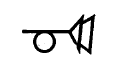
Las cosas no tardaron en volverse extrañas. Si uno de los objetivos que había detrás del descubrimiento de lo que Edipa llamaría Servicio Tristero, o, más a menudo, El Tristero a secas (como si fuera un título secreto), era poner punto final a su encierro en la torre, en tal caso la infidelidad de aquella noche con Metzger tenía que ser lógicamente el punto de partida; lógicamente. Sin duda era esto lo que más acabaría por obsesionarla: que todo estuviera articulado lógicamente. Como si a su alrededor hubiese (tal como había adivinado nada más llegar a San Narciso) una revelación en curso.
Buena parte de dicha revelación se daría por medio de la colección de sellos con la que Pierce la había sustituido a menudo, la colección de millares de ventanitas coloreadas que permitían contemplar intensas imágenes que se adentraban en el tiempo y el espacio: sabanas abundantes en ciervos y gacelas, galeones que navegaban rumbo a Occidente, hacia el vacío, testas de Hitler, crepúsculos, cedros del Líbano, alegorías faciales que nunca habían existido; Pierce podía pasarse las horas mirándolas sin hacerle el menor caso. Edipa no había comprendido nunca aquella fascinación. La idea de que había que inventariar y tasar todo aquello no representaba para ella más que un nuevo quebradero de cabeza. Ni siquiera sospechaba que la colección tuviera algo que comunicarle. Sin embargo, si no hubiera estado predispuesta o sensibilizada, primero por su extraña seducción, luego por aquellas otras cosas prácticamente improvisadas, ¿qué habrían podido decirle a fin de cuentas aquellos sellos mudos que habían sobrevivido como si no fueran más que antiguos rivales, burlados por la muerte como ella, a punto de dividirse en lotes, camino de cualquiera de sus posibles futuros propietarios?
Dicha sensibilización no hacía sino crecer, bien en relación con la carta de Mucho, bien en relación con la noche en que ella y Metzger aterrizaron en un bar raro conocido por el nombre de El Radio de Acción. No alcanzaba a recordar qué había ocurrido primero. La carta en cuanto tal decía muy poco, la había recibido como respuesta a una de las notas puntuales, bisemanales y más o menos arbitrarias que ella le escribía, y en la que no había admitido el episodio con Metzger porque Mucho, según intuía, ya estaría al tanto del mismo. Así pues, al rítmico vaivén de un disco de radio REDOJ miraría nuevamente al otro extremo del reluciente suelo del gimnasio y allí, dentro de uno de los grandes dibujos en forma de cerradura desde los que podía lanzarse a canasta, tratando de arrebatar el balón con manotazos torpes a cualquier chico al que aventajaría en unos centímetros si llevara puestos los zapatos de tacón alto, vería a Sharon, o a Linda, o a Michèle, con sus diecisiete añitos, moderna y marchosa ella, como suele decirse, y cuyos ojos de terciopelo acabarían encontrándose por ley estadística con los de Mucho, y responderían de manera afirmativa, y sería cojonudo cuando quedara claro que no podía borrarse el estupro de una cabeza que respetaba la ley. Edipa estaba al tanto de esta dinámica porque ya se había dado varias veces, aunque había sido totalmente sincera al respecto y sólo la había sacado a relucir en una ocasión, si a ello vamos, en el curso de otra madrugada y bajo un amanecer sombrío, al preguntarle si no estaba preocupado por el código penal. «Pues claro», contestó Mucho al cabo del rato, y no se habló más del asunto; pero a juzgar por el tono de voz, Edipa creyó entender otras cosas, una mezcla de turbación y fastidio. Edipa se preguntó entonces si dicha preocupación influía en su propia conducta. Puesto que también ella había tenido diecisiete abriles en otra época y se había sentido capaz de tomárselo a risa casi todo, no pudo por menos de sentirse dominada por una…, llamémosle ternura, al fondo de la cual no había llegado nunca para no quedarse atascada. Por este motivo no pudo hacerle más preguntas. Al igual que todas las trabas que les impedían comunicarse, también aquélla tenía un componente moral.
Puede que Edipa por haber intuido que la carta carecería de novedades se dedicara, cuando la recibió, a observar el sobre con detenimiento. Al principio lo encontró incomprensible. Se trataba de un sobre normal y corriente, birlado en la emisora, con el franqueo normal para mandarlo por avión, con un aviso estampado por la administración a la izquierda del matasellos: DEVUELVA LAS CARTAS OBSCENAS AL CARRERO. Como quien no quiere la cosa, se puso a repasar la carta de Mucho por si encontraba alguna obscenidad.
—Oye, Metzger —se le ocurrió de pronto—, ¿qué es un carrero?
—Uno que conduce carros —contestó el sabio de Metzger desde el cuarto de baño— o que tiene un taller y los construye.
Edipa le tiró un sostén y dijo:
—Pues aquí dice que todas las cartas obscenas que reciba se las entregue al carrero.
—Bueno, será una errata —dijo Metzger—. Mientras no toquen las narices con otras cosas, ¿verdad?
Puede que fuera aquella misma noche cuando entraron por casualidad en El Radio de Acción, un bar que estaba en la carretera de Los Angeles, no muy lejos de las instalaciones de Yoyodyne. De vez en cuando, por ejemplo aquella noche, los Jardines de Eco se ponían insoportables, bien a causa del silencio de la piscina y de las ventanas mudas que daban a ella, bien por la presencia de adolescentes mirones que, como tenían un duplicado de la llave maestra de Miles, podían espiar a placer cualquier extravagancia erótica. Este deporte se practicaba tanto que Edipa y Metzger adquirieron la costumbre de meter un colchón en el ropero empotrado, cuya puerta atrancaría Metzger con una cómoda a la que quitaría el cajón inferior para colocarlo encima y meter las piernas en el hueco, éste era el único modo de estirarse totalmente dentro del ropero y el punto en que solía agotársele el interés por la operación.
Resultó que El Radio de Acción era un lugar donde se reunían los que trabajaban en la sección de montaje electrónico de Yoyodyne. El rótulo de neón verde que había en la puerta representaba con gran ingenio la superficie de un tubo osciloscópico en la que bailoteaban curvas de Lissajous formando figuras siempre distintas. Por lo visto era día de cobro y todo el mundo ya estaba borracho. Tras escrutar todos los rincones, Edipa y Metzger encontraron una mesa al fondo. Se presentó un camarero apergaminado y con gafas de sol y Metzger pidió whisky. Edipa se puso nerviosa mientras oteaba la barra. Había algo raro en la clientela: todos llevaban gafas y miraban con fijeza y en silencio. Salvo dos, tres individuos que había junto a la puerta y que, cogiéndose la nariz con los dedos, competían por ver quién lanzaba el moco a mayor distancia.
Un coro de gritos y aúpas brotó de pronto de una especie de máquina de discos que había al otro extremo del local. Todo el mundo dejó de hablar. El camarero se acercó de puntillas con las consumiciones.
—¿Qué ocurre? —preguntó Edipa en voz baja.
—Stockhausen —la informó el camarero de barba grisácea, que estaba al día—; a los que vienen a primera hora les va el sonido de Radio Colonia. La marcha de verdad empieza más tarde. Este es el único bar de la zona, sabes, que practica una política musical estrictamente electrónica. Hay que venir los sábados, a partir de medianoche es cuando empieza el Festival Sinusoide y se organiza una tertulia en vivo a la que vienen a pasárselo en grande chicos y chicas de todo el estado, de San José, de Santa Bárbara, de San Diego…
—¿En directo? —preguntó Metzger—. ¿Música electrónica en directo?
—Sí, amigo, una grabación en directo. Al fondo hay un cuarto lleno de osciladores de audio, sintetizadores, micros de contacto, de todo, tú, de todo. Es por si alguien se olvida de traer el chopo, ¿me entiendes?, pero en cuanto coges el ritmillo quieres mezclarte con el resto de los presentes, y siempre hay algo a mano.
—Le pido mil perdones —dijo Metzger esbozando una sonrisa triunfal al estilo del Pequeño Igor.
Un joven de aspecto frágil que vestía un traje de lavar y poner tomó asiento en el banco que tenían enfrente, dijo que se llamaba Mike Falopio y se puso a hacer propaganda de una organización, la Sociedad Peter el Grasiento.
—¿Perteneces a una de esas bandas paramilitares de derechas? —le preguntó el discreto de Metzger.
Los ojos de Falopio se iluminaron.
—Nos acusan de paranoicos.
—¿Quiénes? —preguntó Metzger, cuyos ojos se habían iluminado también.
—¿A nosotros? —preguntó Edipa.
La Sociedad Peter el Grasiento se llamaba así por el capitán de un barco de guerra de la Confederación, el Descontento, que a principios de 1863 se había hecho a la mar con el osado propósito de reclutar agentes especiales en los alrededores del Cabo de Hornos, para atacar San Francisco y abrir un segundo frente en la guerra de independencia del sur. Las tormentas y el escorbuto acabaron por destruir o desanimar a todos los barcos de la misión, excepción hecha del valeroso y pequeño Descontento, que reapareció frente a las costas de California un año después. No obstante, sin que el capitán Grasiento lo supiera, el zar Nicolás II de Rusia había lanzado su flota del Extremo Oriente, cuatro corbetas y dos clíperes, a las órdenes del contraalmirante Pópov, sobre la bahía de San Francisco, a fuer de estratagema, con objeto de impedir que Gran Bretaña y Francia, entre otras cosas, se pusieran de parte de la Confederación. El Grasiento no podía haber elegido peor ocasión para atacar San Francisco. Aquel invierno se rumoreaba en el extranjero que los cruceros rebeldes Alabanza y Sumter estaban en un tris de atacar efectivamente la ciudad y el contraalmirante ruso, responsabilizándose de todo, había dado orden a su escuadra del Pacífico de que estuviera preparada para entrar en acción si dicho ataque se llevaba a efecto. Parece, sin embargo, que los cruceros optaron por cruzar el océano sin más complicaciones. Lo cual no fue óbice para que Pópov prosiguiera con sus inspecciones periódicas. Lo que sucedió el 9 de marzo de 1864, día que tienen hoy por sagrado todos los miembros de la Sociedad Peter el Grasiento, no está del todo claro. Pópov envió uno de sus barcos, o la corbeta Bogatir o el clíper Gaidamak, para que observara todo lo observable. Frente a la costa, o de lo que es actualmente Carmel-by-the-Sea, o de lo que hoy es Pismo Beach, alrededor de mediodía o tal vez hacia el ocaso, se avistaron ambos bajeles. Parece que uno de los dos abrió fuego; si en efecto fue así, en tal caso el otro respondió; pero como ambos estaban fuera del alcance del fuego contrario, ninguno de los dos pudo enseñar después un solo rasguño que lo demostrase. Cayó la noche. Por la mañana ya se había ido el barco ruso. Pero el movimiento es relativo. Según una anotación del cuaderno de bitácora del Bogatir o del Gaidamak, enviado en abril al Estado Mayor reunido en San Petersburgo y actualmente en el Krasnyi Arkhiv, fue el Descontento el que se fue por la noche.
—El asunto tiene poca importancia —dijo Falopio encogiéndose de hombros—. No tenemos intención de convertirlo en texto sagrado. Como es lógico, ello ha hecho que perdamos apoyo en las zonas más integristas de la antigua Confederación, donde lo normal sería alcanzar un éxito rotundo.
»Pero aquel fue el primer enfrentamiento militar entre Rusia y los Estados Unidos de América. Chupinazo de ataque, chupinazo de réplica, los dos proyectiles proyectados hacia la eternidad y las aguas del Pacífico siguen agitándose. Pero las olas levantadas por ambos no han hecho más que crecer y hoy nos ahogan a todos.
»Peter el Grasiento fue en realidad nuestra primera baja. No el fanático a quien quieren convertir en mártir los colegas izquierdosos de la John Birch Society.
—¿Pereció entonces el capitán? —preguntó Edipa.
Le pasó algo mucho peor, según el punto de vista de Falopio. Después de la confrontación, aterrado ante lo que sin duda era una alianza militar entre la Rusia abolicionista (Nicolás II había abolido la servidumbre en 1861) y una Unión que prestaba un flaco servicio a la causa tratando como a esclavos a sus obreros industriales, Peter el Grasiento estuvo reflexionando sin salir de su camarote durante semanas enteras.
—Pero da la sensación —dijo Metzger— de que estaba en contra del capitalismo industrial. ¿No le descalificaba esa actitud como paladín del anticomunismo?
—Razonas igual que los de la Birch —replicó Falopio—. Los buenos y los malos. Así no se llega nunca a la verdad subyacente. Pues claro que estaba en contra del capitalismo industrial. Todos estamos en contra. ¿Acaso no conduce al marxismo, de manera inevitable? En el fondo, los dos forman parte de la misma hediondez.
—Todo lo industrial —aventuró Metzger.
—Ahí, ahí —puntualizó Falopio asintiendo.
—Pero ¿qué le pasó a Peter? —quiso saber Edipa.
—Al final dimitió. En contra de sus principios y su código de honor. Lincoln y el zar le obligaron. A eso me refería con lo de baja. Se instaló con la mayor parte de la tripulación en los alrededores de Los Angeles; y durante el resto de su existencia se dedicó casi en exclusiva a acumular riqueza.
—Es conmovedor —dijo Edipa—. ¿Y cómo lo hizo?
—Especulando con el suelo —contestó Falopio.
Edipa, que estaba a punto de engullir una bocanada de licor, la escupió en un titilante chorro cónico de unos tres metros y se deshizo en carcajadas.
—Pues claro —añadió Falopio—. Durante la sequía de aquel año, en el centro de Los Angeles había lotes que se vendían a sesenta y tres centavos la unidad.
Se oyó un berrido en la entrada del local y todo el mundo corrió hacia un joven pálido y regordete que acababa de llegar con una saca de correos al hombro.
—El cartero, el cartero —gritaban. Igual, exactamente igual que en la mili. El gordito, que parecía agobiado, se subió encima de la barra y se puso a recitar nombres y a arrojar cartas a la multitud. Falopio murmuró una disculpa y se unió al gentío.
Metzger se había hecho con unas gafas y miraba al gordito a través de los cristales.
—Lleva una insignia de Yoyodyne. ¿Qué piensas?
—Puede que sea un servicio de correos interno —dijo Edipa.
—¿A esta hora de la noche?
—Quizás es el último turno. —Pero Metzger se limitó a fruncir el ceño—. Ahora vuelvo —dijo Edipa encogiéndose de hombros y encaminándose hacia el lavabo de señoras.
En la pared del excusado, entre obscenidades escritas con pintalabios, se fijó en un mensaje escrito con letra clara y elegante:
¿Te interesa lo exótico? Ven con tu marido
y tus amigas. Cuantos más, mejor. Escribe a Kirby,
sólo a través de R.E.S.T.O.S., apartado 7391 L.A.
¿R.E.S.T.O.S.?, se preguntó Edipa. Debajo del mensaje habían dibujado a lápiz un símbolo que no había visto nunca, formado por un lazo, un triángulo y un trapezoide, como sigue:
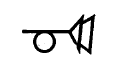
Puede que fuera sexual, pero lo dudaba sin saber por qué. Sacó la pluma que tenía en el bolso y copió en la agenda la dirección y el dibujo, mientras se decía: jeroglíficos, genial. Cuando salió, Falopio había vuelto ya y tenía una expresión curiosa.
—No tendríais que haberlo visto —les dijo. Llevaba un sobre en la mano. Edipa advirtió que en vez de sello ostentaba las iniciales SPG garabateadas a mano.
—Es verdad —dijo Metzger—. Repartir el correo es monopolio del Estado. Deberías negarte.
Falopio les dedicó una mueca.
—No es tan subversivo como parece. Utilizamos el servicio interno de Yoyodyne. Clandestinamente. Pero tenemos mucha mercancía acumulada y los mensajeros escasean. Tienen un horario muy estricto y se ponen nerviosos. El personal de seguridad de la fábrica sabe que se cuece algo y está ojo avizor. De Witt —señaló al cartero regordete, que en aquellos momentos bajaba de la barra entre tirones y empujones, y que rechazó la bebida que le ofrecían— es el más nervioso de cuantos hemos tenido en lo que va de año.
—¿Es muy amplia la red? —preguntó Metzger.
—Sólo funciona en nuestra filial de San Narciso. Para la filial de Washington y creo que también para la de Dallas hay planes piloto parecidos al de aquí. Pero por ahora somos los únicos en California. Algunos de vuestros prohombres más acaudalados envuelven un ladrillo con la carta, luego lo envuelven todo con papel de embalar y lo mandan por Paquetexprés, pero no sé, chico…
—Es como lavarse las manos, ¿no? —dijo Metzger con solidaridad.
—Eso parece —admitió Falopio, un tanto a la defensiva—. Para que no disminuya el volumen por debajo de lo razonable cada miembro ha de remitir por lo menos una carta a la semana mediante el servicio de Yoyodyne. Si no lo hace, multa. —Abrió la carta que tenía en las manos y se la enseñó a Edipa y a Metzger.
«Apreciado Mike», decía, «¿qué tal estás? Tenía ganas de escribirte una nota. ¿Cómo va el libro? Creo que es todo por el momento. Nos veremos en El Radio de Acción.»
—Casi siempre es lo mismo —confesó Falopio con amargura.
—¿A qué libro se refiere? —preguntó Edipa.
Resulta que Falopio estaba escribiendo una historia del correo privado en Estados Unidos y quería relacionar la guerra civil con el movimiento de reforma postal que había comenzado hacia 1845. Según él, no era una casualidad que precisamente en 1861 el gobierno central hubiera aplicado medidas tajantes para suprimir las rutas postales independientes que aún quedaban después de las leyes del 45, el 47, el 51 y el 55, leyes todas encaminadas a provocar la ruina económica de la competencia privada. Lo interpretaba como una parábola del poder, de su vampirismo, desarrollo y agresión sistemática, aunque aquella noche en concreto no tenía ganas de extenderse tanto en el tema como Edipa habría deseado. De hecho, lo único que ésta recordaría de él en primera instancia sería su complexión magra y su estupenda nariz armenia, así como cierto parentesco entre sus ojos y los tubos verdes de neón.
Comenzó así para Edipa la cansada y siniestra gestación de El Tristero. O más bien su asistencia a un acto único que se prolongó como si fuera la culminación de la noche, una especie de función extra para los noctámbulos recalcitrantes. Como si los vestidos de cremallera, los sostenes calados, los portaligas con broche y los tangas decorados con alegorías históricas que irían cayendo uno a uno fueran tan densos como la propia ropa de Edipa en aquel juego con Metzger ante la película del Pequeño Igor; como si antes de que El Tristero se manifestase en su terrible desnudez fuera necesario sumergirse en las horas muertas e indefinibles que conducen al alba. ¿Fue tímida entonces la sonrisa del espectáculo, desapareció inofensivamente entre bastidores, se despidió con una reverencia tradicional y la dejó tranquila? ¿O volvió, por el contrario, al acabar el baile, a recorrer el escenario, con sus ojos de fuego clavados en los de Edipa, con una sonrisa perversa y despiadada; se acercó y dirigió a ella, sola en medio de las filas de asientos vacíos, y le murmuró palabras que no habría deseado oír?
No hay la menor confusión en cuanto al comienzo del espectáculo. Fue mientras ella y Metzger esperaban ciertas cartas de presentación que les acreditarían en Arizona, Texas, Nueva York y Florida, donde Inverarity había especulado directamente con el suelo, y en Delaware, donde se había asociado con otras empresas. Los dos, más los Paranoides al completo, Miles, Dean, Serge, Leonard y sus chicas, que les seguían en un descapotable, habían planeado pasar el día en Lagunas de Fangoso, una de las últimas inversiones importantes de Inverarity. El viaje estuvo exento de incidentes, excepción hecha de dos o tres choques que estuvieron a punto de tener los Paranoides por culpa de Serge, el conductor, que no podía ver a través del flequillo. Le convencieron de que cediera el volante a una de las chicas. Al otro lado de las colinas pardas y cubiertas por una precipitada y creciente alfombra de miles de casas de tres dormitorios, hasta cierto punto implícito en la prepotencia o apego al smog de que carecía la modorra más continental de San Narciso, acechaba el océano, el impredecible Pacífico, el indiferente a los surfistas, los apartamentos costeros, la planificación de los desagües, las avalanchas de turistas, la homosexualidad bronceada y los convenios pesqueros; agujero abierto por la Luna al desprenderse de la Tierra y que ha quedado como un homenaje a su expatriación; no podía oírse, ni siquiera olerse, pero allí estaba, un no sé qué relativo a las mareas que llegaba a los sensores de los tímpanos y pupilas de otras épocas, que quizá provocaba descargas cerebrales que, pese a todo, el microelectrodo más sutil no podría percibir a causa de su tosquedad. Edipa ya creía, mucho antes de salir de Kinneret, en la doctrina que afirmaba que el océano constituía la redención de la Baja California (como es lógico no se refería a sus propiedades, que por lo visto no estaban hipotecadas), en la teoría tácita de que, se hiciera lo que se hiciese en su periferia, el auténtico Pacífico se mantenía virgen e incorporaba o asimilaba toda fealdad periférica a una verdad más universal. Puede que se limitara a intuir dicha idea, su posibilidad traída por los pelos, durante la mañana en que habían emprendido la ofensiva marítima que llegaría a puerto antes de avistar algún puerto.
Se metieron entre un tropel de excavadoras, ni un solo árbol a la vista, los típicos laberintos geométricos, hasta que, después de muchos tumbos por caminos arenosos y de recorrer un sendero en espiral, llegaron a una masa de agua perfilada a golpe de cincel que recibía el nombre de Lago Inverarity. En mitad del mismo, en un redondo islote de grava rodeado de cabrillas azules, se alzaba el club social, reproducción achaparrada, ojival, verdigrisácea y en estilo modernista de algún casino europeo. Edipa se enamoró de él. La sección paranoide salió del vehículo a trompicones y con los instrumentos a cuestas, mirando a todas partes, como en busca de enchufes empotrados en la arena transportada en camiones y a los que acoplar las clavijas. Del portabultos del Impala sacó Edipa una cesta llena de bocadillos de berenjenas con queso que había comprado en un restaurante italiano, y Metzger hizo lo propio con un termo gigante, lleno de tequila con limón. Anduvieron por la playa en formación informal, hacia un pequeño muelle para embarcaciones cuyos propietarios no poseyeran lotes de terreno en contacto directo con el agua.
—Eh, vosotros —aulló Dean, o puede que fuera Serge—, por qué no cogemos una barca prestada.
—Eso, eso —exclamaron las chicas.
Metzger cerró los ojos y tropezó en una ancla oxidada.
—Metzger, ¿por qué vas con los ojos cerrados? —le preguntó Edipa.
—Hurto menor —dijo Metzger—, puede que más adelante necesiten un abogado.
De entre la hilera de embarcaciones amarradas al muelle igual que cerditos brotó un gruñido salvaje junto con una columna de humo, lo que quería decir, en efecto, que los Paranoides habían puesto en marcha un fueraborda.
—Vamos, venid —gritaban.
De repente, a una docena de embarcaciones de distancia, se irguió una silueta cubierta con un toldo azul de material sintético.
—Pequeño Igor, ayúdame —suplicó.
—Conozco esa voz —dijo Metzger.
—Rápido —continuó el toldo azul—, llevadme de paseo con vosotros.
—Aprisa, aprisa —exclamaban los Paranoides.
—Manny Di Presso —murmuró Metzger, no muy complacido que digamos.
—Tu amigo el actor-abogado —recordó Edipa.
—Eh, no gritéis tanto —dijo Di Presso mientras avanzaba a hurtadillas por el muelle con toda la agilidad que permite un toldo azul en estos casos—. Nos vigilan. Con prismáticos.
Metzger ayudó a Edipa a subir a bordo de la embarcación a punto de ser confiscada, un trimarán de aluminio de cinco metros de eslora y bautizado con el nombre de Godzilla II, y echó una mano a Di Presso, o por lo menos tal fue su intención, porque al parecer sólo sujetó un pedazo de plástico y al tirar de él se llevó por delante el toldo, y el otro quedó al descubierto, ataviado como un hombre rana y con gafas de sol encima.
—Puedo explicarlo —dijo.
—¡Eh! —gritó un par de voces a lo lejos, casi a la vez, desde la playa. Un sujeto gordo y bajito, con el pelo muy corto, bronceado como un cangrejo y también con gafas de sol, se acercaba corriendo por la playa con el brazo doblado como una ala y la mano correspondiente metida en el interior de la chaqueta, a la altura del pecho.
—¿Seguro que no estáis filmando una película? —preguntó Metzger con sequedad.
—Es real como la vida misma —barbotó Di Presso—, vamos.
Los Paranoides soltaron amarras, abandonaron el embarcadero de espaldas, dieron la vuelta al Godzilla II y con un «oooh» colectivo partieron como un rayo e hicieron trastabillar a Di Presso, que a punto estuvo de caerse por el castillo de popa. Edipa miró atrás y vio que el perseguidor se había reunido con otro sujeto de características idénticas. Los dos vestían traje gris. No pudo ver si llevaban armas u objetos parecidos.
—Tengo el coche en la otra parte del lago —dijo Di Presso—, pero sé que hay un tipo vigilándolo.
—¿Quién? —preguntó Metzger.
—Anthony Giunghierrace —contestó Di Presso en tono amenazador—, alias Tony Jaguar.
—¿Quién?
—Bah, sfacim —replicó Di Presso encogiéndose de hombros y escupiendo en la estela que dejaban. Los Paranoides se habían puesto a cantar con la melodía de Adeste fideles:
Os hemos, ciudá-danos, birlado un bá-arco
Os hemos, ciudá-danos, birlado un bá-arco…
Agarrándose por detrás y jugando a ver quién tiraba a quién por la borda. Edipa se alejó del campo de batalla y se dedicó a observar a Di Presso. Si de verdad había interpretado el papel de Metzger en un telefilme piloto, tal como Metzger había dicho, la selección de actores había sido típicamente hollywoodiense: su aspecto y forma de conducirse no se parecían en nada.
—Bueno, quién es Tony Jaguar —informó Di Presso—. Un pez gordo de la Cosa Nostra, eso es lo que es.
—Tú eres actor —dijo Metzger—. ¿Qué tienes que ver con esa gente?
—Soy abogado otra vez —contestó Di Presso—. Nadie va a lanzar la película piloto, nadie, Metz, a menos que haga algo realmente grande, en plan Darrow.[2] Despertar el interés público, hacer una defensa sensacional.
—¿Por ejemplo?
—Por ejemplo, ganar el juicio que he entablado contra los herederos de Pierce Inverarity. —El impasible Metzger, siempre dentro de un orden, se quedó mirándole de hito en hito con los ojos abiertos como platos. Di Presso se echó a reír y le dio un puñetazo en el hombro—. Es verdad, colega.
—¿En nombre de quién y con qué objeto? Y sería mejor que hablaras también con la otra parte ejecutora. —Presentó a Edipa y Di Presso, con toda educación, se rozó las gafas con el índice. De pronto hizo frío y el sol se perdió de vista. Alarmados, los tres alzaron los ojos y encima de ellos, a punto de echárseles encima, vieron el club social pintado de verde, las impresionantes ventanas de remate puntiagudo, los adornos florales forjados en hierro, el espeso silencio, aquella actitud como de estar aguardándoles. Dean, el paranoide encargado del timón, rodeó el perímetro del islote hasta llegar a un pequeño muelle de madera, todos bajaron, Di Presso se dirigió con nerviosismo a una escalera exterior.
—Quiero comprobar cómo sigue el coche —dijo.
Edipa y Metzger, con la merienda a rastras, ascendieron los peldaños, recorrieron una galería, abandonaron la oscuridad del edificio y accedieron a la azotea por una escalera metálica. Era como pasearse por la membrana de un tambor, ya que distinguían el eco de sus propios pasos en el interior hueco del edificio y los gritos de placer de los Paranoides. Di Presso, con el reluciente traje de hombre rana, se encaramó a una cúpula. Edipa extendió una manta y llenó de licor los vasos arrugados de plástico blanco.
—Sigue en su sitio —dijo Di Presso al bajar—. Debería largarme de aquí inmediatamente.
—¿Quién es tu cliente? —preguntó Metzger, alargándole un vaso de tequila con limón.
—El tipo que me persigue —dijo Di Presso, sujetando el vaso entre los dientes para que le cupiera la nariz, y mirándoles con malicia.
—¿Huye usted de los clientes? —le preguntó entonces Edipa—. ¿Se aleja de las ambulancias?[3]
—Es que —explicó Di Presso— desde que le dije que no iban a darme ningún anticipo sobre los resultados del juicio, no ha parado de pedirme dinero.
—O sea que es un fracaso seguro, ¿no? —dijo Edipa.
—La verdad es que no me he entregado totalmente a este caso —confesó Di Presso—, y si ni siquiera puedo pagar los plazos del XKE que compré mientras sufría demencia temporal, ¿cómo voy a prestar nada?
—Más de treinta años —bufó Metzger—, a eso se le llama temporalidad.
—Conservo la suficiente cordura para saber dónde hay problemas —dijo Di Presso—, y Tony J. los tiene, amigos míos. Sobre todo relacionados con el juego, y además se dice que se ha presentado ante la junta local para defender su derecho a someterse a las normas. Yo no quiero esta clase de preocupaciones.
Edipa lo fulminó con la mirada.
—Es usted un botarate y un egoísta.
—La Cosa Nostra vigila continuamente —interrumpió Metzger para poner un poco de paz—, continuamente. No conviene que se sepa que se ayuda a quien la organización no quiere que se ayude.
—Tengo parentis en Sichilia —dijo Di Presso en un italiano espantoso. Los Paranoides y sus nenas salieron de detrás de los torreones, los frontones, los conductos de ventilación, se perfilaron sobre el luminoso telón de fondo del cielo y avanzaron hacia los bocadillos de berenjena de la cesta. Metzger se sentó encima del frasco de licor para que no le echaran el guante. Se había levantado el viento.
—Háblame del pleito —impeló Metzger, sujetándose el pelo con ambas manos.
—Habéis visto los libros de Inverarity —dijo Di Presso—. Sabéis lo del filtro Beaconsfield. —Metzger hizo un ademán ambiguo.
—Carbón de huesos —puntualizó Edipa.
—Exacto. Pues Tony Jaguar, mi cliente, suministró ciertas partidas de huesos —explicó Di Presso—, es lo que él dice. Inverarity no le pagó. Este es el meollo del asunto.
—En principio —dijo Metzger—, no parece propio de Inverarity. Era cumplidor a la hora de pagar esos encargos. A no ser que se tratara de un soborno. Yo no podía saber si lo era porque sólo me ocupaba de las deducciones de sus impuestos. ¿Para qué empresa trabajaba tu cliente?
—¿Empresa? —preguntó Di Presso observándole de reojo.
Metzger miró a su alrededor. Puede que los Paranoides y sus chicas no alcanzaran a oír lo que se decía.
—Huesos humanos, ¿eh?
Di Presso asintió.
—Pues sí, los conseguía de ese modo. De los contratos se encargaban distintas empresas de la zona, empresas de material para construir autopistas y de las que Inverarity poseía algún pellizco. Todos se redactaban de la manera más legal, Manfred. Si había incentivos económicos ocultos, dudo que se consignaran por escrito.
—Un momento —atajó Edipa—, ¿qué ventajas tienen las constructoras de carreteras para dedicarse a vender huesos?
—Los cementerios en desuso tienen que desmantelarse —le explicó Metzger—. Fíjate en el acceso a la autopista de San Narciso Este, no tenía ningún derecho a estar allí, así que arramblamos con todo y a disfrutar de la vida.
—Sin sobornos no hay autopistas —dijo Di Presso cabeceando— Los huesos en cuestión procedían de Italia. Fue una transacción directa. Algunos —señalando hacia el lago— están ahí, decorando el fondo a beneficio de los entusiastas del buceo. A eso me he dedicado hoy, a analizar la mercancía en litigio. Bueno, hasta que a Tony le dio por seguirme. Los huesos restantes se reciclaron durante la fabricación de filtros, en la fase ID [Investigación y Desarrollo], a principios de los años cincuenta, antes de lo del cáncer. Tony Jaguar dice que los cogió todos del fondo del Lago di Pietà.
—Dios mío —exclamó Metzger en cuanto oyó aquel nombre—. ¿Soldados americanos?
—Una compañía aproximadamente —dijo Manny Di Presso. El Lago di Pietà se encontraba entre Nápoles y Roma, a orillas del mar Tirreno, y había sido escenario de una batalla de desgaste, olvidada hoy (trágica en 1943), que se desarrolló en una pequeña bolsa abierta en el frente durante el avance sobre Roma. Unos cuantos soldados estadounidenses, aislados e incomunicados, resistieron durante semanas en una estrecha franja a orillas del transparente y apacible lago, mientras los alemanes, apostados en los escarpados riscos que descendían en vertical sobre las aguas, les disparaban a discreción las veinticuatro horas del día. El agua estaba demasiado helada para nadar; quien lo hubiera intentado, habría perecido sin remedio antes de alcanzar la otra orilla. No había árboles con que construir balsas. No pasaba ningún avión, salvo algún Stuka de tarde en tarde y sin otra intención que barrer con el fuego de las ametralladoras. Fue notable que tan pocos hombres resistieran tanto tiempo. Cavaron zanjas hasta donde lo permitió el suelo rocoso; enviaban pequeños grupos a los acantilados, que casi nunca regresaban, aunque en una ocasión consiguieron apoderarse de una ametralladora. Se organizaban patrullas que buscaban vías de escape, pero los escasos supervivientes regresaban con las manos vacías. Hicieron todo lo que pudieron por escapar y al no conseguirlo se aferraron a la vida con todas sus fuerzas. El caso es que murieron todos, absolutamente todos, sin decir una palabra. Los alemanes bajaron del acantilado y los soldados rasos echaron al lago todos los cadáveres que había en la orilla, junto con las armas y el material que ya no era de utilidad para ninguno de los dos bandos. Los cadáveres fueron a parar al fondo; y permanecieron donde estaban hasta comienzos de los años cincuenta, cuando Tony Jaguar, que había servido como cabo en las fuerzas italianas agregadas a los alemanes destacados en el Lago di Pietà y que sabía lo que había en el fondo, fue con un grupo de colegas a ver lo que podía sacarse de allí. Pero sólo consiguieron sacar huesos. En virtud de una turbia asociación de ideas que sin duda tuvo en cuenta el hecho comprobado de que los turistas estadounidenses, que llegaban ya en abundancia, pagaban buenos dólares por casi todo; más las leyendas tocantes a Forest Lawn y al culto norteamericano de los muertos; más la remota esperanza de que el senador McCarthy y otros de su calaña, que en aquella época habían adquirido cierta autoridad sobre los acaudalados cretinos de ultramar, volvieran a llamar la atención sobre los caídos en la segunda guerra mundial, en particular sobre los desaparecidos; en virtud de toda esta intrincada red de argumentos irrebatibles, Tony Jaguar acabó por convencerse de que podría colocar su cargamento de huesos en algún punto de Estados Unidos, gracias a sus contactos con la «familia», que en aquella época se llamaba Cosa Nostra. Y estaba en lo cierto. Una empresa importadora-exportadora compró los huesos, los vendió a una casa de fertilizantes que tal vez experimentara con un par de fémures en el laboratorio pero que al final se decantó por los clupeidos y transfirió las toneladas restantes, mediante la venta de acciones, a un holding que las tuvo durante un año en un almacén de las afueras de Fort Wayne, Indiana, hasta que Beaconsfield se interesó por la mercancía.
—Ajá —saltó Metzger—. O sea que fue Beaconsfield quien compró los huesos. No Inverarity. Las únicas acciones que éste tenía eran de Osteólisis S.A., la empresa que se fundó para elaborar los filtros. Pero ni una sola de Beaconsfield.
—Eh, muchachos —observó una de las chicas, una morena de culo bajo, enfundada en un body negro de punto y que calzaba sandalias puntiagudas—, todo esto se parece muchísimo a aquella obra jacobita con tanto morbo que vimos la semana pasada.
—La tragedia del correo —dijo Miles—, es verdad. Igual de retorcida, tú. Un batallón perdido en el lago, se sacan los huesos y se convierten en carbón…
—Estos chicos han estado espiándonos —bramó Di Presso—. Siempre hay gente al acecho, gente que escucha; te ponen micrófonos en casa, te pinchan el teléfono…
—No se preocupe, no contaremos lo que hemos oído —le calmó otra chica—. De todos modos, ninguno de nosotros fuma Beaconsfield. Todos preferimos la hierba. —Risas. Pero no guasa: pues Leonard, el batería, metió la mano en el bolsillo del albornoz, sacó un puñado de porros y los repartió entre los colegas.
Metzger cerró los ojos, apartó la cabeza y murmuró:
—Posesión ilegal.
—Auxilio —dijo Di Presso, mirando al otro extremo del lago con los ojos fuera de las órbitas y la boca abierta. Acababa de aparecer otra lancha motora y se dirigía hacia ellos. Detrás del parabrisas se habían agazapado dos individuos vestidos con traje gris—. Yo me largo, Metz. Si se detiene aquí, no te pongas chulo con él, es mi cliente. —Y desapareció escalera abajo. Edipa se desplomó de espaldas con un suspiro y contempló el cielo vacío, azul y barrido por el viento. No tardó en oír el motor del Godzilla II.
«Metzger», pensó de pronto, «¿se lleva la barca? Estamos atrapados.»
Y estuvieron atrapados hasta que, mucho después de ponerse el sol, Miles, Dean, Serge, Leonard y las chicas, sosteniendo en alto las colillas como los que forman frases con cartones en las competiciones deportivas y deletreando alternativamente eses y oes, llamaron la atención de las Fuerzas de Seguridad de Lagunas de Fangoso, una unidad nocturna compuesta por antiguos vaqueros de película y motoristas de la policía de Los Angeles. Habían llenado el intermedio con canciones de los Paranoides, tragos, echando trozos de bocadillo de berenjena a una bandada de gaviotas retrasadas mentales que habían confundido Lagunas de Fangoso con el Pacífico y escuchando la trama de La tragedia del correo de Richard Wharfinger, reconstituida hasta llegar a lo ininteligible por ocho memorias que se liaron, enrollaron y adentraron en zonas tan anómalas y difíciles de cartografiar como las nubecillas y hebras de humo de los porros. Quedó sumido todo en tal confusión que Edipa quiso ir a ver la obra al día siguiente, e incluso convenció a Metzger de que la invitara.
La tragedia del correo la representaba un grupo de San Narciso, la Compañía del Depósito, donde el Depósito era un pequeño anfiteatro situado entre una empresa que analizaba los problemas de la circulación y los transportes y un improvisado y chapucero mercadillo de transistores que no había estado allí el año anterior y que tampoco estaría el siguiente, pero que mientras tanto vendía incluso más barato que los japoneses y ganaba dinero a punta de pala. Edipa y el reacio de Metzger entraron en un local sólo lleno a medias. El público no había aumentado desde el día del estreno. Pero los trajes de época eran fastuosos y la iluminación imaginativa, y aunque el idioma que hablaban los actores era un inglés británico y teatral trasplantado al Medio Oeste, Edipa, al cabo de cinco minutos, quedó totalmente absorta en el paisaje que el malvado Richard Wharfinger había concebido para el público del siglo XVII, preapocalíptico, tanatófilo, sobrecargado de lujuria, y nada preparado, dicho sea con lástima, para el abismo, profundo y frío, en que se precipitaría la guerra civil que estallaría unos años después.
Bueno, pues Angelo, el malvado duque de Squamuglia, unos diez años antes de levantarse el telón, ha matado al buen duque de la vecina Faggio, emponzoñando los pies de una imagen de san Narciso, obispo de Jerusalén, que había en la capilla de palacio, pies que el duque tenía la costumbre de besar siempre durante la misa dominical. Lo cual provoca que Pasquale, el malvado bastardo, sustituya en calidad de regente a su hermanastro Niccolò, el heredero legítimo y el bueno de la historia, hasta su mayoría de edad. Pasquale, es obvio, no tiene intención de dejarle vivir tanto. Compinchado con el duque de Squamuglia, Pasquale, con el fin de deshacerse del joven Niccolò, le propone a su hermanastro jugar al escondite para que, valiéndose de una estratagema, el joven se esconda en el interior de un cañón gigantesco que disparará a continuación uno de sus secuaces, y convertir así al pequeño, según evoca pesaroso el mismo Pasquale en el acto III,
En diluvio feroz de sangre roja
Que sorberán ansiosos nuestros campos
Entre el nítrico aullido de las ménades
Y el firme contrapunto del azufre.
Pesaroso porque el secuaz, un intrigante simpático que se llama Ercole, tiene contactos secretos con ciertos disidentes de la corte de Faggio que quieren mantener con vida a Niccolò, se las ha ingeniado para meter un cabrito en el cañón y ha conseguido sacar a Niccolò del palacio ducal, disfrazado de trotaconventos.
Todo esto se explica en la primera escena, cuando Niccolò le cuenta su historia a Domenico, un amigo suyo. Niccolò, en este punto, ya es un hombre hecho y derecho, se pasea por la corte del duque Angelo, el asesino de su padre, y se hace pasar por correo especial de la familia Thurn y Taxis, que a la sazón monopolizaba los servicios de comunicaciones de casi todo el Sacro Imperio Romano. Pero está claro que lo que quiere es abrir nuevos mercados, porque el malvado duque de Squamuglia se ha negado tajantemente, a pesar de las bajas tarifas y la rapidez de los servicios de los Thurn y Taxis, a servirse de otros mensajeros que los propios para comunicarse con su cómplice Pasquale, que vive en la vecina Faggio. Como es lógico, lo que Niccolò espera es una oportunidad para ajustarle las cuentas al duque.
A todo esto, el malvado duque Angelo planea unir los ducados de Squamuglia y Faggio casando a la única hembra real disponible, su hermana Francesca, con Pasquale, el usurpador faggiano. El único obstáculo que impide la consumación del connubio es que Francesca es la madre de Pasquale (uno de los motivos por los que Angelo había ocasionado la muerte del buen ex duque de Faggio al principio había sido la relación ilícita que mantenía con su hermana Francesca). Hay una escena muy graciosa en que Francesca, valiéndose de medios sutiles, consigue que su hermano recuerde que el incesto es un tabú social. Por lo visto, según le replica Angelo, también lo había olvidado ella durante los diez años que estuvo liada con él. Con incesto o sin él, el matrimonio ha de celebrarse; es de capital importancia para los ambiciosos planes políticos de Angelo. La Iglesia no lo autorizará nunca, dice Francesca. En tal caso, dice el duque Angelo, sobornaré a un cardenal. Y se pone a magrear a su hermana y le mordisquea en el cuello; el diálogo teje metáforas febriles de lujuria desenfrenada y la escena termina cuando la pareja se deja caer en un diván.
El acto concluye cuando Domenico, acicateado por el secreto que le ha confiado el ingenuo Niccolò, quiere ver al duque Angelo para delatar a su amigo del alma. El duque, como es lógico, está en su aposento echando un polvo, y al único al que puede acceder Domenico es a un segundón que resulta ser el mismo Ercole que salvó antaño la vida del joven Niccolò y le ayudó a huir de Faggio. Dicho segundón, ni corto ni perezoso, se lo cuenta todo a Domenico, pero no sin antes engatusar tontamente al delator y convencerle de que meta la cabeza en una caja negra muy rara, so pretexto de enseñarle un diorama porno. Una argolla de acero se cierra de pronto alrededor del cuello del impío Domenico y la caja ahoga sus gritos de socorro. Ercole lo ata de pies y manos con cordones de seda escarlata, le hace saber quién tiene la sartén por el mango, mete unas pinzas en la caja, le corta la lengua a Domenico, le asesta un par de cuchilladas, vierte en la caja un recipiente lleno de ácido nítrico y ácido clorhídrico, y enumera las dulces caricias, la castración entre ellas, que prodigará a Domenico antes de dejarle morir entre gritos roncos, forcejeos desesperados e inútiles intentos de murmurar una plegaria. Con la lengua ensartada en el estoque, Ercole se precipita hacia una antorcha adosada a la pared, asa la lengua y sacudiéndola como un demente pone punto final al acto desgañitándose:
Aína tus vergüenzas de palomo
a la merced quedaron de mi pomo.
Espíritu non Sancto y de través,
démos comienzo a tu Pentecostés.
Se encendieron las luces y alguien que estaba enfrente de Edipa dijo con toda claridad: «Qué asco».
—¿Nos vamos? —preguntó Metzger.
—Quiero ver lo de los huesos —dijo Edipa.
Tuvo que esperar hasta el acto IV. En el segundo se asistía a la lenta tortura y ejecución final de un príncipe de la Iglesia que prefiere el martirio a autorizar el casamiento de Francesca con su hijo. Las únicas interrupciones se dan cuando Ercole, que ha sido testigo del sufrimiento del cardenal, envía mensajeros a los buenos de Faggio, que se la tienen jurada a Pasquale, para aconsejarles que difundan la noticia de que Pasquale piensa casarse con su madre, pensando que esto sublevará un poco a la opinión pública; y con una escena en que Niccolò, mientras pasa el día con uno de los correos del duque Angelo, oye de sus labios la historia de la Guardia Perdida, un cuerpo de unos cincuenta caballeros cuidadosamente seleccionados, la flor de la juventud faggiana, cuya misión consistía antaño en velar personalmente por el buen duque. Cierto día, mientras estaban de maniobras militares cerca de la frontera con Squamuglia, desaparecieron todos sin dejar el menor rastro y poco después moría envenenado el buen duque. El sincero Niccolò, que no sabe ocultar lo que piensa, comenta que si resulta que los dos acontecimientos están vinculados en última instancia, y pueden atribuirse al duque Angelo, más le vale al duque que se ande con ojo. El correo, un tal Vittorio, se indigna y jura en un aparte que informará a Angelo de aquella traición a la primera oportunidad que tenga. Mientras tanto, en la cámara de tortura, la sangre del cardenal es vertida en un cáliz y consagrada, no a Dios, sino a Satanás. Además le cortan el dedo gordo del pie y le obligan a elevarlo como si fuera la hostia y a decir: «Este es cuerpo», momento que aprovecha el ingenioso Angelo para comentar que es la primera vez que dice la verdad después de cincuenta años de mentir sistemáticamente. En términos generales, una escena de lo más anticlerical, tal vez concebida para halagar a los puritanos de la época (detalle inútil, por otra parte, porque ninguno iba jamás al teatro, que consideraban inmoral por el motivo que fuese).
El acto III transcurre en la corte de Faggio y se centra en la muerte de Pasquale, que constituye la culminación de un golpe de Estado promovido por los agentes de Ercole. Mientras se lucha encarnizadamente en las calles contiguas a palacio, se encierra a Pasquale en su invernadero patricio, donde se celebra una bacanal. Uno de los partícipes de la fiesta es un mono titiritero, negro y terrible, capturado recientemente en el curso de un viaje a las Indias. Se trata, por supuesto, de un individuo disfrazado de mono, que, a una señal, salta sobre Pasquale desde una lámpara, al mismo tiempo que seis transformistas, que hasta ahora se han dedicado a pasearse de aquí para allá disfrazados de bailarinas, se lanzan también sobre el usurpador desde todos los puntos del escenario. Durante diez minutos aproximadamente, la vengativa muchedumbre mutila, estrangula, envenena, quema, patea, ciega y amaga de mil maneras a Pasquale, que en el ínterin describe para su sayo y nuestro regocijo sus variopintas sensaciones. Al final muere entre grandes sufrimientos y entra en escena un tal Gennaro, un auténtico don nadie, que se proclama jefe provisional del Estado hasta que se localice a Niccolò, el duque legítimo.
Durante el entreacto, Metzger se deslizó hasta el diminuto vestíbulo para fumar y Edipa se dirigió al lavabo de señoras. Buscó para entretenerse el símbolo que había visto la noche anterior en El Radio de Acción, pero para su sorpresa comprobó que todas las paredes estaban completamente limpias. Sin saber exactamente por qué, se sintió amenazada por la ausencia total de esos conatos marginales de comunicación por los que son famosos los retretes.
En el acto IV de La tragedia del correo vemos al pérfido duque Angelo presa de un ataque de nervios. Ya sabe lo del golpe de Faggio y que Niccolò puede estar vivo en alguna parte. Se ha enterado de que Gennaro está reclutando un ejército para invadir Squamuglia y de que el Papa está a punto de intervenir a consecuencia del asesinato del cardenal. Rodeado de traición por los cuatro costados, ordena a Ercole, cuyo verdadero papel no sospecha aún el duque, que llame al correo de Thurn y Taxis, pues piensa que ya no puede confiar en sus propios hombres. Ercole va en busca de Niccolò y le dice que espere las instrucciones del duque. Angelo coge pluma, pergamino y tinta, y explica al público, aunque no a los partidarios del héroe, que todavía no saben nada de los últimos acontecimientos, que para impedir que le invadan las tropas de Faggio debe convencer a Gennaro cuanto antes acerca de sus buenas intenciones. Mientras escribe, hace comentarios aleatorios y crípticos sobre la tinta que utiliza, dando a entender que se trata ciertamente de un líquido muy particular. Por ejemplo:
Aqueste humor endrino llaman «enere»
los gabachos, y a fe que en tal pujanza
la mísera Squamuglia les arrienda,
pues «áncora» salió y del mismo Báratro.
Y:
Prestó el cisne su péndola engorada,
el carnero infeliz su balandrán;
mas lo que en medio corre transmutado
no padeció desplume ni desuello,
sino acopio de muchas alimañas.
Todo lo cual le da risa. Terminado y lacrado el mensaje para Gennaro, Niccolò se lo guarda en el jubón y parte para Faggio, sin saber nada todavía, al igual que Ercole, ni del golpe de Estado ni de su inminente restauración como duque legítimo de Faggio. La escena cambia a Gennaro que, al frente de un pequeño ejército, avanza con la intención de invadir Squamuglia. Hay un diálogo larguísimo a propósito de que si Angelo quiere la paz, lo mejor es que envíe un mensajero para que lo sepan antes de llegar a la frontera, porque si no, sintiéndolo mucho, le zurrarán. De nuevo se desarrolla la escena en Squamuglia, donde Vittorio, el correo del duque, informa a éste de las traicioneras palabras de Niccolò. Otro individuo entra corriendo con la noticia de que se ha encontrado lleno de heridas y mutilaciones el cadáver de Domenico, el desleal amigo de Niccolò; pero tenía un mensaje escondido en el borceguí, al parecer escrito con sangre, que revelaba la verdadera identidad de Niccolò. Angelo sufre un ataque de rabia colosal y ordena que persigan y aniquilen a Niccolò. Pero no a sus propios hombres.
Porque en este punto de la obra los acontecimientos adquieren una cualidad extraña y se introduce subrepticiamente en los diálogos cierta ambigüedad, cierta inquietud. Hasta aquí, ha habido que interpretar los nombres o en sentido literal o en sentido figurado. Pero desde que el duque da la orden de matar, se impone una modalidad expresiva diferente. De ella sólo podemos decir que es una especie de desgana ritual. Queda de manifiesto que ciertas cosas no pueden decirse en voz alta; que ciertos acontecimientos no pueden representarse en escena; aunque habida cuenta de los excesos de los actos anteriores, cuesta imaginar de qué se trata. El duque no nos aclara nada, tal vez porque no puede. Cuando se pone a gritar a Vittorio, dice claramente quiénes no han de correr en pos de Niccolò: a sus propios guardias les dice en la cara que son unos gusanos, unos payasos y unos cobardes. Pero entonces, ¿quiénes han de ser los encargados de perseguir a Niccolò? Vittorio lo sabe; como lo saben todos los pelafustanes y guardacoimas de palacio que van de aquí para allá ataviados con el uniforme de Squamuglia y que intercambian «miradas de entendimiento». Es un bromazo doméstico. El público de la época lo sabía. Angelo lo sabe, pero no lo dice. No acaba de revelarlo por mucho que se aproxime:
Que conserve en su túmulo esa máscara,
inane usurpación de nombre y honra;
que habremos de bailar su mascarada
cual si la verdad fuera, y emplearemos
el cuchillo de Aquellos que juraron
en la cabal venganza no dormirse;
y que al mentar el nombre arrebatado
por Niccolò, se cumpla en un instante
una cruel maldición impronunciable…
Otra vez Gennaro y su ejército. Llega un espía de Squamuglia que les dice que Niccolò se aproxima. Alegría tremenda, en medio de la cual, Gennaro, que conversa poco y reza mucho, pide a todos que recuerden que Niccolò ostenta todavía los distintivos de Thurn y Taxis. Cesa el jolgorio. Al igual que en la corte de Angelo, vuelve a introducirse una rara inquietud en escena. Todos los que están a la vista del público (y que obviamente han recibido instrucciones del director) se dan cuenta de lo que aquello significa. Gennaro, con palabras aún más indescifrables que las de Angelo, pide a Dios y a san Narciso que protejan a Niccolò, y parte con sus hombres. Gennaro pregunta a un lugarteniente dónde se encuentran; resulta que están sólo a una legua del lago donde fue vista por última vez la Guardia Perdida de Faggio.
Mientras tanto, en el palacio de Angelo, la suerte del astuto Ercole ha sufrido por fin un brusco revés. Vittorio Y otros seis se le echan encima y le acusan del asesinato de Domenico. Hay un desfile de testigos, un simulacro de proceso y Ercole muere con sencillez y originalidad, apuñalado por la muchedumbre.
En la escena siguiente también vemos a Niccolò por última vez. Se ha detenido a descansar a orillas de un lago donde, según le contaron, desapareció la guardia de Faggio. Se sienta a la sombra de un árbol, abre la misiva de Angelo y se entera así del golpe de Estado y de la muerte de Pasquale. Se da cuenta de que le aguarda la recuperación de un trono, el amor de un ducado entero, el cumplimiento de sus esperanzas más puras. Recostado en el árbol lee en voz alta parte de la misiva y hace comentarios sarcásticos sobre lo que evidentemente es un hatajo de mentiras ideadas para contener a Gennaro hasta que Angelo reúna un ejército de squamuglianos e invada Faggio. Se oyen pisadas fuera de la escena, Niccolò se pone en pie de un salto y con la mano inmóvil en la empuñadura de la espada mira hacia uno de los pasillos que surcan radialmente la platea circular. Tiembla, no puede pronunciar palabra y se limita a tartamudear el verso blanco más corto de la historia:
T-t-t-t…
Como si saliera de la inmovilidad de un sueño, comienza a retroceder con pasos que le cuestan un mundo. De repente, con agilidad y en terrible silencio, con la gracia de las bailarinas, tres figuras mujeriles de miembros largos, con body negro y guantes negros, y con la cara cubierta por una media negra de seda, salen a escena haciendo cabriolas, se detienen en seco y se quedan mirándole. Bajo la media se entrevén sus rasgos confusos y deformes. Esperan. Se apagan las luces.
En Squamuglia, Angelo trata en vano de reunir un ejército. Convoca desesperado a todos los pelafustanes y chicas guapas que le quedan, cierra ritualmente todas las salidas, se hace servir vino y empieza la bacanal.
El acto termina con las tropas de Gennaro detenidas a orillas del lago. Llega un soldado e informa que se ha encontrado un cadáver en un estado demasiado espantoso para describirlo, y que se sabe que es Niccolò por el amuleto que llevaba al cuello desde pequeño. Se produce otra vez el silencio y todos se miran entre sí. El soldado entrega a Gennaro un rollo de pergamino manchado de sangre que se ha encontrado en el cadáver. Por el sello sabemos que es la carta de Angelo que Niccolò llevaba consigo. Gennaro la mira por encima, de pronto le echa un segundo vistazo, la lee en voz alta. Ya no es el fementido documento del que Niccolò nos leyó algunos pasajes, sino que, milagrosamente, se trata de una luenga confesión en que Angelo expone todos sus delitos y que culmina con la revelación de lo que le ocurrió realmente a la Guardia Perdida de Faggio. Todos sus miembros —oh, sorpresa— fueron ejecutados por Angelo y arrojados al lago. Luego se recuperaron sus huesos y se transformaron en carbón, y el carbón en la tinta que Angelo, con macabro sentido del humor, ha venido empleando desde entonces para escribir toda su correspondencia con Faggio, incluido el presente documento.
Pero ya la osamenta de los Puros
con la sangre de Niccolò mezclóse
y la virtud se unió con la virtud
en unos esponsales que han tenido
por único retoño este milagro:
una vida pletórica de embustes
que al recontarse se trocó en verdad.
De que es verdad, aquí dan testimonio
los difuntos e ilustres caballeros
de la guardia de la ciudad de Faggio.
Ante aquel milagro, todos se hincan de hinojos, alaban el nombre del Señor, lloran la suerte de Niccolò y juran no dejar piedra sobre piedra en Squamuglia. Pero Gennaro remata la escena con un detalle de lo más inquietante, sin duda intolerable para el público de la época, ya que menciona, por fin, el nombre que Angelo no mencionó y que Niccolò estuvo a punto de decir.
El que de Thurn y Taxis conocimos
su Turno aguarda ante ningún señor
para mudar la impura Parataxis
del áureo cuerno antaño uncido en nudo.
Ningún mechón de estrellas guarda ya
quien lloró su tristeza con Trystero.
Trystero. El nombre permaneció flotando en el aire mientras concluía el acto y las luces se mantenían apagadas durante unos instantes; flotando en las tinieblas para desconcierto de Edipa Maas, pero sin ejercer todavía sobre ella el influjo que había de ejercer.
El acto V, totalmente relajante, se ocupa de la escabechina que organiza Gennaro en la corte de Squamuglia. Se echa mano de todas las formas de muerte violenta que conocía el hombre renacentista, por ejemplo la cisterna de lejía, el pozo de pólvora, el halcón de garras emponzoñadas. Como Metzger observaría más tarde, es igual que una tira cómica del Correcaminos en verso blanco. Al final, el único personaje que queda vivo en un escenario atiborrado de cadáveres es Gennaro, el anodino operante.
Según el programa, La tragedia del correo la había dirigido un tal Randolph Driblette. Además había interpretado el papel de Gennaro, el vencedor.
—Metzger —dijo Edipa—, vamos entre bastidores.
—¿Conoces a alguien? —preguntó Metzger, que estaba deseoso de irse.
—Quiero averiguar algo. Quiero hablar con Driblette.
—Ah, lo de los huesos. —Parecía meditabundo.
—No sé —dijo Edipa—, me ha dejado intranquila. Se parecen tanto los dos hechos.
—Fabuloso —dijo Metzger—. Y luego, ¿qué? ¿De manifestación a la Dirección Provincial de Veteranos de Guerra? ¿Una marcha sobre Washington? Dios me libre —dijo mirando al techo del reducido local, lo que hizo que se volvieran algunos que se iban— de las putas liberadas con estudios, cabeza hueca y corazón tierno. Tengo ya treinta y cinco años y debería estar al cabo de la calle.
—Metzger —murmuró Edipa con turbación—, soy de las Juventudes Republicanas.
—Tebeos de Hap Harrigan —continuó Metzger en voz más alta todavía—, que la señora apenas tiene edad para leer, John Wayne destrozando a diez mil nipones con los dientes el sábado por la tarde, sí, hombre, esto es la segunda guerra mundial de doña Edipa Maas. Unos tienen un Volkswagen y otros se pasean con un transistor en el bolsillo de la camisa. Ella no, muchachos, ella quiere que se haga justicia veinte años después. Desenterrar fantasmas. Y todo por una mala borrachera con Manny Di Presso. Olvidando que su principal deber, jurídico y moral, es para con los herederos a quienes representa. Y no para con nuestros soldados, gallardos ellos, no lo dudo, pero que ni se sabe ya cuándo murieron.
—No es eso —se quejó Edipa—. No me interesa lo que Beaconsfield ponga en los filtros. No me interesa lo que Pierce compró a la Cosa Nostra. No quiero pensar en eso. Ni en lo que ocurrió en Lago di Pietà, ni en el cáncer… —no supo continuar y miró a su alrededor con impotencia.
—Entonces, ¿qué? —la azuzó Metzger mientras se ponía en pie y la contemplaba desde las alturas—. ¿Qué?
—No lo sé —dijo Edipa con desaliento—. No me hostigues, por favor. Ponte de mi parte.
—¿Contra quién? —preguntó Metzger incrustándose las gafas de sol.
—Quiero saber si hay alguna relación. Siento curiosidad.
—Claro, sientes curiosidad —dijo Metzger—. Te espero en el coche, ¿eh?
Edipa lo vio desaparecer y buscó los camerinos; recorrió dos veces el pasillo circular exterior y se detuvo ante una puerta situada en el sombrío interregno que se abría entre dos bombillas. Se adentró en un desorden discreto y de buen gusto, bañado en las emanaciones interneutralizantes de la embotada arborescencia de las desnudas terminaciones nerviosas del personal.
Una joven que se quitaba sangre de pega de la cara le señaló a Edipa con la mano una zona de espejos hiper-iluminados. Entró sin llamar y avanzó entre bíceps sudorosos y cortinas transitorias de cabellos largos y oscilantes hasta que se encontró por fin ante Driblette, todavía con el disfraz del lúgubre Gennaro.
—Ha sido fantástico —dijo Edipa.
—Toca, toca —invitó Driblette alargando el brazo. Edipa tocó. Era franela gris—. Se suda a mares, pero no hay otra forma de dar la talla, ¿verdad?
Edipa asintió. No podía apartar los ojos de los de aquel hombre. Eran negros y brillantes y estaban rodeados por una red impresionante de patas de gallo: como un laberinto de laboratorio para medir la inteligencia al llorar. Parecían saber lo que Edipa quería, más incluso que la propia Edipa.
—Has venido para comentar la obra —dijo—. Voy a desanimarte. Se escribió para entretener. Igual que las películas de miedo. No es literatura, no significa nada. Wharfinger no era ningún Shakespeare.
—No sé quién era —dijo Edipa.
—¿Shakespeare? Uno que ya está muerto.
—¿Podría ver un libreto? —En realidad no sabía lo que buscaba. Driblette le señaló con la mano un archivador que había junto a una ducha.
—Voy a darme un chapuzón —anunció— antes de que llegue la multitud juguetona. Los libretos están en el cajón de arriba.
Pero se trataba de copias ciclostiladas y llenas de pústulas; manoseadas, rotas, con manchas de café. En el cajón no había nada más.
—Oye —exclamó en dirección a la ducha—. ¿Dónde está el original? ¿Qué es lo que habéis reproducido?
—Un libro de bolsillo —le respondió gritando Driblette—. No me preguntes por la editorial. Lo compré en Zapf, una librería de lance que hay junto a la autopista. Es una antología, Tragedias jacobitas. Había una calavera en la tapa.
—¿Me lo puedes dejar?
—Ya ha volado. En la fiesta del estreno. Desaparece media docena por lo menos en cada ocasión. —Sacó la cabeza de la ducha. Como el resto del cuerpo estaba envuelto en vapor, la cabeza parecía poseer una ingravidez fantástica, propia de un globo. La observó divertido y le dijo con entonación comedida—: Había otro ejemplar en la librería. Puede que aún no lo hayan vendido. ¿Sabrías ir a Zapf?
A Edipa se le introdujo algo en las tripas, bailoteó un poco y se fue.
—¿Me estás tomando el pelo?
Los ojos rodeados de arrugas se limitaron a devolverle la mirada durante un rato.
—¿Por qué —preguntó Driblette al final— le interesará tanto a la gente estos libros?
—¿A quién más le interesan? —interrogó demasiado deprisa. Puede que Driblette sólo lo hubiera dicho en sentido general.
El individuo cabeceó.
—No quiero saber nada de vuestras polémicas académicas —y añadió—: seáis quienes seáis —con sonrisa confianzuda. Edipa advirtió entonces, como escalofriantes dedos de muerto en la piel, que aquella era la mirada que por indicación suya intercambiaban los actores cada vez que salía a relucir el tema de los asesinos de Trystero. La mirada que sabe y que nos dirigen en los sueños ciertos personajes desagradables. Le preguntaría al respecto.
—¿Era una acotación del texto original? El que todos parecieran estar en el secreto de algo. ¿O es un detalle que has añadido tú?
—Lo he añadido yo —dijo Driblette—, eso y el que saquen a escena a los tres asesinos en el cuarto acto. Wharfinger no los enseña al público.
—¿Y por qué lo haces tú? ¿Tenías referencias de ellos por algún otro sitio?
—Si es que no entendéis —dijo Driblette exasperándose—. Sois como los puritanos con la Biblia. Fanáticos de la literalidad. Tú sabes dónde está la obra, ¿verdad? No está en el archivador, ni en el libro que buscas, sino —salió una mano del vaporoso sudario de la ducha y señaló la cabeza suspendida en el aire— aquí dentro. Para eso estoy yo. Para dar corporeidad al espíritu. ¿A quién le importan las palabras? Son ruidos mecánicos para apoyar el ritmo de los versos, para penetrar en la barrera ósea de la memoria de un actor, ¿no? Pero la realidad está en esta cabeza. La mía. Yo soy el proyector del planetario, todo el cerrado microcosmos que se ve en el círculo del escenario sale de mi boca, de mis ojos y a veces también de otros orificios.
Pero Edipa no podía renunciar así como así.
—¿Qué te ha hecho disentir de Wharfinger acerca de ese personaje, Trystero? —Al oír este nombre, la cara de Driblette desapareció de pronto entre el vapor. Como si se hubiera apagado. Edipa había pronunciado el nombre sin querer. El director había sabido crear a su alrededor, fuera de escena, la misma sensación de desgana ritual que sobre las tablas.
—Si me disolviera aquí dentro —especuló la voz que surgía de la creciente nube de vapor— y fuera a parar al Pacífico a través del alcantarillado, todo lo que has visto esta noche desaparecía también. Y tú, esa parte de ti tan preocupada, Dios sabrá cómo y por qué, por este microcosmos, desaparecería igualmente. Sólo quedarían aquellas cosas en que Wharfinger no mintió. Squamuglia, Faggio, si es que existieron de verdad. La red postal de los Thurn y Taxis. Los coleccionistas de sellos dicen que existió. Puede que el otro también. El Enemigo. Pero serían restos, fósiles. Muertos, minerales, sin valor ni potencial.
»Podrías enamorarte de mí, consultar con mi comecocos, esconder un magnetófono en mi dormitorio, comprobar de qué hablo desde dondequiera que esté cuando sueño. ¿Lo harías? Puedes juntar claves, elaborar una tesis, o varias, a propósito de por qué los personajes reaccionaban como lo hacían ante la contingencia Trystero, por qué aparecían los asesinos, por qué la indumentaria negra. Malgastarías la vida en esa historia y nunca rozarías la verdad. Wharfinger puso las palabras y una trama. Yo les he dado vida. Esa es la cuestión. —Guardó silencio. Sólo se oía el crepitar de la ducha.
—¿Driblette? —Dijo Edipa al cabo de un rato.
La cara masculina volvió a asomarse.
—Podríamos, sí. —No sonreía. Sus ojos aguardaban, en el centro de la respectiva telaraña.
—Te llamaré —dijo Edipa. Se marchó y sólo cuando estuvo fuera se le ocurrió pensar: «He entrado para preguntarle por los huesos y hemos hablado de Trystero». Se detuvo en el aparcamiento medio vacío, miró los faros del coche de Metzger, que se acercaba, y se preguntó hasta qué punto había sido una casualidad.
Metzger tenía puesta la radio del coche. Edipa subió al automóvil y recorrió con él unos tres kilómetros hasta que se dio cuenta de que las piezas seleccionadas para la emisión nocturna procedían de la emisora que radio REDOJ tenía en Kinneret y de que el pinchadiscos cuya voz oía era su marido, Mucho.