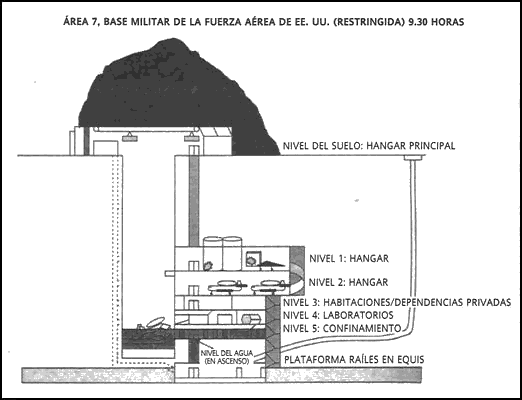
3 de julio, 9:30 horas
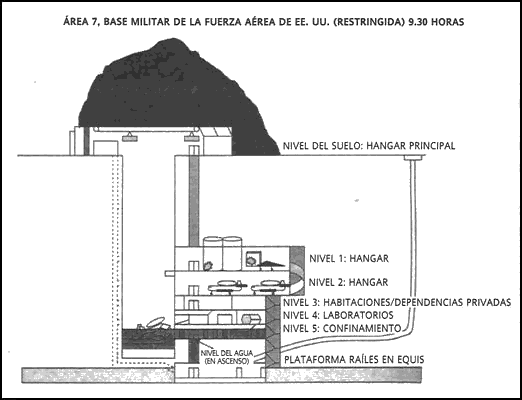
Diez minutos antes de que el suministro eléctrico se cortara en el Área 7, un helicóptero de transporte CH-53E Super Stallion se hundía lentamente en las verdes aguas del lago Powell.
Conformaba una imagen de lo más peculiar.
Con la sección de cola rota, la parte posterior del helicóptero se hundió primero, casi en vertical, y el agua comenzó a entrar a borbotones a través de la rampa de carga abierta. Con el agua verdosa de fondo a su alrededor, parecía como si el Super Stallion estuviera en caída libre, en silenciosa cámara lenta.
Las burbujas se abrían paso hasta la superficie del agua sobre el helicóptero, las mismas burbujas que los dos Penetrator de la Fuerza Aérea observaban por encima del lago.
Shane Schofield y Buck Riley júnior miraban hacia arriba a través del parabrisas de Lexan del helicóptero.
Vieron la superficie del agua ondulándose muy por encima de ellos, a quince metros de distancia, alejándose cada vez más.
Tras la lente distorsionada del agua podían discernir las imágenes gemelas de los helicópteros de ataque que se cernían sobre la superficie, esperando a que alguno de ellos dos emergiera, si es que se atrevían a hacerlo.
En el agua que los rodeaba, un extraño aunque increíble paisaje submarino se reveló ante sus ojos. Rocas gigantes descansaban en el lecho del lago, huellas de lo que otrora había sido un terreno seco y curvado; incluso había un acantilado gigante sumergido que se elevaba hasta desaparecer por encima de la superficie. Aquel mundo desértico sumergido era de un pálido y espectral color verde.
Libro II se volvió hacia Schofield.
—Si tiene algún plan mágico de escape, es el momento de ponerlo en práctica.
—Lo siento —dijo Schofield—. Me he quedado sin planes.
Tras ellos (o más bien, bajo ellos), el agua estaba anegando el compartimento de carga. Subía con rapidez a través de la rampa de carga abierta y de cualquier otro orificio con el que se topara.
Afortunadamente, el helicóptero estaba aislado del aire por lo que, a unos veintiún metros de profundidad, se equilibró (a pesar de seguir descendiendo) y una burbuja de aire se formó en la cabina de mando vuelta hacia arriba (de la misma manera que se formaría una burbuja de aire en el interior de una copa sumergida boca abajo en una bañera).
El helicóptero siguió hundiéndose hasta que, a veintisiete metros de profundidad, alcanzó el lecho.
Una nube de limo se levantó alrededor del Super Stallion cuando lo que quedaba de su cola impactó contra el lecho del lago y el helicóptero quedó apoyado (todavía vuelto hacia arriba) contra una enorme roca sumergida.
—No disponemos de mucho tiempo —dijo Schofield—. Este aire se agotará en breve.
—¿Qué hacemos? —dijo Libro II—. Si nos quedamos, morimos. Si nadamos a la superficie, morimos.
—Tiene que haber algo… —dijo Schofield, casi para sí mismo.
—¿A qué se refiere?
—Tiene que haber un motivo…
—¿De qué está hablando? —dijo Libro II enfadado—. ¿Un motivo para qué?
Schofield se volvió para mirarlo.
—Un motivo por el que Botha se detuvo aquí. En este punto. No se paró porque sí. Tenía un motivo para echar anclas aquí…
Y entonces Schofield lo vio.
—Cabrón astuto… —musitó.
Estaba mirando por encima del hombro de Libro II, a la neblina verde y turbia del mundo submarino.
Libro II se volvió y también lo vio.
—Oh, joder… —susurró.
Allí, parcialmente ensombrecida por la bruma verdusca del agua, había una estructura (no una roca o una formación rocosa, sino una estructura construida inconfundiblemente por el hombre), una estructura que parecía totalmente fuera de lugar en el verdoso mundo submarino del lago Powell.
Schofield y Libro vieron una especie de toldo ancho y plano, una oficina menuda con ventanas y la puerta de un taller. Y, bajo el toldo, dos surtidores de gasolina antiguos.
Era una gasolinera.
Una gasolinera sumergida bajo el agua.
* * *
Estaba ubicada en la base del acantilado, en el punto donde el enorme cráter circular que contenía la mesa conectaba con un cañón ancho que se extendía hacia el oeste, justo en ese rincón.
Fue entonces cuando Schofield recordó lo que era todo aquello.
Era la estación de servicio que había quedado anegada cuando el lago Powell había sido creado en 1963 por la construcción de la presa en el río Colorado; la gasolinera de la década de 1950 que había sido construida sobre un antiguo puesto de comercio del antiguo oeste.
—Pongámonos en marcha —dijo—. Antes de que agotemos el oxígeno.
—¿Adónde? —preguntó incrédulo Libro II—. ¿A la gasolinera?
—Sí —dijo Schofield mientras miraba su reloj.
Eran las 9:26.
Treinta y cuatro minutos para llevar el balón nuclear hasta el presidente.
—Las gasolineras disponen de bombas de aire para inflar los neumáticos —dijo—. Aire que podemos respirar hasta que esos Penetrator se vayan. Puede que cuando el Gobierno le hiciera entrega de la compensación económica, el propietario de la gasolinera cogiera el dinero y lo dejara todo tal cual.
—¿Ese es su plan mágico? Si queda aire en esas bombas tendrá más de cuarenta años. Estará rancio o contaminado por solo Dios sabe qué.
—Si están bien selladas —dijo Schofield—, parte de ese aire puede estar en buen estado. Y ahora mismo no tenemos más opciones. Yo iré primero. Si encuentro una manguera, le haré una señal para que venga.
—¿Y si no?
Schofield se soltó el maletín y se lo pasó a Libro II.
—Entonces el plan mágico se le tendrá que ocurrir a usted.
El Super Stallion yacía en el lecho del lago, rodeado por el silencioso mundo submarino.
De repente, una hilera de burbujas salió de la sección trasera abierta, tras la figura de Shane Schofield que, todavía vestido con el uniforme de batalla negro del séptimo escuadrón, se disponía a salir del interior del helicóptero hundido.
Schofield quedó suspendido un instante en el agua. Miró a su alrededor y vio la gasolinera, pero entonces vio algo más.
Algo que yacía en el lecho del lago justo debajo de él, a menos de un metro de distancia.
Era una pequeña maleta Samsonite muy resistente, diseñada para proteger su contenido de fuertes impactos. Tenía el tamaño de dos cintas de vídeo colocadas una junto a otra. Estaba en el lecho del lago totalmente inmóvil, sujeta con un ancla.
Era el objeto que Gunther Botha había tirado por la borda de su biplaza cuando Schofield y Libro lo habían interrumpido.
Schofield buceó hasta ella, cortó el ancla con un cuchillo y a continuación se la colgó de la cintura como había hecho con el balón nuclear.
Ya miraría su contenido después.
En esos momentos tenía otras cosas que hacer.
Se dirigió hacia la estación de servicio submarina, buceando con poderosas brazadas. No tardó en cubrir la distancia entre el Super Stallion y la gasolinera y pronto se halló flotando delante de la espectral estructura sumergida.
Los pulmones le ardían. Tenía que encontrar las bombas de aire pronto. Allí.
Junto a la puerta abierta de aquel despacho u oficina de la gasolinera.
Una manguera negra, conectada a un bidón a presión. Schofield nadó hasta él.
Llegó a la manguera, la cogió y apretó la válvula de descarga.
La boca de la manguera cobró vida y comenzó a soltar unas burbujas lastimeramente pequeñas.
No es una buena señal, pensó Schofield.
Y entonces, de repente, una estela de burbujas de mayor tamaño comenzó a salir de la manguera.
Schofield puso la boca rápidamente y, sin pensarlo dos veces, respiró aquel aire de cuarenta años de antigüedad.
Al principio le entraron náuseas y comenzó a toser. Sabía amargo y viciado, hediondo. Pero pronto el aire se tornó más limpio y comenzó a inhalarlo con normalidad. Serviría.
Agitó el brazo para que Libro, en el helicóptero, lo viera, y le hizo saber que todo estaba bien levantando los pulgares.
Mientras Libro buceaba con el balón nuclear hasta allí, Schofield llevó la manguera de aire al despacho de la gasolinera para que las burbujas quedaran atrapadas en el techo del despacho en vez de salir a la superficie del lago y alertar a los Penetrator de que disponían de un nuevo suministro de aire.
Mientras lo hacía, miró a su alrededor, a la estación de servicio allí sumergida.
Seguía pensando en Botha.
El plan de huida del científico sudafricano no podía consistir en llegar a esa gasolinera. Tenía que haber algo más que eso…
Schofield miró alrededor del despacho de la gasolinera y del taller contiguo. Toda la estructura estaba apoyada contra la base del acantilado sumergido.
Justo entonces, sin embargo, a través de la ventana trasera del despacho, Schofield vio una construcción en la base del acantilado, tras la gasolinera.
Una puerta muy ancha cerrada con tablas.
Las tablas eran de madera gruesa y la puerta parecía horadar la pared rocosa del acantilado. Un par de raíles de vagones de mina desaparecían bajo las tablas que sellaban su entrada.
Una mina.
El plan de Botha comenzaba a cobrar más sentido.
Treinta segundos después, Libro II se unió a él en el interior del despacho e inhaló algo de aire.
Un minuto después, Schofield se asomó al exterior y vio que las formas borrosas de los Penetrator por encima de la línea de flotación giraban en el aire y ponían rumbo al Área 7.
Tan pronto como se fueron, le hizo señas a Libro y le señaló la entrada a la mina tras la gasolinera. Con gestos le dijo: «Voy allí. Espere».
Libro asintió.
Schofield, a continuación, encendió la linterna del cañón de su Desert Eagle y atravesó a nado la ventana trasera del despacho en dirección a la entrada de la mina.
Llegó a la puerta de la mina y vio que faltaban algunas de las tablas de madera. Alguien las había quitado, probablemente no hacía mucho.
Buceó hacia el interior.
La oscuridad lo recibió. Una oscuridad submarina impenetrable.
El tenue haz de luz de su linterna reveló paredes rocosas, vigas sumergidas y un par de raíles para vagones de mina en el suelo que desaparecían entre las sombras.
Schofield atravesó rápidamente el túnel de la mina, guiado por el haz de luz de su linterna.
Tenía que estar al tanto de lo lejos que había ido. Pronto tendría que tomar una decisión: regresar con Libro e inhalar aire de la manguera o seguir hacia delante con la esperanza de encontrar una sección de la mina que no estuviera llena de agua.
Lo único que le convencía de tal cosa era Botha. El científico sudafricano no habría ido allí si no pudiera…
De repente, Schofield vio un estrecho hueco vertical que se desviaba del túnel. Había unos travesaños dispuestos a lo largo de dicho hueco.
Nadó hacia allí y lo alumbró con su linterna. El túnel ascendía y descendía hasta desaparecer en la oscuridad en ambas direcciones. Era una especie de pozo de acceso que permitía moverse rápida y fácilmente por todos los niveles de la mina.
Schofield se estaba quedando sin aire.
Hizo cálculos.
El lago tenía veintisiete metros de profundidad. Por tanto, subiendo veintisiete metros por esa escalera de travesaños, el agua debería nivelarse.
Qué coño.
Era la única opción.
Dio la vuelta para ir a por Libro.
Dos minutos después, Schofield regresó al túnel de la mina, esta vez con Libro II (y el balón nuclear) y los pulmones llenos de aire.
Fueron directos al pozo de acceso vertical y se valieron de los travesaños para impulsarse hacia arriba.
El pozo era un cilindro estrecho, con entradas horizontales en la tierra cada tres metros aproximadamente. Trepar por él era como avanzar por una cañería muy estrecha.
Schofield encabezaba la marcha, con rapidez, contando los travesaños conforme subía, calculando treinta centímetros por cada travesaño.
Cuando llevaba cincuenta travesaños, los pulmones comenzaron a arderle.
Al septuagésimo, notó cómo la bilis empezaba a acumulársele en la garganta.
Al nonagésimo, seguía sin ver la superficie, y comenzó a preocuparse, a pensar que quizá se había equivocado y había cometido un error fatal, que ese era el final, que pronto se desvanecería…
Y entonces la cabeza de Schofield emergió del agua. Al aire fresco y puro.
Inmediatamente se echó a un lado para que Libro II pudiera salir a la superficie. Libro salió del agua y los dos respiraron el aire fresco mientras seguían agarrados a la escalera del pozo vertical.
El pozo seguía ascendiendo en la oscuridad, solo que ya sin agua.
Una vez hubieron recobrado el aliento, Schofield trepó fuera del agua y accedió a la entrada más cercana.
Salió al interior de una ancha cueva de suelo plano, un antiguo despacho de administración de la mina. Lo que vio en el interior de aquella habitación, sin embargo, le dejó petrificado.
Cajas de provisiones: agua, comida, hornillos de gas, leche en polvo. Cientos de cajas.
Cientos y cientos de cajas.
Una docena de catres flanqueaban las paredes. En un rincón había una mesa llena de pasaportes y permisos de conducir falsos.
Es un campamento, pensó Schofield. Un campamento base.
Con comida suficiente para semanas, meses incluso, el tiempo que tardara el Gobierno estadounidense en dejar de rastrear el lago Powell en busca de los hombres que habían robado el sinovirus y la fuente de su preciada vacuna: Kevin.
Posteriormente, cuando no hubiera moros en la costa, Botha y sus hombres abandonarían el lago y regresarían a su patria sin prisa alguna.
Schofield miró las cajas apiladas. Quienquiera que hubiera hecho eso había tenido que dedicar bastante tiempo a llevar allí las cosas.
—Vaya —dijo Libro II cuando entró en la habitación—. Alguien ha venido preparado.
Schofield miró su reloj.
9:31.
—Vamos. Tenemos veintinueve minutos para llevar este maletín al presidente —dijo Schofield—. Propongo salir a la superficie y ver si hay alguna manera de regresar al Área 7.
* * *
Schofield y Libro II subieron.
Todo lo rápido que podían. Por el túnel de acceso vertical. Schofield con el maletín Samsonite pequeño de Botha. Libro II con el balón.
En un minuto llegaron a la parte superior de la escalera y salieron a un enorme edificio de aluminio, una especie de carbonera más grande de lo habitual.
En la parte más alejada de la carbonera empezaban unos raíles para vagones de mina que desaparecían en la tierra. Estaban flanqueados por una serie de cubetas de carga oxidadas y viejas cintas transportadoras. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas.
Schofield y Libro corrieron a la puerta externa y la abrieron de una patada.
La brillante luz del sol los golpeó y el aire lleno de arena abofeteó sus rostros. La tormenta de arena seguía soplando con fuerza.
Las dos diminutas figuras de Schofield y Libro II salieron fuera de la carbonera…
Entonces se toparon con una enorme península plana que se extendía hasta el lago Powell. Parecían hormigas en comparación con el magnífico paisaje de Utah; la magnitud del terreno que los rodeaba era tal que incluso la enorme carbonera de aluminio de la que habían salido empequeñecía a su lado.
Había otra estructura en aquella península de cima plana, sin embargo. Estaba a unos cuarenta y cinco metros de la mina: una pequeña casa de labranza con un granero contiguo.
Schofield y Libro corrieron hacia allí, atravesando la tormenta de arena.
El buzón de la verja decía: «Hoeg».
Schofield cruzó la verja y accedió al patio delantero.
Llegó a un lateral de la casa, se agachó bajo una ventana y escudriñó su interior justo cuando la pared junto a él estalló en pedazos por los disparos de un arma automática. Se volvió para ver a un hombre vestido con un peto vaquero disparando a la casa de labranza con un AK-47 en sus manos.
¡Blam!
Otro disparo resonó por encima de la tormenta de arena y el granjero cayó muerto al polvoriento suelo.
Libro II apareció al lado de Schofield, con su M9 aún humeante.
—¿Qué demonios está ocurriendo aquí? —gritó.
—Supongo que, si salimos de esta con vida, descubriremos que el tal señor Hoeg es amigo de Gunther Botha. Vamos —dijo Schofield.
Schofield corrió hacia el granero y abrió las puertas con la vana esperanza de encontrar algún tipo de transporte en su interior…
—Bueno, ya era hora de que tuviéramos un poco de suerte —dijo—. Gracias, Dios mío. Nos merecíamos un descanso.
Ante él, reluciente como un coche nuevo en un concesionario, había un vehículo habitual en las granjas de todo el mundo: un bonito biplano de color verde lima, un avión fumigador.
Tres minutos después, Schofield y Libro estaban sobrevolando los cañones serpenteantes del lago Powell.
Eran las 9:38.
Vamos a estar muy justos, pensó Schofield.
El avión era un Tiger Moth, un biplano de la segunda guerra mundial que en el árido suroeste a menudo se empleaba para fumigar. Tenía dos alas paralelas, una encima del fuselaje y otra debajo, que se unían mediante puntales verticales y cableado entrecruzado. El tren de ruedas se extendía desde el extremo delantero, como las patas alargadas de un mosquito, y tenía un pulverizador de insecticida en la cola.
Al igual que la mayoría de los biplanos, tenía capacidad para dos personas: el piloto, que se sentaba en el asiento trasero; y el copiloto, en el delantero.
Era un avión bueno, estaba muy bien cuidado. El señor Hoeg, además de ser un maldito espía, también era un entusiasta de los aviones.
—¿Qué opina? —dijo Libro por el micro de su casco de vuelo—. ¿Vamos a los raíles en equis?
—Ahora no —respondió Schofield—. No disponemos de tiempo suficiente. Vayamos directamente al Área 7. Al conducto de la salida de emergencia.
* * *
El corazón de Dave Fairfax latía aceleradamente.
Estaba siendo un día lleno de acontecimientos.
Tras oír la valoración de Dave respecto a la situación del Área 7 y a la presencia de una unidad traidora actuando en solitario allí, el director adjunto de la agencia de Inteligencia al frente del seguimiento del transbordador espacial chino había ordenado intervenir las transmisiones de las Áreas 7 y 8 en un radio de ciento sesenta kilómetros. Así, cualquier señal que saliera de esa zona sería captada por los satélites de vigilancia de la agencia de Inteligencia.
El director adjunto, impresionado por el trabajo de Fairfax, le había dado al criptógrafo carta blanca para proseguir con la investigación del caso.
—Haga lo que tenga que hacer, joven —le había dicho—. Infórmeme a mí directamente.
Fairfax, sin embargo, seguía algo perplejo.
Quizá fuera solo la excitación del momento, pero había algo que no le cuadraba. Las piezas seguían sin encajar.
Los chinos tenían un transbordador en el espacio que se estaba comunicando con una unidad de una base de la Fuerza Aérea.
Vale.
Entonces tenía que haber algo en esa base que los chinos querían. Fairfax supuso que era la vacuna para el virus que no dejaba de mencionarse en todos los mensajes codificados.
Vale…
Y el transbordador era la mejor manera de comunicarse directamente con los hombres en tierra.
No.
Eso no cuadraba. Los chinos podían usar una docena de satélites diferentes para comunicarse con esos hombres en tierra. No era necesario un transbordador para eso.
Pero ¿y si el transbordador tenía otro propósito…?
Fairfax se volvió hacia uno de los enlaces de la Fuerza Aérea a los que Inteligencia había llamado.
—¿Qué tipo de armamento y equipos se guardan en el Área 7? El tipo de la Fuerza Aérea se encogió de hombros.
—Un par de bombarderos, un SR-71 Blackbird, algunos AWACS. Aparte de eso, se emplea como instalación biológica.
—Entonces, ¿qué hay del otro complejo? ¿Del Área 8? El miembro de la Fuerza Aérea entrecerró los ojos. —Esa es una historia completamente distinta—. Oiga. Necesito saberlo. Créame. Necesito saberlo. El tipo vaciló unos instantes. A continuación dijo:
—El Área 8 contiene dos prototipos operativos del transbordador espacial X-38. Es un aniquilador de satélites, una versión más aerodinámica del transbordador estándar, que se lanza desde un 747 en vuelo.
—¿Un aniquilador de satélites?
—Transporta misiles AMRAAM especiales de gravedad cero en sus alas. Ha sido diseñado para lanzamientos rápidos y misiones de corto alcance: se lanza a una órbita baja para que acabe con los satélites espía o estaciones espaciales del enemigo y luego regresa a casa.
—¿Qué capacidad tiene? —preguntó Fairfax. El hombre frunció el ceño.
—Tres miembros de la tripulación. Quizá diez o doce en el compartimento de armamento, como mucho. ¿Por qué?
La mente de Fairfax estaba trabajando a toda velocidad.
—Oh, no —dijo de repente—. ¡No puede ser!
Corrió a coger una hoja.
Era la hoja con el último mensaje que había descodificado, el mismo que había empleado para revelar a los traidores de la unidad Eco. Decía:
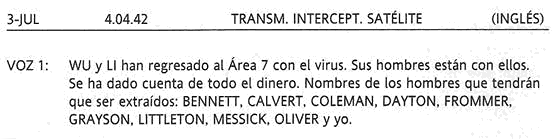
Fairfax leyó la línea: «Nombres de los hombres que tendrán que ser extraídos».
—Extraídos… —dijo en voz alta.
—¿En qué está pensando? —le preguntó el enlace de la Fuerza Aérea.
Pero Fairfax estaba en esos momentos en su propio mundo. Y lo veía todo con total claridad.
—Si quisiera sacar una vacuna ultra secreta de una base ultra secreta de la Fuerza Aérea en medio del desierto, ¿cómo lo haría? No puede sacarla en avión, porque la distancia es demasiada. Se quedaría sin combustible antes de llegar a California. Lo mismo ocurriría con una extracción por tierra. Jamás lograría llegar a la frontera. Lo cogerían antes. ¿Por mar? El mismo problema. Pero esos cabrones de los chinos han pensado en todo.
—¿A qué se refiere?
—No logrará sacar nada de Estados Unidos yendo al norte, al sur, al este o al oeste —dijo Fairfax—. Pero sí subiendo al espacio.
* * *
Schofield miró su reloj.
9:47.
Trece minutos para llevar el balón nuclear al presidente.
Libro II y él llevaban varios minutos de vuelo y sobrevolaban el paisaje desértico en su biplano lima a una velocidad constante de más de trescientos kilómetros por hora.
En la distancia, delante de ellos, alzándose por encima de la llanura del desierto, se podía discernir la baja montaña, la pista de aterrizaje y el pequeño grupo de edificios que conformaban el Área 7.
Inmediatamente después de despegar, Schofield había aprovechado para abrir el maletín Samsonite que había encontrado en el lecho del lago.
En su interior vio doce ampollas de cristal reluciente alineadas en compartimentos de espuma. Cada ampolla contenía un extraño líquido azul. La etiqueta blanca que llevaban todas las ampollas rezaba:
AMPOLLA VACUNA I. V.
Dosis: 55 mi
Testada contra cepa SV v.9,1
Certificado: 3/7 5.24.33
Schofield abrió los ojos de par en par.
Era un kit de vacunación de campo, las dosis exactas de la vacuna que la sangre genéticamente modificada de Kevin había proporcionado, dosis que podían administrarse mediante inyección intravenosa. Y habían sido creadas esa misma mañana.
Era la obra maestra de Gunther Botha.
El antídoto contra la última cepa del sinovirus.
Schofield sacó seis de las ampollas y se las metió en el bolsillo del muslo de su uniforme del séptimo escuadrón. Llegado el momento, podrían ser de utilidad.
Le dio un golpecito a Libro en el hombro y le pasó las seis restantes.
—Por si se resfría.
Libro II, en el asiento delantero del biplano, se había pasado todo el trayecto en silencio, mirando hacia delante.
Cogió las ampollas que Schofield le ofrecía y se las metió en su uniforme del séptimo escuadrón robado. A continuación, siguió mirando hacia delante.
—¿Por qué no le caigo bien? —le preguntó de repente Schofield por el micro de su casco.
Libro II ladeó la cabeza.
Instantes después, la voz del joven sargento se oyó por el casco de Schofield.
—Hay algo que llevo mucho tiempo queriéndole preguntar, capitán. —Su voz fue fría, gélida.
—¿De qué se trata?
—Mi padre estuvo en esa misión en la Antártida con usted. Pero nunca regresó. ¿Cómo murió?
Schofield no respondió.
El padre de Libro II, Buck Libro Riley, había tenido una muerte horrible durante la espeluznante misión de la estación polar Wilkes. Un comandante de las SAS llamado Trevor Barnaby lo había servido como cebo en un tanque lleno de feroces oreas.
—Fue capturado por el enemigo. Y lo mataron.
—¿Cómo?
—No creo que quiera saberlo.
—¿Cómo?
Schofield cerró los ojos.
—Lo colgaron boca abajo sobre un tanque lleno de oreas y lo sumergieron en él.
—El Cuerpo de Marines nunca te dice cómo mueren —dijo con una voz apenas audible—. Te mandan una carta, diciéndote lo patriota que era tu padre e informándote de que ha muerto en acto de servicio. Capitán, ¿sabe lo que le ocurrió a mi familia después de que mi padre muriera?
Schofield se mordió el labio.
—No. No lo sé.
—Mi madre vivía en la base de Camp Lejeune, Carolina del Norte. Yo estaba recibiendo un entrenamiento básico en Parris Island. ¿Sabe lo que le ocurre a la mujer de un marine cuando su marido muere en acto de servicio, capitán?
Schofield lo sabía. Pero no dijo nada.
—Tiene que abandonar la base. Al parecer, a las mujeres de los soldados que siguen con vida no les gusta la presencia de viudas en la base. Ya sabe, podrían intentar quitarles a sus maridos…
»Así que a mi madre, tras perder a su marido, la echaron de su casa. Intentó comenzar de cero, ser fuerte, pero no funcionó. Tres meses después de que abandonara la base, la encontraron en el baño de la caja de zapatos que era su nuevo apartamento. Se había tomado un bote entero de somníferos.
Libro II se giró y miró fijamente a Schofield.
—Por eso antes le pregunté si habituaba a emprender acciones arriesgadas. Esto no es un juego, ¿sabe? Cuando alguien muere, hay consecuencias. Mi padre está muerto, y mi madre se suicidó porque no podía vivir sin él. Solo quería asegurarme de que mi padre no había muerto por culpa de una de sus arriesgadas maniobras tácticas.
Schofield permaneció en silencio.
Nunca había llegado a conocer a la madre de Libro II.
Libro padre nunca había socializado mucho con sus compañeros marines, prefería pasar su tiempo libre y sus permisos con su familia. Sí, Schofield había conocido a Paula Riley en alguna comida o cena, pero nunca había llegado a conocerla de verdad. Había oído las circunstancias de su muerte y, cuando se enteró, deseó haber hecho más por ayudarla.
—Su padre era el hombre más valiente que he conocido jamás —dijo Schofield—. Murió salvando la vida de otra persona. Una niña se cayó de un aerodeslizador y él se tiró tras ella y la protegió de la caída con su cuerpo. Por eso lo cogieron. Lo llevaron de regreso a la estación polar y lo mataron. Intenté llegar a tiempo, pero… no pude.
—Creía que nunca había perdido en una cuenta atrás.
Schofield no dijo nada.
—Hablaba sobre usted, ¿lo sabía? —dijo Libro II—. Decía que era uno de los mejores comandantes a cuyas órdenes había trabajado. Que lo quería como a un hijo, como a mí. No me disculpo por haber sido frío con usted, capitán. Tenía que cogerle la medida, formarme una opinión por mí mismo.
—¿Y cuál es su decisión?
—Todavía sigo en ello.
El avión descendió hacia el terreno del desierto.
* * *
Eran las 9:51 cuando el Tiger Moth verde lima tocó la llanura polvorienta del desierto, levantando una nube de polvo tras de sí, en medio de la feroz tormenta de arena.
Tan pronto como el biplano se detuvo, Schofield y Libro II se bajaron (Schofield con el balón nuclear y la Desert Eagle y Libro con dos M9) y echaron a correr hacia la zanja excavada en la tierra que albergaba la entrada al conducto de la salida de emergencia.
Había cuerpos por todas partes, a medio cubrir por la arena.
Nueve miembros del servicio secreto, todos de traje. Y todos muertos. Los miembros del equipo de avanzada Dos.
Había también cuatro marines muertos en el suelo. Todos con uniforme de gala. Colt Hendricks y los hombres del Nighthawk Tres, que habían acudido a comprobar la salida de emergencia.
Dios santo, pensó Schofield mientras Libro II y él sorteaban los cadáveres y se dirigían a la entrada del conducto.
Tantas muertes… y todas tendrán consecuencias.
9:52.
Schofield y Libro II llegaron a la entrada del conducto de la salida de emergencia. Seguía abierta tras la entrada de los Recces. Accedieron a un estrecho túnel de hormigón y a la fresca sombra del complejo.
Llegaron a una escalera de travesaños que descendía en la oscuridad. Bajaron por ella durante más de treinta metros. No había luces, así que se valieron de la luz de la linterna dispuesta en el cañón del arma de Schofield. Libro II, armado con dos pistolas decorativas, no tenía ninguna.
9:53.
Llegaron al final de la escalera y vieron un túnel del ancho de un hombre que se extendía desde allí y que descendía gradualmente en pendiente. Tampoco había luz.
Echaron a correr por él.
Schofield habló por el micro de muñeca del servicio secreto mientras corría.
—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes? Estamos de vuelta. ¡Estamos dentro del complejo!
Su auricular solo le devolvió interferencias.
Ninguna respuesta.
Quizá las radios del servicio secreto no habían sido diseñadas para resistir inmersiones profundas en el agua.
9:54.
Tras recorrer varios cientos de metros por aquel pasadizo tan estrecho, salieron a la puerta del conducto de salida de emergencia del nivel 6. Estaban en la vía norte de la estación de raíles en equis.
La estación subterránea estaba a oscuras.
Completamente a oscuras.
Resultaba aterrador.
Gracias al haz de luz de su linterna, Schofield pudo distinguir una veintena de cadáveres, además de un amasijo de hierros en medio de la plataforma central: el lugar donde había estallado la granada de Elvis.
—Las escaleras —dijo mientras apuntaba con la luz a la puerta que daba a la escalera de incendios a su izquierda. Subieron a la plataforma y corrieron a la puerta.
—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes?
Chirridos. Interferencias.
Llegaron a la puerta del hueco de la escalera. Schofield la abrió bruscamente…
Al instante oyó las pisadas de más de una docena de pares de botas de combate bajando las escaleras… y haciéndose cada vez más audibles.
—Rápido, por aquí —dijo mientras se arrojaba a las vías del lado sur de la plataforma para ponerse a cubierto bajo los puntales del vehículo de mantenimiento allí estacionado.
Schofield apagó la linterna cuando Libro II aterrizó en las vías junto a él, un segundo antes de que la puerta del hueco de la escalera se abriera de un golpazo y Cobra Carney y los hombres de la unidad Eco salieran por ella. Una bandada de luces comenzó a moverse con rapidez por entre la oscuridad.
Schofield vio al instante a Kevin entre ellos, rodeado por cuatro hombres de origen asiático.
—¿Qué es esto? —susurró Libro II.
Schofield contempló a los cuatro hombres que flanqueaban a Kevin.
Eran los cuatro hombres que había visto en la cámara de descompresión, los que habían sacado el sinovirus de China.
Comenzó a pensar con rapidez.
¿Qué estaba ocurriendo?
Acababan de llevar a Kevin de regreso al Área 7 a bordo de los Penetrator. Y, sin embargo, lo estaban trasladando de nuevo. ¿Había ordenado César a su equipo de soldados que lo llevaran a otro lugar más seguro?
Y aun así, ¿qué podía importarle Kevin a César Russell? ¿No iba tras el presidente?
Cobra y sus hombres accedieron a las vías al otro lado de la plataforma, avanzando con determinación.
Fue entonces cuando, gracias a las linternas de la unidad Eco, Schofield vio que las puertas blindadas que sellaban el túnel al otro lado de la plataforma estaban abiertas. Eran las puertas que sellaban el túnel que conducía al Área 8.
Cobra y sus hombres, con Kevin y los cuatro asiáticos entre ellos, desaparecieron en el interior del túnel este, volviendo la vista atrás conforme avanzaban.
Volviendo la vista atrás…, pensó Schofield.
Y cuando vio a Cobra Carney mirar una última vez por encima de su hombro antes de acceder al túnel, Schofield lo supo.
Esos hombres estaban robándole el niño a César.
En el hangar a oscuras del nivel 2, Gant miraba con nerviosismo su reloj.
9:55.
Cinco minutos para que el presidente tuviera que colocar la palma de su mano en el analizador del balón nuclear.
Y todavía sin noticias de Espantapájaros.
Mierda.
Si no regresaba pronto, el show habría terminado.
Gant y Madre (con Juliet, el presidente, Hagerty y Tate) habían dejado el avión AWACS del nivel 2 y, con la ayuda de las linternas de sus cañones, habían avanzado por el hangar subterráneo en dirección al hueco del elevador de aviones.
Gant, que seguía portando consigo la caja negra que había hurtado del vientre del AWACS, se dirigía al puesto de control de César Russel para continuar con su plan.
Pero si Schofield no regresaba con el balón nuclear pronto, cualquier plan que pudiera tener se quedaría en la teoría.
En el complejo reinaba un extraño silencio.
Silencio que, combinado con la oscuridad total que cubría en esos momentos la instalación subterránea, hacía que la atmósfera allí resultara un tanto inquietante.
Durante un instante, a Gant le pareció oír chisporroteos en su auricular:
—¿… orr… e recibes?
Juliet también lo oyó.
—¿Ha oído eso?
Y entonces, con tal inmediatez que todos dieron un brinco, comenzaron a resonar disparos por el hueco del elevador.
Lo que siguió a esos disparos, sin embargo, fue infinitamente más aterrador.
Carcajadas.
Carcajadas dementes que flotaban en el aire, cortándolo cual guadaña.
—¡Uajajajajaja! ¡Hooooooooola a todos! ¡Vamos a por vosotros!
A lo que le siguió el aullido de un hombre:
—¡Auuuuuuuuuuuuuuu!
Incluso Madre tragó saliva.
—Los presos…
—Deben de haber encontrado la armería del nivel 5 —dijo Juliet.
De repente, un fuerte sonido mecánico repiqueteó por el hueco del elevador.
Gant se asomó.
La plataforma elevadora de aviones se encontraba en el nivel 5, con los restos del AWACS destrozado a medio sumergir en el agua.
En distintos puntos de la plataforma elevadora, Gant vio antorchas, unas veinte, moviéndose, parpadeando en la oscuridad. Antorchas sostenidas en alto por hombres.
Los reclusos que habían escapado.
—¿Cuántos ve? —preguntó Juliet.
—No lo sé —dijo Gant—. Treinta y cinco, cuarenta. Por qué, ¿cuántos hay?
—Cuarenta y dos.
—Oh, perfecto.
Entonces, de repente, con un sonoro crujido, la plataforma elevadora ascendió por encima del agua de la base.
—Creía que la electricidad… —comenzó Madre.
Juliet negó con la cabeza.
—Dispone de un sistema de propulsión hidráulico independiente para poder usarla en caso de un apagón.
La plataforma comenzó a ascender por el hueco a velocidad constante, a través de la oscuridad.
—Rápido. Apártense del borde. —Gant empujó al presidente tras la rampa de carga de uno de los AWACS cercanos. Madre y Juliet apagaron las linternas de sus armas.
La plataforma pasó por la entrada abierta del nivel 2 y prosiguió con su lento ascenso. Conforme ascendía, Gant los observó desde la rampa de carga del AWACS.
Parecía una escena sacada de una película de terror.
Los reclusos habían subido a la plataforma ascendente y sostenían las antorchas por encima de sus cabezas. En las manos que tenían libres portaban pistolas y armas y gritaban como animales, gritos que chirriaban en el silencio del complejo como uñas en una pizarra.
Los presos del nivel 5.
La mitad de ellos llevaba los torsos desnudos, que brillaban a la luz de sus antorchas. Otros llevaban pañuelos de colores en su cabeza y bíceps.
Todos ellos, sin embargo, tenían los pantalones empapados por el agua que anegaba el nivel 5.
El elevador prosiguió con su ascenso hasta desaparecer del campo de visión de Gant. Gant salió de su escondite para ver que la parte inferior de la plataforma subía y subía hasta llegar al hangar principal con gran estruendo.
César Russell cruzó a grandes zancadas la sala de control.
Acababa de ver que la plataforma elevadora de aviones (con un cargamento de aullantes reos armados) subía al hangar. Tan pronto como la plataforma se había detenido, los presos habían salido corriendo, dispersándose en todas direcciones.
—Cojan todo el material portátil —dijo con voz fría César—. Díganle a la unidad Charlie que espere en la puerta superior y que se prepare para la evacuación al segundo puesto de control. Nosotros iremos hasta allí. ¿Dónde está Eco?
—No logramos contactar con ellos, señor —respondió uno de los operadores.
—No importa. Contactaremos con ellos después. Pongámonos en marcha.
Todos comenzaron a moverse. Logan y los tres hombres que quedaban de su unidad Alfa. Boa McConnell y los cuatro miembros de su unidad Bravo.
César se valió de un teclado numérico para abrir una puerta sellada situada en la pared norte de la sala de control. La puerta se abrió.
Tras ella se extendía un estrecho pasadizo de hormigón que se inclinaba levemente a la izquierda, donde conectaría en última instancia con el túnel de la puerta superior.
Los tres hombres de la unidad Alfa encabezaron la marcha. Echaron a correr por el túnel con las armas en ristre. César fue después, seguido de Logan.
El coronel Jerome Harper era el siguiente, pero no llegó a tener la posibilidad porque justo cuando Logan desapareció en el interior del pasadizo, la puerta de la sala de control se abrió y de ella surgieron cinco presos armados.
¡Bum!
Una consola entera quedó reducida a pedazos.
En el túnel de huida, Logan se volvió y vio a los intrusos y supo entonces que los demás no iban a lograr acceder al túnel de la puerta superior. Así que miró a Harper y cerró la puerta tras de sí, sellando el pasadizo, atrapando a Harper y a los hombres de la Fuerza Aérea restantes en el interior de la sala de control.
Once hombres en total quedaron atrás: Harper, Boa McConnell, los cuatro hombres de la unidad Bravo, los cuatro operadores de radiocomunicaciones y el desconocido que había estado observando los acontecimientos de la mañana desde las sombras.
Todos fueron abandonados en la sala de control a merced de los presos.
* * *
En la estación de raíles en equis del nivel 6, Schofield y Libro II salieron de su escondite tras el vehículo de mantenimiento, subieron a la plataforma y corrieron hacia la puerta que daba a la escalera de incendios.
9:56
Schofield abrió de un golpe la puerta y al instante oyó disparos resonando por todo el hueco de la escalera, seguidos de gritos y aullidos.
Cerró la puerta rápidamente.
—Bueno, es oficial —dijo—. Estamos en el infierno.
—Cuatro minutos para encontrar al presidente —dijo Libro II.
—Lo sé, lo sé. —Schofield miró a su alrededor—. Pero para hacerlo tenemos que lograr subir por el complejo de algún modo.
Contempló en la oscuridad la estación subterránea.
—Rápido, por aquí. —Echó a correr hacia la plataforma.
—¿Qué? —Libro II echó a correr tras él.
—Hay otra manera de ascender por el complejo. Esos tipos del séptimo escuadrón lo usaron antes. ¡El conducto de ventilación al otro extremo de la plataforma!
9:57.
Los dos llegaron al conducto de ventilación.
Schofield probó con su micro una vez más, confiando en que no se hubiera estropeado durante su inmersión en el lago Powell.
—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Me recibes?
Ruidos. Interferencias. Nada.
Libro y él treparon al conducto de ventilación y lo recorrieron apresuradamente. Sus botas resonaban a cada paso.
Llegaron a la base del conducto: un hueco vertical de ciento veinte metros de alto.
—Uau —dijo Libro II mientras lo contemplaba. Desaparecía en una oscuridad infinita.
9:58.
Schofield dijo:
—Rápido, sigamos subiendo. Nos valdremos de los túneles cruzados para acceder al hueco del elevador de aviones y atajaremos por la plataforma para ver si podemos encontrarlos.
Schofield disparó su Maghook al oscuro conducto de ventilación, postergando la activación del imán. El gancho y el cable salieron disparados en dirección ascendente antes de que Schofield activara la carga magnética y el gancho se detuviera en medio del aire, arrastrado por su poderoso imán hacia una de las paredes verticales del conducto.
9:58:20.
Schofield fue primero. Subió con el cable del Maghook por el conducto como un bólido. Libro II subió después.
9:58:40.
Corrieron al primer conducto cruzado horizontal y lo atravesaron. Schofield llevaba el balón nuclear en la mano.
9:58:50.
Llegaron al enorme hueco del elevador de aviones. Se abría como un abismo ante ellos, envuelto en oscuridad. La única luz era una llama naranja en la parte superior del hueco que parpadeaba por entre la diminuta apertura cuadrada que por lo general contenía el minielevador. La plataforma principal se encontraba en el nivel del suelo, arriba, en el hangar principal.
Schofield y Libro II estaban en la entrada del conducto cruzado. Se hallaban en el nivel 3.
Schofield se llevó el micro a los labios.
—¡Zorro! ¡Zorro! ¿Dónde estás?
—¡Hola! —resonó una familiar voz femenina por el hueco del elevador.
Schofield alzó la vista y apuntó con la linterna de su arma.
Y vio un diminuto punto blanco, el haz de luz de otra linterna montada en el cañón de un arma, parpadeando a modo de respuesta desde el otro lado del hueco pero un nivel por encima, desde la entrada del hangar del nivel 2.
Y, por encima de la luz, Schofield pudo ver el rostro angustiado de Libby Gant.
9:59:00.
—¡Zorro!
—¡Espantapájaros!
Esa vez sí recibió con claridad la voz de Gant por el auricular. El agua solo debía de haber afectado a su alcance.
—¡Maldita sea! —dijo Schofield—. ¡Creí que la plataforma estaría aquí!
—Los reclusos la han subido al hangar principal —dijo Gant.
9:59:05.
9:59:06.
—Espantapájaros, ¿qué podemos hacer? Solo queda un minuto…
Schofield estaba pensando lo mismo.
Sesenta segundos.
No les daría tiempo a bajar a la base del hueco, cruzarla a nado y subir de nuevo. Y tampoco les daría tiempo a pasar al otro lado por las canaletas de las paredes. Y tampoco podían lanzar el Maghook. Había demasiada distancia.
Mierda, pensó.
Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda.
—¿Qué hay del puente Harbour? —dijo la voz de Madre por el auricular de Schofield.
El puente Harbour era uno de los trucos más legendarios del Maghook. Dos personas disparaban dos Maghook de cargas opuestas de manera tal que los dos ganchos se encontraban en mitad del aire y se unían. Se llamaba así por el puente Harbour, el famoso puente australiano que había sido construido desde ambos lados del puerto de Sídney; dos arcos separados que se habían unido en el último momento. Schofield había visto a algunos marines intentar hacerlo. Ninguno lo había logrado.
—No —dijo—, el puente Harbour es imposible. No he visto a nadie que haya podido alcanzar a otro Maghook en mitad del vuelo. Pero quizá…
9:59:09.
9:59:10.
Miró al presidente y a Gant, que se encontraban en la entrada del nivel 2, y calculó la distancia.
A continuación alzó la vista y vio la oscura parte inferior de la plataforma elevadora, en el extremo superior del hueco.
La sugerencia de Madre, sin embargo, le había dado una idea.
Quizá con los dos Maghook podían…
—¡Zorro! ¡Rápido! —dijo—. ¿Dónde está el minielevador?
—Donde lo dejamos antes, en el nivel 1 —respondió Gant.
—Vayan al nivel 1. Suban al minielevador. Pónganlo en marcha y deténganse a treinta metros por debajo de la plataforma elevadora principal. ¡Ahora!
Gant no rechistó. No era momento de discutir. No había tiempo. Agarró al presidente y desaparecieron del campo de visión de Schofield.
9:59:14.
9:59:15.
Schofield pasó junto a Libro II y recorrió de nuevo el túnel cruzado horizontal que daba al conducto de ventilación principal.
Llegó al conducto de ventilación vertical y sin parpadear siquiera volvió a disparar hacia arriba el Maghook.
Esta vez esperó a que el Maghook hubiera desenrollado todo el cable antes de activar la cabeza magnética.
Al igual que antes, la poderosa carga magnética del Maghook hizo que el gancho se pegara con fuerza a la pared de metal del conducto.
9:59:22.
9:59:23.
Schofield subió a toda velocidad por el conducto.
Libro II no fue con él, pues Schofield no disponía de tiempo para mandarle el Maghook. Tendría que hacerlo solo, y además, necesitaba el Maghook…
Las paredes de acero del conducto se sucedieron ante sus ojos a gran velocidad. Detuvo el mecanismo del carrete al llegar a otro conducto horizontal, tres niveles por encima, pero todavía a unos treinta metros por debajo del hangar principal. Echó a correr por el conducto vertical.
9:59:29.
9:59:30.
Salió de nuevo al hueco de la plataforma elevadora de aviones. La parte inferior de la plataforma se alzaba a treinta metros de él. Desde allí podía oír los disparos y gritos de los reclusos, en el hangar principal, y durante el más breve de los instantes se preguntó qué demonios estaban haciendo allí arriba.
9:59:34.
9:59:35.
Y entonces, con la luz de la linterna de su cañón, vio el minielevador subir por la pared de hormigón al otro lado del hueco del elevador. Sobre este se hallaban Gant, Juliet, Madre y el presidente.
9:59:37.
9:59:38.
Cuando el minielevador se puso a su mismo nivel, Schofield gritó:
—¡Muy bien! ¡Paren ahí!
El minielevador se detuvo bruscamente. En esos momentos estaba situado diagonalmente opuesto a Schofield pero separado de este por un abismo de hormigón de sesenta metros de ancho.
Se miraron desde los extremos opuestos del enorme hueco del elevador.
9:59:40.
—De acuerdo, Zorro —dijo Schofield por la radio—. Quiero que dispares el Maghook a la parte inferior de la plataforma elevadora.
—Pero el cable no es lo suficientemente largo como para cruzar…
—Lo sé, pero con dos Maghook sí lo será —dijo Schofield—. Intenta impactar en un tercio del ancho de la plataforma. Yo haré lo mismo desde aquí.
9:59:42.
Schofield disparó el Maghook. Con un ruido sordo, el gancho salió disparado por los aires, volando diagonalmente hacia arriba.
Y entonces, ¡clunk!, la cabeza magnética del gancho se unió a la parte inferior de la plataforma elevadora.
9:59:43.
¡Clunk! Se oyó un ruido similar procedente del otro lado del hueco. Gant había hecho lo mismo con su Maghook.
9:59:45.
9:59:46.
Schofield agarró fuertemente el Maghook con una mano. A continuación abrió el balón nuclear y vio el temporizador en su interior (00:00:14… 00:00:13…). Lo sujetó por el asa, abierto.
—De acuerdo, Zorro —dijo por el micro—. Ahora pásale el cable al presidente. Nos quedan doce segundos, así que solo vamos a tener una oportunidad.
—Oh, tienes que estar de coña —dijo Madre.
Al otro lado, Gant le dio el lanzador del Maghook al presidente de Estados Unidos.
—Buena suerte, señor.
En esos momentos el presidente y Schofield estaban uno frente a otro, aferrándose a los cables en diagonal de sus respectivos Maghook como trapecistas a punto de empezar su número.
9:59:49.
9:59:50.
—¡Ahora! —gritó Schofield.
Y se lanzaron.
Al hueco del elevador.
Dos figuras menudas, colgadas de dos cables finos como hilos.
Mientras los dos se balanceaban y dibujaban arcos idénticos, realmente parecían trapecistas, trapecistas que intentaban acercarse entre sí y encontrarse en el punto medio (Schofield con el maletín abierto y el presidente con el brazo extendido).
9:59:52.
9:59:53.
Schofield alcanzó la base de su arco y comenzó a subir.
Bajo tan tenue luz, vio al presidente con gesto horrorizado. Pero el presidente lo estaba haciendo bien, balanceándose hacia él fuertemente sujeto al cable y con la mano derecha extendida.
9:59:54.
9:59:55.
Y entonces se acercaron, elevándose, alcanzando las extremidades de sus arcos…
9:59:56.
9:59:57.
Y, a ciento veinte metros por encima de la base del hueco del elevador, oscilando en una oscuridad casi total, se unieron y el presidente colocó la palma de su mano estirada sobre el analizador que asía Schofield.
¡Bip!
El temporizador del balón nuclear se reinició al instante.
00:00:02 se convirtió en 90:00:00 y el reloj comenzó de nuevo la cuenta atrás.
Schofield y el presidente, tras haber compartido el mismo espacio aéreo, se balancearon hacia sus respectivos lados.
El presidente llegó a la plataforma del minielevador, donde Gant, Madre y Juliet lo agarraron.
Al otro lado del hueco del elevador, Schofield regresó al conducto cruzado.
Aterrizó sin problemas en el borde del túnel y respiró profundamente, aliviado. El balón nuclear de acero inoxidable seguía colgando abierto de su mano.
Lo habían logrado. Al menos durante otros noventa minutos. Ahora lo que tenía que hacer era lograr que Libro II y él llegaran hasta el presidente. Y luego retomarían sus asuntos.
Schofield enrolló el cable de su Maghook y se dio la vuelta para bajar por el conducto hasta Libro…
Y vio a tres hombres bloqueándole el camino; hombres que solo llevaban vaqueros azules, sin camisas. También blandían varias Remington. Tenían el torso tatuado, bíceps prominentes y a alguno de ellos le faltaban los dientes delanteros.
—Bienvenido al paraíso, colega —dijo uno de los prisioneros mientras lo apuntaba con un arma.
* * *
César Russell corría por el túnel bajo de hormigón.
Los tres hombres restantes de la unidad Alfa corrían delante de él. Kurt Logan era el último.
Acaban de dejar a Harper y a los demás en la sala de control, donde serían capturados por los presos, y estaban corriendo en esos momentos por el pasadizo de escape para llegar al punto donde este confluía con la salida de la puerta superior.
Doblaron una curva y llegaron a una puerta de acero hundida en el hormigón. Teclearon el código. La puerta se abrió.
El túnel de la puerta superior apareció ante ellos, bifurcándose a la derecha y a la izquierda.
A la derecha, la libertad, la salida que daba a uno de los hangares exteriores del Área 7.
A la izquierda, tras una curva, el hueco del ascensor de personal y… algo más.
César se quedó inmóvil.
Una bota de combate sobresalía por la esquina que daba al hueco del ascensor de personal.
La bota de combate negra de un soldado muerto.
César se acercó.
Y vio que la bota pertenecía al cuerpo terriblemente ensangrentado de Pitón Willis, el oficial al frente de la unidad Charlie, la unidad del séptimo escuadrón que había sido enviada a llevar a Kevin de regreso al Área 7.
El rostro de César se ensombreció.
La unidad Charlie yacía muerta ante él. Y Kevin no estaba por ninguna parte.
Entonces César vio una marca junto a los dedos inertes de Pitón Willis, un símbolo garabateado con sangre, un último gesto del comandante de la unidad Charlie antes de morir. Una «E» mayúscula.
César se quedó mirándola con el ceño fruncido.
Logan se colocó junto a él.
—¿Qué ocurre?
—Vayamos al segundo puesto de control —dijo César sin inmutarse—. Y, cuando lleguemos allí, quiero que averigüe qué le ha sucedido a la unidad Eco.
Shane Schofield salió de la entrada del conducto de ventilación situado bajo el Marine One, flanqueado por cuatro presos fuertemente armados. Ya no llevaba el balón nuclear. Uno de sus captores lo sostenía como si de un juguete nuevo se tratara.
Cuando salió de debajo del helicóptero presidencial, le pareció oír golpes y gritos…
Y de repente, ¡bum!, un disparo hizo que se detuviera. Al disparo le siguieron sonoras carcajadas de aprobación.
Entonces oyó otro disparo… y más vítores y aplausos.
Schofield sintió que se le helaba la sangre.
¿Qué demonios era todo aquello?
Salió de debajo del Marine One y al instante vio a unos treinta reclusos. Estaban dándole la espalda, reunidos alrededor de la plataforma elevadora de aviones central.
En el tiempo que había transcurrido desde su captura en el conducto de ventilación, los presos habían bajado la plataforma (con los restos del AWACS aún en ella) unos tres metros por debajo del nivel del suelo y la habían detenido allí, de manera que en esos momentos conformaba un foso enorme y cuadrado en el centro del hangar.
Los presos estaban congregados alrededor del foso y miraban con atención el interior de este como si estuvieran apostando en una pelea de gallos: golpeándose los puños, gritando y abucheando. Un tipo greñudo estaba gritando:
—Corre, pequeñín, corre. ¡Jajajaja!
Era el grupo más variopinto y aterrador que Schofield había visto nunca.
Sus iracundos rostros estaban cubiertos de cicatrices y tatuajes. Cada uno de ellos había personalizado a su gusto el uniforme de prisión: algunos le habían quitado las mangas y se las habían puesto en la cabeza, otros llevaban las camisas abiertas, otros por fuera, algunos ni siquiera las llevaban…
Schofield fue conducido al borde del foso. Miró su interior.
Entre el amasijo de hierros y restos del AWACS que yacían desperdigados por la plataforma, vio a dos hombres con uniformes de la Fuerza Aérea (jóvenes y, a juzgar por sus uniformes perfectamente planchados, carne de oficina, operadores de radiocomunicaciones probablemente) corriendo como animales aterrorizados.
En el foso, con ellos, había cinco presos fornidos (todos provistos de armas) merodeando entre los restos, a la caza de los desventurados operadores.
Schofield vio los cuerpos de dos operadores más en dos charcos de sangre en distintas esquinas del foso: la causa de los vítores que había oído antes.
Fue entonces, sin embargo, cuando Schofield observó horrorizado que un grupo de reclusos salía del otro lado del hangar.
En medio de ese nuevo grupo de presos, Schofield vio a Gant, Madre, Juliet… y al presidente de Estados Unidos.
—Esto no puede estar pasando —dijo para sí.
* * *
En la oscuridad del hangar del nivel 1, Nicholas Tate III, asesor presidencial de política nacional, miraba nervioso el hueco del elevador.
El presidente y sus tres féminas guardaespaldas no habían regresado de su incursión en el minielevador extraíble y Tate estaba preocupado.
—¿Cree que los han cogido los presos? —le preguntó a Acero Hagerty.
Desde allí se podían oír los gritos y disparos procedentes del hangar principal. Era como estar fuera de un estadio durante un partido de fútbol.
—Espero que no —susurró Hagerty.
Tate siguió contemplando el hueco del elevador mientras miles de pensamientos se agolpaban en su mente, la mayoría de ellos relativos a su supervivencia. Transcurrió un minuto.
—Entonces, ¿qué cree que debemos hacer? —preguntó finalmente, sin girarse hacia Hagerty.
No obtuvo respuesta.
Tate frunció el ceño y se volvió.
—He dicho… —Se calló.
Hagerty no estaba.
El hangar del nivel 1 se extendía ante él, envuelto en sombras. Las únicas presencias allí eran las sombras de los aviones estacionados.
Tate se puso pálido.
Hagerty había desaparecido.
Se había esfumado, al instante, en cuestión de un minuto.
Era como si lo hubieran borrado de la faz de la tierra.
Nicholas Tate se estremeció de terror. Ahora estaba solo, allí abajo, en una instalación sellada plagada de soldados traidores y la peor calaña de asesinos que haya conocido el hombre.
Y entonces lo vio.
Algo relucía en el suelo a unos metros de él, en el lugar en el que instantes antes se hallaba Hagerty. Se agachó y lo cogió.
Era un anillo.
Un anillo de oro. Un anillo de oficial.
El anillo de graduación de Annapolis de Hagerty.
Los dos últimos operadores de radiocomunicaciones no duraron demasiado.
Cuando los últimos disparos resonaron en el interior del foso, juntaron a empellones a Schofield y a Gant y a los demás los pusieron a su lado.
—Hola —dijo Gant.
—Hola —dijo Schofield.
Después del osado número trapecista de Schofield y el presidente, Gant y su equipo no habían corrido mejor suerte que Schofield.
Tan pronto como el presidente había pisado el minielevador, este había comenzado a ascender. Alguien lo había llamado desde el hangar principal.
Los habían subido al hangar y allí se habían topado con una pesadilla totalmente nueva.
Los presos, las cobayas de la vacuna de Gunther Botha, estaban ahora al mando del Área 7.
Aunque no había manera de esconder su exiguo armamento, Gant sí había conseguido ocultar su Maghook mientras el minielevador subía. En esos momentos pendía magnéticamente de la parte inferior del minielevador extraíble.
Por desgracia, cuando la pequeña plataforma había llegado al hangar principal, la caja negra que Gant había cogido del AWACS seguía en su poder.
Pero Gant no había querido alertar a ninguno de los presos de su importancia, así que la había colocado en el suelo del minielevador, y tan pronto como este había encajado en la plataforma principal, le había dado «accidentalmente» una patada y esta había caído al suelo del hangar, a poca distancia del hueco del elevador.
Una vez finalizada la cacería en el foso, los presos congregados alrededor del hueco del elevador de aviones centraron su atención en el presidente y sus guardianes.
Un reo mayor se separó del grupo de presos. Llevaba una pistola en la mano.
Era un individuo de lo más particular.
Debía de tener unos cincuenta años y, a juzgar por la seguridad de sus pasos, sin duda contaba con el respeto del resto del grupo. Aunque le clareaba la coronilla, largos cabellos negros y canosos le caían hasta los hombros. Una nariz estrecha y angulosa, una piel extremadamente pálida y unos pómulos muy marcados completaban su siniestra apariencia.
—Ven a mi morada, le dijo la araña a la mosca —dijo el hombre mientras se colocaba delante del presidente. Tenía una voz suave, pero articulaba las palabras tan despacio que resultaba de lo más amenazante.
—Buenos días, señor presidente —dijo con simpatía—. Qué agradable que se haya unido a nosotros. ¿Me recuerda?
El presidente no dijo nada.
—Por supuesto que sí —dijo el preso—. Soy un 18-84. De un modo u otro ha conocido a las nueve personas que durante su mandato han sido condenadas a tenor de lo dispuesto en el título 18, parte I, capítulo 84 del código de Estados Unidos. Es la parte que prohíbe a los estadounidenses intentar acabar con la vida de su presidente.
»Grimshaw, Seth Grimshaw —dijo el preso, extendiendo la mano—. Nos conocimos en febrero, un par de semanas después de que usted se convirtiera en presidente, mientras salía del hotel Bonaventure en Los Ángeles por la cocina subterránea. Yo fui quien intentó meterle una bala en el cráneo.
El presidente no dijo nada.
Y no estrechó la mano que Grimshaw le ofrecía.
—Logró mantener en secreto aquel incidente —dijo Grimshaw—. Impresionante. Especialmente cuando lo único que busca alguien como yo es notoriedad. Además, no es nada inteligente asustar a la nación, ¿verdad? Mejor mantener a las masas ignorantes al margen de esos intentos por acabar con su vida. Como bien dicen, la ignorancia es una virtud.
El presidente no dijo nada.
Grimshaw lo miró de arriba abajo y sonrió divertido al ver el uniforme de combate que el presidente llevaba en esos momentos. El presidente, Juliet y Schofield seguían vestidos con la ropa del séptimo escuadrón. Gant y Madre, por su parte, seguían llevando su uniforme (aunque bastante sucio) de gala.
Grimshaw sonrió. Fue una sonrisa breve, de satisfacción.
A continuación se acercó al preso que sostenía el balón nuclear y le cogió el maletín. Lo abrió y contempló el temporizador de la cuenta atrás para, a continuación, mirar al presidente.
—Al parecer, mis recientemente liberados compañeros y yo nos hemos entrometido en un asunto de lo más interesante. A juzgar por sus ropas y por la manera poco ceremoniosa en que irrumpieron en nuestras celdas antes, andaban jugando al ratón y al gato. —Chasqueó la lengua a modo de reproche—. Debo decirle, señor presidente, que eso no ha sido para nada presidencial. No.
Entrecerró los ojos.
—Pero ¿quién soy yo para poner fin a tan imaginativo espectáculo? El presidente y sus fieles guardaespaldas frente a los traidores militares del complejo. —Grimshaw se volvió—. Goliath, trae a los otros prisioneros.
En ese momento, un reo gigantesco (Goliath, supuso Schofield) salió de detrás de Grimshaw y se dirigió hacia el edificio interno del hangar. Era gigante, con bíceps del tamaño del tronco de un árbol y una cabeza cuadrada que recordaba a la de Frankenstein. Hasta tenía en la frente una protuberancia cuadrada, señal inequívoca de que llevaba una placa en el cráneo. Goliath portaba un subfusil automático P-90 en uno de sus enormes puños y en el otro el Maghook de Schofield.
Regresó instantes después.
Tras él iban los siete hombres de la Fuerza Aérea quienes, junto con los cuatro desafortunados operadores de radiocomunicaciones, habían sido capturados en la sala de control:
El coronel Jerome T. Harper.
Boa McConnell y sus cuatro hombres de la unidad Bravo, dos de ellos gravemente heridos.
Y el tipo que había estado observando los acontecimientos de la mañana tras las sombras, guarecido en la sala de control de César Russell.
Schofield lo reconoció al instante.
Al igual que el presidente.
—Webster… —dijo.
El suboficial Cari Webster, el oficial encargado de la custodia del balón nuclear, se hallaba junto a los miembros de la Fuerza Aérea. Parecía de lo más incómodo. Bajo sus espesas cejas, sus ojos miraban de un lado a otro, como si estuviera buscando un modo de huir.
—Cabrón chupapollas —dijo Madre—. Tú le diste el balón nuclear a Russell. Has vendido al presidente.
Webster no dijo nada.
Schofield lo observó. A lo largo de la mañana se había estado preguntando si Webster no habría sido secuestrado por el séptimo escuadrón. César Russell necesitaba el balón por encima de todo para poder acometer su desafío, y Schofield había estado elucubrando cómo lo habría obtenido de Webster.
Resultaba obvio que no había sido necesaria la fuerza; la sangre de las esposas del balón nuclear había sido una artimaña. Todo apuntaba a que Webster se había vendido bastante antes de que el presidente llegara al Área 7.
—Bueno, bueno, hijos míos —dijo Seth Grimshaw mientras balanceaba el maletín en su mano—. Reserven sus fuerzas. En breve podrán saldar cuentas. Pero primero… —Se volvió hacia el coronel de la Fuerza Aérea, Harper—. Primero tengo una pregunta que necesita respuesta. La salida de esta instalación. ¿Dónde se encuentra?
—No hay salida —mintió Harper—. La instalación está sellada. No se puede salir.
Grimshaw levantó el arma y apuntó al rostro de Harper.
—Quizá no me esté explicando bien.
A continuación se volvió y disparó dos veces a los hombres heridos de la unidad Bravo situados junto a Harper. Los dos cayeron muertos al suelo.
Grimshaw apuntó de nuevo a Harper y arqueó las cejas, expectante.
El rostro de Harper se tornó lívido. Señaló con la cabeza hacia el ascensor de personal.
—Hay una puerta a la que se accede desde el hueco del ascensor de personal. La llamamos puerta superior. Da al exterior. El código del teclado numérico es 5564771.
—Gracias, coronel. Ha sido de lo más amable —dijo Grimshaw—. Ahora dejemos que los niños acaben lo que han empezado. Como bien comprenderán, una vez que nos marchemos de este horrible lugar, no podremos permitir que ninguno de ustedes salga con vida. Pero como último gesto de buena voluntad, voy a concederles un último favor, aunque sea más para mi entretenimiento que para el suyo.
Voy a darles una última oportunidad de que se maten entre sí. Cinco contra cinco. En el foso. Así que al menos el ganador morirá sabiendo quién venció en esta espontánea guerra civil. —Se volvió hacia Goliath—. Pon a los de la Fuerza Aérea aquí. A la pandilla del presidente al otro lado.
Schofield y los demás fueron conducidos a punta de pistola al extremo más alejado del foso, el lado este.
Los cinco hombres de la Fuerza Aérea que quedaban con vida (Jerome Harper, Boa McConnell, los dos últimos hombres de la unidad Bravo y el traidor, el suboficial Webster) estaban justo enfrente, separados por los sesenta metros de ancho de la plataforma elevadora de aviones.
—Que comience la batalla. —Seth Grimshaw enseñó los dientes—. A muerte.
* * *
Schofield se tiró al foso y al instante se encontró entre un amasijo de hierros: los restos del AWACS siniestrado.
Las alas del Boeing 707 yacían en distintos ángulos, rotas y todavía chorreando agua. Los motores seguían en los extremos de estas. Y, en el centro exacto del foso (probablemente la pieza más grande del avión), estaba el fuselaje destrozado del AWACS. Largo y cilíndrico, yacía en diagonal, con el morro hacia abajo, como un enorme pájaro muerto.
La oscuridad del hangar principal tampoco ayudaba demasiado.
La única luz provenía de las antorchas de los presos, que proyectaban largas sombras en la plataforma, convirtiendo aquel amasijo de hierros en un oscuro bosque de fragmentos de metal en el que solo se podía ver lo que se tenía inmediatamente delante.
¿Cómo demonios hemos acabado así?, pensó Schofield.
Él y los demás estaban en el lado este del foso, pegados a la pared de hormigón, sin saber muy bien qué hacer.
De repente, un disparo impactó en la pared, justo encima de la cabeza de Schofield.
Seth Grimshaw gritó:
—Los dos equipos comenzarán a luchar inmediatamente. Si no empiezan a eliminarse los unos a los otros pronto, ¡lo haremos nosotros desde aquí!
—Dios mío… —murmuró Juliet.
Schofield se volvió para mirar a su grupo.
—De acuerdo, no disponemos de mucho tiempo, así que presten atención. No solo tenemos que sobrevivir a esto, sino que tenemos que encontrar un modo de salir de aquí después.
—El minielevador. —Gant señaló a su derecha con la cabeza, al rincón noreste del foso donde se encontraba el minielevador, si bien custodiado por cinco presos armados.
—Vamos a tener que distraerlos —dijo Schofield—. Necesitamos algo que…
Un objeto metálico volador casi le arranca la cabeza.
Schofield lo vio venir un instante antes y se agachó por acto reflejo, justo cuando el trozo irregular de metal se clavó como un hacha en la pared de hormigón a sus espaldas.
Se volvió para buscar el origen del proyectil y distinguió las siluetas de los dos soldados de la unidad Bravo, irrumpiendo de entre la oscuridad, cada uno blandiendo trozos de metal cual espadas y abalanzándose a toda velocidad contra el grupo de Schofield.
—¡Dispérsense! —gritó Schofield cuando el primer soldado se abalanzó sobre él, atacándolo con su «espada».
Schofield bloqueó el ataque agarrándolo de la muñeca mientras Gant se encargaba del otro soldado.
—¡Váyanse! —gritó Schofield a Juliet, a Madre y al presidente—. ¡Salgan de aquí!
Juliet y el presidente corrieron a la oscuridad. Pero Madre vaciló.
Schofield la vio.
—¡Ve! ¡Quédate con el presidente!
Los reos estaban disfrutando de lo lindo con la pelea de Schofield y el primer soldado del séptimo escuadrón mientras, tras él, Gant forcejeaba con el otro miembro de la unidad Bravo.
El presidente y Juliet (con Madre a poca distancia de ellos) corrieron por entre el oscuro laberinto, en dirección al minielevador, al rincón noreste.
Desde arriba, sin embargo, los presos vieron lo que Juliet y el presidente y Madre no podían: tres figuras se acercaban a ellos por su izquierda, moviéndose con rapidez junto a la pared norte del foso (Jerome Harper, Cari Webster y, coordinando el asalto, el capitán Boa McConnell).
Schofield y Gant estaban espalda con espalda, aunque librando batallas separadas.
Gant había cogido un trozo de tubería del suelo y la estaba blandiendo cual lanza larga, repeliendo así los golpes del soldado de la unidad Bravo.
El soldado atacaba con fuerza, sujetando el trozo de acero con las dos manos, pero Gant se defendía bien, moviendo a ambos lados su tubería, bloqueando sus golpes.
—¿Cómo va todo por ahí? —preguntó Schofield entre los golpes de su enemigo.
—Pues… de puta madre, cariño —dijo Gant, apretando los dientes.
—Tenemos que llegar hasta el presidente.
—Lo sé —dijo Gant—. Pero antes… tengo… que salvarte el culo.
Miró por encima de su hombro y le sonrió y, en ese mismo instante, vio que el oponente de Schofield se disponía a golpearlo de nuevo y gritó:
—¡Espantapájaros! ¡Agáchate!
Schofield se tiró al suelo.
La espada de su oponente le pasó rozando la cabeza y, del impulso, el hombre perdió el equilibrio y se precipitó hacia Gant.
Gant lo estaba esperando.
Desvió la atención de su oponente durante unos instantes y lo golpeó con la tubería como si de un bate de béisbol se tratara.
El sonido de la tubería al impactar en la cabeza del hombre de la unidad Bravo fue terrible. El soldado cayó en redondo mientras Gant terminaba el giro (como una bailarina de ballet) justo a tiempo para repeler el siguiente golpe de su atacante.
—¡Espantapájaros! —gritó—. ¡Ve con el presidente!
Schofield la miró una última vez y echó a correr hacia los restos del avión siniestrado.
A menos de veinte metros al norte de Schofield y Gant, Juliet Janson y el presidente corrían con todas sus fuerzas, abriéndose paso por entre el amasijo de hierros, en dirección a la esquina noreste, pero sin percatarse de la presencia de los tres hombres que los estaban cercando desde la izquierda.
Fueron a por Juliet primero.
Dos figuras surgieron de repente de la oscuridad, de la sección trasera del AWACS (Boa McConnell y el suboficial Cari Webster). Se abalanzaron con dureza sobre ella y la arrojaron al suelo.
El presidente se volvió y vio a Juliet caer al suelo, inmovilizada por Boa y Webster. Entonces se volvió de nuevo y vio al coronel Jerome Harper, entre los restos del avión siniestrado, contemplando la escena a poca distancia.
El presidente fue a ayudar a Juliet cuando una forma borrosa surgió de entre el amasijo de hierros más cercano. No lo golpeó por los pelos.
Madre.
Volando por los aires, surgiendo de entre la oscuridad como un defensa de rugby.
Embistió con el hombro a Boa McConnell con tanta fuerza que casi le rompe el cuello. El comandante del séptimo escuadrón, visiblemente aturdido, salió despedido por los aires.
Cari Webster se quedó momentáneamente estupefacto por la repentina pérdida de su compañero agresor y se volvió para ver qué había ocurrido…, justo a tiempo para recibir un poderoso puñetazo de Madre.
Aunque era un hombre fornido y corpulento, Webster también salió despedido hacia atrás y se golpeó contra los restos del avión. Sin perder ni un instante, cogió un trozo de metal de más de un metro de largo y lo blandió delante de Madre.
Madre gruñó.
Webster atacó.
La lucha fue tan brutal como cabría esperar de ellos dos.
No podía haber sido un combate más igualado, pues ambos contaban con experiencia en combates cuerpo a cuerpo, medían más de metro noventa y cinco y pesaban más de noventa kilos.
Webster gritó cuando le lanzó un ataque con su espada de metal improvisada. Madre se agachó y cogió rápidamente un trozo del ala del AWACS para usarlo como escudo. Repelió los golpes de Webster con su escudo mientras este la obligaba a retroceder.
Mientras retrocedía repeliendo los ataques de Webster, Madre se agachó y cogió su propia espada.
Intentó atacarlo, pero Webster ya estaba abalanzándose sobre ella. Webster blandió su espada y le hizo un corte profundo en el hombro, rasgándole la manga de su uniforme de gala. Madre comenzó a sangrar.
—¡Argggh! —gritó. Dejó caer su escudo y se defendió de los tres golpes siguientes con tan solo su espada.
Mierda, solo necesitaba una oportunidad…
—¿Por qué traicionaste al presidente? —le gritó para intentar distraerlo mientras retrocedía dando tumbos.
—¡Hay momentos en la vida en los que un hombre tiene que tomar una decisión, Madre! —gritó el suboficial del ejército entre ataque y ataque—. ¡Momentos en que tiene que elegir un bando! ¡He luchado por Estados Unidos! ¡Tengo amigos que han muerto por este país, solo para que políticos como él sigan jodiéndolo! Así que, cuando surgió la oportunidad, decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo otro putero de tres al cuarto hundía este país en la mierda.
Webster se giró y le lanzó un golpe lateral.
Madre saltó hacia atrás, esquivando el golpe. Saltó al ala del avión, de manera que en esos momentos estaba a casi un metro del suelo.
Pero el ala se inclinó levemente por el peso, y Madre perdió el equilibrio durante unos segundos, segundos que Webster aprovechó para atacarla con su espada (también un movimiento lateral), buscando sus tobillos, demasiado rápido como para haber podido repeler el ataque a tiempo.
Y el golpe impactó en su objetivo…
¡Clang!
La mano de Webster comenzó a vibrar cuando su rudimentaria e improvisada espada de metal impactó en la pierna de Madre, justo por debajo de la rodilla.
Webster se tornó lívido.
—Pero ¿qué…?
Madre sonrió.
Le había dado en la prótesis, ¡en su pierna ortopédica de aleación de titanio!
Aprovechando la confusión de su oponente, Madre hizo uso de su única oportunidad y blandió su espada improvisada con toda su fuerza.
Un chorro de sangre comenzó a salir a borbotones de la garganta de Webster cuando la hoja de Madre le rebanó el cuello, seccionándole la arteria carótida.
Webster soltó la espada y cayó de rodillas al suelo, aferrándose a su garganta sangrante. Se miró las manos ensangrentadas con incredulidad. A continuación miró horrorizado una última vez a Madre antes de desplomarse de cabeza al charco de su propia sangre.
* * *
Los presos gritaban de placer.
En esos momentos, todos (Seth Grimshaw incluido) se habían desplazado a la cara norte del foso para tener una mejor perspectiva del espectáculo.
Algunos de ellos habían comenzado a lanzar vítores a favor del presidente, cánticos más propios de unas olimpiadas:
—¡U-S-A! ¡U-S-A!
En la cara este del foso, Gant seguía luchando por su vida.
El fragmento de metal de su oponente del séptimo escuadrón acababa de chocar contra su tubería.
Luchaban e intercambiaban golpes entre los restos del avión siniestrado. El soldado de la unidad Bravo estaba haciendo retroceder a Gant. Comenzó a sonreír. Sin duda sentía que tenía ventaja sobre ella.
Y por ello comenzó a atacarla con más fuerza pero, como Gant percibió, lo único que logró fue cansarse más a cada golpe.
Así que Gant fingió estar fatigada y se tambaleó hacia atrás, intentando esquivar sus ataques «con desesperación».
Entonces su agresor se giró para golpearla (un último ataque, el último esfuerzo de un hombre agotado) y, en un abrir y cerrar de ojos, traicionando su fingida fatiga, Gant se agachó y esquivó el golpe y se abalanzó sobre él tubería en mano, golpeando con tino de los extremos la garganta de su sorprendido oponente, rompiéndole la nuez y hundiéndosela casi cinco centímetros en la tráquea, frenándolo en seco.
Los ojos del soldado parecieron salírsele de las órbitas. Se tambaleó, tosiendo, resollando. Aún seguía de pie, pero ya estaba muerto. Miró a Gant sin comprender y a continuación se desplomó en el suelo.
Los presos se quedaron mudos (impresionados, al parecer, por el rápido y letal golpe de Gant).
Entonces comenzaron a lanzar gritos de aprobación, silbidos. Palmas y vítores.
—¡Uau, nena!
—¡Eso sí que es una mujer!
En el extremo norte del foso, el presidente se agachó junto a Juliet Janson y tiró de ella para ayudarla a ponerse en pie pero, cuando los dos se levantaron, vieron algo que los dejó petrificados.
Ante ellos, junto a uno de los motores del revés del avión (solo, pero más cerca en esos momentos) estaba el coronel Jerome T. Harper.
En el suelo, a su izquierda, estaba Boa McConnell. Gruñía de dolor, pues todavía estaba convaleciente del empellón de Madre.
Los gritos y silbidos de los presos resonaron a su alrededor.
—¡Vamos, señor presidente! ¡Mánchese las manos de sangre! ¡Mate a ese cabrón!
—¡Come un poco de tu propia mierda, Harper!
—¡U-S-A! ¡U-S-A!
Harper sabía perfectamente cuál era la situación en esos momentos. Todos sus hombres estaban muertos o no podían luchar.
Y aun así parecía extrañamente confiado.
Fue entonces cuando sacó algo de su bolsillo.
Parecía una granada de tecnología puntera, un cilindro a presión con una boquilla en la parte superior y una franja vertical de cristal transparente en un lateral.
A través de la franja vertical, el presidente pudo ver con claridad el contenido de la granada.
Contenía un líquido color mostaza.
—Oh, Dios mío… —musitó.
Era una granada biológica.
Una granada biológica china.
Una carga explosiva a presión llena de sinovirus.
Una malévola sonrisa cruzó el rostro de Harper.
—Esperaba no tener que llegar a esto —dijo—. Pero, afortunadamente para mí, al igual que todos los miembros de la Fuerza Aérea de este complejo, he sido inmunizado contra el sinovirus. No puedo decir lo mismo de sus valientes marines.
Entonces, sin pestañear siquiera, Harper quitó la anilla de la granada.
* * *
Harper no lo vio hasta que fue demasiado tarde.
Mientras tiraba de la anilla de la granada, vio un movimiento borroso entre los restos del avión a su izquierda.
Al instante siguiente, Schofield estaba junto a él. Había emergido de la oscuridad blandiendo una tubería como si se tratase de un bate de béisbol.
La tubería golpeó a Harper en la cara interior de su muñeca, haciendo que la granada saliera despedida de su mano y volara hacia arriba.
La granada biológica voló por los aires.
Giró a cámara lenta, justo encima de la mitad norte del foso. Schofield la observó con los ojos como platos. Los presos, boquiabiertos, también. El presidente, atemorizado.
Harper, con una maléfica sonrisa dibujada en su rostro.
Uno…
Dos…
Tres…
En ese momento, en el punto álgido de su arco, a unos nueve metros por encima del suelo del foso (justo encima de la sección más al norte), la granada estalló.
Con la luz de las antorchas de los presos, la explosión de la granada en el interior del hangar resultó incluso hermosa.
Se asemejó a la explosión de un petardo lleno de agua, pues roció una bruma gigante en forma de estrella: múltiples partículas acuosas de color amarillo salieron disparadas de un punto central y se desplegaron lateralmente como un paraguas gigantesco sobre la plataforma elevadora de aviones, despidiendo una brillante luz naranja.
Y entonces, a extraordinaria cámara lenta, toda la bruma comenzó a caer, primero a los lados y luego en el centro, sobre el foso.
Como copos de nieve en lento descenso, las partículas del sinovirus comenzaron a caer.
Como la granada había detonado por encima del nivel del suelo del hangar, la bruma amarilla alcanzó primero a los presos apostados en el borde.
Su reacción fue tan inmediata como violenta.
La mayoría comenzó a combarse de dolor y a vomitar. Algunos cayeron de rodillas al suelo, soltando las antorchas, y otros se desplomaron al instante.
En cuestión de un minuto, todos salvo dos estaban en el suelo, retorciéndose de dolor, gritando, mientras su interior se licuaba.
Seth Grimshaw era uno de esos dos.
Junto con Goliath, ninguno de los dos parecía afectado por la bruma amarillenta, mientras que a su alrededor todos yacían moribundos.
Aunque solo ellos y el ya fallecido Gunther Botha lo sabían, Grimshaw y Goliath habían sido las primeras personas en quienes se había testado la vacuna contra el sinovirus la tarde anterior.
A diferencia de los demás, la vacuna de Kevin corría por sus venas.
Eran inmunes.
La bruma amarilla cayó en la oscuridad.
En esos momentos se hallaba a menos de cinco metros por encima de la plataforma elevadora (esta, a metro y medio del borde) y seguía cayendo a ritmo constante.
Libby Gant, sola en el lado este del foso, había visto la detonación de la granada y la espectacular explosión justo encima del foso. No hacía falta ser científico para saber de qué se trataba.
Un agente biológico.
El sinovirus.
¡Muévete!
Gant se volvió. Estaba junto a la pared este del foso, a unos tres metros por debajo del borde. En esos momentos el borde del hueco de la plataforma estaba desierto, pues los presos se habían ido antes a la cara norte.
Gant no perdió un instante.
Llevaba el uniforme de gala de los marines, lo que significaba que no tenía máscara antigás, por lo que de ningún modo quería estar allí cuando el sinovirus descendiera al foso.
Las partículas estaban a poco más de cuatro metros del suelo.
Y seguían descendiendo…
Gant empujó una de las enormes ruedas del AWACS contra la pared de hormigón, subió a ella y trepó fuera del foso.
Rodó por el suelo del hangar, con cuidado de permanecer bajo la capa de las partículas descendentes del sinovirus.
Vio el edificio interno del hangar a menos de veinte metros de ella y las ventanas de observación inclinadas de la planta superior.
La sala de control, pensó. El puesto de mando de César.
Agachada, pero avanzando con rapidez, Gant corrió hacia la entrada del edificio.
La bruma amarillenta siguió cayendo.
Tras haber acabado con los presos situados en la cara norte del foso, sus partículas rociaron el foso propiamente dicho.
Schofield miró con angustia a su alrededor.
Con el caos de la explosión de la granada y los gritos de dolor de los presos moribundos (habían soltado las antorchas en su agonía, con lo que el foso estaba sumido en una oscuridad todavía mayor), había perdido a Jerome Harper.
Tras la detonación, Harper se había adentrado en el amasijo de hierros del AWACS siniestrado y había desaparecido. A Schofield no le gustaba la idea de que pudiera estar merodeando por la zona.
Pero en esos momentos tenía otras cosas de las que preocuparse.
La bruma estaba ya en el interior del foso, a dos metros y medio del suelo, y seguía descendiendo.
Miró hacia el presidente y Juliet.
Al igual que él, llevaban todavía los uniformes robados al séptimo escuadrón, por lo que las máscaras de medio rostro antigás ERG-6 les colgaban del cuello.
—¡Capitán! ¡Póngase la máscara! ¡Póngasela! —le gritó el presidente mientras él hacía lo propio—. ¡Si respira el virus, morirá en segundos! ¡Con la máscara es mucho más lento!
Schofield se puso la máscara.
Juliet, sin embargo, se la sacó por la cabeza y se la pasó a Madre, que acababa de regresar tras su combate con Webster. A diferencia de ellos tres, Madre seguía con su uniforme de gala.
—Pero ¿y usted? —dijo.
Juliet se señaló sus rasgos euroasiáticos.
—Sangre asiática, recuerde. No me hará daño. Pero a usted la matará si no se pone eso.
—¡Gracias! —dijo Madre mientras se cubría la boca y la nariz con ella.
—¡Rápido! —dijo Schofield—. ¡Por aquí!
Con la máscara ya puesta, Schofield corrió hacia el amasijo de hierros del siniestro, en dirección a la esquina noreste, al minielevador allí estacionado.
Los demás echaron a correr tras él, sumidos en la más profunda oscuridad. Tras varios segundos corriendo, Schofield llegó al minielevador, apostado en un rincón del foso.
Había una antorcha parpadeante allí. Se le debía de haber caído a alguno de los presos cuando el virus se había esparcido en la atmósfera.
Schofield la cogió y se volvió para ver al presidente y Madre llegar junto a él. Fue entonces cuando cayeron en la cuenta. Juliet no estaba.
Juliet yacía en el suelo, cerca del fuselaje del AWACS.
Justo cuando se disponía a echar a correr tras Schofield y los demás, una enorme y fuerte mano había salido de la nada y le había agarrado el tobillo. Había perdido el equilibrio y se había caído.
La mano pertenecía a Boa McConnell, que seguía en el suelo, con las extremidades estiradas, todavía aturdido por la embestida de Madre, pero lo suficientemente alerta como para reconocer a uno de sus enemigos. En esos momentos agarraba con fuerza el tobillo de Juliet. Juliet forcejeó.
Boa sacó entonces una navaja K-Bar de su bota. A Juliet casi se le salen los ojos de las órbitas al ver que acercaba la navaja a su tobillo…
¡Blam! La cabeza de McConnell estalló como un globo. Alguien lo había disparado desde arriba. Se desplomó contra el suelo, muerto.
Juliet se alejó a rastras del cuerpo. Miró hacia arriba para buscar en la oscuridad el origen del disparo.
Lo encontró, en forma de antorcha llameante que se agitaba de lado a lado, en la cara sur del foso, acompañado de una voz que gritaba:
—¡Janson! ¡Agente Janson!
Juliet entrecerró los ojos para ver quién sostenía la antorcha. Con la luz parpadeante de esta, pudo distinguir a un hombre, un hombre vestido con el uniforme del séptimo escuadrón que portaba una pistola en la otra mano. Libro II.
—¡Janson! ¿Dónde está? —dijo Schofield por el micro de su radio mientras esperaba con impaciencia en el minielevador extraíble.
La voz de Libro II le respondió:
—Espantapájaros, soy Libro. Tengo a Janson. Salgan de ahí.
—Gracias, Libro. Zorro, ¿sigues con vida? Ninguna respuesta.
A Schofield se le heló la sangre.
Y a continuación:
—Estoy aquí, Espantapájaros. Schofield volvió a respirar.
—¿Dónde estás?
—En el interior del edificio del este del hangar. Saca al presidente de aquí. No te preocupes por mí.
—De acuerdo… —dijo Schofield—. Escucha, tengo que llegar al Área 8. El enemigo se ha llevado a Kevin allí. Voy a llevarme al presidente conmigo. Reúnete con nosotros allí cuando… ¡Oh, mierda!
—¿Qué ocurre?
—El balón. Sigue en el hangar, en alguna parte. Grimshaw lo tenía.
—Déjamelo a mí —dijo Gant—. Llévate al presidente de aquí. Nos veremos en el Área 8 tan pronto como pueda.
—Gracias —dijo Schofield—. Y, Zorro…
—¿Sí?
—Ten cuidado.
Se hizo el silencio al otro lado. A continuación oyó:
—Tú también, Espantapájaros.
Schofield apretó un botón y el minielevador comenzó a descender con Madre, el presidente y él.
Conforme descendían, a gran velocidad, Madre le tocó el hombro a Schofield y habló a través de su máscara antigás.
—¿El Área 8?
Schofield se volvió para mirarla.
—Eso es.
Daba igual desde el ángulo que lo mirara, a su mente seguía regresando la misma imagen: la unidad del séptimo escuadrón en la plataforma del nivel 6 llevándose a Kevin por el túnel de raíles en equis, rumbo al Área 8.
Kevin…
El niño estaba en medio de todo aquello.
Schofield dijo:
—Quiero averiguar de qué va todo esto. Pero para ello necesito dos cosas.
—¿Cuáles?
Señaló al presidente.
—Lo primero, a él.
—¿Y lo segundo?
—A Kevin —dijo Schofield con firmeza—. Esa es la razón por la que tenemos que ir al Área 8 y rápido.
* * *
César Russell, Kurt Logan y los tres soldados restantes de la unidad Alfa corrieron por la pista de aterrizaje del Área 7 bajo el abrasador sol del desierto. Llegaron a una torre de control de aviación de cuatro plantas situada a unos noventa metros del complejo principal.
Tras haber salido por la puerta superior al interior de un pequeño hangar lateral, habían seguido avanzando hacia la torre, que hacía las veces de sala de control secundaria de la base.
Corrieron al puesto de control de la torre, una réplica exacta al del interior de la base, y comenzaron a apretar interruptores. Los monitores cobraron vida. Las luces de las consolas empezaron a parpadear.
César dijo:
—Quiero la posición de los localizadores de personal de la unidad Eco.
Logan no tardó en encontrarlos. Todos los miembros del séptimo escuadrón tenían un localizador electrónico implantado bajo la piel de la muñeca.
—Están llegando al Área 8 en estos momentos por los raíles en equis.
—Que despeguen los Penetrator —dijo César—. Vamos al Área 8.
En el nivel 1 del complejo subterráneo, Nicholas Tate deambulaba aturdido y aterrorizado.
Tras la misteriosa y repentina desaparición de Acero Hagerty, no sabía qué hacer.
Linterna en mano, caminaba ausente hacia la parte más alejada del hangar a oscuras, buscando a Hagerty. Pero se detuvo a dieciocho metros de la rampa cuando vio que algo emergía de ella. Ya bastante confuso de por sí, lo que vio le dejó totalmente estupefacto.
Era algo casi surrealista.
Una familia de osos (sí, osos) descendió de la rampa al suelo del nivel 1.
Un macho enorme, una hembra más pequeña y tres cachorros. Todos estaban encorvados, a cuatro patas, olfateando el aire empapado de combustible a su alrededor.
Tate se tambaleó.
A continuación se dio la vuelta y echó a correr hacia el hueco del elevador principal.
El minielevador descendía en una oscuridad total, con Schofield, Madre y el presidente sobre la plataforma. La única luz provenía de la antorcha de Schofield.
Conforme descendían, Schofield sacó un par de las ampollas de Gunther Botha del bolsillo de su muslo, las ampollas que contenían el antídoto contra el sinovirus.
Se volvió hacia el presidente y habló a través de la máscara antigás.
—¿De cuánto tiempo disponemos?
—Cuando el virus invade el cuerpo a través de la piel —dijo el presidente—, media hora hasta que los primeros síntomas empiecen a manifestarse. El contagio dérmico es más lento que la inhalación directa. Ese antídoto, sin embargo, neutralizará de inmediato el virus.
Schofield les pasó una ampolla a Madre y al presidente y a continuación sacó otra para él.
—Tendremos que encontrar algunas agujas hipodérmicas antes de ir al Área 8 —dijo.
Descendieron hasta el nivel 1.
Cuando llegaron allí, sin embargo, se encontraron con Nicholas Tate, que surgió de la oscuridad con los ojos como platos y asustado. Nicholas subió al minielevador.
—Esto… yo no iría por ahí —dijo.
—¿Por qué no? —preguntó Schofield.
—Osos —dijo con gran dramatismo Tate.
Schofield frunció el ceño y miró al presidente. Tate había perdido el juicio. Estaba claro.
—¿Dónde está Hagerty? —preguntó Madre.
—No está —dijo Tate—. Desapareció, así, de repente. Estaba detrás de mí y al minuto siguiente se había esfumado. Todo lo que quedaba de él era esto.
Tate les mostró el anillo de graduación de Annapolis de Hagerty.
A Schofield no le dijo nada.
Al presidente sí.
—Oh, Dios santo —dijo—. Está perdido.
—¿Quién está perdido? —preguntó Madre.
—Solo hay una persona de este complejo tristemente célebre por dejar las joyas de una persona en el lugar donde era raptada —dijo el presidente—. Un asesino en serie, Lucifer Leary.
—El cirujano de Phoenix… —susurró Schofield, recordando los horrores asociados a ese nombre.
—Oh, de puta madre —soltó Madre—. Lo que nos faltaba. Otro puto tarado acechándonos.
El presidente se volvió hacia Schofield.
—Capitán, no tenemos tiempo para esto. Si César Russell se hace con el crío…
Schofield se mordió el labio. No le gustaba dejar a nadie atrás, ni siquiera a Hagerty.
—Capitán —dijo el presidente, con gesto severo—, como le he dicho antes esta mañana, en ocasiones he tenido que tomar decisiones difíciles en este trabajo. Y voy a tomar una ahora mismo. Si sigue con vida, el coronel Hagerty tendrá que cuidarse él solo. No podemos pasarnos la próxima hora buscándolo por toda la instalación. Hay algo más grande en juego. Más importante. Tenemos que traer de regreso a ese niño.
Descendieron en el minielevador al segundo hangar subterráneo, en el nivel 2, y (acompañados por un aturdido Nicholas Tate) lo atravesaron a la carrera.
Afortunadamente, no había osos en ese hangar.
Llegaron a la escalera de incendios y la bajaron apresuradamente, guiados por la luz de la antorcha parpadeante de Schofield. Puesto que habían descendido directamente del combate en el foso, no tenían armas, ni linternas. Nada.
Llegaron a los pies de la escalera y a la puerta del nivel 6.
Schofield la abrió con cautela.
La plataforma de raíles en equis del nivel 6 estaba completamente a oscuras.
Ningún sonido. Ninguna señal de vida.
Schofield salió a la plataforma. Oscuras formas plagaban la zona: los cadáveres de los tres tiroteos distintos que habían tenido lugar allí abajo durante el transcurso de esa mañana y los restos achicharrados y retorcidos de la explosión de la granada de Elvis.
Schofield y Madre fueron directos a los cuerpos de algunos de los miembros de la unidad Bravo. Cogieron un subfusil P-90 y varias pistolas SIG-Sauer. Schofield hasta encontró un botiquín de primeros auxilios en uno de los hombres que contenía cuatro agujas hipodérmicas con envoltorio de plástico.
Perfecto.
Le pasó una SIG al presidente, no así al inestable Tate.
—Por aquí —dijo.
Echó a correr por la plataforma, en dirección al automotor que se hallaba en la vía norte de la estación ferroviaria subterránea y que miraba hacia el túnel abierto que conducía al Área 8.
* * *
En el hangar principal, Libro II estaba sacando a Juliet Janson del foso de tres metros de profundidad que conformaban el hueco y la plataforma elevadora de aviones. Llevaba la máscara antigás de su uniforme del séptimo escuadrón.
Una leve bruma residual pendía en el aire, la nube persistente del sinovirus.
Juliet salió del foso y, con un grito, los vio: Seth Grimshaw y el gigante Goliath, desapareciendo en el interior del ascensor de personal. Y Grimshaw seguía con el balón.
—¡Por allí! —señaló—. Van hacia la salida del hueco del ascensor. Ese tipo de la Fuerza Aérea, Harper, le dio a Grimshaw el código de salida.
—¿Sabe el código? —preguntó Libro II.
—Sí. —Juliet se puso de pie—. Yo estaba allí cuando Harper lo dijo. Vamos.
Libby Gant estaba sola.
Se encontraba en una sala oscura del edificio de control en la cara este del hangar, a los pies de unas escaleras, desarmada pero completamente alerta.
En el hangar exterior, el sinovirus estaba suelto, y ella no tenía máscara antigás.
Vale, pensó, en una instalación como esta seguro que tiene que haber…
Los encontró en un armario que había debajo de las escaleras: trajes de protección química y biológica. Enormes Chemturion amarillos, con cascos de plástico extragrandes, monos amarillos que se asemejaban a globos y un sistema de aire autocontenido.
En el mismo armario, Gant también encontró una linterna Maglite. Muy útil y práctica.
Se metió en uno de los trajes Chemturion tan rápido como pudo, cerró la cremallera y activó el suministro de aire autocontenido. El traje comenzó a inflarse al instante y empezó a oír su propia respiración a lo Darth Vader.
Ya a salvo del sinovirus, en esos momentos había algo más que quería hacer.
Recordaba cuál era su plan inicial: encontrar el puesto de control de César Russell, hacerse con la unidad de activación/desactivación que este había usado para activar el transmisor del corazón del presidente y a continuación usar la caja negra que había cogido del AWACS para imitar la señal de radio del presidente.
La caja negra.
Hasta donde sabía, seguía en el suelo del hangar principal, en el punto donde la había lanzado de una patada desde el minielevador.
Decidió buscar primero la unidad de activación y desactivación en el puesto de control. Luego iría en busca de la caja negra.
Guiada por la luz de su recién encontrada linterna, subió por las escaleras y llegó a la puerta de la sala de control.
La puerta estaba entreabierta.
Gant la abrió lentamente. La habitación era un caos.
Parecía como si allí se hubiese librado una guerra.
Las paredes de pladur estaban cosidas a balas. Las ventanas inclinadas desde las que se divisaba todo el hangar estaban resquebrajadas o hechas añicos. Varias consolas tenían los monitores reventados. Otras permanecían apagadas, debido a la falta de suministro eléctrico.
Ataviada con su Chemturion amarillo, Gant entró en la habitación y pasó por encima de un par de soldados del séptimo escuadrón muertos que yacían cosidos a disparos en el suelo. Sus armas habían desaparecido (presumiblemente robadas por los presos que habían irrumpido allí instantes antes).
A través del casco de plástico, Gant recorrió con la mirada la sala de control, buscando…
Sí.
Estaba encima de uno de los monitores y era tal como el presidente la había descrito: una unidad pequeña y portátil de color rojo con una antena negra corta en la parte superior.
La unidad de activación y desactivación.
Gant la cogió y la observó. Parecía un móvil en miniatura.
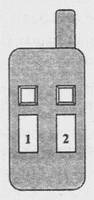
Tenía dos interruptores en la parte delantera. Debajo de cada interruptor había un trozo de cinta adhesiva con un 1 y un 2 escritos a mano.
Gant frunció el ceño. ¿Por qué necesitaría César…?
Apartó ese pensamiento de su mente y se metió la unidad en el bolsillo del pecho de su traje de protección química y biológica.
Mientras lo hacía, contempló el hangar exterior para ver si podía divisar la caja negra junto al foso.
El ancho suelo del hangar se extendía desde ella, cubierto por la sobrenatural bruma del sinovirus.
Salvo por las llamas parpadeantes de las antorchas desperdigadas, nada se movía.
El área estaba llena de objetos de formas irregulares: cuerpos desplomados, el Marine One, una cucaracha estrellada, un maltrecho helicóptero, incluso los restos de la barricada de cajas y maletines de la unidad Bravo.
La linterna de Gant tenía un potente haz de luz y, entre algunos cadáveres y restos cerca del foso, pudo discernir la forma naranja de la caja negra del AWACS.
Excelente…
Gant se disponía a marchase cuando vio un leve destello de luz azul pálida.
Se quedó quieta. Al parecer, no todos los monitores de la sala de control habían sido disparados o habían perdido el suministro eléctrico.
Oculta tras un trozo de escayola de la pared, una pantalla seguía encendida. Gant frunció el ceño.
El complejo carecía de electricidad, lo que significaba que ese sistema debía de estar funcionando con un suministro eléctrico independiente. Lo que significaba a su vez que tenía que ser muy importante…
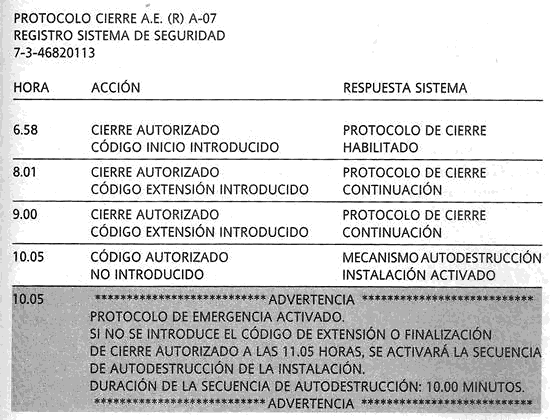
Retiró el trozo de pared. En la pantalla podía leerse:
A Gant casi se le salen los ojos de las órbitas.
Secuencia de autodestrucción de la instalación…
No era de extrañar que el sistema funcionara con una fuente de energía independiente.
Pero, por algún motivo, probablemente la irrupción de los presos, la gente de César Russell no había introducido el pertinente código de extensión del cierre durante el periodo ventana tras las 10:00.
Así que, si nadie introducía un código de extensión o finalización antes de las 11:05, la secuencia de autodestrucción del Área 7 comenzaría, un periodo de diez minutos que culminaría en última instancia con la detonación de la cabeza termonuclear de cien megatones enterrada bajo el complejo.
—Oh, Dios… —murmuró Gant.
Miró su reloj.
Eran las 10:15 horas.
Se volvió para marcharse de allí.
En el mismo momento en que una tubería de acero la golpeó en la nuca.
Gant cayó de manera fulminante al suelo.
No llegó a ver a su agresor.
No llegó a ver cómo la cargaba en su hombro.
No llegó a ver cómo la sacaba de la sala de control.
* * *
El tren de raíles en equis recorría el túnel a gran velocidad en dirección al Área 8.
No sería un trayecto muy largo. A trescientos veinte kilómetros por hora, cubrirían los treinta kilómetros en unos seis minutos.
Aunque no sabía adónde se dirigía exactamente la unidad Eco con Kevin, Schofield sí sabía al menos que habían ido por allí.
Era mejor que nada.
Tras haber activado el piloto automático del tren, regresó a la cabina principal y se sentó con Madre y el presidente. Nick Tate estaba en el extremo final del vagón, todavía fuera de sí, mirando con gran concentración las teclas de su móvil.
Schofield se sentó. Tras ello, sacó su recién encontrada jeringa y el antídoto contra el sinovirus y se dispuso a inyectárselo. Madre y el presidente hicieron lo mismo.
Mientras se clavaba la aguja en el brazo, Schofield miró al presidente.
—Ahora, señor, si no le importa, ¿podría por favor decirnos qué demonios está ocurriendo en esta base?
El presidente hizo una mueca.
—Puede comenzar —le espetó Schofield— contándonos por qué un teniente general de la Fuerza Aérea quiere matarlo delante de toda la nación. Después podría decirnos por qué también quiere hacerse con un niño modificado genéticamente que es la vacuna de un arma étnica.
El presidente bajó la cabeza y asintió.
A continuación dijo:
—Técnicamente hablando, César Russell ya no es teniente general de la Fuerza Aérea. Técnicamente hablando, está muerto. El veinte de enero de este año, el día de mi investidura, Charles Samson Russell, condenado por alta traición, fue ejecutado mediante inyección letal en la prisión federal Terre Haute.
»Lo que quiere —dijo el presidente—, es lo que quería antes de ser ejecutado. Cambiar radicalmente el país. Para siempre. Y las dos cosas que necesita para ello son: primero, matarme de una manera visible, notoria y embarazosa. Y segundo, hacerse con el control de la vacuna contra el sinovirus.
»No obstante, para comprender por qué está haciendo esto, tiene que conocer la historia de Russell, en concreto sus vínculos con una sociedad clandestina de la Fuerza Aérea conocida como la Hermandad…
—Sí… —dijo Schofield con cautela.
El presidente se inclinó hacia delante.
—Durante los últimos treinta años, varios comités de las fuerzas armadas en el Congreso han oído hablar de la existencia de ciertas sociedades indeseables dentro de nuestras fuerzas armadas; organizaciones clandestinas y extraoficiales con intereses comunes más que inaceptables. Sociedades que promueven el odio.
—¿Por ejemplo?
—En la década de los ochenta había un grupo secreto de hombres en el ejército conocidos como los Asesinos de zorras. Se oponían a la presencia de mujeres en el ejército, así que se dedicaron a todo tipo de actividades para sacarlas del servicio. Más de dieciocho agresiones sexuales en el ejército fueron atribuidas a ese grupo, aunque resultó complicado encontrar pruebas fehacientes. Nunca se logró saber a ciencia cierta el número de personas adscritas a esa organización, pero ese es el problema con ese tipo de sociedades: nunca hay pruebas físicas de su existencia. Son como fantasmas, existen de manera intangible: una mirada de complicidad durante un saludo, un asentimiento en un pasillo, un sutil ascenso en detrimento de alguien que no es miembro…
Schofield permanecía en silencio.
Si bien nunca se había acercado a nadie vinculado a grupos así durante su trayectoria militar, sí que había oído hablar de ellos. Eran como hermandades universitarias en versión extrema, pequeños grupos con sus propios saludos secretos, sus propios códigos y sus propias y repugnantes ceremonias de iniciación. Para los oficiales, todo comenzaba en lugares como West Point o Annapolis; para los alistados, en campamentos de entrenamiento de todo el país.
El presidente dijo:
—Se crean por distintos motivos: algunas por cuestiones religiosas. Por ejemplo, grupos antisemitas como la Liga antijudía en la armada. O sexistas, como los Asesinos de zorras. La formación de grupos así en ocupaciones de alto riesgo está más que documentada: incluso fuerzas policiales como el Departamento de Policía de Los Ángeles cuentan con sociedades secretas de ese tipo entre sus agentes.
Pero, en términos de violencia, los peores grupos siempre han sido las sociedades racistas. Antes había una en cada fuerza armada. En la armada, era el Orden de la América blanca. En el ejército, la Muerte negra. En la Fuerza Aérea, un grupo conocido como la Hermandad. Los tres mostraban una hostilidad particular hacia sus compañeros negros.
Pero la cuestión es que se creía que todas esas sociedades se habían eliminado durante la purga que el departamento de Defensa inició a finales de esa misma década —dijo el presidente—. Si bien no hemos oído nada acerca de un resurgimiento de elementos racistas en el ejército o la armada, sí se ha descubierto recientemente que la Hermandad sigue viva, y que una de sus figuras clave no es otra que la del general Charles César Russell.
Schofield siguió sin decir nada.
El presidente se revolvió en su asiento.
—Charles Russell fue juzgado y condenado por ordenar el asesinato de dos oficiales de la armada, asesores del Estado Mayor Conjunto. Al parecer, Russell se había acercado a ellos poco después de que yo anunciara mi candidatura a la presidencia y les había pedido que se unieran a él en un acto de traición que cambiaría el país para siempre. Los únicos detalles que les proporcionó fueron que el plan implicaría la eliminación del presidente y que lograría que Estados Unidos se librara de sus «desechos humanos». Los dos oficiales rechazaron su oferta, así que César ordenó que los eliminaran. Lo que él no sabía era que uno de esos oficiales había grabado en secreto aquella conversación y se la había entregado al FBI y al servicio secreto.
Russell fue detenido y juzgado por asesinato y traición. Puesto que se trataba de un procedimiento militar, el juicio se celebró de manera inmediata, si bien a puerta cerrada. Durante el proceso se debatió de manera extensa a qué podía haberse referido con «desechos humanos». Se presentaron pruebas, aunque no concluyentes, de que Russell era miembro de la Hermandad, una sociedad secreta compuesta por oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea, fundamentalmente del sur, que obstaculizaban de manera intencionada el ascenso de la gente de color en esa fuerza armada. No ayudó que el fiscal fuera negro pero, en cualquier caso, aquel asunto nunca llegó a resolverse. En base a las pruebas aportadas por la grabación, Russell fue declarado culpable y condenado a muerte. Cuando decidió no presentar ninguna apelación, los trámites para la ejecución se agilizaron. Fue ejecutado en enero de este año. Y eso fue todo. O eso pensábamos.
Schofield dijo:
—Tengo la sensación de que usted sabía lo que César estaba planeando, aunque no saliera a la luz durante el juicio.
El presidente asintió.
—Durante los últimos diez años, César Russell ha estado al frente de las principales bases de la Fuerza Aérea entre Florida y Nevada. El vigésimo escuadrón de Warren, Wyoming, que vigila nuestros misiles balísticos intercontinentales. La instalación espacial de Falcon, Colorado, que controla los satélites de defensa y las misiones espaciales. El Área 7, por supuesto. Si incluso pasó un año en el Mando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea en Florida, supervisando a la élite de los equipos de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, incluido el séptimo escuadrón. Tiene leales seguidores en todas esas bases, oficiales de alto rango que le deben sus cargos, una base pequeña pero poderosa de comandantes de los que también se sospecha su pertenencia a la Hermandad.
Lo que Russell también sabe, además, es lo que se encuentra en el interior de todas y cada una de nuestras bases más secretas. Supo de la existencia del sinovirus desde sus inicios, conocía sus usos potenciales y nuestra respuesta ante él: un ser humano genéticamente modificado para resistir el virus. Lo supo todo desde el principio. La cuestión es que Charles Russell es inteligente. Muy inteligente. Pensó en otras posibilidades para la única persona del mundo en posesión de la última arma étnica y su vacuna. A juzgar por el transmisor de mi corazón, todo apunta a que lleva mucho tiempo planeando esta revolución, pero solo la llegada del sinovirus completó su plan.
—¿Y cómo es eso?
—Porque César Russell quiere que Estados Unidos regrese a los tiempos previos a la Guerra Civil —respondió el presidente.
Se hizo el silencio.
—¿Ha oído los nombres de las ciudades dónde ha colocado las bombas? Catorce dispositivos en catorce aeropuertos de todo el país. No es cierto. No los ha colocado por todo el país. Solo los ha colocado en ciudades del norte. Nueva York, Washington DC, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Seattle. La bomba más al sur está en San Luis. Ninguna en Atlanta, ni en Houston, ni siquiera en Miami. Nada por debajo de la frontera entre Tennessee y Kentucky.
—¿Por qué entonces esas ciudades? —preguntó con cautela Schofield.
El presidente dijo:
—Porque representan al Norte, a los liberales, a los dandis de Estados Unidos, que hablan mucho, producen poco y aun así consumen todo. Y lo que César quiere es un país sin el Norte. Con el sinovirus y la vacuna en su poder, tendrá a su merced lo que quede de la población. Todo hombre, mujer y niño, ya sean blancos o negros, le deberán la vida a él y a su preciada vacuna.
El presidente se estremeció.
—Imagino que la población negra sería la primera en ser eliminada. La vacuna sería administrada solo a los estadounidenses blancos. Considerando las tendencias racistas de César, doy por sentado que cuando hablaba de «desechos humanos» se refería a la población negra.
Pero recuerde lo que he dicho antes: necesita hacer dos cosas para obtener lo que quiere: tiene que tener a Kevin en su poder y también tiene que matarme. Pues ninguna revolución, ninguna revolución que se precie, puede tener lugar sin la destrucción visible y humillante del régimen anterior. La ejecución de Luis XVI y María Antonieta en Francia; el encarcelamiento del Zar en Rusia en 1918; la completa «nazificación» de Alemania por parte de Hitler en la década de los años treinta.
Cualquiera con la suficiente determinación puede matar a un presidente. Un revolucionario, sin embargo, tiene que hacerlo delante de la gente a la que desea gobernar, tiene que mostrarles que el sistema de gobierno previo ya no merece su respeto. Y no se confunda. César Russell no está haciendo esto delante de todo Estados Unidos. Lo está haciendo delante de los elementos más extremos de este país: los Timothy McVeigh; los pobres, los enfadados, los privados del derecho a voto, los supremacistas de la raza aria, la basura blanca, las milicias antifederales… esos segmentos de la población, ubicados principalmente en los estados sureños, a los que no les importaría un carajo que los liberales bebe-capuchinos de Nueva York, Chicago y San Francisco fueran borrados de la faz de la tierra.
—Pero el país se vería diezmado… —dijo Schofield—. ¿Por qué querría dirigir un país destruido?
—Bueno, verá, César no lo ve así —dijo el presidente—. Para él el país no quedaría destruido, sino purificado, renovado, limpio. Sería un nuevo comienzo. Los centros de las ciudades del sur seguirían intactos. La región central también estaría en su mayor parte intacta, y podría proporcionarles sustento.
Schofield preguntó:
—¿Qué hay de las demás fuerzas armadas? ¿Qué haría con ellas?
—Capitán, como bien sabe, la Fuerza Aérea estadounidense recibe más financiación que todas las demás fuerzas armadas juntas. Sí, puede que su personal sea de tan solo 385 000 personas, pero cuenta con más misiles y capacidad de ataque que el resto de las fuerzas combinadas. Si, gracias a la Hermandad y a sus previas misiones de mando, César tuviera a tan solo una quinta parte de la Fuerza Aérea de su lado, podría usar sus bombarderos y acabar con todas las instalaciones clave de la armada y el ejército del país, además de todas aquellas bases de la Fuerza Aérea que no fueran sus aliadas, antes siquiera de que estas pudieran lanzar una mínima medida contraofensiva.
Lo mismo ocurriría con la defensa exterior. Con sus bombarderos furtivos, sus cazabombarderos y un arsenal de misiles nucleares mayor que el de cualquier otro país del mundo, la nueva Fuerza Aérea de César, actuando sola, sería más que capaz de derrotar cualquier incursión extranjera hostil. No se equivoque, capitán. Para la mente retorcida de César, ese escenario sería perfecto: Estados Unidos sería de nuevo aislacionista, completamente autosuficiente y gobernado otra vez por un régimen impolutamente blanco. De vuelta a los tiempos previos a la guerra civil.
—Hijo de puta… —murmuró Madre.
Schofield frunció el ceño.
—Vale. Bien —dijo—. ¿Y si Russell no puede hacerlo? ¿Y si falla? No creo que vaya a aceptar su derrota sin más y marcharse. No me lo imagino desactivando las bombas si pierde y diciendo: «Oh, bueno, estaba equivocado. Usted gana».
—No —dijo con gesto serio el presidente—. A mí también me preocupa. Porque si por algún milagro sobreviviéramos a esto, la pregunta entonces sería: ¿Qué es lo que César nos tiene reservado?
* * *
Tras lograr separar las puertas exteriores del ascensor de personal, Libro II y Juliet llegaron a la salida de la puerta exterior.
Juliet introdujo el código que Harper había dicho con anterioridad: 5564771.
Con un silbido repentino, la puerta de titanio se abrió.
Echaron a correr por el pasillo, cada uno de ellos con una de las pistolas de Libro.
Habían recorrido treinta y seis metros cuando, de repente, se toparon con otra puerta que daba al interior de un hangar de aviación. La luz se filtraba por entre las puertas del hangar, abiertas de par en par. El hangar estaba completamente vacío: no había aviones, ni coches, ni…
Goliath debía de estar esperándolos tras la puerta.
Juliet entró en el hangar primero, cuando sintió el cañón de un P-90 en la sien.
—Bang, bang, muerta —dijo Goliath.
Apretó el gatillo justo cuando Libro II, a quien Goliath no había visto aún, se abalanzó sobre él y logró amartillar el subfusil, expulsando así la bala que estaba alojada en la cámara.
¡Clic!
El arma apoyada contra la sien de Juliet no efectuó ningún disparo.
—Pero qué… —Goliath se volvió para mirar a Libro II.
Y luego todo pasó muy rápido.
Con un solo movimiento, Juliet agarró el cañón del P-90 de Goliath y lo apuntó con su pistola en el mismo momento en que el otro gigantesco puño de Goliath (que seguía sosteniendo el Maghook de Schofield) se acercó a gran velocidad a su cara. El Maghook impactó en la sien de Juliet, y ella y el P-90 cayeron al suelo. Juliet se golpeó fuertemente al caer. El P-90 repiqueteó sobre el suelo.
Libro II lo apuntó con su Beretta… pero no con la rapidez suficiente. Goliath le agarró la mano y… rugió.
En esos momentos los dos estaban sosteniendo la misma arma.
Goliath pegó su barbilla frankesteniana al rostro de Libro II y comenzó a presionar su dedo, que estaba en el gatillo.
¡Blam! ¡Blam! ¡Blam! ¡Blam! ¡Blam! ¡Blam! ¡Blam! ¡Blam!
Conforme disparaba, Goliath comenzó a trazar un amplio ángulo de manera que, tras algunos disparos más, el arma apuntaría a la cabeza de Libro.
Era como una competición de pulsos.
Libro II intentó con todas sus fuerzas detener el movimiento del arma, pero Goliath era mucho más fuerte.
¡Blam! ¡Blam! ¡Blam!
El arma estaba apuntando en esos momentos al brazo izquierdo de Libro…
¡Blam!
El bíceps izquierdo de Libro reventó. La sangre le saltó a la cara. Libro II gritó de dolor.
Entonces, antes siquiera de ser consciente de ello, el cañón de la pistola estaba apuntando directamente a su cara y…
Clic.
Sin munición.
—Mejor —sonrió Goliath—. Así la pelea será más justa.
Soltó la pistola y, con una sola mano, agarró a Libro por el cuello y lo empujó contra la pared.
Los pies de Libro se elevaron treinta centímetros del suelo.
Libro intentó forcejear, pero era inútil. El brazo izquierdo le ardía. Intentó darle un débil puñetazo en la frente a Goliath.
Pero este no pareció siquiera sentir el golpe. Es más, fue como si el puño de Libro hubiera rebotado en su cráneo.
Goliath se echó a reír como un estúpido.
—Placa de acero. Puede que eso no me convierta en una persona muy brillante, pero sí dura.
Goliath levantó el Maghook con la otra mano y apuntó a los ojos de Libro.
—¿Qué hay de ti, soldadito? ¿Cómo de duro es tu cráneo? ¿Crees que este gancho podría atravesarlo? ¿Qué te parece si lo averiguamos?
Apretó la fría cabeza magnética del Maghook contra la nariz de Libro II.
Libro II, agarrado por el cuello, cogió el Maghook con las dos manos y, a pesar del brazo herido, lo empujó hacia Goliath. El Maghook se puso en vertical pero entonces, para su horror, comenzó a regresar a su rostro. Goliath también iba a ganar ese pulso.
Entonces, de repente, Libro II vio una salida.
—Ah, qué demonios —dijo.
Agarró el lanzador del Maghook y apretó el botón con la «M», activando así la potente carga magnética del gancho.
La respuesta fue inmediata.
Las luces de la cabeza magnética del Maghook cobraron vida y el imán (en esos momentos activado) comenzó a buscar una fuente metálica cercana.
La encontró en la placa de acero de la frente de Goliath.
Con un potente golpe sordo, el Maghook se alojó en la frente del gigantón. Se enganchó con fuerza, como si estuviera siendo succionado por la piel del preso.
Goliath rugió de ira e intentó quitarse el Maghook de la frente. Soltó a Libro.
Libro II cayó al suelo, resollando, agarrándose la herida sangrante e irregular de su bíceps.
Goliath estaba dando vueltas sobre sí mismo, forcejeando como un idiota con el Maghook pegado a la cara.
Libro II mantuvo la distancia, al menos hasta que Goliath le dio la espalda a la pared. Entonces Libro dio un paso adelante, cogió la empuñadura del Maghook con la mano buena y, sin piedad alguna, apretó el gatillo.
El Maghook se disparó con un ruido sordo y la cabeza de Goliath retrocedió bruscamente hacia atrás (mientras su cuello se curvaba casi noventa grados al revés). Su cráneo se golpeó contra la pared, abriendo un boquete enorme en el hormigón. Libro II, por su parte, fue arrojado varios metros en la otra dirección, a tenor de la tercera ley de Newton.
Aun así, había salido mejor parado que Goliath. El gigantesco preso se deslizaba en esos momentos lentamente al suelo, con los ojos abiertos de par en par, en estado de choque, y la cabeza abierta cual huevo resquebrajado. Una hedionda sopa de sangre y sesos supuraba de ella.
Mientras Libro II había estado combatiendo con Goliath, la todavía aturdida Juliet había estado intentando recuperar su pistola del suelo.
Cuando finalmente lo logró y se puso en pie, se quedó petrificada.
Estaba allí. A menos de veinte metros de ella. Al otro lado del hangar. Seth Grimshaw.
—Ahora te recuerdo —dijo Grimshaw mientras daba un paso adelante.
Janson no dijo nada, tan solo lo miró. Vio que todavía llevaba el balón nuclear… y un subfusil P-90 en la oda mano, apuntando hacia ella.
—Estabas en el hotel Bonaventure cuando intenté acabar con Su Majestad —dijo Grimshaw—. Eres uno de esos joviales hijos de puta que piensan que poner su cuerpo delante de un presidente corrupto es un acto honorable.
Janson no dijo nada.
Sostuvo con fuerza la Beretta, pegada a su costado, a la altura del muslo.
Grimshaw, por su parte, la apuntaba con su subfusil. Sonrió.
—Intenta detener esto. —Se dispuso a apretar el gatillo del P-90.
Janson mantuvo la cabeza fría. Tenía una única oportunidad, y era consciente de ello. Al igual que todos los miembros del servicio secreto, era una experta tiradora. Grimshaw, por su parte, como la mayoría de los delincuentes, disparaba desde la cadera. El servicio secreto había realizado escalas de probabilidad a ese respecto; con casi total seguridad, Grimshaw fallaría al menos sus tres primeros disparos.
Teniendo en cuenta el tiempo que le llevaría a ella levantar su pistola, Janson tendría que alcanzar a Grimshaw con el primero.
Y así, mientras Grimshaw apretaba el gatillo, Juliet levantó la pistola.
Lo hizo rápido, muy rápido, y disparó… exactamente en el mismo tiempo en que Grimshaw descargaba tres balas.
Los cálculos de las probabilidades no habían resultado del todo acertados.
Ambos tiradores cayeron como imágenes idénticas, hacia atrás, a ambos lados del hangar, desplomándose en el suelo en idénticos charcos de sangre.
Janson yacía boca arriba en el reluciente suelo del hangar (resollando, respirando con dificultad, mirando al techo) con una herida de bala en su hombro izquierdo.
Grimshaw, por su parte, no se movía.
Nada.
Estaba completamente quieto, también boca arriba.
Aunque Janson no lo sabía aún, su única bala había penetrado en el puente de la nariz de Grimshaw, rompiéndolo, creando un socavón hediondo y sangrante en su rostro. La herida de salida, en la nuca, era sin embargo el doble de grande.
Seth Grimshaw estaba muerto.
Y el balón nuclear yacía a su lado.
* * *
El tren de raíles en equis seguía avanzando por el túnel.
Tras su charla con el presidente, Schofield se había desplazado hasta la cabina del conductor. Llegarían al Área 8 en un par de minutos y quería un poco de tranquilidad.
La puerta corredera se abrió con un silbido y entró Madre.
—¿Cómo va eso? —dijo mientras se sentaba a su lado.
—Para serte sincero —dijo Schofield—, cuando me he levantado esta mañana no pensaba que el día fuera a ser así.
—Espantapájaros, ¿por qué no la besaste? —le preguntó de repente Madre.
—¿Besar? ¿A quién?
—A Zorro. Cuando fuisteis a cenar y luego la llevaste a casa. ¿Por qué no la besaste?
Schofield suspiró.
—Así nunca conseguirás entrar en el cuerpo diplomático, Madre.
—Me la sopla. Si voy a morir hoy, no quiero quedarme con la incertidumbre. ¿Por qué no la besaste? Ella quería que lo hicieras.
—¿De veras? Ah, mierda.
—Entonces, ¿por qué no lo hiciste?
—Porque yo… —Se calló—. Me asusté.
—Espantapájaros, pero ¿de qué coño estás hablando? ¿De qué tienes miedo? Esa chica está loca por ti.
—Y yo por ella. Desde hace mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando entró en la unidad, cuando el comité de selección hizo esa barbacoa en la base de Hawái? Lo supe entonces, desde el primer momento en que la vi, pero entonces supuse que ella nunca se fijaría en mí, no con… esto.
Se tocó las cicatrices idénticas que le recorrían verticalmente los párpados.
Schofield contuvo la risa.
—No hablé mucho en ese almuerzo. Creo que incluso en un momento dado ella me pilló mirando a la nada. Me pregunto si sabrá que estaba pensando en ella.
—Espantapájaros —dijo Madre—, tú y yo sabemos que Zorro puede ver más allá de tus ojos.
—Verás, esa es la cuestión. Lo sé —dijo Schofield—. Lo sé. Tan solo… no sé qué me ocurrió la semana pasada. Por fin teníamos una cita. Estuvimos genial toda la noche. Todo estaba saliendo a pedir de boca. Y entonces llegamos a su casa y de repente no quise joderlo todo haciendo algo que no debía hacer… y bueno… no sé… supongo… supongo… que me acojoné.
Madre comenzó a asentir para a continuación romper a reír.
—Me alegra que te parezca divertido —dijo Schofield.
Madre siguió riéndose, y le dio una palmada en el hombro.
—¿Sabes, Espantapájaros? De vez en cuando está bien comprobar que eres humano. Puedes saltar de acantilados de hielo y balancearte en gigantescos huecos de elevadores, pero te quedas petrificado a la hora de besar a una chica. Eres hermoso.
—Gracias —dijo Schofield.
Madre se puso en pie y se dispuso a marcharse.
—Tan solo prométeme esto —dijo en tono amable—. Cuando vuelvas a ver a Zorro, ¡bésala de una puta vez!
* * *
Mientras Schofield, Madre y el presidente atravesaban el túnel de raíles en equis bajo el suelo del desierto en dirección al Área 8, César Russell y los cuatro hombres que quedaban del séptimo escuadrón sobrevolaban el desierto con sus dos helicópteros de ataque Penetrator, en la misma dirección, con unos cuantos minutos de ventaja sobre el tren de raíles en equis.
El pequeño conjunto de edificios que conformaban el Área 8 se alzaba por encima del arenoso paisaje ante los dos helicópteros.
El Área 8 era esencialmente una versión más pequeña del Área 7: dos hangares y una torre de control de tres plantas se hallaban junto a una pista de aterrizaje negra, cubierta en ese momento por las extensiones de arena que Schofield había observado aquella misma mañana.
Conforme los dos Penetrator fueron acercándose, César vio que las gigantescas puertas de uno de los hangares del complejo se separaban de repente por la mitad y se abrían.
Las puertas tardaron un tiempo en abrirse del todo pero, una vez lo hicieron, a César casi se le desencaja la mandíbula.
Uno de los objetos voladores más increíbles conocidos por el hombre rodaba lentamente hacia el exterior del hangar.
Para ser más exactos, lo que César estaba contemplando eran dos objetos voladores. El primero era un enorme Boeing 747 de color plata. El avión, con su morro imperioso y sus alas extendidas como un cisne, emergió de la oscuridad del hangar.
Sin embargo, fue el aparato dispuesto en la parte trasera del 747 el que atrajo la atención de César.
Era increíble.
Su esquema de pintura era como el de los transbordadores espaciales de la NASA: fundamentalmente blanco, con la bandera estadounidense y «Estados Unidos» escrito en negrita y con la característica pintura negra del morro y la parte inferior.
Pero no era un transbordador espacial cualquiera.
Era el X-38.
Uno de los dos aerodinámicos minitransbordadores construidos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para destruir satélites y, cuando correspondiera, abordar, tomar o destruir estaciones espaciales extranjeras.
Su estructura era similar a la de los transbordadores normales (una forma delta plana, con alas planas y triangulares, cola aerodinámica y tres puntales cónicos en la parte trasera), pero era mucho más pequeño y compacto. Así pues, si el Atlantis y sus hermanos eran vehículos muy pesados diseñados para transportar voluminosos satélites al espacio, esa era la versión deportiva, diseñada para borrarlos del mapa.
Cuatro misiles especiales AMRAAM de gravedad cero pendían de sus alas, en la parte exterior de dos enormes cohetes de aceleración Pegasus II (enormes propulsores cilíndricos cargados hasta arriba de oxígeno líquido) unidos al bajo vientre del aparato.
Lo que mucha gente no sabe es que gran parte de los vuelos espaciales actuales se lleva a cabo con tecnología que data fundamentalmente de finales de la década de los sesenta. Los propulsores Saturn V y Titán II ya se usaban en la carrera espacial entre la URSS y Estados Unidos allá por esa década.
El X-38, sin embargo, con su plataforma de lanzamiento (el 747) y sus impresionantes cohetes de aceleración Pegasus II, es el primer vehículo orbital del siglo XXI.
Su lanzador 747 especialmente configurado (provisto de motores extra potentes Pratt Whitney, sistemas de presurización mejorados y protección extra frente a la radiación para los pilotos) puede transportar al X-38 a una altura de sesenta y siete mil pies, veinticuatro mil pies más que un avión comercial de gran capacidad. El lanzamiento por aire ahorra al transbordador una tercera parte de su potencia en la primera fase de elevación.
Y luego entran en acción los Pegasus II.
Más poderosos que los Titán III, los propulsores proporcionan la elevación suficiente tras un lanzamiento a elevada altura para transportar el transbordador a una órbita terrestre baja. Una vez realizada dicha acción, el transbordador se deshace de ellos. El X-38 (ya en órbita estacionaria, a unos trescientos cincuenta kilómetros por encima de la tierra) puede entonces maniobrar libremente por el espacio, destruir los satélites enemigos y coordinar su aterrizaje, todo ello con su propio suministro de energía.
César seguía contemplando el minitransbordador.
Era absolutamente increíble.
Se volvió hacia Kurt Logan.
—No podemos permitir que ese transbordador…
No llegó a terminar la frase porque, en ese momento, y sin previo aviso, cinco misiles Stinger salieron disparados del hangar, tras el 747, conformando un amplio arco alrededor de sus alas antes de alzarse bruscamente en el aire, en dirección a los dos Penetrator de César.
La unidad Eco los había visto.
La estación subterránea de raíles en equis del Área 8 era idéntica a la del Área 7: dos vías a ambos lados de una plataforma central, con un ascensor dispuesto en la pared de la vía norte.
Tras siete minutos de trayecto a gran velocidad, el automotor de Schofield entró en la estación, irrumpiendo en la brillante luz fluorescente del Área 8. El automotor comenzó a disminuir la velocidad y se detuvo.
Las puertas se abrieron y Schofield, Madre y el presidente de Estados Unidos salieron corriendo de él en dirección al ascensor dispuesto en la pared norte. Tras ellos, con aspecto de estar completamente ido y con el móvil pegado a la oreja, se hallaba Nicholas Tate III.
Schofield pulsó el botón de llamada del ascensor.
Mientras esperaba a que llegara el ascensor, se fijó en Tate por vez primera. Su traje de la Casa Blanca estaba hecho polvo a causa de los acontecimientos de la mañana. Pero fue solo entonces cuando Schofield reparó en que Tate estaba hablando por su móvil.
—No —dijo Tate con voz irritada—. ¡Quiero saber quién es usted! ¡Ha interrumpido mi llamada! ¡Identifíquese!
—Pero ¿qué demonios está haciendo? —preguntó Schofield.
Tate frunció el ceño y habló con gran seriedad, dejando patente una vez más que había perdido la cabeza:
—Bueno, estaba llamando a mi agente financiero. Supuse que, tal como están las cosas, lo mejor sería que vendiera mis dólares estadounidenses. Así que, tras salir del túnel, lo telefoneé, pero tan pronto como se puso al teléfono va este gilipollas y me corta la conexión.
Schofield le quitó el teléfono a Tate.
—¡Eh!
Schofield habló por él.
—Aquí el capitán Shane M. Schofield, Cuerpo de Marines de Estados Unidos, séquito presidencial, número de serie 358-6279. ¿Con quién hablo?
Una voz respondió.
—Soy David Fairfax, de la agencia de Inteligencia del departamento de Defensa. Le hablo desde una estación monitorizada en Washington DC. Hemos estado escaneando todas las transmisiones entrantes y salientes de dos bases de la Fuerza Aérea en el desierto de Utah. Creemos que podría haber una unidad traidora en una de las bases y que la vida del presidente podría estar en peligro. Acabo de interrumpir la conversación de su amigo.
—Créame, no sabe ni la mitad, señor Fairfax —dijo Schofield.
—¿Está a salvo el presidente?
—Está a mi lado. —Schofield le pasó el teléfono al presidente.
El presidente habló con él.
—Aquí el presidente de Estados Unidos. El capitán Schofield está conmigo.
Schofield añadió:
—En estos momentos estamos persiguiendo a la unidad traidora de la Fuerza Aérea que acaba de mencionar. Cuénteme todo lo que sepa…
Justo entonces, el ascensor sonó.
—Un segundo. —Schofield apuntó con su P-90 al ascensor.
Las puertas se abrieron…
… y Schofield y los demás se toparon con una imagen de lo más truculenta.
Los cuerpos abatidos a tiros de tres hombres de la Fuerza Aérea yacían en el ascensor; miembros sin duda del personal del Área 8. Las paredes del ascensor estaban bañadas en sangre.
—Creo que tenemos un rastro fresco —dijo Madre.
Corrieron al ascensor.
Tate se quedó atrás, decidido a no acercarse a ningún peligro. El presidente, sin embargo, insistió en ir con Schofield y Madre.
—Pero, señor… —comenzó a decir Schofield.
—Capitán, si voy a morir hoy como representante de este país, no voy a hacerlo escondido en algún rincón como un cobarde, esperando a ser encontrado. Es hora de ponerse en pie y hacer algo. Y además, creo que no le vendría mal un poco de ayuda.
Schofield asintió:
—Si usted así lo quiere, señor. Péguese a nosotros y dispare en línea recta.
Las puertas del ascensor se cerraron y Schofield pulsó el botón de la planta baja.
A continuación volvió a llevarse el móvil a la oreja.
—De acuerdo, señor Fairfax. En veinticinco palabras o menos, cuénteme todo lo que sepa de esa unidad traidora.
* * *
En su sala subterránea de Washington, Dave Fairfax se sentó más erguido en su silla.
Los acontecimientos se habían tornado mucho más reales.
Primero, había logrado captar una llamada saliente del Área 8. A continuación había cortado la línea (interrumpiendo a un gilipollas integral) y en esos momentos estaba hablando con ese tal Schofield, un marine del séquito del helicóptero presidencial. Tan pronto como había oído el número de serie de Schofield, Fairfax lo había tecleado en su ordenador. En esos momentos disponía de su expediente militar completo (incluido su puesto actual en el Marine One).
—De acuerdo —dijo Fairfax por el micro de su auricular—. Como le he dicho, soy de la agencia de Inteligencia y he estado descodificando recientemente una serie de transmisiones no autorizadas de esas bases. Antes que nada, creemos que un equipo de Recces sudafricano se dirige hacia allí…
—No se preocupe por ellos. Ya están todos muertos —dijo la voz de Schofield—. La unidad traidora. Hábleme de ella.
—Eh… De acuerdo —dijo Fairfax—. En nuestra opinión, la unidad traidora es una de las cinco unidades del séptimo escuadrón que vigilan el complejo del Área 7. La unidad designada como «Eco»…
En el Área 8, el ascensor seguía subiendo.
La voz de Fairfax se oía por el móvil:
—Creemos que esa unidad está ayudando a agentes chinos a robar una vacuna biológica que estaba siendo desarrollada en el Área 7.
Schofield dijo:
—¿Tiene alguna idea de cómo piensan sacar la vacuna del país?
—Eh, sí… sí, la tengo —dijo Fairfax—. Pero quizá no se la crea…
—Ahora mismo podría creerme cualquier cosa, señor Fairfax. Pruebe.
—De acuerdo… Creo que van a meter la vacuna en un transbordador espacial que se halla en el Área 8 para volar en órbita baja hasta un punto donde se encontrarán con el transbordador espacial chino lanzado la semana pasada.
A continuación transferirán la tripulación y la vacuna y regresarán a territorio chino, donde no podremos cogerlos…
—Hijo de puta —musitó Schofield.
—Sé que parece una locura, pero…
—Pero es la única manera de sacar algo de Estados Unidos —dijo Schofield—. Podríamos detenerlos si emplearan cualquier otro método de extracción: coche, avión, barco. Pero si suben al espacio, nunca podremos seguirlos. Para cuando logremos un transbordador en la plataforma de lanzamiento espacial de Cabo Cañaveral, ellos ya estarán en casa.
—Exacto.
—Gracias, señor Fairfax. Llame a los marines y al ejército y consiga que movilicen todas las unidades aéreas de que dispongan. Harrier, helicópteros… lo que sea, y mándelos directamente a las Áreas 7 y 8. No se ponga en contacto con la Fuerza Aérea. Repito. No se ponga en contacto con la Fuerza Aérea. Hasta posteriores notificaciones, trate a todo el personal de la Fuerza Aérea como sospechoso.
Mientras hablaba, Schofield se fijó en los números iluminados del ascensor: -3… -2…
—En cuanto a nosotros —dijo Schofield—, tenemos que irnos ahora.
—¿Qué va a hacer? ¿Qué hay del presidente?
Entonces, «-1» se convirtió en «0» y de repente Schofield oyó disparos sordos tras las puertas del ascensor.
¡Ting!
El ascensor había llegado a la planta baja.
—Vamos tras la vacuna —dijo—. Le llamaré más tarde.
Y colgó.
Un segundo después, las puertas del ascensor se abrieron…