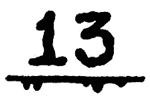
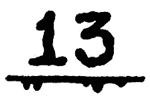
—¿Eh? —dije a duras penas. Estuve a punto de caerme de la silla.
—No es una operación complicada —explicó el doctor Bailey al tiempo que esbozaba una sonrisa tranquilizadora.
—Pe-pero… —tartamudeé.
—Una vez abierto el cráneo, el cerebro saldrá con facilidad —aseguró el doctor Bailey.
—No… no lo creo —protesté.
Se encogió de hombros. La pajarita subía y bajaba.
—No puedo examinar el cerebro con precisión a no ser que lo extraiga.
El corazón me latía con fuerza. Tenía las manos frías. Observé detenidamente la cara redonda del doctor Bailey.
—Está bromeando, ¿no? —pregunté—. Me está gastando una broma pesada, ¿no?
Mamá me dio un codazo en el costado,
—Haz caso al médico —dijo—. Sabe muy bien lo que dice. Si te asegura que el cerebro saldrá fácilmente es porque saldrá fácilmente.
El doctor Bailey se inclinó sobre la mesa. Estaba tan cerca de mí que veía las pequeñas gotas de sudor que tenía en la frente.
—No te dolerá mucho —dijo.
Me volví hacia mamá.
—No vas a dejarle que lo haga, ¿verdad que no? —pregunté.
Me dio una palmadita en la mano.
—El doctor Bailey sólo quiere ayudarte. Es un médico muy bueno, Marco, y tiene mucha experiencia.
El doctor Bailey asintió.
—He extraído muchos cerebros —me dijo—. No me gusta presumir, pero…
—¿Puedo hablar con mi madre a solas? —le pregunté—. ¿Podríamos volver mañana? Me siento muy bien, de verdad. De hecho, me siento de maravilla.
El doctor Bailey se volvió a rascar la calva.
—Buena idea —respondió mirando a mi madre—. ¿Por qué no me llama mañana? Podríamos fijar la fecha para la operación.
Me levanté de un salto y me dirigí hacia la puerta. No esperé a mi madre ni me despedí del médico. Salí corriendo.
Mamá me siguió hasta la sala de espera.
—Marco, te has comportado como un maleducado —me reprendió.
—No quiero que me saque el cerebro —respondí enfadado sin dejar de caminar. Pasamos junto a la niña que hipaba y le dije adiós.
—Hip, hip, hip —dijo a modo de respuesta. ¡Tuve la impresión de que estaba peor que antes!
—El doctor sólo quiere ayudarte —dijo mamá mientras me seguía por el aparcamiento.
Subí al coche y me crucé de brazos.
—Estoy perfectamente, mamá —le dije apretando los dientes—. A mi cerebro no le pasa nada. Ya no veré más a Keith. Se ha ido para siempre. Lo sé. Nunca volveré a verlo ni a oírlo.
Pero, obviamente, estaba equivocado.