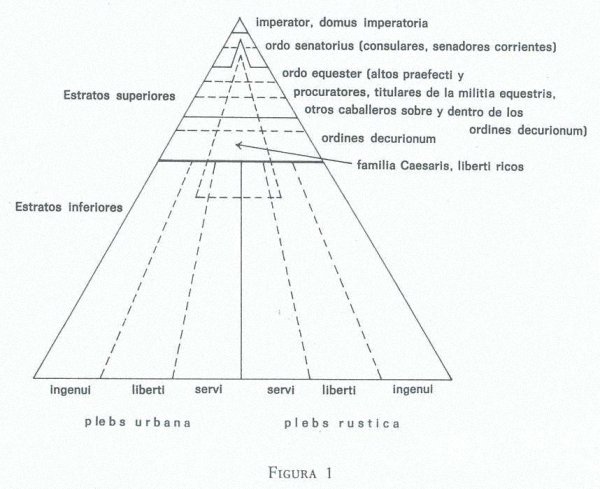
Capítulo 5
EL ORDEN SOCIAL EN ÉPOCA DEL PRINCIPADO
Viejas y nuevas condiciones
Los primeros dos siglos de la época imperial romana, desde el régimen unipersonal de Augusto (27 a. C.-14 d. C.) hasta más o menos el período de gobierno de Antonino Pío (138-161), no fueron simplemente la era de mayor esplendor en la historia política de Roma, en la que el Imperium Romanum alcanzó su máxima extensión geográfica, y en la que tanto dentro como en las fronteras del estado las más de las veces reinó la paz; esta época representó en cierto sentido también el apogeo en la historia de la sociedad romana. Por lo que se refiere a posibles formas totalmente nuevas de relación social que hubiesen cambiado de raíz la estructura social del mundo romano, es evidente que se echaron tan en falta durante esta época como en la República tardía, siendo ello debido, sobre todo, a que la estructura económica permaneció básicamente inalterada en sus rasgos más esenciales. Nuevos para el desarrollo social fueron tan sólo dos factores que, en realidad, ni siquiera hicieron su aparición con Augusto, sino que en parte se fraguaron y en parte se introdujeron ya en la dinámica histórica de finales de la República. Una de estas novedades consistió en el establecimiento de un marco político especialmente idóneo para la sociedad romana, la monarquía imperial, con el resultado de que las posiciones y funciones de las distintas capas sociales conocieron en parte una nueva definición, y de que la pirámide social de este imperio universal incorporó un nuevo vértice con la casa imperial. La otra novedad se desprendía de la integración de las provincias y de los provinciales en el sistema estatal y social romano, y tuvo por consecuencia que el llamado modelo social «romano» fuese exportado también a las poblaciones de la mayoría de las provincias, lo que significó la consolidación de una aristocracia ampliamente homogénea a escala de todo el imperio y la unificación de las élites locales, aunque ciertamente también la asimilación de capas más amplias de población[99].
Teniendo en cuenta dichas premisas, se entiende en qué sentido la época del Principado puede considerarse como la más alta cota alcanzada por el desarrollo social romano: el modelo fuertemente jerarquizado en órdenes y estratos de la sociedad romana, estructurado en la República tardía a partir de la segunda guerra púnica, no se vio reemplazado por ningún otro orden social realmente nuevo desde Augusto hasta mediados de la segunda centuria; muy al contrario, fue en esta época cuando alcanzó su forma «clásica», merced a, por una parte, su configuración vertical en el marco político del imperio, es decir, a la clara jerarquización interna que recibió entonces, y, por otra parte, a su desarrollo horizontal, esto es, a su implantación y generalización entre la población de todo el imperium. Naturalmente, en ese siglo y medio largo que va desde Augusto hasta Antonino Pío dicho modelo de sociedad no constituyó una realidad estática, sino que estuvo sometido a un cambio, es cierto que lento, pero permanente: la situación de las distintas capas sociales, por ejemplo, de la aristocracia senatorial o de los esclavos en las explotaciones agrarias, no fue en absoluto la misma a lo largo de estos años, y tampoco permanecieron inalteradas las condiciones de la vida provincial, pues aquí el proceso de integración, debido a las concesiones de ciudadanía y a la urbanización, fue ganando terreno paulatinamente, aunque no sin grandes desfases de un lado a otro del imperio. Al mismo tiempo, ya antes de la segunda mitad del siglo II se hicieron sentir las primeras señales que apuntaban a la crisis venidera y a la alteración radical de este orden social. No obstante, se hace necesario precisar también que todos y cada uno de los procesos de transformación de la época del Principado se consumaron todavía en el marco del sistema tradicional de órdenes y estratos, y que las señales del gran cambio sólo devinieron síntomas de una crisis profunda de la sociedad romana una vez pasada la etapa de gobierno de Antonino Pío.
Si la estructura social de los tiempos del Principado se diferenció relativamente poco de la republicana de época tardía, tal continuidad fue debida, en primer término, a la naturaleza del sistema económico romano, que apenas si había experimentado alteraciones a resultas del paso de la República al Imperio[100]. Cierto, los años del Principado podrían calificarse también de época dorada de la economía romana. Se hizo notorio un gran auge económico, consistente en el crecimiento cuantitativo y en parte también cualitativo de la producción. Tal cosa era el resultado, ante todo, de la puesta en valor y urbanización del mundo provincial bajo las favorables condiciones de la Pax Romana, especialmente en la mitad occidental del imperio, lo que en algunas regiones de éste hizo posible elevar los rendimientos de la producción. El sector agrario floreció no sólo en zonas agrícolas tradicionalmente importantes, como Egipto (territorio romano desde el 30 a. C.) o en la provincia de África; también conoció un auge en áreas hasta entonces atrasadas, cuales, por ejemplo, las provincias norteñas del Imperio, y no tanto por la extensión de plantas y especies animales meridionales, cuanto por la introducción en ellas de sistemas más rentables de cultivo del suelo en forma de unidades de explotación medianas y grandes y dotadas de fuerza de trabajo especializada. Para la minería romana se abrieron ahora nuevas fuentes de materias primas, como, por ejemplo, los yacimientos de oro descubiertos bajo Nerón en el interior de Dalmacia o los filones auríferos de la Dacia conquistada por Trajano. Con la introducción de una administración imperial centralizada de los más importantes distutos y yacimientos mineros, se vio también reorganizado el control de la producción. La artesanía pudo sacar partido, sobre todo en Occidente, de las enormes necesidades de las numerosas ciudades de nueva creación y también del ejército, demanda que solamente cabía atender mediante una fabricación en serie en los grandes talleres con mano de obra especializada. El mejor ejemplo de ello nos lo brinda la producción cerámica, especialmente la fabricación de objetos de terra sigillata en talleres de Etruria, Italia superior, Hispania, Galia meridional y central, más tarde también Galia septentrional, y del Rin. Igualmente apreciable fue el desarrollo del comercio, con un intenso intercambio de mercancías entre las distintas partes del imperio romano, de lo que, v. gr., los hallazgos arqueológicos y epigráficos del centro comercial ubicado en el Magdalensberg en Nórico ofrecen un testimonio que habla por sí mismo. Este sistema económico, finalmente, viose completado con la generalización de la economía monetaria por todo el imperio romano, con su corolario natural de actividades inversoras y prácticas bancarias.
Dicho auge tuvo lugar, sin embargo, en el cuadro de aquella estructura económica que había cristalizado en el estado romano ya en tiempos de la República tardía. Formas totalmente nuevas no han sido creadas por la economía romana durante la época del Alto Imperio; novedad, en el fondo, era solamente la extensión del sistema económico romano a todo el ámbito de dominio. Una consecuencia de ello fue la extinción de formas atrasadas de producción en las provincias subdesarrolladas —como, por ejemplo, la explotación comunal del suelo a través de la comunidad de aldea o de la gran familia en el norte de los Balcanes y en Panonia— en favor de una producción que paulatinamente se puso en marcha en las explotaciones agrarias de los municipios. El otro efecto, históricamente más importante todavía, del desarrollo económico de las provincias consistió en que Italia, ya desde mediados del siglo I d. C. aproximadamente, perdió su primacía económica —tanto en la producción agrícola como en la manufactura y el comercio— en beneficio de gran parte del Imperio, sobre todo, del norte de África, Hispania y Galia, en occidente. Ahora bien, considerado en su conjunto, este desarrollo no condujo a transformaciones radicales en la estructura del modo de producción. Tales transformaciones tenían a la fuerza que faltar, toda vez que el avance tecnológico, que es el que habría podido generar una auténtica revolución, tras un notable desarrollo durante la República tardía (sobre todo, en el Oriente helenístico), quedó sumido en tiempos del Principado en un considerable estancamiento. De esta forma, se puso también un límite al florecimiento material del Principado, y tanto más cuanto que la expansión exterior, que a finales de la República había asegurado de continuo a la economía romana nuevas fuentes de materias primas, nueva mano de obra, nuevos mercados para la colocación de sus productos, y, con todo ello, nuevas y constantes posibilidades de desarrollo, fue lentamente tocando a su fin: después de que Augusto hubo incorporado a las provincias del imperio los dominios de Egipto, el noroeste de Hispania, la Germania renana, los países alpinos, el espacio danubiano y el norte de los Balcanes, así como el Asia Menor central, sus sucesores —ateniéndose a un programa realista en política exterior, que se remontaba al principio augusteo del coercendum intra terminos imperium (Tac, Ann. 1.11)— conquistaron ya pocas provincias. De éstas sólo Dacia, por las riquezas del subsuelo, resultó de verdadera gran importancia para la economía romana, mientras que Britania, por ejemplo, sometida bajo Claudio, apenas reportó ventajas económicas al imperio romano, como nos refiere Apiano (B. civ., praef. 5). Resumiendo, podemos decir que el auge económico duró tan sólo lo que fueron dando de sí las posibilidades de desarrollo ofrecidas a la economía italiana, primero, y a la provincial, después, por la puesta en valor y la urbanización de los nuevos ámbitos conquistados a finales de la República y comienzos del Imperio.
Así, pues, en líneas generales Roma adoptó durante el Alto Imperio el sistema económico de la República tardía y renunció a la búsqueda de nuevas formas de producción. Ciertamente, en el estado romano se daban determinados presupuestos que habrían podido facilitar la formación de un sistema económico nuevo, incluso la aparición de un temprano capitalismo: recursos casi inagotables de materias primas, más de 1.000 ciudades funcionando como centros de producción, una moneda única para todo el Imperio, un sector de banca y crédito desarrollado, fuerzas empresariales y financieras interesadas en el negocio rentable, masas de mano de obra barata, un sistema ampliamente implantado de trabajo asalariado, y, finalmente, una experiencia tecnológica nada despreciable. Lo que faltaba, sin embargo, era posiblemente tan sólo aquella necesidad de alimentar de forma suficiente y de ocupar completamente a grandes masas de población, que fue lo que en el siglo XVIII introdujo la revolución industrial en la Europa occidental. En Roma se contemplaba justamente a la inversa esta interdependencia entre desarrollo tecnológico y problema demográfico: nada refleja mejor el pensamiento económico romano que la actitud del emperador Vespasiano, quien prohibió la expansión de las innovaciones tecnológicas con el argumento de que de esa manera muchos operarios perderían la posibilidad de empleo (Suet., Vesp. 18). Por consiguiente, es lógico que la estructura económica del imperio romano se mantuviese dentro de una relativa simplicidad, que resultaba incluso un atraso en companraón con la complejidad del entramado político y social: Roma, pese al gran auge de la manufactura y el comercio, siguió siendo durante la época imperial un estado agrario.
La decisiva importancia de la agricultura se desprende, ante todo, del hecho de que la gran mayoría de la población estaba ocupada en el sector agrario. Entre las más de 1.000 ciudades del Imperium Romanum la mayoría de ellas, probablemente, tenía una población a lo sumo de 10.000 a 15.000 habitantes, como le sucedía a la mayor parte de los centros urbanos de África, o a veces de 20.000 habitantes, como Pompeya, una ciudad de tamaño medio a escala antigua, mientras que gran número de pequeños centros, como Petelia en el sur de Italia, no iba más allá de los 2.000 a 3.000 vecinos; sólo unas cuantas ciudades mayores, como, v. gr., Pérgamo, disponían de una población de 50.000 a 100.000 personas, o algo más, y como auténticas grandes urbes, aparte de Roma, con un número de habitantes estimable quizá en el millón, podríamos considerar, como mucho, a Alejandría en Egipto y a Antioquía en Siria, con algunos cientos de miles de personas. Ello quiere decir que de un total de unos 50 a 80 millones con que podía contar el imperio romano casi una novena parte habitaba en el campo y vivía del mismo, aparte de que muchos de los que residían en las ciudades, cual era el caso de numerosos ocupantes de las colonias de veteranos y de los pequeños municipios, han de considerarse también como campesinos que cultivaban parcelas en los aledaños de la ciudad[101]. Se comprende, entonces, que no eran tanto la artesanía, el comefcio y el negocio bancario, sino la agricultura, la fuente principal del producto social bruto y, en suma, de la riqueza[102]; muchos romanos acaudalados, como la mayoría de los senadores, al estilo de Plinio el Joven o Herodes Ático, también gran número de caballeros y la mayoría de los decuriones de las ciudades debían su fortuna a sus propiedades en tierras, mientras que probablemente tan sólo unos cuantos grandes empresarios, principalmente caballeros y libertos, extraían sus enormes riquezas del comercio y del préstamo, caso de Trimalción, cuya figura Petronio ha querido inmortalizar literariamente como tipo del nuevo rico de origen humilde. Por último, no cabe duda de que la correlación entre la agricultura y las restantes ramas de la economía estaba marcada por la primacía de la producción agraria. Una considerable parte de los productos manufacturados estaba destinada a cubrir las necesidades de la economía campesina (por ejemplo, aperos de labranza) o era elaborada con productos agrícolas (v. gr., los textiles), o servía para el transporte de líquidos (por ej., ánforas para llevar el vino y el aceite); los objetos más importantes del comercio eran productos agrarios, de forma tal que un Trimalción, significativamente, se dedicaba, aparte del tráfico de esclavos, al mercado de vinos, pescados, frutas y perfumes; y de ahí también que fuese algo típico la inversión del dinero casi siempre en bienes raíces, actividad que Trimalción, por supuesto, tampoco dejaba de poner en práctica[103].
El entramado social en la época del Principado no fue en absoluto un simple reflejo de esa estructura económica relativamente atrasada, pues estaba mediatizado por factores sociales, políticos y jurídicos al margen de toda determinación económica directa, cuales eran las formas de organización estamental, con el acento puesto en el origen de la persona, los presupuestos políticos de la monarquía imperial y la posesión o carencia del derecho de ciudadanía romana. Con todo, es evidente la importancia tenida por las condiciones económicas descritas en la estructura social del imperio romano. En correspondencia con la función tenida por la agricultura, el criterio económico decisivo de división social no fue simplemente el dinero, sino la propiedad de la tierra (cuyo valor, naturalmente, como más fácilmente podía expresarse era en patrones monetarios). Consecuentemente, la verdadera capa alta de la sociedad no se componía de empresarios, grandes comerciantes y banqueros, sino de hacendados ricos (aunque no por ello desinteresados del comercio y los negocios monetarios), quienes al mismo tiempo constituían el estrato superior de las ciudades, es decir, de los centros de la vida económica. No menos cierto era el hecho de que los integrantes de las capas bajas de la población, estaban ocupados, sobre todo, en el sector de la producción agraria, mientras que los artesanos urbanos y comerciantes sólo representaban una pequeña minoría. De la forma tomada por este sistema económico seguíase además la imposibilidad de que cristalizase un estamento intermedio con entidad propia, que para existir habría precisado desempeñar tareas económicas específicas e independientes, en conexión con el funcionamiento de una amplia infraestructura tecnológica. Finalmente, ha de verse también una relación directa entre el carácter fundamentalmente conservador del orden social romano y la estructura económica: por causa de la naturaleza relativamente estable de la agricultura, sólo de forma restringida se hacía posible cualquier alteración radical en el reparto de la riqueza. Consiguientemente, la jerarquización de la sociedad permaneció también bastante constante, su permeabilidad limitada, y las ideas que inspiraban el modo de pensar y de actuar de los círculos rectores fuertemente atadas a la tradición. Todo esto demuestra una vez más cuan poco se diferenció el orden social en época alto-imperial del existente durante la República tardía; la existencia de la monarquía imperial, en tanto que nuevo marco político, y la integración de las provincias, antes que cambiar ese orden social en sus fundamentos, lo validaron y consolidaron.
Evidente fue que con el desarrollo de la monarquía imperial a partir de Augusto el sistema social terminó de completarse. Con la persona del emperador y con la casa imperial la jerarquía social conoció una nueva posición de cabeza, que la completó y que se vino a superponer al anterior vértice de la pirámide social, constituido por el estrecho círculo de familias de la oligarquía rivales entre sí. Desde Augusto ya no se vieron más principes civitatis con sus respectivas factiones, como en la República, sino tan sólo un único princeps del senado y del pueblo, y hasta de todo el genus humanum. La posición rectora de este princeps en la sociedad romana estaba basada en aquellos principios que desde siempre habían servido para afianzar los puestos dirigentes de la sociedad: poder, prestigio y riqueza.
El princeps, de hecho, disponía de un poder ilimitado: no había ningún otro poder en el estado romano que pudiera hacerse valer como alternativa al del emperador. Sus contemporáneos contemplaban su posición rectora de la forma que se trasluce perfectamente a través del relato de Tácito sobre el comportamiento del «débil» Claudio cuando los senadores conservadores tomaron partido contra su programa de admitir a la nobleza gala en los puestos senatoriales: aquél, eso sí, escuchó sus distintos pareceres, pero no se dejó influir por ninguno de ellos y al final manifestó su rechazo a los mismos; inmediatamente después el senado se pronunció al respecto siguiendo las indicaciones del emperador (Tac, Ann. 11,23 s.). En posesión como estaba de la tribunicia potestas, el primer mandatario podía en cualquier momento hacer uso de la iniciativa legislativa o, nominalmente en amparo del pueblo romano, adoptar cualquier resolución que le placiese; como portador del imperium proconsulare maius, gobernaba las llamadas provincias senatoriales en colaboración con los funcionarios nombrados por el senado, pero las provincias imperiales lo hacía en exclusiva a través de sus legados, a la par que ejercía el mando supremo del ejército romano; además, a él competía, en tanto que garante de las mores legítimas, el dar entrada en el orden ecuestre a las personas consideradas idóneas para ello y en el estamento senatorial a los «hombres nuevos», así como el expulsar a caballeros y senadores de sus respectivos órdenes; por último, no había ningún alto cargo en el servicio civil o militar que pudiera ser desempeñado sin su expresa o tácita aprobación.
Al mismo tiempo, el emperador poseía la más alta dignitas en la sociedad romana, y no sólo en virtud del poder que le confería la constitución, sino también merced a su posición personal: podía en todo momento apelar a la auctoritas de su persona, de la que Augusto afirmaba que ya sólo por ella podía considerarse superior al resto de los hombres (auctoritate omnibus praestiti, RGDA 34), añadiéndose a esto que al soberano se le tenía por la encarnación ideal de todas las antiguas virtudes romanas, y, en especial, de la virtus, clementia, iustitia y pietas. Su autoridad sin parangón se expresaba en una titulación imperial paulatinamente formalizada (imperator Caesar Augustus, con recuento de los distintos títulos de poder y dignidades), en su atuendo e insignias especiales, y en el ceremonial que rodeaba a su persona, reforzado todo ello por su carisma religioso, que el culto a su persona y, en el oriente grecoparlante, la directiva divinización mantenían constante. Paralelamente, era el emperador el hombre más rico en aquel imperio mundial de Roma: disponía del patrimonium Augusti, las propiedades de la corona imperial, y aparte de esto contaba con su propia res privata, sus bienes particulares, que incluian en ambos casos tierras, minas y talleres artesanales principalmente[104].
El hecho de cerrarse y darse remate a la jerarquía social en época del Imperio no fue algo que se derivó únicamente de la aparición de este nuevo vértice superior. Entre los ocupantes de esa altísima posición y los diferentes grupos de la sociedad existían necesariamente estrechas relaciones sociales, que consistían, sobre todo, en lazos recíprocos entre el emperador y los distintos órdenes y demás grupos de población asociados corporativamente. De la desigual naturaleza de esos lazos, impuesta por la diferente situación social de cada uno de los sectores de la población, resultó que la posición y función de tales grupos, y con ello también sus mutuas relaciones, conocieron una definición más precisa que en tiempos anteriores.
Los vínculos sociales entre el emperador y los distintos grupos de población se inspiraban en buena medida en los modelos republicanos, cuyos contenidos fueron sencillamente adaptados a las condiciones del régimen unipersonal del Imperio. Durante la República las relaciones entre los particulares y los grupos —prescindiendo del trato entre amos y esclavos— se basaban en la amicitia, supuesta una relación de paridad o, cuando menos, de no muy diferente posición social entre las partes, y en el binomio patronus-cliens, caso de que los sujetos se diferenciasen muy claramente en cuanto a su posición de poder, prestigio y riqueza. En consonancia con ello, también el princeps trataba a los senadores y caballeros principales como amici suyos, y con ellos cultivaba las relaciones sociales, buen ejemplo de lo cual es Adriano, quien tenía por costumbre el comer con aquéllos (SHA, H 9,6 s.), o de Domiciano, que para recabar consejo en los asuntos importantes, introducía en el consilium pnncipis, una suerte de «consejo de la corona», a los proceres de entre los senadores y a los prefectos del pretorio (Juvenal 4,74 s.). Honrado con tan alta distinción, el amicus Caesaris quedaba automáticamente separado del hombre corriente, en tanto que la pérdida de tal honor venía a equivaler a una degradación social o incluso a una defenestración política[105]. La gran masa de los subditos tenía con el emperador una relación que se correspondía con aquella existente entre los clientes y un poderoso patronus; una vez que Augusto hubo adoptado el título de pater patriae, todo el imperio quedó bajo su protección «paternal» en el sentido de una relación de clientela. Más concretamente, dichas relaciones sociales podían traducirse en lazos estrechos entre el emperador y las diferentes comunidades ciudadanas, regiones, provincias y restantes grupos definidos de población; así, el cesar se proclamaba también defensorplebis, subviniendo a la plebe urbana de Roma con entregas de cereal y dinero y con el espectáculo de los juegos. Sus subditos no sólo se comprometían a rendirle culto, como, por ejemplo, los habitantes de Narbona a Augusto (qui se numini eius in perpetuum obligaverunt, ILS 112), sino que también le prestaban juramento de fidelidad, tal como ya en el 32 a. C., lo había hecho toda Italia al futuro Augusto y más tarde lo repetirían todas las comunidades con ocasión de la subida al trono del nuevo cesar, caso de los aritienses hispanos tras el ascenso de Calígula al poder en el año 37 (ILS 190)[106].
El cambio fundamental experimentado por el sistema político romano con la introducción de la monarquía imperial tuvo también por consecuencia que los distintos grupos sociales recibiesen nuevas funciones y conociesen así una redefinición parcial de sus respectivas posiciones. Ante todo, las funciones públicas de los grupos situados en la cúspide de la sociedad romana, es decir, de los integrantes de los estamentos senatorial y ecuestre, fueron fijadas de nuevo, hecho que contribuyó a un fortalecimiento adicional del sistema de órdenes y estratos con su peculiar jerarquización social. Los integrantes del orden senatorial tenían desde siempre el privilegio de ocupar los destinos más importantes en la administración civil, en la justicia y el mando de los ejércitos, y en este terreno nada varió durante el Alto Imperio, si exceptuamos la creación de algunos altos cargos, como la prefectura del pretorio para la superélite del estamento ecuestre. Pero la actividad pública de los senadores revistió un carácter completamente nuevo, ya que su servicio al estado se consideró cada vez más como servicio al emperador. Los legati Augusti, a la cabeza de las legiones y de las provincias imperiales, así como los restantes funcionarios del estado nombrados por el cesar, como los curadores de las calzadas y vías o los prefectos del erario, asumían su officium como servicio imperial. Más todavía, incluso el consulado —otrora la magistratura por antonomasia de la república aristocrática— pasó a ser conceptuado como una recompensa por los servicios prestados a la persona del cesar: según Frontón, el consulado, valorado al igual que antes como una dignidad extraordinariamente importante, recaía sobre aquellos senadores que se habían distinguido en el servicio al emperador (Ad M. Caes. 1, 3,3). Estas relaciones estrechas entre emperador y orden senatorial tampoco se vieron demasiado alteradas a causa de los conflictos políticos que ocasionalmente estallaban entre alguno de los cesares y grupos concretos de senadores, especialmente con Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; por lo general, aquéllos se debían al hecho de que el emperador —en parte por temperamento personal, en parte por necesidad política— violaba determinadas reglas de juego en las relaciones entre la monarquía y la nobleza senatorial, muy sensible y consciente en lo tocante a un prestigio que se sabía basado en la tradición.
Mucho más clara todavía fue la nueva_atribución de funciones a los caballeros, que en la República tardía sólo podían ejercer cargos públicos como jueces y oficiales del ejército: a partir de Augusto los cualificados —al término de su carrera de oficiales— accionados como procuratores Augusti para la administración del patrimonio imperial y, en general, para la gestión económica y financiera del imperio. Mediante esta delimitación de funciones quedaron establecidas con precisión, por una parte, las distintas posiciones sociales del orden senatorial y del estamento ecuestre, y, por otra, las diferencias entre los miembros de esos dos órdenes rectores y los restantes grupos sociales. Además, dentro de los propios órdenes superiores la jerarquía social quedó reglamentada de una forma más exacta de lo que hasta ahora lo había estado: la posición de un senador en el seno de su estamento ya no dependía en este momento únicamente de su origen, fortuna y revestimiento de las magistraturas tradicionales, sino también de si a lo largo de su carrera política había sido admitido o no en el servicio imperial; los caballeros se distinguían entre sí por haber ocupado o no cargos estatales y; amén de ello, por el escalón hasta el que habían ascendido en la carrera ecuestre. Por lo demás, la introducción de nuevas jerarquías sociales con el Imperio fue un hecho que no se circunscribió a los estamentos senatoriales y ecuestre; incluso entre los esclavos y libertos se instituyó una nueva estructura jerárquica con la creación de un influyente grupo de cabeza, el constituido por los servi y liberti del emperador.
Si las relaciones sociales en el Imperium Romanum sufrieron cambios, ello fue debido también a que el modelo romano de sociedad se extendió paulatinamente a la mayoría de los países dominados. Con la difusión de las formas de la economía romana al occidente latino y la integración del oriente griego en la vida económica del imperio, también en la mayoría de las provincias se configuró una división social que más o menos venía a responder a la de Italia. La consecuencia de esto fue la de que en adelante las personas de más elevada posición social dentro del estado romano dejaron de identificarse con las capas altas de Italia, como sucedía en la inmensa mayoría de los casos a finales de la República, y empezaron a reclutarse cada vez más frecuentemente entre las primeras familias de las provincias; de igual modo, las capas bajas de las distintas partes del imperio alcanzaron también una cohesión mayor que antes. Como más claramente se puede observar este proceso es en el ascenso de los provinciales hasta las más altas esferas de la administración y el gobierno. Ya bajo la dinastía flavia (69-96) individuos encumbrados de las provincias, sobre todo de Hispania y sur de la Galia, constituían un grupo realmente influyente dentro del orden senatorial. En la persona del emperador Trajano (98-117), que provenía de una familia de colonos itálicos de la Bética, subió al trono el primero de los cesares llegados de provincias, y en el momento de los preparativos para el traspaso de poderes a Trajano éste sólo tenía un concurrente digno de tener seriamente en cuenta, Marco Cornelio Nigrino, también hispano como él. Adriano (117-138), a su vez, era paisano próximo de Trajano y pariente suyo; la familia de Antonino Pío (138-161) procedía del sur de la Galia, la de Marco Aurelio (161-180) nuevamente de la Bética, y durante el gobierno de este último emperador los provinciales consiguieron por primera vez la mayoría en el encumbrado grupo de consulares del orden senatorial[107].
La integración de las provincias y de los provinciales fue estimulada de distintas maneras: mediante el trazado de una extensa red viaria, mediante la introducción de una administración unitaria, mediante la atracción de los provinciales al servicio militar y, sobre todo, mediante la concesión del derecho de ciudadanía romana (para lo que era preciso, fundamentalmente, el conocimiento de la lengua latina), sin que debamos olvidar, por supuesto, el papel jugado en todo ello por la urbanización. El derecho de ciudadanía fue otorgado bien individuos y familias particulares, principalmente de las capas altas Indígenas, bien a comunidades locales enteras. Estamos informados por las Res Gestae Divi Augusti de que en el 28 a. C. había 4.063.000 ciudadanos romanos, de que veinte años después eran 4.233.000 los de esta condición, y de que en el 14 d. C. su número había ascendido a 4.937.000[108]. Tras la política de contención practicada por Tiberio (14-37), bajo Claudio, a quien Séneca echaría en cara el haber concedido la ciudadanía romana a «todos» los griegos, galos, hispanos y britanos (Apocol. 3,3), la cifra de ciudadanos aumentó todavía en un millón aproximadamente (5.984.072 ciudadanos en el año 48, Tac, Ann. 11,25). A partir de los emperadores claudios el derecho de ciudadanía fue otorgado también con mayor generosidad en regiones hasta ahora más bien atrasadas; este proceso fue llevado hasta sus últimas consecuencias por Caracalla (211-217), quien por la Constitutio Antoniniana hizo ciudadanos romanos a todos los habitantes libres del imperio. Al menos para la integración de las provincias occidentales, tuvo aún más importancia el hecho de la urbanización, que se materializó bien en forma de asentamientos planificados en coloniae de legionarios veteranos y ocasionalmente también de proletarios llegados de Roma, bien en el otorgamiento de la autonomía ciudadana a comunidades indígenas como municipia; en el oriente helenístico, que podía preciarse de una larga tradición de desarrollo urbano, sólo fueron fundadas unas pocas ciudades, pero, a cambio, se favoreció la vida de las poleis greco-helenísticas. En la política especialmente activa de urbanización se destacaron, sobre todo, aquellos emperadores que también extendieron la ciudadanía romana a amplios sectores de población, en concreto, Augusto, Claudio, los Flavios, Trajano y Adriano. A mediados del siglo II el rétor griego Elio Aristides podía afirmar que el imperio romano poseía una tupida red de ciudades, y a comienzos de la siguiente centuria Tertuliano pondría de relieve que la totalidad de su territorio estaba abierto a la civilización y por todas partes se dejaban ver comunidades ciudadanas (ubique res publica) [109].
Si reparamos en la existencia de esas más de 1.000 ciudades contenidas en el imperio romano, podremos darnos cuenta de que con ellas estaban sentadas las bases para una asimilación de las nuevas estructuras sociales: la sociedad comprendía, de un lado, a las capas altas, que estaban representadas por quienes eran a la vez élite dirigente de las ciudades y ricos propietarios de los territorios urbanos, y cuyos grupos más acaudalados eran acogidos en el estamento ecuestre y senatorial, y, de otro lado, englobaba a los estratos bajos de la población ciudadana y campesina, cuyos integrantes, bien como personas libres, libertos o esclavos, vivían bajo diversas formas de dependencia social. Naturalmente, este sistema de sociedad distaba de ser algo homogéneo, ya que el desarrollo de las distintas partes del imperio se producía bajo presupuestos locales muy diversos. Ante todo, las capas bajas de la población presentaban sensibles diferencias de una región a otra del territorio romano. Condiciones económicas, urbanas y sociales semejantes a las de Italia (cuyas regiones, a su vez, ofrecían marcados contrastes) se daban realmente sólo en el África del norte romana, en la Hispania meridional y oriental, en el sur de la Galia, en el territorio costero dálmata y —prescindiendo ahora de las diferencias jurídicas y culturales— en Grecia y Macedonia, en el oeste y sur de Asia Menor, así como en la franja litoral de Siria; en resumidas cuentas, en toda la cuenca del Mediterráneo. Generalmente, en las provincias norteñas, como Britania, Galia, Germania, Retia, Nórico, Panonia, Dalmacia interior y Mesia, e incluso en el noroeste de Hispania, el número de las ciudades era más reducido, como también su importancia, y se podría añadir también que la estratificación social presentaba aquí rasgos más simples. Donde más claramente se puede apreciar esto es en el hecho de que durante la época del Principado esos países dieron muy pocos grandes propietarios senatoriales y en ellos no se alojó ninguna masa esclava de consideración (masas de esclavos, con todo, se echan en falta también en grado considerable en las provincias africanas). Una cesura sur-norte en el imperio era ya conocida por los contemporáneos: Vitruvio, por ejemplo, escribiendo a comienzos del Principado, estaba convencido —en vista, sobre todo, de sus diferentes logros de civilización— de que los hombres del sur eran más inteligentes y los del norte más aptos para la guerra (Arch. 6, 1,9 s.). No obstante, también entre provincias contiguas e incluso dentro de una misma provincia (como, v. gr., en Dalmacia entre la franja costera tempranamente urbanizada y el interior retardado) se daban a menudo grandes contrastes estructurales. A pesar de ello, muy pocas eran las áreas del imperio en las que las formas económicas y el modelo de división social romanos apenas hubiesen penetrado, como sucedía en Egipto, que Augusto se arrogó como bien patrimonial y en cuyo territorio el orden social tradicional, con distintas categorías de campesinos y básicamente sin esclavos en la producción agraria, no experimentó prácticamente modificaciones. Contemplado en su conjunto, así, pues, cabría afirmar que el imperio romano estaba presidido por un sistema económico y social unitario en el sentido de que este sistema, diferente según provincias o regiones, o bien se hallaba perfectamente implantado, o, cuando menos, representaba la línea tendencial en el proceso local de desarrollo económico-social, sin que a la vista apareciesen modelos alternativos claros a esa tendencia dominante[110].
La estratificación social
En consonancia con las condiciones en que se operaba su proceso de desarrollo, la sociedad romana del Alto Imperio no se distinguió esencialmente en su estructuración interna de la correspondiente a la República tardía; antes bien, el sistema tradicional de organización social pervivió en sus rasgos más destacados. Como siempre, esta sociedad se descomponía en dos partes fundamentales —de tamaño distinto—, siendo una vez más la línea divisoria entre las capas altas y las capas bajas la que constituía la línea más clara de contraste social. Elio Arístides describió esta división social mediante los binomios rico-pobre, grande-pequeño, egregio-anodino, noble-plebeyo, y, aunque él resaltaba la igualdad de todos los hombres ante la justicia imperial, daba por supuesto que los «mejores» estaban para gobernar y la «masa» para obedecer. La terminología jurídica romana, al menos desde mediados del siglo II d. C., habla, por una parte, de honestiores, es decir, de los poseedores de un status social y económico elevado, con su correspondiente prestigio (condicio, qualitas, facultas, gravitas, auctoritas, dignitas), y, por otra, de humiliores y tenuiores [111].
Cuatro son los criterios que se pueden establecer para incluirse entre los de arriba, y éstos responden aproximadamente a los señalados por Elio Arístides: había que ser rico, tener los más altos cargos y consiguientemente poder disponer de un renombre en el grupo social y, sobre todo —dado que riqueza, puestos elevados y prestigio venían a ser casi lo mismo—, era menester ser miembro de un ordo dirigente, de un estamento privilegiado organizado corporativamente. Sólo aquel que reuniese estos requisitos se integraba plenamente en los estratos superiores de la sociedad, en concreto, prescindiendo de la casa imperial, el ordo senatorius, el ordo equester y, en cada una de las ciudades, el ordo decurionum. No todas estas características definían, en cambio, a los libertos ricos, que en verdad podían ser muy pudientes económicamente, como tampoco a los esclavos y libertos imperiales, quienes no pocas veces junto a su inmensa fortuna poseían también mucho poder, como auténticas eminencias grises, pero que estaban imposibilitados de hallar acogida en los ordines rectores y, por causa de su baja extracción, expuestos al menosprecio general y básicamente empleados tan sólo en funciones subalternas. Por supuesto, tampoco los soldados pertenecían a las capas altas, a pesar de que el ejército —como probaron los acontecimientos del año de los cuatro emperadores— constituía un factor de poder muy considerable (Tac.; Hist. 1,4), y pese a que los integrantes de las ciudades de élite (guardia pretoriana, legiones) gozaban de distintos privilegios. Innegable también resultaba la baja posición social de la plebe urbana de Roma, por mucho que a comienzos de la época imperial hiciese todavía sentir su peso de vez en cuando como factor político de poder. El verdadero obstáculo para una equiparación con los de arriba se ponía claramente de relieve en la interdependencia existente entre pobreza, carencia de poder y privación de las primeras dignidades públicas, así como en la relación directa que se daba entre la escasa consideración social y la existencia al margen de los estamentos privilegiados. De ello se seguía que los componentes de los estratos inferiores venían por lo general —ya que desde luego no era absolutamente siempre así— a coincidir con las fuerzas productoras en los sectores económicos agrario y urbano. La conjugación de una serie de factores decidía una vez más qué personas y cuáles no estaban cualificadas para integrarse en las capas altas de la sociedad. Cabría enumerar aquéllos de la siguiente manera: origen distinguido o humilde, disfrute o carencia del derecho de ciudadanía, libertad personal o esclavitud, adscripción étnica o regional a la población de una u otra parte del imperio, dotes individuales, formación y lealtad a la monarquía[112].
Hasta qué punto se consideraba importante la fortuna personal como criterio de cualificación, lo expresa con gran claridad Trimalción en el Satiricón de Petronio (77): credite mihi: assem babeas, assem voleas; babes, habebens. En realidad, lo determinante aquí no era tanto el dinero en sí mismo cuanto la propiedad fundiaria como fuente principal del mismo; en todo caso, las enormes diferencias que podían prevalecer entre ricos y pobres eran bien manifiestas. La desproporción en el reparto del suelo, incluso entre propietarios, como, por ejemplo, bajo Trajano en las proximidades de Veleia y Beneventum, en Italia, se evidencian en los datos que nos proporcionan las llamadas tablas alimentarias de esas ciudades, según las cuales el 65 por 100 de los propietarios de tierras disponían de parcelas por valor inferior a los 100.000 sestercios, mientras que únicamente el 7 por 100 de los propietarios poseían tierras por valor superior a los 500.000 sestercios y sólo el 3 por 100 por una cuantía por encima del millón de sestercios[113]. Así, pues, la concentración parcelaria en la Italia del Alto Imperio aumentó continuamente, a tal punto que Plinio el Viejo llegaría a hablar de la destrucción de la tierra por parte de los latifundia (N. h. 18,35). Tendencias evolutivas semejantes se produjeron también en las provincias, con especial énfasis en países mediterráneos, como África, donde a mediados del siglo I los predios de seis latifundistas comprendían la mitad del territorio (Plin., loe. cit.). Las mayores fortunas que tenemos documentadas con exactitud ascendían a 400.000.000 de sestercios, tanto para el caso del senador Cneo Cornelio Léntulo a comienzos del Imperio (Séneca, De benef. 2,27), como para el del poderoso secretario general de Claudio, el liberto Narciso (Dio 60, 34,4). Por contra, tenemos constancia de extremos de increíble pobreza, así, v. gr., en Egipto, donde acontecía que 64 familias de agricultores compartían una misma unidad de explotación de una aroura de superficie (2.200 m2), o en donde seis familias se repartían comunalmente un único olivo. En igual medida se diferenciaban también el estilo de vida entre ricos y pobres. Las familias acaudaladas contaban en Roma y en sus fincas campestres con lujosos palacios y villas, que a un Marcial (12,57, 19 s.) evocaban la riqueza de los reyes, con un mobiliario, entre otras muchas cosas, valorado en millones (Plin., N. h. 13,92); sus mujeres lucían joyas tasadas hasta en 40.000.000 de sestercios, como Lolia Paulina, en tiempos de Augusto (Plin., N. h. 9,117 s.). En cambio, los campesinos egipcios, por ejemplo, habitaban apiñados en casas y chabolas primitivas, 10 familias en uno de los casos atestiguados, 42 personas en otro, sin apenas algo que decir que fuese suyo[114]. Las diferencias entre ricos y menesterosos se ponían también de manifiesto en que estos últimos estaban expuestos a humillaciones sociales permanentes, que Juvenal, por ejemplo, denunciaba amargamente (3,126 s. y 5,1 s.). A esto se añadía que los ricos podían hacerse con rapidez más ricos todavía, como un Séneca, que bajo Nerón amasó en cuatro años una fortuna de 300.000.000 de sestercios (Tac, Ann. 13,42), mientras que los pobres, de los que, como reconocía el propio Séneca (Helv. 12,1), se componía la mayoría de la población, sólo en muy contadas ocasiones llegaban a tener la suerte de Trimalción.
Nítidas eran también las líneas de separación entre quienes gozaban de poder e influencia y las masas sometidas. Los puestos más elevados correspondían en exclusiva a los grupos de personas privilegiados: los escalafones más altos de la administración del imperio, así como el mando de los ejércitos y tropas, estaban reservados a los senadores y caballeros, de igual manera que la administración de las comunidades ciudadanas lo estaban a las élites locales agrupadas en los distintos ordines decurionum. Indiscutiblemente constituía un privilegio francamente restringido en la mayor parte de los casos el poder disfrutar de esa posición de poder ejercida desde las supremas magistraturas locales y los senados municipales, como también desde los cargos senatoriales y los menos altos de los ecuestres. Al mismo tiempo, en algún caso se podía llegar a detentar más poder que el ejercido a través de los puestos de responsabilidad encomendados a los ordines rectores, como sucedía con los libertos imperiales, que estaban a la cabeza de la administración palatina, con unas atribuciones en principio subalternas, pero en la práctica de la máxima importancia, situación que ejemplifican mejor que nada los principados de Calígula, Claudio, Nerón y Domiciano; un poder, en fin, al que se podía acceder también mediante el soborno (v. gr., Suet., Otho 2,2), y maniobras de todo género. Al menos durante los mencionados emperadores, que estuvieron en permanente conflicto con la élite del orden senatorial y en parte también con la del ecuestre, las atribuciones del personal cortesano fueron utilizadas conscientemente como contrapeso a la posición de poder de los estamentos dirigentes, aunque con Augusto, Tiberio y Vespasiano, la situación fue considerablemente distinta, y a partir de Trajano la influencia de los libertos imperiales sufrió un fuerte retroceso. Como órgano más importante en el ámbito de lo legislativo seguía prevaleciendo el senado. Por lo demás, eran los senadores y caballeros con más renombre, habida cuenta de sus funciones en la ejecutiva del estado y en la justicia, los que participaban siempre en grado máximo en el poder, bien como miembros del consilium imperial, como gobernadores de las provincias más importantes y comandantes de los ejércitos, bien como prefectos del pretorio y altos funcionarios de la administración; la autoridad imperial era ejercida en gran medida recurriendo a la delegación de poderes a esas personas. Ciertamente, éstas estuvieron siempre controladas y su comportamiento —como el de Plinio el Joven en Bitinia— se guiaba por las indicaciones del cesar. Pese a todo, la posición de poder de que llegaban a gozar, especialmente en el caso de los gobernadores provinciales y de los comandantes de los ejércitos de rango consular, se desprende claramente del hecho de que aquellos emperadores que durante la época del Principado no debían su ascenso al trono a ninguna regulación dinástica precisa, podían con suma facilidad elevarse al mando supremo desde la condición de legado senatorial: Galba fue proclamado emperador como gobernador de la Hispania citerior, Vitelio como general del ejército de la Germania inferior y Vespasiano como comandante en jefe de las fuerzas del ejército expedicionario contra el levantamiento de los judíos. Pero también Trajano fue designado sucesor de Nerva durante su cargo de gobernador de la Germania superior y Adriano alcanzó el poder imperial tras la muerte de Trajano ejerciendo como legado de las fuerzas expedicionarias contra los partos. De gran poder disponían asimismo los prefectos del pretorio, y un ejemplo muy especial de ello nos lo brinda la posición de fuerza que llegó a tener Lucio Elio Sejano con Tiberio.
Todavía más perceptible resulta la diferenciación entre las capas altas y bajas de la población en lo tocante al predicamento o prestigio social de que disfrutaban sus integrantes. En las categorías jurídicas de honestior y humilior, cada vez más impuestas por el uso, se expresan de manera muy elocuente esas barreras sociales. Los «mejores», por razón de privilegios escritos y no escritos, eran tratados con especial respeto por parte de los estratos inferiores, como también por el propio estado. Según una disposición de Vespasiano, un senador no podía ser ofendido ni siquiera por un caballero y, caso de ser éste el agraviado, quedaba autorizado a lo sumo a devolver la ofensa por mediación de un miembro del primer orden, ya que la dignitas que se le reconocía al primero y al segundo de los órdenes no era la misma (Suet., Vesp. 9,2). Las personas distinguidas eran objeto de particular reverencia por parte de la masa (v. gr., Tac, Ann. 3,23), y las crecientes prerrogativas en materia de derecho penal disfrutadas en el siglo II d. C. por «los de mayor dignidad» contradicen la afirmación de Elio Arístides sobre la igualdad de todos los grupos de población ante la justicia: sin ir más lejos, los veteranos y decuriones estaban protegidos contra los castigos humillantes; los componentes del estamento ecuestre que cometían actos delictivos por los que una persona corriente se vería condenada a trabajos forzados, habían tan sólo de marchar al exilio; los senadores culpables de un crimen capital estaban libres de la pena de muerte y debían únicamente retirarse al exilio. El resto de los mortales, por el contrario, quedaba sujeto a todas las severidades del derecho penal romano, en concreto a la flagelación y a la tortura, a los trabajos forzados, a la condena en el circo a los combates con fieras y de gladiadores, o a la pena de muerte por crucifixión; por lo demás, las ofensas cometidas por un hombre corriente contra una persona ilustre se castigaban con especial dureza[115]. A esto se unía además la marcada conciencia estamental de los círculos más elevados. Tácito, por ejemplo, llegaría a condenar muy especialmente el adulterio cometido por Livia, la nuera de Tiberio, con el prefecto del pretorio, Sejano, un caballero de Volsinii, habiendo como había entre ambos diferencias de rango estamental: por sus relaciones con un «municipal» aquella dama había mancillado no sólo el buen nombre de sus antepasados, sino también el de sus descendientes (Ann. 4,3).
Hasta la aparición del status privilegiado de los libertos ricos y del personal de palacio acaudalado e influyente, se puede decir que el disfrute de una posición social elevada en la época del Principado equivalía a pertenecer a uno de los ordines privilegiados: dicha adscripción —según lo elevado del rango en la jerarquía del orden senatorial, ecuestre y decurional— coincidía en gran medida con una posición social privilegada, en la que coexistían fortuna, altos cargos y prestigio. Esto significaba que uno no se convertía automáticamente en miembro de las capas sociales dirigentes por el mero hecho de reunir una serie de requisitos sociales, como, por ejemplo, sucede en nuestra moderna sociedad de clases al conseguirse una determinada fortuna, una profesión acreditada o un lugar elegante de residencia; la entrada en un orden tenía lugar previa realización de un acto formal y la nueva identidad quedaba realzada por las insignias y títulos del estamento correspondiente. El hijo de un senador se convertía «automáticamente» él mismo en senador, dado que este rango desde Augusto era por principio hereditario y, al igual que los miembros adultos del orden, tenía derecho al título de clarissimus (a éste respondía el de clarissima en las mujeres e hijas de senadores). «Hombres nuevos», con todo, fueron admitidos en este orden por el emperador, que les entregaba —caso de no haber sobrepasado todavía los 27/28 años— el latus clavus, la franja ancha de púrpura para el vestido, como símbolo de su estamento, y estando en cuya posesión podían aspirar ya a los cargos senatoriales inferiores; tratándose, en cambio, de hombres de más edad y en atención a su rango superior, eran incluidos por el emperador en un grupo de senadores que habían ejercido ya como magistrados. El ingreso de caballeros en su orden se producía cuando el cesar les concedía el equus publicus, después de lo cual tenía lugar en muchos casos la investidura de los cargos del servicio ecuestre; lucían entonces como insignias de su estamento la franja estrecha de púrpura en la túnica, el angustus clavus, así como el anillo de oro, y ostentaban además el título equo publico o eques Romanus. En el orden decurional de cada ciudad se hacía entrar al individuo mediante la toma de posesión de una magistratura municipal o al menos por medio de la inscripción oficial en la lista de decuriones (album decurionum). Con iguales formalidades se procedía a la exclusión de cualquiera de los órdenes, hecho que representaba una auténtica degradación social (v. gr., Tac, Ann. 12,59). Se imponía así una concepción corporativa de las capas altas de la sociedad, hasta el punto de estar perfectamente controladas la inserción y ubicación en cualquiera de ellas; y de este modo se preservaba celosamente el orden jerárquico de la sociedad.
Entre los factores que determinaban si un particular pertenecía a los estratos superiores privilegiados o a los más humildes de la sociedad romana ha de mencionarse en primer término —por tratarse la de esta sociedad de una estructura aristocrática— el origen de la persona. La posición social alcanzada en su día por la familia era la mayoría de las veces hereditaria, y así resultaba por principio la pertenencia al estamento senatorial durante tres generaciones; con frecuencia, al menos como cuestión de hecho, la adscripción al orden ecuestre, y al decurionato municipal en la gran generalidad de los casos claramente desde el siglo II. Los cesares alentaron conscientemente esta continuidad en la composición de los ordines dirigentes, como ya lo había hecho Augusto (v. gr., Dio 55, 13,6), por ejemplo, prestando ayuda financiera a senadores empobrecidos, con el objeto de que éstos pudiesen certificar el mínimum prescrito de fortuna para seguir perteneciendo a dicho estamento. De todas formas, la sociedad romana no se configuró nunca como un sistema de castas, pues la capacidad personal fue siempre valorada, e individuos como Juvenal sometieron a crítica el principio de la nobleza de sangre (8,1 s.). Todo ello no cambiaba, sin embargo, el hecho de que el joven vastago de una familia distinguida apenas precisaba hacer algo para conservar la posición heredada: incluso las más altas dignidades podían «merecerse» sola generis claritate (Plin., Paneg. 58, 3). Así, pues, básicamente cualquier senador hijo de padre de rango consular (o con más antepasados consulares), al menos en la época de los Antoninos era admitido en el consulado, un cargo fundamental para adquirir el máximo de prestigio social y por el que en vano suspiraban muchos otros senadores; y aquel cuyo padre había gozado de la posición especialmente bien reputada de cónsul ordinarius (como cónsul epónimo del año), poseía él mismo un derecho implícito a ese mismo privilegio[116]. Por contra, un origen bajo constituía siempre una mancha, es decir, el humiliore loco natus veíase indefectiblemente perjudicado y el homo novus que llegaba a los estamentos más elevados había de vencer fuertes resistencias sociales a base de industria velfortuna (Tac, Ann. 3,55).
La posición social del individuo estaba además enormemente condicionada por la situación jurídica en la que se encontraba. Sólo a los ciudadanos, en los que todavía Elio Arístides veía una minoría privilegiada, correspondían los derechos imprescindibles, según los criterios romanos, para aspirar a un status elevado (lo cual no era obstáculo para que en comunidades privadas de la ciudadanía romana, v. gr., en laspoléis griegas, sobresaliesen también entre sus vecinos ricas e influyentes personas carentes de tales derechos). Pero con ello no está dicho todo. Incluso entre los propios ciudadanos del estado romano se daban dos categorías distintas, a saber, la de los ciudadanos de pleno derecho (cives Romani) y la de los «ciudadanos a medias» de las comunidades de derecho latino (ius Latii). En estas últimas comunidades, en las que o bien los magistrados solamente o también los decuriones disfrutaban de la plena ciudadanía romana, sus habitantes se diferenciaban de los ciudadanos que lo eran plenamente por la carencia de determinados derechos. Dejando ahora de lado a los puestos subalternos, eran sólo ciudadanos romanos los que tenían acceso tanto a los cargos adscritos al servicio del estado como a los de la administración de las ciudades, bien que fuesen éstas municipios o colonias; únicamente ellos eran los llamados a prestar el servicio militar relativamente bien considerado en las legiones romanas y sólo ellos disponían de distintos privilegios de derecho privado, entre los que cabría citar la transmisión de bienes mediante testamento legal. Cierto es que la fortuna, la influenciael predicamento sociajno se desprendían automáticamente de la posesión del derecho de ciudadanía, pero no cabe duda de que en líneas generales las preferencias estaban por el ciudadano antes que por el que no lo era (peregrinus).
Igualmente decisiva podía ser una ulterior diferenciación en la condición jurídica del individuo, consistente en si disfrutaba de libertad personal, por ingenuidad o manumisión, o si como esclavo sólo era en lo esencial propiedad de otro. El sujeto privado de libertad se hallaba a menudo expuesto a malos tratamientos, no podía elegir libremente su profesión ni su lugar de residencia, sus posibilidades de hacerse con un peculio personal estaban de antemano muy limitadas, y, como no fuesen ocupaciones subalternas (por ejemplo, policía urbana, administradores del archivo público, funcionarios de aduanas, etc.), se hallaba incapacitado para desempeñar funciones públicas. Pero también el liberto se encontraba frecuentemente en inferioridad de condiciones frente al ingenuo; la jerarquía de los ingenui, liberti y servi, tenía tanta importancia que Marcial aconsejaba que en los asuntos de amor se prefiriese una mujer nacida libre a una manumisa, y ésta a una esclava, a menos que la esclava destacase por su belleza (3, 33,1 s.). Hasta qué punto suponía una mancha para una familia, incluso transcurridas generaciones, el tener un origen esclavo, es algo que podemos calibrar perfectamente por una serie de disposiciones imperiales: Tiberio llegó a prohibir que los hijos de los libertos alcanzasen el rango ecuestre (Plin., N. h. 33,32); Claudio autorizó el ingreso del hijo de un liberto en el senado sólo una vez que éste hubiese sido adoptado por un caballero romano (Suet., Cl. 24,1), y Nerón declaró incluso prohibido este procedimiento (Suet., Ñero 15,2). Hasta los más poderosos libertos imperiales eran despreciados como «esclavos» por los romanos distinguidos, aunque estos últimos acostumbrasen bastante a menudo a conducirse servilmente ante ellos (v. gr., Tac. Ann. 14,39). Un nacimiento libre, así pues, constituía en términos generales una posición de partida incomparablemente más ventajosa.
Por añadidura, no era en modo alguno cosa irrelevante de qué parte del Imperium Romanum procedía el individuo y a qué pueblo pertenecía. En principio, la sociedad romana, incluso en sus posiciones de cabeza, estaba abierta desde siempre a los alieni y externi, como manifestaba el propio emperador Claudio (ILS 212); Elio Arístides, por su parte, destacaba en su Discurso a Roma (60) que en todas las partes del imperio, y tan por igual en occidente como en oriente, podían encontrarse personas egregias y cultivadas. En lo referente a las capas más extensas de la población, Trajano explicaba que nulla provincia est, quae non et peritos et ingeniosos homines habeat (Plin., Ep. 10, 30,3). Con todo, determinados privilegios que venían de antiguo, al igual que ciertos prejuicios arraigados en la opinión pública romana, sólo de una forma lenta y ni aun totalmente pudieron ser borrados a lo largo del Imperio[117]. Al menos con los primeros cesares, se daba todavía por supuesta la primacía de Italia y los itálicos. Así, Tiberio reconocía explícitamente que Italia, debido a la importación de bienes de las provincias, disfrutaba de una posición privilegiada (Tac, Ann. 3,54), y de ahí que las medidas de Claudio en el sentido de integrar mejor a los provinciales mediante el otorgamiento de la ciudadanía y la admisión en el senado, chocaran con las críticas de los círculos conservadores. A partir de las reformas efectuadas por este príncipe, las actitudes discriminatorias, al menos frente a los habitantes de las provincias latinas, se redujeron considerablemente (cf., v. gr., Tac, Hist. 4,74, acerca de la paridad de derechos de los galos), si bien determinados prejuicios como el de] carácter colérico de los galos o el de la falta de palabra de los africanos, no desaparecieron hasta la época bajo-imperial. Ante los habitantes de la mitad oriental del imperio, que al romano resultaban extraños por el empleo de la lengua griega y, sobre todo, por el cultivo de costumbres consideradas como no romanas, persistían más tenazmente las viejas prevenciones. Juvenal, por ejemplo, aunque descendiente de liberto, miraba con profundo desprecio a los caballeros de Asia Menor (7,14 s.), y no parecía sentirse a gusto en una Roma rebosante de sirios, como si el Orontes desembocase en el Tíber (3,60 s.). Con igual desdén se expresaba Marcial acerca de los capadocios y los sirios (10, 76,1 s.). Muy extendidos estaban los prejuicios contra los judíos y, particularmente, contra los egipcios, quienes todavía en época bajo-imperial eran tachados de codiciosos, indisciplinados, ligeros de juicio e impredecibles (p. ej., SHA, Q 8,1 s.). Tales concepciones discriminatorias frente a algunas minorías tenían a su vez evidentes consecuencias sociales. Era, en efecto, extremadamente infrecuente que judíos alcanzasen los más altos honores, como sería el caso bajo Nerón y Vespasiano de Tiberio Julio Alejandro, un caballero de Alejandría de Egipto que había apostatado de su fe judía; en este mismo orden de cosas, tampoco debería olvidarse que el primer senador egipcio en sentido estricto, Elio Coerano, entró en el orden senatorial una vez transcurridos más de dos siglos desde la transformación de su país en territorio romano.
No por esto dejaban de tener importancia la valía y el rendimiento puramente personales, la habilidad, la formación o los servicios políticos, pero la influencia de todo ello a la hora de determinar la posición social del individuo tenía sus limitaciones. Las ventajas de tipo personal que podían reportar el talento en las finanzas y una tenaz dedicación a los negocios nos lo muestra mejor que nada la legendaria fortuna que Trimalción, pese a los reveses sufridos, llegó a amasar. Los médicos, por ejemplo, que a menudo eran de origen servil, acumulaban no pocas veces enormes sumas de dinero con sus honorarios, como Publio Decimio Eros Mérula, un liberto de Asisium, que, tras haber realizado considerables donaciones públicas, aún dejó una fortuna de unos 800.000 sestercios (ILS 7812). El conocimiento del derecho constituía una valiosa ayuda para escalar hasta los puestos de mayor responsabilidad, como en el caso del senador Salvio Juliano, un «hombre nuevo» de África de mediados del siglo II, quien ya ejerciendo de cuestor recibiría de Adriano el doble de sueldo como gratificación a su doctrina (ILS 8973). Entre los senadores más prominentes se encontraban brillantes oradores y abogados, como Plinio el Joven y —especialmente en Oriente— filósofos, cual un Herodes Ático y numerosos nombres más[118]. A propósito de dos relevantes senadores de la época flavia, Tito Eprio Marcelo y Quinto Vibio Crispo, hacía observar Tácito que partiendo de bajas y modestas condiciones, sine commendatione natalium, sine substantia facultatum, tan sólo por su oratoria eloquentia, consiguieron ascender hasta los potentissimi civitatis (Dial. 8,2 s.). Los servicios políticos y militares prestados al emperador y la probada lealtad en tales cometidos podían ser de una trascendencia decisiva, especialmente en momentos de crisis política interna. Lucio Tario Rufo, por ejemplo, cónsul bajo Augusto, se elevó desde la infima natalium humilitas, presumiblemente de ser un antiguo marinero liburnio, hasta el vértice rector de la sociedad romana, y ello por su señalada actuación en la batalla de Actium; Vespasiano, en fin, haría entrar en el orden senatorial como mínimo a los 20 caballeros romanos que en el año 68 le prestaron un decidido apoyo[119].
En efecto, el meritum individual podía modificar y disminuir la importancia de otros factores en la fijación de la posición social, pero ello no quiere decir en absoluto que estos últimos resultasen ya inoperantes. La habilidad en el mundo de los negocios no desempeñaba la función capital que tiene en una sociedad industrial moderna: Trimalción no sería capaz de vencer las barreras sociales definitivas por causa de su origen no libre. Lo mismo cabría afirmar acerca de la educación. Se trataba en general de una condición previa para alcanzar un status social elevado y en una carrera política resultaba extremadamente útil. Pero una formación superior no borraba tampoco el estigma del nacimiento esclavo, y ello explica que tanto el médico Mérula como el empresario Trimalción quedasen excluidos de los ordines privilegiados. Por añadidura, eran pocos los ámbitos del saber auténticamente rentables desde un punto de vista político, caso del derecho y la oratoria, que pudiesen acarrear efectivamente grandes ventajas sociales. Con todo, aun aquí habría matices que señalar y barreras que recordar. Los podemos calibrar perfectamente si pensamos en que con Domiciano el puesto de profesor de retórica era considerado suficientemente bueno para un senador, sólo que para un senador excluido de su orden (Plin., Ep. 4,11,1 s.). Unicamente en el servicio político y militar al emperador contaban de manera decisiva los méritos y rendimientos personales (Plin., Paneg. 70,8), sin que por ello quedase anulado el origen ilustre del sujeto. Esta ambivalencia era muy característica del orden social romano: persistía, por un lado, el principio aristocrático de la preeminencia en virtud del nacimiento noble y, en términos generales, la determinación del status social por la cuna, pero al mismo tiempo se ofrecía también un margen de juego a las cualidades y ambiciones del individuo. Que de este modo se hacían sentir en los grupos dirigentes de la sociedad romana diferencias cualitativas de gran importancia, es algo de lo que Tácito era ya consciente.
El orden senatorial
Desde comienzos del Imperio el ordo senatorius cerró sus filas más estrechamente de lo que lo había hecho durante la República tardía. En época del segundo triunvirato el número de senadores se había incrementado a más de 1.000; tras una depuración del senado de sus elementos «indignos», Augusto fijó la cifra de miembros de este órgano en 600[120]. Esta cantidad apenas conoció cambios de consideración en las dos centurias siguientes, y tanto menos podía sufrirlos cuanto que cada año sólo 20 eran los senadores que como vigintiviri iniciaban una carrera política senatorial, es decir, que podían ingresar en calidad de quaestores en el senado. Es verdad que a tales personas se añadieron también antiguos caballeros —así ocurrió con Vespasiano y el hecho se repetiría de forma continuada a partir de Domiciano—, caballeros que eran asimilados en el estamento senatorial al rango de excuestor o a otro superior, de forma tal que el número de senadores pudiera haberse visto ligeramente aumentado desde finales del siglo I; pero, aun así, cabe señalar que al término de la segunda centuria este grupo no sería muy superior a los 600. Por consiguiente, el orden senatorial se configuró siempre como un estamento numéricamente muy reducido y exclusivista. De importancia para su cohesión e integridad fue también el hecho de que sus límites por abajo, en sus confines con el orden ecuestre, quedaron mejor precisados que antes[121]. A finales de la República y en parte todavía con Augusto, las líneas de separación entre los estamentos senatorial y ecuestre eran fluctuantes: el hijo de un senador poseía en principio el rango de caballero; a los cargos senatoriales podían presentarse tanto los vastagos de los patres como los de los equites; había incluso algunas funciones que podían encomendarse por igual a un senador o a un caballero, sin que a uno o a otro se le exigiese mudar de orden por ello. Augusto trazó unas fronteras más precisas. A los hijos de senadores se les hizo ingresar formalmente en el ordo senatorius (Suet.; Aug. 38,3; vid. Dig. 23, 2,44) y distanciarse así de los caballeros propiamente dichos; además, la fortuna mínima exigida para un senador, que anteriormente se había mantenido igual a la del caballero con una suma de 400.000 sestercios, fue establecida —entre el 18 y 13 a. C.— en 1.000.000 (Dio 54, 17,3 y 54, 26,3 s.). La diferenciación entre los integrantes de uno y otro estamento se vio definitivamente regulada por una reforma de Calígula en el año 38 (Dio 59, 9,5): un caballero que alcanzase un cargo senatorial o al que se le autorizase llevar la franja ancha de púrpura como distintivo del orden senatorial, entraba desde entonces a formar parte de iure del primer estamento y renunciaba automáticamente a todos sus vínculos formales con su antiguo grupo. En virtud de este desarrollo institucional también los cargos senatoriales y ecuestres quedaron definitivamente deslindados.
La fortuna efectiva de la mayoría de las familias senatoriales superaba ampliamente el censo mínimo prescrito. Su riqueza provenía en un pequeño porcentaje del préstamo dinerario, de la venta de productos manufacturados y de los haberes percibidos como funcionarios senatoriales de la administración imperial (el sueldo máximo anual, el del procónsul de África y Asia, importaba 1.000.000 de sestercios). Decisivas, en cambio, eran sus fuentes de ingresos de tipo agrícola. Todo senador era al mismo tiempo gran propietario. Muchos de ellos poseían fincas tanto en Italia como en las provincias: una vez que el número de senadores provinciales hubo crecido considerablemente, el emperador Trajano introdujo la obligación para los senadores de que un tercio de su fortuna quedase invertida en bienes raíces en Italia, con el objeto de que ellos hiciesen de ésta y de Roma su verdadera patria (Plin., Ep. 6,19?1 s.). El patrimonio de Plinio el Joven, que había levantado su fortuna a base de herencias y matrimonios, a más de préstamos a interés, así como actuando de administrador de colosales herencias, consistía casi exclusivamente en tierras (sum quidemprope totus inpraediis, Ep. 3, 19,8); sus predios se hallaban en los alrededores de su ciudad natal, Comum, en el norte de Italia, y también en la región de Tifernum Tiberinum, en Umbría. Aunque estaba en condiciones de subvenir a las necesidades de sus paisanos y personal de servicio con obsequios en dinero, nada desdeñables, no se puede decir que perteneciera al grupo de senadores más ricos; el total de su fortuna cabe evaluarla en unos 20.000.000 de sestercios. En realidad, había familias senatoriales considerablemente más acaudaladas (vid. p. 149) y, sobre todo en Oriente, sus dispendios en munificencia pública no pocas veces alcanzaban cantidades astronómicas. Así, el padre de Herodes Ático calificaba de pequenez el regalo de 4.000.000 denarios para el abastecimiento de aguas de Troya, mientras que a los ciudadanos de Atenas los obsequiaba regularmente con dinero, carne para los sacrificios y vino; el hijo —más precisamente llamado Tiberio Claudio Ático Herodes—, junto a numerosas donaciones que hizo en Grecia, Epiro e Italia, mandó levantar en Atenas el estadio de mármol y el Odeón, en Corinto ordenó la construcción de un teatro, en Delfos de un estadio y en Olimpia de un acueducto[122].
La riqueza y su corolario natural de liberalidad y lujo en el vivir no eran sólo características de los senadores, sino igualmente de numerosos caballeros y además de los grupos de élite entre los libertos. Se comprende, entonces, que fuesen menos de naturaleza económica y más de tipo social, jurídico, político e ideológico, los factores que animaban entre los componentes del primer orden los sentimientos de solidaridad y exclusivismo. Inmersos en una maraña de matrimonios, de relaciones familiares complicadas por las adopciones, y de amistades, muchos senadores llegaban a quedar vinculados entre sí. Nada mejor para ilustrar la amplitud de estos contactos que la correspondencia de Plinio el Joven o de Marco Cornelio Frontón, o la costumbre de muchos senadores de adoptar los nombres de parientes; la «plusmarca» de polionomía la estableció Quinto Pompeyo Senecio, cónsul del año 169, cuya nomenclatura completa ofrece un total de 38 nombres[123]. Importante asimismo era el hecho de que las funciones estatales de los senadores eran todas de una misma índole. Ello se debía, por un lado, a la naturaleza de sus cargos, que exigían una preparación como jurista, funcionario de la administración y jefe militar, y, por otro, a su privilegio de poder participar en las deliberaciones del senado y de influir en las decisiones de este órgano, para lo cual se hacía necesaria la misma experiencia que para el ejercicio de los cargos senatoriales. Consiguientemente, uniforme era también la educación con que contaban los senadores: los hijos de éstos se formaban en la jurisprudencia, la oratoria y el arte de la guerra fundamentalmente merced a una instrucción puramente privada, en familia y en el círculo de parientes, así como en el desempeño de los puestos senatoriales inferiores, lo que no era obstáculo para que algunos jóvenes con talento e inquietudes sumasen a todo ello conocimientos a fondo de historia, literatura y filosofía [124].
Este sistema educativo obligaba al mismo tiempo al senador para con los ideales del estado romano y para con las tradiciones de su propia familia; de esta manera, se inculcaba en la mayoría de los miembros del primer estamento un modo de pensar y actuar uniforme. El talante senatorial se expresaba orgullosamente en la consciencia de pertenecer al orden más ilustre (amplissimus ordo) y paralelamente también en la convicción de que cualquier senador que reuniese plenamente las condiciones para ser miembro de su estamento, podía tenerse por no inferior a ninguna otra persona, como Aufidio Victorino lo afirmaba de su suegro Fronto, al decir que era omnium optimarum artium praecipuus vir (De nep. amisso 2,3). A ese mismo talante corespondía además la entrega al servicio del estado romano (Plin., Ep. 4, 23,3) o, cuando menos, la aspiración a una carrera política, aunque también la pretensión de ver recompensados los esfuerzos y peligros propios del ejercicio de los altos destinos con un no menos alto nivel de vida (Tac, Ann. 2,33). Todos esos factores hacían arraigar entre los senadores un espíritu de solidaridad que no desaparecía por muchas rivalidades y roces que se diesen entre los particulares, las familias o los grupos. Como decía Juvenal, cuando la casa de un noble era pasto de las llamas, la tristeza invadía a toda la aristocracia y todos acorrían a los perjudicados, mientras que si se trataba de un simple mortal nadie se movilizaba en su ayuda (3,209 s.).
Esa cohesión del estamento senatorial resulta tanto más digna de nota cuanto que el ordo senatorius era bastante heterogéneo en su composición interna y a lo largo de la época del Principado quedaría sujeto a permanentes fluctuaciones. Muchos matrimonios del círculo de la nobleza senatorial carecían de descendencia; y en nada cambiaban esta situación los privilegios otorgados a los padres de tres hijos. En tiempos de los emperadores adoptivos, uno, a lo más, de cada dos de los senadores de rango consular contaba con un hijo adulto que pudiese seguir los pasos de su padre[125]. Esto significaba que de las familias senatoriales existentes en un determinado momento sólo la mitad sobrevivía en la siguiente generación. El tributo de sangre que hubo de pagar este estamento bajo Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, durante el año de los cuatro emperadores y con Domiciano, tornó aún más exiguas las filas de los senadores. Mientras que al término de la República eran todavía unas 50 las familias del más rancio abolengo que podían vanagloriarse de descender de «los antepasados tróvanos» de los romanos (Dion. Hal. 1, 85,3), en época del emperador Claudio sólo unos pocos linajes se tenían por verdaderamente antiguos (Tac, Ann. 11,25). Estimaba Apuleyo (Flor. 8), a mediados del siglo II, que al incontable número de hombres normales y corrientes correspondía sólo el de unos pocos senadores, pero que a su vez al de estos últimos tocaba únicamente un puñado de nobiles. A finales de esa centuria, Manió Acilio Glabrio (supuestamente cónsul en el 173) pasaba por el senador más distinguido en razón a la línea de sus antepasados, pues su árbol genealógico se remontaba hasta Eneas (Herod. 2, 3,4) y su familia había ya dado un cónsul en el 191 a. C.[126]. Dadas estas circunstancias, resultaba inevitable que el estamento senatorial experimentase un permanente rejuvenecimiento a base de homines novi.
Los «hombres nuevos» jugaron un papel muy importante en el seno del ordo senatorius durante el Principado. Ya con Augusto no pocos homines novi, tan poderosos como Marco Vipsanio Agripa o Tito Estatilio Tauro, alcanzaron gran relevancia en la capa dirigente senatorial; a partir de Vespasiano —él mismo un homo novus—, estos individuos representaban la mayoría de aquellos senadores a quienes los más importantes cargos de la administración imperial, mandos militares y gobiernos de las provincias imperiales, les eran encomendados[127]. A su vez, eran a menudo estos homines novi, como ya en su día ocurriera con Catón o Cicerón, quienes mejor asumían y exponían el ideario de su nuevo círculo social, con el que ellos se identificaban plenamente; Tácito o Plinio constituyen los mejores ejemplos de ello. El que este tipo de personas estuviesen sobrerepresentadas en el vértice dirigente del estamento senatorial, ha de ser atribuido a la combinación de dos factores: por un lado, el homo novus, seleccionado desde un primer momento en función de sus espléndidas cualidades para ser miembro del estamento principal, buscaba por lo general con denodado esfuerzo verse plenamente integrado en la aristocracia romana a base de prestar grandes servicios en la administración del estado; por otro lado, y debido a esto, eran decididamente favorecidos por el cesar, ya que mediante su estrecha vinculación a la casa imperial servían como leales puntales a la monarquía.
Los homines novi eran preferentemente individuos procedentes de la capa alta de las ciudades del imperio, muy a menudo hijos de caballeros meritorios; la mayoría de ellos obtenía en sus años de juventud, y por elección del senado, el derecho a vestir la túnica con la franja ancha de púrpura y a ocupar un puesto senatorial inferior (ius honorum). A ellos se añadían además los que habían sido caballeros, aquellos que tras haber iniciado una carrera como oficiales del ejército y funcionarios de la administración, podían verse admitidos en el orden senatorial con un rango acorde a su edad (adlecti in amplissimum ordinem). Tocaba al emperador en todos los casos el decidir a quién correspondía un privilegio tan importante para la elevación social. Naturalmente, el apoyo dado a la persona por sus parientes y conocidos con influencia desempeñaba un papel extraordinariamente importante, especialmente cuando se trataba de recomendar a jóvenes para su admisión en la carrera senatorial; el que era elogiado por un senador tan influyente como, por ejemplo, Plinio, en términos tales como los de invenis probissimus gravissimus eruditissimus, omni denique laude dignissimus, tenía por lo general un gran futuro por delante. A comienzos del Imperio gran número de «hombres nuevos» procedía de Italia. No obstante, ya en el siglo I el reclutamiento de nuevos senadores en ciudades de la península disminuyó cada vez más acusadamente; las dificultades económicas de Italia, sobre todo, impedían más y más cada día el nacimiento de nuevas familias de grandes propietarios. Por contra, y en el marco de la integración de los provinciales en el Imperio, homines novi originarios de las provincias ascendían en número creciente hasta el senado. En la época de los Antoninos apenas quedaban ya «hombres nuevos» de Italia, si exceptuamos a los homines novi de la parte norte de la península, entre los Alpes y el Po, una tierra que en muchos aspectos venía a equivaler a una «provincia» y en la que se daba siempre una fuerte aristocracia latifundista. Con la extinción de muchas de las viejas familias senatoriales itálicas la reestructuración interna del estamento senatorial viose aún más acelerada. Varias disposiciones imperiales en pro de la integración de los provinciales, tales como el otorgamiento del ius honorum a la nobleza de las tres Galias por Claudio en el año 48, impulsaron asimismo ese proceso de recomposición[128]. Bajo los primeros cesares el número de senadores provenientes de las provincias era todavía bien que modesto; la cifra por nosotros conocida de miembros senatoriales de origen extraitálico bajo Augusto y Tiberio se mueve en torno a una docena solamente. Procedían éstos de las provincias más vigorosamente urbanizadas y romanizadas, cuales eran fundamentalmente la Galia meridional o la Bética. Con Nerón el número de senadores provinciales de los que tenemos noticia ascendía ya a cincuenta; desde Vespasiano esta proporción se elevó considerablemente y, junto a galos del sur e hispanos, había también en número creciente senadores de otras partes del imperio, sobre todo, de África, Asia y Galacia. Con Antonino Pío la presencia de los provinciales, al menos entre los senadores de rango consular, igualaba casi a la de los itálicos y bajo Marco Aurelio aquéllos copaban por vez primera la mayoría en la élite rectora de su estamento[129]. Con todo, ese proceso de reestructuración interna no produjo radicales consecuencias sociales o políticas; senadores de las provincias como un Cneo Julio Agrícola, de Forum Julii, o Marco Cornelio Frontón, de Cirta, defendieron los ideales y concepciones de la aristocracia senatorial romana con tanto empeño como sus compañeros de orden, cuya patria de origen estaba en Italia.
La jerarquía interna del estamento senatorial no venía dada por la distribución de sus miembros según criterios étnicos o regionales, sino que se establecía en función del rango atribuido a cada uno de los cargos que el senador podía ocupar de acuerdo con las distintas posibilidades que ofrecía el cursus honorum. La carrera senatorial se diferenciaba claramente del cursus honorum republicano como consecuencia de la creación de numerosos puestos ligados al servicio del emperador. Normalmente, el senador iniciaba a los 18 ó 20 años su carrera como vigintivir en Roma, con 25 años alcanzaba formalmente la condición de miembro del senado en calidad de quaestor, era después o tribunus plebis o aedilis y a los 30 se convertía en praetor (los límites de edad, que alguna vez eran rebajados por razón de privilegios personales, se consideraban en la práctica más que nada como mínimos de edad). Con el rango de pretor, se podían obtener ciertos destinos dentro del ámbito de competencias del senado, y, en especial, el de procónsul en una provincia senatorial; muchos cargos, no obstante, entre ellos el de jefe de una legión (legatus legionis) y el de gobernador de una provincia imperial (legatus Augusti pro praetore) sin estacionamiento de legiones o con sólo una legión, caían dentro de la esfera de la administración imperial y eran directamente cubiertos por el cesar. A los 40 años o, caso de la mayoría, a los 43, el senador podía verse hecho consul, habiendo cada año varias parejas consulares —con los Antoninos hasta cuatro o cinco la mayoría de las veces—, con el objeto de que esta magistratura dejase de ser monopolio de un pequeño grupo senatorial, como en tiempos de la República tardía. Los puestos más importantes en la administración del imperio eran confiados a senadores de rango consular, caso de la curatela en la ciudad de Roma, los gobiernos en las provincias imperiales con varias legiones y el proconsulado en las provincias senatoriales principales de África y Asia; los senadores que más descollaban podían coronar su carrera política con una iteración del consulado y la prefectura de la capital del imperio (prafectus urbi[130]).
Había distintas modalidades en la carrera de los honores, reflejando en su conjunto la estratificación del orden senatorial. Cuando mejor encontramos individualizadas esas variantes es en época de los Antoninos, una vez que éstas —tras una larga evolución y experimentación— quedaron configuradas de forma estable y precisa. Un pequeño grupo de élite, integrado por los descendientes de las viejas familias ennoblecidas en la República o en tiempos de los primeros cesares, ostentaban rango patricio, el cual aseguraba importantes privilegios. El patricio comenzaba normalmente su carrera política en la clase más distinguida de los vigintiviri como encargado de la moneda (triumvir monetalis), alcanzaba luego —a menudo por recomendación del emperador— la cuestura y la pretura en las elecciones senatoriales, quedaba exento de revestir las magistraturas básicamente plebeyas —y costosas— de tribuno de la plebe o edil, ascendía ya con 32 ó 33 años a cónsul, y podía renunciar al desempeño, con frecuencia trabajoso, de los cargos pretorio y consular en las provincias, que el patricio consideraba irrelevantes a efectos de su prestigio social. Otros senadores, y entre ellos particularmente aquellos homines novi de probada capacidad inicial, contaban asimismo con el decidido patrocinio del emperador a lo largo de su carrera, si bien de forma en parte distinta al anterior caso: una vez que habían alcanzado el rango pretorio —con frecuencia también previo apoyo del príncipe para las magistraturas inferiores de elección senatorial—, eran destinados a los más altos puestos de la administración del estado en calidad de jefes militares y gobernadores, realizando entonces una dilatada carrera administrativa, como, entre otras muchas, la de Sexto Julio Severo, el primer general de Adriano (Dio 69,13,2; ILS 1056) [131]. Esto valía también para el resto de los senadores que no se veían tan favorecidos por el cesar y que entre la pretura y el consulado ocupaban diversos cargos senatoriales. Aquellos grupos privilegiados de senadores —algo menos de la mitad del total bajo los Antoninos— constituían como consulares (o sea, como senadores destinados al consulado) la cúpula rectora del imperio. Los demás senadores, que ni por su origen especialmente distinguido ni por sus cualidades y servicios llamaban la atención, apenas recibían apoyo del príncipe y difícilmente tenían posibilidad de conseguir el apetecido rango de cónsul.
El resultado de una reglamentación como ésta fue la de reproducir dentro del primer orden el propio sistema jerárquico de la sociedad, con la consecuencia además de que para la ocupación de los mandos militares y cargos civiles de mayor importancia sólo quedaba disponible un grupo muy seleccionado de personas. En tanto que el imperio no hubiese de afrontar grandes dificultades de política interior o exterior, este sistema aristocrático de selección podía funcionar por lo general satisfactoriamente. Pero en situaciones extraordinarias —como, por ejemplo, en el levantamiento de los bátavos del año 69— descubría a las claras sus deficiencias, de tal forma que bajo las nuevas condiciones en que se halló el imperio mundial de Roma a partir de la segunda mitad del siglo II se hizo inevitable la crisis de dicho sistema y, con ella, la de los rangos superiores de la jerarquía social.
Otros órdenes y estratos elevados
El ordo equester contaba con un número de miembros considerablemente más elevado que el estamento senatorial[132]. En el desfile anual de los caballeros en Roma, el 15 de julio, llegaron a tomar parte con Augusto hasta 5.000 ecuestres (Dion. Hal. 6,13,4). En realidad, los allí presentes sólo representaban una minoría dentro de su orden, puesto que muchos de los caballeros no se desplazaban a Roma para la fiesta y los equites que habían sobrepasado los 35 años estaban eximidos de la obligación de seguir montando (Suet., Aug. 38,3). Según Estrabón (3, 5, 3; 5, 1,7), el número de pertenecientes al segundo orden en Gades y Patavium, las dos ciudades con más caballeros a comienzos de la época imperial, alcanzaba los 500 respectivamente; en la comunidad galo-meridional de Arausio había en su teatro tres filas de asientos para equites (ILS 5655). Para el principado de Augusto habría quizá que calcular una cifra de 20.000 caballeros en total, equivalente, pues, a la de finales de la República; en los dos primeros siglos del Imperio este número se vería notablemente incrementado como consecuencia del creciente e ininterrumpido acceso de los provinciales al estamento ecuestre.
Como integrantes que eran de un orden dirigente, también los caballeros estaban poseídos de una conciencia de grupo estamental, que, por ejemplo, se evidencia en el cuidadoso recuento de sus títulos y rango en las inscripciones honoríficas y sepulcrales o en el espíritu de grupo por el que se regían dentro de la sociedad de cada una de las ciudades del imperio (ILS 7030). Ello no obstante el ordo equester no fue jamás un estamento tan homogéneo como el ordo senatorius. Si la mayoría de sus miembros exhibía unos mismos sentimientos y modos de comportamiento, tal hecho no se debía a que entre los ecuestres existiese una forma de pensar y actuar propia y característica de su estamento, sino a que ellos asumían los ideales y adoptaban las costumbres de los senadores, cosa tanto más explicable cuanto que los que ingresaban en la administración pública estaban en posesión de una formación jurídica y militar como la de sus modelos senatoriales. La menor cohesión estructural del orden ecuestre, al menos en comparación con el grupo senatorial, la situación económica a menudo diferente entre sus distintos miembros, la heterogénea composición del estamento y la con frecuencia muy dispar dedicación profesional de los caballeros, hacían imposible la formación de un conjunto social tan cerrado como el de los senadores.
Hecho de importancia, ante todo, era el que la pertenencia al orden ecuestre, al menos formalmente, no era hereditaria. La admisión en el mismo se producía en virtud de un acto de elevación de rango del individuo y no como consecuencia de su linaje; consiguientemente, dicho estamento no se configuraba como una nobleza de sangre, sino como una nobleza de la persona. Cierto que en la práctica sucedía con frecuencia que el hijo de un caballero era también aceptado entre los equites (v. gr., ILS 6335); se hablaba también de «familias ecuestres» (por ejemplo, Tac, Hist. 1,52). Pero, al igual que con los senadores, eran muy infrecuentes los casos de linajes ecuestres que conservasen a lo largo de muchas generaciones la pertenencia a su ordo, y ello no radicaba en absoluto solamente en la falta de descendencia de no pocas familias ecuestres. Hay ejemplos atestiguados de hijos de caballeros que no alcanzaban el mismo rango que su padre (v. gr., ILS 6496). Lógicamente, mejor documentado está el caso de hijo de ecuestre que asciende al orden senatorial. Las familias ecuestres constituyeron la fuente de reclutamiento más importante para cubrir constantemente los vacíos creados en el estamento superior; la familia, por ejemplo, de la que provenía el emperador Septimio Severo dejó de pertenecer al estamento ecuestre, porque sus vastagos uno tras otro habían sido admitidos en el orden senatorial (vid. SHA, S 1,1 s.). Por lo general, las relaciones entre los miembros de los estamentos senatorial y ecuestre eran muy estrechas debido a los enlaces matrimoniales, a los vínculos de parentesco y al cultivo de la amistad; Plinio el Joven, por ejemplo, se carteaba no sólo con senadores, sino también con numerosos caballeros. Mayor aún era la apertura del orden ecuestre hacia abajo, hacia el decurionado de las distintas ciudades: muchísimos caballeros, y en especial aquellos que no aspiraban a una carrera en la administración del estado o que por falta de cualidades y relaciones no podían entrar en ella, revestían cargos municipales y pertenecían a un tiempo al ordo equester y al ordo decuriorum en una ciudad o en varias a la vez. Muy diversa también podía ser la situación económica de los caballeros. A juzgar por el testimonio de Marcial, el mínimo prescrito de 400.000 sestercios, habida cuenta de las obligaciones impuestas por el estilo de vida acorde a dicho estamento, bastaba sólo para llevar una modesta existencia; no faltaron tampoco caballeros que a duras penas tenían lo suficiente con que sustentarse (Gellius, Noct. Att. 11, 7,3). A la mayoría, sin embargo, las cosas les iban decididamente mejor, como, por ejemplo, al escritor Columela, que disponía de bienes raíces en diversos puntos de Italia central; conocidos son también caballeros inmensamente ricos, que superaban en fortuna a muchos senadores, caso de Publio Vedio Polio, el amigo de Augusto, cuya inmensa riqueza se había hecho ya proverbial (Dio 54, 23,1 s.). Distintas asimismo eran las fuentes de enriquecimiento de los ecuestres. De ellos quienes como procuradores prestaban sus servicios en la más alta administración del estado, percibían un sueldo anual de 60.000, 100.000, 200.000 y, desde Marco Aurelio, hasta de 300.000 sestercios, variando según el rango de cada cual; los titulares de los cargos ecuestres más elevados y, sobre todo, los prefectos del pretorio, estaban mejor pagados todavía. Con todo, las que realmente contaban eran las fuentes particulares de ingresos. Entre los caballeros abundaban los grandes comerciantes, los poderosos empresarios y los banqueros, como era el caso de un Cornelio Senecio, quien, según Séneca, no desaprovechaba ningún medio de hacer fortuna, incluido el arrendamiento de los impuestos de aduana, tan popular entre los ecuestres (Ep. 101,1 s.). Considerados en su conjunto, puede decirse que los integrantes del estamento ecuestre estaban más fuertemente interesados en las fuentes de ingresos no agrarias que los senadores, a pesar de lo cual también entre los primeros era la posesión de tierras la principal fuente de riqueza. Según Quintiliano (4,2,45), los integrantes de los jurados urbanos de Roma (iudices), que en su mayoría (3.000 de un total de 5.000) disponían de rango ecuestre, eran propietarios de fincas rústicas; entre los muchos equites de Italia y las provincias, donde al mismo tiempo pertenecían al orden decurional de las ciudades, la situación no era distinta.
También la composición social del estamento ecuestre presentábase heterogénea. No pocos caballeros eran de baja extracción, contándose entre ellos hijos de libertos, como Vedio Polio. Se trataba de personas que en su mayoría medraban gracias a su habilidad en el mundo de los negocios o que debían su encumbramiento hasta el ordo equester a sus buenas relaciones con poderosos ciudadanos romanos, como sería el caso del que acabaña siendo emperador Publio Helvio Pértinax (SHA, P 1,1 s.). Hubo incluso libertos que ocasionalmente fueron admitidos en el orden ecuestre, ejemplo de lo cual puede ser Antonio Musa, el médico de Augusto (Dio 53, 30,3), y también con esta distinción fueron recompensados más tarde libertos adscritos al servicio del emperador, caso de ícelo con Galba (Suet., Galba 14,2). Pero eran la excepción, ya que la marca que arrastraba la persona por su nacimiento esclavo repugnaba a la conciencia estamental; hasta Horacio, libertino patre natus (Serm. 1, 6,6), hubo de soportar que se lo echasen en cara. En el Alto Imperio el rango ecuestre fue otorgado a menudo también a los representantes más conspicuos de la nobleza tribal indígena de las provincias. En dicha categoría de caballeros se incluían el querusco Arminio[133] y también muchos caballeros comprometidos en la rebelión galo-germana contra Roma del año 69, de los que podríamos citar a Julio Clásico de Tréveris y al parecer también al bátavo Julio Civilis. Numerosos caballeros ascendían al ordo equester después de una larga carrera militar y en atención a los servicios prestados, en concreto, tras haber ocupado los puestos de centurión hasta el rango de un primus pilus (con un sueldo de 60.000 sestercios), como Quinto Marcio Turbo, oriundo de Dalmacia, que había empezado el centurionazgo con los emperadores flavios, para llegar a alcanzar los empleos ecuestres más elevados durante el principado de su amigo Adriano[134]. La mayoría de los caballeros pertenecían, sin embargo, al ordo decurionum de las ciudades del imperio y debían su rango principalmente a su fortuna. De los 53 caballeros documentados con mayor o menor margen de seguridad en la provincia de Dalmacia, 20 como mínimo revestían magistraturas municipales y formaban parte de la capa alta de sus respectivas ciudades; de los 22 equites atestiguados en Nórico está documentado que la mayoría provenía de las familias dirigentes de los núcleos urbanos locales; en las colonias y municipios de la provincia de Hispania citerior habitaba un gran número de caballeros, quienes, al menos en época de los Flavios, de Trajano y de Adriano, nutrían el alto sacerdocio provincial renovable anualmente[135].
En su composición étnica el orden ecuestre estaba también más mezclado que el senatorial, a pesar de lo cual la admisión de los provinciales en el segundo estamento trajo consigo consecuencias sociales y políticas tan poco radicales como en el caso del primer orden. Puesto que muchos provinciales podían reunir el censo mínimo ecuestre, los habitantes de las provincias ya desde Augusto estaban más abundantemente representados en el ordo equester que en el estamento superior; la existencia de 500 caballeros en la sudhispana Gades constituye una clara prueba de ello. No obstante, la diversificación étnica de los ecuestres en época del Principado discurrió por los mismos cauces que el cambio operado en la composición del grupo senatorial. De los tribunos militares ecuestres que nos es dado verificar, en tiempos de Augusto a Calígula la relación entre itálicos y provinciales era de 90 a 29, con Claudio y Nerón, de 25 a 20, bajo los Flavios de 21 a 30 y en el siglo II de 117 a 143. Al igual que la mayor parte de los senadores provinciales, también los más de los equites de origen extraitálico en el siglo I procedían de unas cuantas regiones más acusadamente urbanizadas, como eran Hispania, Galia meridional y Asia; en numerosas provincias la urbanización con todas sus consecuencias sociales fue creando paulatinamente los presupuestos para la formación de familias ricas y animadas de sentimientos prorromanos, cuyos integrantes podían ser distinguidos con el equus publicus. El más antiguo caballero de África que nos es conocido, una persona adscrita al servicio imperial, fue aceptado en el ordo equester durante la década de los 40 del siglo I, mientras que de los 162 caballeros africanos documentados con un cursus honorum normal sólo seis alcanzaron este rango antes de Adriano; entre los 22 equites de Nórico el primero atestiguado se sitúa en tiempos de Trajano, y también los primeros caballeros panonios de que tenemos noticia aparecen tan sólo a comienzos de la segunda centuria[136].
Finalmente, muy diversas eran también las actividades profesionales de los caballeros. Muchos de ellos revestían a lo sumo cargos municipales o la función de iudex en Roma, mientras que otros renunciaban por completo a cualquier tipo de dedicación pública. Aquellos que obtenían el ascenso al segundo estamento desempeñando la carrera de centurión eran oficiales profesionales, pero podían en el último escalón de su cursus honorum ocupar también los más altos puestos ecuestres como procuradores y prefectos. Lo más frecuente, sin embargo, era que la carrera de los equites admitidos en la administración del estado se iniciase en empleos como oficial ya de rango ecuestre (militia equestris); consecuentemente, un caballero servía primero como comandante de una unidad de infantería de 500 hombres (praefectus cohortis), a continuación bien como oficial de estado mayor en una legión, bien como comandante de una cohorte de infantería de 1.000 hombres (tnbunus legionis, tribunus cohortis), y por último como jefe de un escuadrón de caballería pesada de 500 hombres (praefectus alae); a esto se vino a añadir desde el siglo II el mando de un escuadrón de caballería de 1.000 hombres[137]. Los caballeros especialmente cualificados y ambiciosos podían después, como procurator Angustí, obtener los puestos elevados en la administración económica y financiera del imperio, así como la gobernación de algunas provincias menores. De ellos, los más idóneos eran destinados finalmente a los más altos cargos de la corte (especialmente una vez que estos cargos desde los Flavios y, sobre todo, a partir de Adriano, dejaron de ser confiados a libertos imperiales), pudiendo llegar así, tras ocupar los puestos de jefe del servicio de incendios de la Urbe (praefectus vígílum), de máximo responsable del suministro de trigo en Roma (praefectus annonae), y de virrey de Egipto (praefectus Aegyptí), a conseguir el empleo ecuestre más elevado, el de prefecto del pretorio (praefectus praetorío)[138].
Solamente los caballeros que entraban en el servicio del estado formaban una «nobleza de toga», mientras que la mayoría de los equítes no se veían llamados a tales destinos, tanto más cuanto que hacia mediados del siglo II, por ejemplo, había únicamente disponibles unas 550 plazas de oficial ecuestre y, en concreto bajo Antonino Pío, poco más de 100 cargos de procurador. Esto significaba que el orden ecuestre no participaba en la dirección política del imperio romano en la misma medida en que lo hacía el senatorial, estamento en el que aquella mayoría que quedaba descartada para el consulado tenía acceso, cuando menos, a los puestos senatoriales inferiores. Ahora bien, los caballeros situados en el alto funcionariado formaban parte, junto con los senadores de mayor relieve, de la élite del imperio, no debiéndonos olvidar aquí de que el prefecto del pretorio era el segundo hombre en el estado. Las funciones, el rango y los privilegios de las fuerzas senatoriales y ecuestres dirigentes apenas se distinguían, a tal punto que a los ojos de la sociedad romana del entonces estos dos grupos de la capa rectora político-militar del Imperio casi no constituían dos élites separadas. Por eso, la línea divisoria decisiva en la jerarquía social, y más aún en la jerarquía política, dé los grupos superiores no era simplemente la que discurría entre senadores y caballeros, sino realmente la que se establecía entre las distintas clases de rango en el interior de ambos ordínes dirigentes.
Todavía más mezclada que el estamento ecuestre lo estaba la élite de la sociedad urbana. Contrariamente al orden senatorial y al ecuestre, se carecía aquí de una institución aglutinadora a escala de todo el imperio romano, de un «estamento imperial», que diese cohesión al grupo de personas de este rango. La organización estamental de las élites ciudadanas, con el nombre de ordo decuríonum en las comunidades organizadas a la romana, venía a configurarse como una corporación independiente en cada ciudad: agrupaba aquí, marcando claramente las distancias con la plebe urbana, a los miembros del consejo y a los magistrados. La pertenencia a uno de estos órdenes locales estaba en principio tan lejos de ser hereditaria como en el caso ecuestre; en su seno ingresaba cualquier ciudadano acaudalado que tras haber cumplido los 25 ó 30 años de edad y por desempeñar las magistraturas municipales —a partir del siglo II también sin el ejercicio de tales funciones— era llamado a formar parte del conseja Jocal (decuríonatus). Pero, dado que los hijos de los decuriones heredaban la fortuna de sus padres, era habitual ya desde el Alto Imperio que los miembros de una misma familia continuasen a lo largo de varias generaciones como miembros del ordo decuríonum de una ciudad y, puesto que en estas comunidades urbanas, al menos desde el siglo II, apenas se produjeron cambios revolucionarios (v. gr., como consecuencia del ascenso de libertos), el decurionado fue en la práctica siempre heredable; esto condujo a que también los hijos de los decuriones fueran incluidos en el orden[139].
El ordo de cada una de las ciudades contaba a lo sumo con 100 miembros. Sólo ocasionalmente se quebraba esta regla, y con mayor facilidad en Oriente, donde el consejo de ancianos (gerousia) de las comunidades más grandes podía incluir hasta varios cientos de individuos, aunque también en las ciudades muy pequeñas, en las que resultaba imposible encontrar 100 hombres que pudiesen afrontar los gastos del decurionado. En algunos núcleos urbanos de Italia, como Cures y Veyes, los miembros del consejo significativamente se llamaban centumviri. En el album de la ciudad de Canusium correspondiente al año 223 (ILS 6121) fue enumerado un total de 164 decuriones, si bien, sin los 39 decuriones honorarios del orden senatorial y ecuestre, que eran patroni de esta comunidad, y sin los 25 hijos de decuriones (praetextati), la cifra de auténticos miembros de este órgano ascendía exactamente a 100. En las aproximadamente mil ciudades del imperio romano habría que calcular, por consiguiente, un total de 100.000 a 150.000 decuriones; en África su número alcanzaba, según R. Duncan-Jones, unos 25.000, lo que podría corresponder a un 2 por 100 de la población masculina adulta de las ciudades[140].
Paradójicamente, la forma unitaria de organización de las élites urbanas trajo consigo una heterogeneidad mayor en su composición. La importancia y la cifra de población de las distintas ciudades, así como su correspondiente estructura social, acusan a menudo considerables diferencias; en congruencia con esto, también podía variar lo suyo de una ciudad a otra la posición social de esas 100 personas rectoras del ordo decurionum, tanto por su riqueza como por su actividad económica, su formación y su origen. Esto se evidencia, sin ir más lejos, en la desigual fijación del mínimo de fortuna. En muchas ciudades grandes y medianas, como Cartago o la norditálica Comum, el censo mínimo requerido era de 100.000 sestercios. En comunidades urbanas menos importantes éste se veía reducido, hasta el punto de que en los pequeños municipios africanos quedaba en 20.000 sestercios; toda vez que en el África del siglo II incluso una renta de 60 000 sestercios se tenía por modesta sin más (Apul., Apol. 101), resultaba que los decuriones de numerosas pequeñas ciudades eran «ricos» únicamente a escala local.
También dentro de una misma provincia podían darse entre los ordines de sus distintas ciudades grandes diferencias. Así, en Tarraco, la rica capital de la provincia de Hispania citerior, la mayor parte de los titulares de dignidades municipales que nos son conocidos disponían de la cualificación económica ecuestre, y la admisión en el orden de esta ciudad equivalía para los forasteros ricos —por ejemplo, para los grandes propietarios del interior del país— a un auténtico ascenso social; por contra, los decuriones de las ciudades más pequeñas del interior español sólo en casos muy contados llegaban al ordo equester, y estos mismos decuriones únicamente a partir de tiempos de Adriano pudieron aspirar con un éxito más frecuente al cargo de primer sacerdote provincial en Tarraco. La mayoría de los decuriones, y así sucedía en todas partes, era propietaria de predios ubicados en el territorio de la ciudad, donde —como, v. gr., en Nórico— disponían a menudo de villas. Pero el tamaño, al igual que la rentabilidad de los diversos fundos, podían desemejar bastante. Así, mientras que las tierras de los ricos habitantes de las ciudades de la Galia podían alcanzar una superficie de hasta 10 kilómetros cuadrados, las fincas de los decuriones más pudientes de Aquincum comprendían con mucho de tres a cuatro kilómetros cuadrados, cifras que aún se hacían decididamente más pequeñas en el territorio de muchas ciudades[141].
Habría que anotar todavía muchas otras diferencias entre cada uno de estos ordines. En los grandes centros mercantiles, como Ostia, Aquileia o Salona, se incluían también entre los decuriones numerosos hombres de comercio y empresarios. En ciudades más grandes este orden se presentaba con frecuencia fuertemente mezclado, aunque en otro sentido. Así, en Salona, por ejemplo, y en consonancia con la estructura de población de esta colonia, el decurionado estaba integrado por los descendientes de los primitivos pobladores itálicos, por veteranos y descendientes de ricos libertos, por inmigrantes de Italia y de varias provincias, que nunca dejaban de afluir, y por indígenas venidos de la montaña dálmata. En cambio, los decuriones de Aquincum que nos son conocidos en el siglo II eran celtas romanizados; en los pequeños municipios panonios, como también en los del interior de Dalmacia, se trataba también de indígenas, a menudo campesinos sólo relativamente bien acomodados, que estaban muy por debajo de sus homólogos de los grandes centros urbanos, no sólo en cuanto a su situación económica, sino también en lo relativo a sus influencias políticas y a su nivel de educación[142].
Por regla general, ni siquiera el ordo decurionum de una misma ciudad era homogéneo, y ello no sólo por el hecho de que el estrato de los ricos, por razón de su origen y profesión, estaba ya mezclado, como en el caso de Salona. Análogamente a la jerarquización social que se daba en el seno de los estamentos senatorial y ecuestre, también el orden de decuriones en cada ciudad acusaba una estratificación interna, que se hizo creciente aproximadamente desde comienzos del siglo II, cuando muchos decuriones empezaron poco a poco a enfrentarse a dificultades financieras y a encontrarse cada vez menos en situación de correr con los gastos propios de su rango[143]. Así, ya bajo Adriano se registraba una diferencia entre los primores viri y los inferiores dentro del orden de una ciudad como Clazomenas en Asia Menor (Dig. 50,7,5,5). Pero ya antes muchas comunidades albergaban familias particulares descollantes, cuyos miembros se distinguían especialmente por sus fundaciones y donativos y revestían con una frecuencia exagerada las magistraturas urbanas; en la segunda centuria tales familias se documentan a menudo, como, por ejemplo, los Valerii en Poetovio de Panonia, una familia de cuyo seno salieron varios caballeros y significativamente también el senador panonio más antiguo que conocemos[144].
Si los distintos ordines decurionum, pese a todas sus diferencias, observaban también importantes semejanzas en las muchas y en parte muy disparmente estructuradas comunidades del imperio romano, esto era debido a que compartían unos mismos derechos y obligaciones, y a que de ello se derivaba una unidad de funciones para sus miembros en todas las ciudades. No sólo los privilegios jurídico-penales de los decuriones eran iguales para todos ellos, sino también su tarea de garantizar el funcionamiento autónomo de las ciudades en la administración de justicia, en las finanzas, en el abasto de alimentos, en la construcción y en el mantenimiento del orden público. Para cumplir este cometido estaban, por una parte, las resoluciones tomadas por los decuriones en calidad de senado local, y, por otra, la actividad de los magistrados, que, al menos en el Alto Imperio, ascendían al ordo decurionum básicamente por este camino. Se abría así también para los integrantes de este orden la posibilidad de una carrera administrativa con una configuración específicamente estamental: en caso normal el decurión era primero aedilis y luego duumvir (en numerosas ciudades con el título de quattuorvir aedilicia potestate, o bien, quattuorvir iure dicundo), esto es, vicealcalde y después alcalde, durante un año, respectivamente; pero éste podía revestir otras magistraturas, como la cuestura urbana o desempeñar repetidamente el cargo de alcalde y ocupar además los cargos sacerdotales municipales[145].
Igual de importantes eran asimismo las funciones económicas de utilidad pública encomendadas a los decuriones. Junto con los libertos ricos, eran ellos los que pagaban la mayor parte de los gastos de las ciudades. De un decurión, por tanto, se esperaba que abonase a la comunidad una suma de dinero por el rango que ostentaba (summa honoraria) o que se hiciese cargo de los gastos de construcción de determinados edificios públicos. El mismo principio se aplicaba a la concesión de los cargos honoríficos de sacerdotes de la ciudad, que en la población africana de Mustis, por ejemplo, costaba 5.000 sestercios, siendo posible que los aspirantes ricos al puesto satisficiesen el doble de esta cantidad; en los restantes centros urbanos de África el precio de los distintos cargos oscilaba en la mayor parte de los casos entre 2.000 y 20.000 sestercios[146]. Acaudalados dignatarios locales aportaban no pocas veces sumas considerablemente altas y se lucían haciendo beneficencia con bastante frecuencia: un Aulo Quintilio Prisco, por ejemplo, que realizó una carrera política municipal en Ferentinum (Italia), puso sus predios por valor de 70.000 sestercios a disposición de la comunidad y de las rentas anuales de esas tierras hacía un donativo en alimentos (ILS 6271). Ciertamente, esta munificentia resultaba modesta en comparación con los desembolsos, con frecuencia muy elevados, de otros miembros del orden decurional. Un decurión de origen oriental, Cayo Domicio Zmaragdo, del siglo II, financió de su propio bolsillo la erección del anfiteatro en el municipio de Carnuntum (ILS 7121), y la suma en torno a los dos millones y medio de sestercios que el famoso Opramoas de Rodiápolis entregó en la primera mitad del siglo II a las ciudades de Licia (IGRR III 739), era propia ya de la liberalidad de los ricos senadores y caballeros[147].
En el siglo I este sistema de la liturgia se basó, en líneas generales, en el principio de la voluntariedad, ya que la floreciente vida económica en muchas de las ciudades de fundación reciente ofrecía con frecuencia a los integrantes de la capa alta local magníficas posibilidades financieras. Sin embargo, cuando a partir de los gobiernos de Trajano y Adriano los inferiores entre los decuriones se volvieron cada vez más incapaces de tales dispendios, dio comienzo un proceso que condujo a la creciente reglamentación del sistema de la liturgia por parte del estado, con el resultado de que el decurionado empezó a convertirse en una carga para mucha gente rica. Ya en tiempos de los Antoninos estaba claramente perfilada esta tendencia, como mejor que nada ponen de manifiesto las repetidas mociones de los habitantes de las ciudades, pidiendo ser liberados de dichas cargas. Con todo, hemos de señalar que las consecuencias verdaderamente serias de esta evolución se pusieron de manifiesto tan sólo a partir del emperador Marco Aurelio, y que en líneas generales las élites urbanas en época del Principado estuvieron perfectamente en situación de cumplir con esta importantísima función económica para el imperio. Por otra parte, y dadas sus responsabilidades políticas, estos sectores sociales constituían la columna vertebral del sistema de dominio romano: sus integrantes suponían un alivio para el estado al cargar con el peso de la administración local; además, como capa superior común a todas las ciudades y territorios urbanos — no obstante sus múltiples diferencias étnicas y sociales— y valedora de los ideales y costumbres romanos, el decurionado contribuyó de forma muy esencial a que la unidad del Imperium Romanum pudiese ser conservada.
Sin formar parte de esta élite municipal había en las ciudades otro estrato social, también acaudalado, y que, al menos por la capacidad económica de sus componentes, ha de ser incluido entre las capas altas de la sociedad romana. Nos referimos a los liberti ricos[148]. Las fuentes de enriquecimiento de este círculo estaban a menudo en el comercio, la banca y la producción artesanal, aunque ciertamente también en la propiedad fundiaria; por lo demás, también estos hombres de fortuna colocaban por lo general sus ganancias en bienes raíces, a tal punto que con frecuencia ellos constituían, en igual medida que los decuriones, un estrato de propietarios de tierras en los territorios de la ciudad. Pero, a causa de la mancha que les acarreaba su origen no libre, incluso los libertos más ricos solamente en casos excepcionales conseguían entrar en el ordo decurionum de una ciudad; más corriente era que por sus servicios fuesen distinguidos con los signos externos del cargo de decurión (ornamenta decurionalia), sin verse por ello convertidos en miembros de este orden.
Generalmente constituían una corporación propia, que en la sociedad urbana representaba, tras el ordo decurionum, una suerte de «segundo orden», al igual que el estamento ecuestre en relación al senatorial en la sociedad del imperio. Sus componentes se llamaban en la mayor parte de los casos Augustales (con distintas variantes), en congruencia con sus funciones en el culto al emperador, y ocasionalmente su asociación fue explícitamente denominada ordo Augustalium, como, por ejemplo, en el caso de Ostia (ILS 6141,6164). Unicamente en las pequeñas ciudades agrarias, en las que apenas había liberti ricos, faltaban por completo tales organizaciones. Aquí y allá estas corporaciones agrupaban también a ingenui (entre ellos a menudo hijos de manumisos), pero al menos en los centros urbanos más grandes la figura del augustal como rico advenedizo de origen esclavo respondía al tipo social de un Trimalción[149].
Las funciones económicas de estos libertos casi no se diferenciaban de las de los decuriones: mediante el pago de una suma de dinero o la erección de estatuas de culto para su admisión entre los augustales o para recibir otros honores, a más de la financiación de obras e instituciones públicas, estas personas cubrían un importante apartado de aquellos gastos que resultaban indispensables para el desarrollo de las ciudades y el abastecimiento de su población. Publio Decimio Eros Mérula, por ejemplo, el acaudalado médico de origen servil en Asisium (pp. 156 s.), pagó a esta comunidad 2.000 sestercios por su inclusión en la organización de los pudientes liberti y aún donó otros 67.000 sestercios para la erección de estatuas y pavimentación de las calles (ILS 7812). Otros libertos podían desembolsar cantidades considerablemente más elevadas para fines públicos, que, al menos en el siglo I, no pocas veces superaban los dispendios de los decuriones. El florecimiento económico de muchas ciudades durante el Alto Imperio se debía en gran medida a esta capa social, si bien es verdad que desde comienzos del siglo II su importancia en este sentido decaería sensiblemente; ello trajo consigo una sobrecarga para los decuriones y además dificultades crecientes en orden al abastecimiento de los núcleos urbanos.
La situación de los libertos ricos de las ciudades se asemejaba en muchos sentidos a la de los esclavos y libertos imperiales. En vista de sus magníficas condiciones económicas y posición de poder, y aun conociendo una estratificación aparte, también los esclavos y libertos del emperador (familia Caesaris) pueden ser contados entre las capas altas de la sociedad romana en el imperio romano[150]. Por su actividad en Roma y en otros centros administrativos pertenecían con frecuencia a la capa alta de las ciudades, si bien en la mayor parte de los casos no estaban vinculados con dichas comunidades por ningún vínculo institucional. Su fortuna, en efecto, les permitía también a ellos apoyar con ayuda financiera a las ciudades. Un Publio Elio Onésimo, liberto de Adriano, regaló a su ciudad natal de Nacolea en Asia Menor 200.000 sestercios para su suministro de grano; indicativo de la capacidad financiera de estos círculos es el hecho de que tal persona hiciera expresa referencia a la modestia de sus recursos (ILS 7196). Hasta qué punto se apartaba el status social de tales liberti y servi del de los libertos y esclavos corrientes, lo ponen de manifiesto sus frecuentes enlaces matrimoniales con mujeres de origen libre; su servicio a la persona del cesar, tanto en los despachos centrales de la administración imperial en la corte, como en las oficinas de las capitales provinciales y en los dominios del emperador, les confería un determinado prestigio. A pesar de ello, el estigma de su nacimiento esclavo ponía a sus vidas barreras similares a las que encontraban los libertos ricos de las ciudades: pese a sus grandes servicios, pese a su poder y riqueza, sólo en casos excepcionales llegaban a ingresar en el estamento ecuestre y jamás en el de los senadores. Lo mismo cabe decir hasta del vértice de la familia Caesaris, incluso de los tres más poderosos liberti en la corte imperial, que debido a su enorme influencia bajo Claudio llegaron a tener ampliamente en sus manos el timón de la política romana, concretamente el secretario general imperial (ab epistulis), Narciso; el jefe de la oficina encargada de las peticiones (a libellis), Calisto, y el secretario de las finanzas (a rationibus), Palas. Incluso Palas, que podía permitirse rechazar los 15.000.000 sestercios ofrecidos por el senado en reconocimiento a sus servicios, obtuvo tan sólo las insignias externas de pretor, sin llegar a ser admitido formalmente en el orden senatorial romano (Plin., Ep. 8, 6,1 s.).
Estratos urbanos inferiores
La composición social de las capas bajas de la población en el imperio romano era todavía mucho más heterogénea que la de los estratos elevados. Esto se desprendía, sobre todo, de la diversidad económica, social y cultural de las distintas partes del imperio. Veíamos que esa variedad tenía también importantes consecuencias para la estructura de las capas dirigentes, si bien sus miembros aparecían en la mayor parte de los casos agrupados en organizaciones estamentales e identificadas aquí en cada uno de los escalones de rango por características estamentales unitarias. Pero también los estratos inferiores de este imperio mundial conocieron durante la época del Principado un proceso de integración, aunque la verdad sea que éste —y principalmente en las áreas rurales— no produjo nunca los mismos efectos que en los rangos más altos de la sociedad romana. Así, entre los decuriones itálicos, africanos o panonios del cambio de la primera a la segunda centuria nos encontramos a lo sumo con diferencias de grado, debidas a su número, riqueza o cultura; en cambio, mientras que la población campesina de Italia por esos mismos años comprendía aún muchos esclavos, en África se componía ya en buena parte de colonos y en Panonia, por el contrario, de agricultores independientes.
Tampoco las capas bajas de la sociedad romana estaban divididas seguncriteríos jerárquicos tan claros como en el caso de los grupos superiores. Visibles eran sólo aquellas líneas de separación que discurrían no en un sentido horizontal, como, por ejemplo, entre senadores, caballeros y decuriones sin rango ecuestre, sino en sentido vertical. Ante todo había una línea de separación fácilmente reconocible entre la plebs urbana y la plebs rustica, que venía dada por las diferencias entre la población urbana y rural en cuanto a lugar de residencia, profesión, actividad económica, estilo de vida, posibilidades de ascenso, cultura, tradiciones y costumbres[151]; y éstas eran tanto más llamativas cuanto que representaban un contraste con la estructura de las capas altas, que no acusaban una disociación tan marcada. Ya en los conceptos de urbanitas y rusticitas se expresaba con toda claridad el parecer general sobre el distinto nivel cultural de los habitantes de la ciudad y el campo. Es trabón dividía a la población en habitantes de las ciudades y del campo, mencionando además una categoría intermedia (13, 1,25); Galeno veía una apreciable distinción social entre los bien cuidados habitantes de la ciudad y la castigada población campesina (6,749 s.). Claramente definida estaba además la diferente posición social de los ingenuos, libertos y esclavos, de la que se derivaban también importantes diferencias sociales, toda vez que esas categorías jurídicas reflejaban distintas formas de dependencia de los grupos de población respecto de los estratos superiores. Con todo, y pese al declive perceptible en general del urbanus al rusticus o del ingenuus al libertus y de éste al servus, las fronteras entre todos estos grupos no representaban en realidad líneas claras de división social. La posesión o no posesión de los medios de producción, el bienestar relativo o la pobreza, la parcial o total dependencia de las capas altas, no se deducían simplemente de la pertenencia a una de las categorías de población enumeradas. Antes bien, era en función de estos factores que se daba también dentro de cada uno de los grupos mencionados una profunda estratificación interna, sólo que dicha estratificación era siempre gradual y no presentaba claras separaciones.
Las capas bajas de la población presentaban una mayor unidad en las ciudades que en las regiones rurales. También su posición social —considerada en su conjunto— era más favorable que la de las masas campesinas: en los núcleos urbanos había con frecuencia mejores posibilidades de trabajo, opciones más favorables de elección y cambio de profesión, un mayor campo para la vida pública, más munificencia y, por supuesto, mejores posibilidades de entretenimiento que en el campo. Hecho revelador, los libertos ricos que estaban colegiados en las corporaciones augustales habían ascendido por lo general del círculo de los liberti urbanos. La mayor parte de los integrantes de la plebs urbana no tenía ciertamente tanta suerte. En todo caso, muchos de ellos podían encontrar, al menos en las grandes ciudades, una existencia segura, como venía acaeciendo ante todo en Roma. Significativamente, tales individuos seguían incluyéndose entre la población pobre, aun cuando poseyesen una fortuna de 20.000 sestercios y cuatro esclavos (Juvenal 9,140 s.). A los esclavos mismos, por término medio, les iban las cosas esencialmente mejor aquí que en el campo: Séneca veía una notable diferencia entre la situación más llevadera del esclavo urbano y el pesado trabajo del esclavo agrícola (De ira 3, 29,1); Columela echaba en cara a los serví de la ciudad que, en contraposición a la eficiencia y laboriosidad de sus homólogos de las fincas rústicas, sólo viviesen para las diversiones (1, 8,1 s.). Importante era asimismo que los integrantes de las capas bajas urbanas podían organizarse también en sociedades (collegia). Estos colegios controlados por el estado o por la administración local hacían posible que gentes muy sencillas, incluso esclavos, se encontrasen unidos con sus compañeros de trabajo (p. ej., en el collegium fabrum, existente en muchas ciudades y agrupador de artesanos) o con otros devotos en el culto a la misma divinidad[152]. Los componentes de tales sociedades estaban imbuidos de una cierta conciencia corporativista y a la hora de dirigir la corporación podían imitar la actuación de los dignatarios urbanos; por otra parte, gracias a las tarifas cobradas a los socios y a los regalos de los ciudadanos ricos, estos colegios estaban en condiciones de financiar mejores comidas para sus afiliados y un entierro en toda regla para ellos. Además, a ellos se encomendaba la función del servicio urbano de incendios. Gran importancia tenía asimismo que la plebs urbana en Roma era provista de grano con frecuencia por el emperador y en las restantes ciudades generalmente por particulares acaudalados. A ello se añadían, como más ventajas sociales, las posibilidades de diversión y entretenimiento, sobre todo, los espectáculos del anfiteatro, del circo y del teatro, financiados en Roma también a menudo por el cesar y en los otros centros urbanos por los ciudadanos ricos, sin olvidar las demás ofertas de recreo de una ciudad, incluida la visita a los burdeles (de los que sólo en Pompeya hay 28 atestiguados).
A pesar de todo ello, la vida era dura para la mayor parte de los componentes de la plebs urbana. Sus capas más bajas, sobre todo, conocían el desprecio de los círculos sociales más encumbrados, como pone suficientemente de manifiesto el juicio de Tácito, cuando habla de la plebs sordida et circo ac theatris sueta (Hist. 1,4) [153]. Sus condiciones de vida eran a menudo miserables, las condiciones de trabajo con
frecuencia muy ingratas, la alimentación y el vestido insuficientes en muchos casos, y su hacienda, por lo general, muy pobre[154]. Le afectaban con especial virulencia las escaseces de alimentos, como, por ejemplo, la del año 32 en Roma (Tac, Ann. 6,13). En Roma, v. gr., los mendigos implorando compasión (Séneca, Clem. 2,7) constituían un cuadro frecuente. El celo y la capacidad no garantizaban en absoluto el éxito económico y social, ni siquiera el a menudo lucrativo comercio aportaba beneficios con plena seguridad, como se nos informa de un mercader de la ciudad de Roma (qui negociando locupletem se speravit esse futurum; spe deceptus erat, ILS 7519). Un vivo descontento era ocasionado por las humillaciones que tenían que padecer los clientes pobres, tanto si se trataba de ingenuos como de libertos, en casa de los ricos — con bastante frecuencia incluso por parte de los esclavos (v. gr., Juvenal 3,184 s.). Evidentemente también los esclavos urbanos recibían con frecuencia malos tratos, como, por ejemplo, los que inflingía el senador Larcio Macedo (Plin., Ep. 3, 14,1), quien sintomáticamente era hijo de un antiguo esclavo, al igual que Vedio Polio, cuya crueldad era temida por quienes no eran libres[155].
La dedicación profesional de los integrantes de las capas bajas ciudadanas resultaba muy variada. Ante todo, entre los esclavos y libertos se podían encontrar con gran frecuencia los representantes de la «inteligencia» del imperio romano (prescindiendo ahora de los juristas, que integraban a menudo las capas sociales más altas): como jurisconsultos, administradores de casas y fortunas, médicos, pedagogos, artistas, músicos, actores, escritores, ingenieros, hasta como filósofos, ejercían la mayor parte de las profesiones liberales e intelectuales, cuya reputación era entonces equivalente a la del trabajo manual. Entre los esclavos se contaban muchos sirvientes de la casa y esclavos de lujo, que no encontraban ninguna aplicación en la producción; lo mismo cabría decir de muchas personas nacidas libres y libertos de las ciudades más grandes y principalmente de Roma, donde la extensa capa de los receptores parásitos de trigo constituyó siempre un «lumpenproletariado». En las ciudades más pequeñas del mundo provincial muchos de sus habitantes no eran otra cosa que campesinos que explotaban las fincas de los alrededores. En cambio, en los núcleos urbanos más importantes los miembros de los estratos inferiores desempeñaban por lo general una función económica, en la mayor parte de los casos como artesanos y comerciantes. Muchos de ellos disponían de un pequeño negocio, propio o arrendado, en el que trabajaban solos o con unos cuantos esclavos o libertos. Así, todavía en la Roma de tiempos de San Agustín había una calle de plateros con numerosos talleres (De civ. Dei 7,4). Incluso los esclavos podían llevar una pequeña empresa, como, por ejemplo, en Britania, cerca de Eburacum, un pequeño taller de orives (ILS 3651). Muchísimos artesanos, sin embargo, estaban empleados en los talleres de pudientes hombres de empresa, caso de los numerosos esclavos de los talleres de terra-sigillata de Arretium a comienzos del Imperio, de los libertos de las fábricas de terra-sigillata del norte de Italia durante la primera mitad del siglo I y, sobre todo, de los menestrales de origen libre en las empresas de sigillata gala de épocas subsiguientes. Parecida era la estructura del comercio: gran número de pequeños comerciantes poseían una tienda propia, por ejemplo, los libertos en Roma, donde ponían sus comercios de productos en metal y en los que tenían también ocupados a sus liberti (ILS 7536); los esclavos, cuando menos en calidad de representantes (institor) de su amo, podían regentar un negocio (v. gr., ILS 7479). Muchísimos libertos y esclavos actuaban, sin embargo, como agentes de grandes casas de negocios, así, por ejemplo, numerosos liberti y servi de la familia de los Barbii de Aquileia en las ciudades de Nórico y Panonia[156].
Como se deduce de cantidad de datos, entre los ingenui, liberti y servi podía darse una determinada gradación social en virtud de su situación jurídica, a pesar de lo cual las diferencias sociales entre estos grupos de personas no eran siempre claras en absoluto. Generalmente las fronteras entre tales individuos eran de entrada imprecisas, toda vez que éstas —en las ciudades, al contrario del campo— se originaban muy a menudo como consecuencia únicamente de la estructura generativa de las distintas categorías de población: el esclavo, por lo corriente, albergaba el propósito de ser manumitido y alcanzaba la libertad caso de llegar a la edad adecuada para ello, como muy tarde a los treinta años en la mayor parte de los casos; cualquier liberto era un antiguo esclavo; muchísimos ingenuos eran descendientes de ex-esclavos, ya que el hijo de libertus nacido después de la manumissio era tenido ya por ingenuus. De esta gran movilidad interna de los estratos urbanos inferiores se desprendía, por un lado, el hecho de que un sector muy considerable de las capas bajas de la población, al menos en las grandes ciudades, se componía de personas de origen no libre; Tácito lo veía muy claramente cuando ponía de relieve que un grandísimo número de los integrantes de la población de la ciudad de Roma, más aún, incluso muchos caballeros y numerosos senadores, descendían de esclavos (Ann. 13, 27). Por otra parte, de una estructura como ésta surgía la necesidad de renovar constantemente los efectivos de esclavos.
La fuerte expansión de la esclavitud por los centros urbanos puede atestiguarse, sobre todo, gracias a las ingentes cantidades de inscripciones sepulcrales y votivas que prueban la existencia de muchos servi y liberti en numerosas ciudades del imperio[157]. Resulta imposible calcular el porcentaje de población no libre; la suposición de P. A. Brunt de que la población total de Italia bajo Augusto sumaba unos 7.500.000 habitantes aproximadamente, de los cuales 3.000.000 serían esclavos[158], resulta probable, pero indemostrable. La única noticia en cierto modo firme sobre el número de esclavos se refiere a Pérgamo, para la que Galeno (5,49) da la cifra de ciudadanos, 40.000, y de todos los adultos con mujeres y esclavos, 120.000; esto querría decir que los habitantes no libres representaban allí hacia mediados del siglo II aproximadamente un tercio del total de la población. Las familias especialmente acaudaladas disponían de muchos esclavos: la legislación augustea contemplaba también la posibilidad de que un dominus poseyese más de 500 servi, y en el palacio de Roma de Lucio Pedanio Secundo, un prominente senador, se encontraban en el año 61, según Tácito, 400 esclavos (Ann. 14,43). La cifra más alta de esclavos en posesión de un amo que está atestiguada es de 4.116 (Plin., N. h. 33,135). De acuerdo con la famosa observación hecha por Séneca, el número de los privados de libertad era globalmente tan alta que éstos habrían supuesto un serio peligro para Roma, caso de poder identificarse los unos a los otros por ir vestidos con una indumentaria especial (Clem. 1,24,1). Pero de tales noticias no ha de concluirse que también en las casas de familias medianamente ricas hayan vivido muchos esclavos. Los precios de esta mano de obra durante los siglos I y II oscilaron de acuerdo con la situación del mercado en las distintas partes del Imperio en cada período, según también la edad, sexo y formación de los esclavos, moviéndose en general entre los 800 y 2.500 sestercios (y de ahí que el precio de un médico tan bien preparado como Publio Decimio Eros Mérula en el momento de su liberación fuese fijado en 50.000 sestercios)[159]. Esto significaba que un decurión urbano, pongamos por caso, cuya fortuna completa, incluidas tierras, casa y mobiliario, ascendía únicamente a 100.000 sestercios, sólo podía permitirse, como mucho, unos cuantos esclavos. En Nórico, por ejemplo, el número de esclavos más alto que se ha comprobado en una casa llega sólo a seis (CIL III 4962), y en las provincias norteñas, sobre todo, son muy infrecuentes las inscripciones sepulcrales en las que se haga referencia a extensas clientelas de libertos en las ricas familias.
Para la adquisición de esclavos ya no se contaba en el Imperio con las ilimitadas posibilidades de los siglos II y I a. C. Bajo Augusto los prisioneros de las expediciones de conquista fueron aún con frecuencia esclavizados, como en el año 25 los 44.000 integrantes de la tribu de los sálasas en los Alpes occidentales (Estr. 4, 6,7), pero con sus sucesores Roma condujo ya pocas guerras de conquista, y en las que se dieron la población no fue siempre, ni mucho menos, vendida como esclava. Dado que además sólo ocasionalmente los pueblos sometidos se levantaron en armas contra Roma, también en el mercado de esclavos se hizo cada vez menos frecuente la llegada de rebeldes castigados; la esclavización de 97.000 judíos sublevados en la gran guerra judía del 66-70 (Jos., Bell. Iud. 6,420) constituyó en realidad un caso excepcional, al igual que el propio levantamiento. El comercio de esclavos con los pueblos vecinos del Imperio, con germanos o etíopes, por ejemplo, sólo pudo cubrir una pequeñísima parte de las necesidades de Roma en este apartado de su vida económica. La mayor parte de la población privada de libertad en tiempos del Principado provenía de dentro del Imperio romano y no fue hecha esclava por la fuerza, tanto menos cuanto que el pillaje humano difícilmente resultaba ya posible bajo las condiciones de estabilidad interna traídas por el Imperio. Muchos esclavos, concretamente esos vernae (oikogeneis) atestiguados en numerosas inscripciones y papiros, eran hijos de matrimonio de esclavos. Ha de aceptarse, sin embargo, que el crecimiento natural de las familias serviles no pudo preservar ni mucho menos aumentar los efectivos de esclavos, y ello ya porque los esclavos alcanzaban a menudo la libertad en edad casadera. El que en la hacienda de Trimalción viniesen diariamente al mundo 70 hijos de esclavos (Petronius, Sat. 53), constituye una exageración literaria consciente.
Una fuente adicional de indudable importancia para la esclavitud residía en la esclavización «voluntaria» de los habitantes libres del imperio. Era, en efecto, una práctica seguida con frecuencia el que familias pobres expusiesen simplemente a sus hijos; éstos eran entonces recogidos por buscadores de esclavos (alumni, threptoi). Las proporciones a que podía llegar esta costumbre se ponen de manifiesto en una carta de Plinio a Trajano, en la que el status jurídico de los expósitos se señala como gran problema que afecta a la provincia entera (Ep. 10, 65,1). En las condiciones económicas adversas en que vivían, sobre todo en las provincias, muchas familias nominalmente libres, aunque de hecho carentes de derechos y recursos, constituían una práctica frecuente que los hijos fuesen vendidos como esclavos o que también los adultos se vendiesen como tales. Entre los frigios, v. gr., que durante el Imperio proporcionaron un número de esclavos especialmente grande, esa costumbre estaba fuertemente extendida (Philostr., Apoll. 8, 7,12). En Dión de Prusa (Or. 15,22 s.), a la pregunta de «cómo crees tú que podría yo convertirme en esclavo», leemos la siguiente contestación: «porque innumerables hombres libres se venden a sí mismos, así que por contrato se convierten en esclavos, ocasionalmente incluso en condiciones nada soportables y extraordinariamente duras». El jurista Marciano consideraba esta última posibilidad de hacer esclavos (si quis se maior viginti annis ad pretium participandum vendere passus est), al menos teóricamente, plenamente equiparable a la esclavización de los prisioneros de guerra y al nacimiento de vernae (Dig., 1, 5,51).
Estos métodos de reducción a la esclavitud no dejaron por ello de ser practicados, ya que durante el Imperio el esclavo podía normalmente esperar una suerte mejor que en los últimos siglos de la República. El convencimiento de que tanto por consideraciones políticas como económicas se hacía preciso un trato mejor a los esclavos que el que se les daba, por ejemplo, en las ergástulas de un Catón, empezó a imponerse ya al término de la República. A lo largo del Imperio esta actitud de los dueños de esclavos se extendió más y más, si bien influyó asimismo el hecho de que la reserva de esclavos no podía ser ya ilimitadamente renovada con nuevos aportes exteriores; las ideas humanitarias de ciertas corrientes filosóficas reforzaron aun más esta tendencia. Para incitar, sobre todo, a los esclavos a unos mejores rendimientos en la producción, se estimuló a éstos por medio de gratificaciones; que el beneficio del amo no dependía de la brutalidad de la explotación, sino del celo en el trabajo del productor, era algo que ya Columela sabía perfectísimamente (De re rust. 1, 7,1). Al mismo tiempo, fueron prohibiéndose cada vez más la crueldad y los malos tratos. Augusto había decididamente desaprobado el cruel tratamiento de Vedio Polio a sus esclavos (Dio 54, 23,2 s.), aun cuando aquél, conforme a la tradición romana, no tenía por costumbre inmiscuirse en la relación entre amos y esclavos, considerada como parte de la esfera privada del individuo. Pero el estado comenzó ya durante su período de gobierno a adoptar medidas en favor de los privados de libertad. La lex Petronia (19 a. C.) prescribía que un esclavo sólo podía ser condenado a lucha a muerte con animales salvajes habiendo dado su consentimiento los magistrados. Emperadores posteriores prosiguieron esta legislación en apoyo de los esclavos. Claudio tenía por asesinato el dar muerte a esclavos viejos y enfermos y dispuso para ellos, caso de ser abandonados por sus dueños, que el estado les procurase atenciones y se les diese la libertad; Domiciano prohibió la castración de los esclavos; Adriano prescribió asimismo la ejecución del esclavo culpable por su amo y hasta el encarcelamiento en prisiones particulares[160]. Siempre de manera creciente, los grupos rectores romanos fueron ajustándose a estas normas de comportamiento, caso, por ejemplo, de Plinio el Joven, que trataba bien a sus esclavos, hasta el punto de permitirles hacer disposición testamentaria de su peculio y de compartir su suerte (Ep. 8, 16, 1 s.). Séneca llegó a expresar abiertamente la opinión de que también los esclavos eran seres humanos (Ep. 47. 1): servi sunt immo homines! Servi sunt! Immo contubernales! Servi sunt! Immo humiles amici[161]. Petronio hacía decir lo mismo a Trimalción en el satiricón (71): también los esclavos son hombres, también ellos beben la misma leche materna que los demás, sólo que ellos han sido víctimas de un triste destino.
Especial importancia revestía el hecho de que los esclavos —al menos en las ciudades— se convertían con gran frecuencia en libertos y después de una determinada edad podían razonablemente esperar la manumissio[162]. Ya con Augusto la manumisión de esclavos se había hecho tan corriente en todas partes que las masas de liberti aparecían al estado como un peligro político y social (cf. Dión. Hal. 4,24 s.). El gobierno imperial hubo de dar a esta corriente una dirección que fuese compatible con los intereses del estado romano. La lex Fufia Caninia (2 a. C.) puso límite al número de esclavos que podían alcanzar a un mismo tiempo la libertad por testamento al fallecer su amo: siendo de 3 a 10 el número de esclavos, la mitad a lo sumo podía obtener la libertad; de 11 a 30, un tercio de los mismos; de 31 a 100, un cuarto; y de 101 a 500, un quinto. La lex Aelia Sentia (4 d. C.) prescribió una edad mínima de 20 años para el manumisor y además, al fijar las modalidades para su liberación, puso más difícil a los esclavos jóvenes (bajo los 30 años) la adquisición del derecho de ciudadanía. El verdadero objetivo de estas leyes no estaba en limitar de forma esencial la manumisión y disminuir el número de liberti: lo que en realidad debían evitar era que las personas de origen no libre lograsen mediante la liberación, en masa y sin control del estado, la ciudadanía romana y con ella una influencia demasiado grande sobre la vida pública. De hecho, una vez promulgadas estas leyes, siguió siendo posible el que todos los esclavos de una casa fuesen hechos libres (Gaius, Inst. 1,44), sólo que no de golpe por testamento y tampoco con el resultado de que todos los antiguos esclavos se convirtiesen sin más ni más en ciudadanos de pleno derecho; un privilegio como éste, si exceptuamos los casos de excepción previstos por la ley, alcanzaba únicamente a los esclavos «maduros, aquellos que en el momento de su liberación habían cumplido los treinta años. Parecidos fines perseguía también la lex Iunia (quizá del 19 d. C.), que a las personas manumitidas a corta edad o en circunstancias poco claras otorgaba sólo el derecho latino, en vez de la plena ciudadanía romana; en esta misma línea la lex Visellia (24 d. C.) prohibía a los libertos revestir magistraturas ciudadanas. Así pues, todas estas leyes ni podían ni querían impedir la práctica general de conceder la libertad a los esclavos tras vencer un determinado tiempo (a menudo en torno a los 30 años). Antes bien, los dueños de esclavos, en la gran generalidad de los casos, siguieron esta costumbre durante los siglos I y II del Imperio en las ciudades del territorio romano, como, por citar un ejemplo, Plinio el Joven (Ep. 8, 16,1). Según el libro de Artemidoro Daldiano sobre la interpretación de los sueños, la esperanza de los esclavos en época de los Antoninos de conseguir la libertad estaba bien fundada; en los casos normales podían resultar inciertos, a lo sumo, el momento y las modalidades de la liberación, pero no el hecho de que ésta se produjese.
La perspectiva de la liberación hacía vivir en la esperanza a muchos esclavos. Eventualmente podía incluso actuar como estímulo para que un no ciudadano vendiese a sus hijos o se vendiese él mismo como esclavo: con la manumisión, y en caso de que el amo fuese un ciudadano, la persona adquiría automáticamente la plena ciudadanía romana o, como mínimo, el derecho latino y con éste un privilegio que un campesino pobre del Alto Imperio, por ejemplo, sólo habría conquistado a duras penas, pongamos por caso tras un servicio militar de 25 años bastante penoso en un cuerpo auxiliar, o que no habría conquistado en absoluto. Al margen ya de todo ello, el esclavo entre tanto era alimentado en casa del amo y muy a menudo recibía una formación profesional concreta, por ej., en un oficio artesanal. En tales condiciones, para un peregrino la esclavización podía hasta resultar «atractiva»; y así nada malo se veía en ella en Asia Menor, según testimonio de Filos trato (Apoll. 8, 7,12). De este sistema se derivaba para el amo la ventaja del celo del esclavo en su trabajo, que no quería dejar pasar la perspectiva de la libertad y además tenía con frecuencia que amasar un pequeño capital (peculium), a fin de comprar con él la libertad en el momento de la manumissio, abonando el precio de compra. Sin embargo, más importantes todavía eran los beneficios que el antiguo dueño extraía de la relación de patronato con su liberto debido a las obligaciones económicas y morales contraídas por este último. Dichas obligaciones podían ir desde la entrega de una parte de las ganancias del liberto hasta la prestación de servicios personales, como, v. gr., atenciones y cuidados en trance de enfermedad[163]. Por consiguiente, este sistema era en realidad sólo una forma más refinada de explotación que la esclavitud sin manumisión, siendo la situación real de muchos libertos decididamente más desfavorable que la de sus pequeños grupos de élite, cuyos miembros, como, por ejemplo, Trimalción, viose liberado de tales ataduras sociales por la muerte de supatronus. Por otra parte, un sistema como éste sólo resultó funcional en tanto que los esclavos a manumitir pudieron ser constantemente restituidos por nueva mano de obra no libre. Pero durante el Alto Imperio esta forma de esclavitud era aún perfectamente practicable y en las ciudades generalmente se estaba acostumbrado a ella; muchos amos se hacían con esclavos, a todas luces con el propósito de concederles la libertad tras un determinado tiempo y de crearse de esta manera una forma de dependencia social particularmente rentable.
Estratos campesinos inferiores
La situación de los esclavos en el campo era con frecuencia considerablemente distinta a la de las ciudades, y esto mismo vale para las capas bajas urbanas y rurales en general. La composición social de la plebs rustica, cuyos integrantes constituían la inmensa mayoría de la población en el Imperio, estaba todavía más diversificada que la de la plebe urbana. Ciertamente en el campo había también ingenui, liberti y servi, pero la relación de fuerzas entre unos y otros estaba en cada una de las regiones rurales aun más descompensada que en las ciudades, y además de esto tales conceptos podían englobar posiciones sociales muy diferentes, toda vez que un campesino nacido libre, por ejemplo, podía ser tanto un pequeño propietario de tierras o un arrendatario, como un jornalero sin parcela alguna[164]. También al hablar de los esclavos ha de diferenciarse entre cada uno de los grupos sociales, sobre todo, entre los esclavos que, en reducido número y a menudo bajo una relación patriarcal, laboraban en las fincas rurales más pequeñas o en las municipales de tamaño medio, y aquellos otros que lo hacían en los latifundios reunidos en equipos de trabajo mayores. Sobre todo en las zonas en que, como en los países del Danubio, la concentración de tierras en pocas manos apenas se conocía, los esclavos —no precisamente numerosos— de los pequeños y medianos campesinos, así como de los hacendados del decurionado de las ciudades, a menudo casi no se diferenciaban de la población rural «libre». Con frecuencia se encontraban en el proceso de producción trabajando codo a codo con el amo y los allegados de éste, y podían tanto fundar una familia como también adquirir una pequeña fortuna. Por el contrario, la situación de la mano de obra no libre en las grandes explotaciones agrícolas era muchas veces realmente desfavorable, aun cuando también aquí se daban diferencias, al margen ya de que los administradores de los predios, de condición servil, los vilici y actores, disponían de una situación privilegiada dentro de la capa rural esclava. Resulta digno de nota el hecho de que un esclavo así pudiese ser alabado con orgullo por sus compañeros como agricola optimus (ILS 7451), como también lo es el que para la administración de la finca se recurriese no pocas veces a esclavos urbanos (v. gr., Plin., Ep. 9, 20,2).
La explotación de los latifundios mediante masas de esclavos no era algo en absoluto extendido a todas las partes en que se daba la gran propiedad; en África y en Egipto, por ejemplo, en los latifundios de los grandes propietarios privados y del emperador trabajaban en mayoría agricultores nominalmente libres. En Italia el trabajo servil en los grandes predios, al menos en el siglo I, era todavía un fenómeno local. Donde mejor aparece testimoniado es en la obra de Columela sobre la agricultura, de los años sesenta de esa centuria[165]. Columela compartía aún en líneas generales la antigua concepción de Catón y Varrón de que a una explotación agrícola se le podía sacar el máximo de beneficio mediante el empleo de esclavos; para incrementar la rentabilidad de la producción, aconsejaba llevar hasta el límite la especialización de la mano de obra servil en el trabajo. Aun cuando evitaba la brutalidad innecesaria, hacía bregar duro a los esclavos, en parte también a la antigua usanza, encadenándolos, y en ellos veía poco más que herramientas de trabajo (De re rust. 1, 8,8).
Con todo, la situación de los esclavos mejoró en tiempos del Principado también en los latifundios: aproximadamente una generación después de Columela, Plinio el Joven hacía observar que en sus fincas quedaban tan pocos esclavos encadenados como en general en las de sus vecinos (Ep. 3, 19,7).
Tampoco faltaban, desde luego, los libertos en el campo y en la agricultura. En las pequeñas y medianas propiedades estaban ocupados no pocas veces liberti, como en el caso de las tierras de los campesinos de Nórico o en las parcelas de veteranos en Dalmacia y Panonia; en general, los esclavos de tales señores parecen haber sido manumitidos con más frecuencia que los adscritos a las grandes explotaciones. La práctica de la manumisión no era tampoco desconocida en los latifundios: Plinio el Joven concedía con generosidad la libertad a sus esclavos, y a todas luces sin tener en cuenta el tipo de profesión que desempeñaban (Ep. 8, 16,1); una inscripción del Forum Livi itálico, fechada en el siglo I, contiene las instrucciones de un propietario de tierras del orden ecuestre a sus libertos, que se ocupaban en el trabajo de aquéllas (CIL XI 600). Pero, por regla general, la liberación de los esclavos en el campo, y en especial dentro de los latifundios, fue considerablemente menos practicada que en las ciudades. Columela habla sólo en una ocasión de manumissio y lo hace para aconsejar que se diese la libertad a aquellas esclavas que hubiesen traído al mundo más de tres hijos de su misma condición (De re rust. 1, 8,19). De ello se sigue que los terratenientes difícilmente acostumbraban a libertar por iniciativa propia a sus esclavos, y además que estaban muy interesados en el mantenimiento de la reserva de esta fuerza de trabajo mediante el nacimiento de los vernae. Ha de aceptarse que aquellas ventajas económicas y sociales que se ofrecían para un amo en la ciudad con la manumisión de sus esclavos, apenas cabían esperarse en el ámbito rural. Para ejercer con éxito como artesano o traficante resultaban imprescindibles iniciativa propia y un cierto margen de juego; un esclavo a la expectativa de ser manumitido y más aún un libertus con su libertad personal podían cumplir mejor esas condiciones que un esclavo abocado a un destino sin esperanza. Para los hacendados, en cambio, este tipo de situaciones constituía un estorbo. Hasta qué punto podía resultar poco rentable para ellos el empleo de fuerza de trabajo libre en lugar de servil, es cosa que se deduce muy claramente de la reflexión hecha por Plinio, en el sentido de que él había tenido que recurrir a esclavos para poner en orden una finca que con el anterior propietario estaba siendo sub-explotada por sus coloni, cuales si fueran imbecilli cultores (Ep. 3, 19,6 s.)
No obstante, en el Imperio se hizo cada vez más difícil reemplazar de generación en generación a las masas de esclavos necesarios para la explotación de los latifundios. Si Columela prometía a las madres de tres niños esclavos lo que a su juicio era una enorme recompensa, entonces es que el crecimiento natural de las familias serviles a duras penas conseguía mantener los niveles deseados. Habitantes libres del imperio pertenecientes a la población peregrina de las provincias —cuando la paulatina extensión del derecho de ciudadanía romana se estaba frenando— preferían probablemente venderse como esclavos en las ciudades, donde contaban con mejores posibilidades de futuro. Consecuentemente, la esclavitud en el campo durante el Imperio fue en creciente retroceso y a todas luces con mayor rapidez que en las ciudades. Su lugar fue ocupado en los latifundios de forma progresiva por el sistema del colonato[166]. El colonus era un arrendatario, que tomaba en arrienda un pequeño trozo de tierra y lo cultivaba junto con su familia (así que su mujer se llamaba colona; por ejemplo, ILS 7454), a la par que satisfacía al propietario de la tierra una determinada renta por los productos obtenidos. En algunas provincias, sobre todo en África, y aquí especialmente en los extensos dominios imperiales, cuya organización laboral ofrecía también un modelo para los latifundios privados, este sistema estaba fuertemente expandido ya en el siglo I. La tantas veces citada inscripción de Henchir-Mettich, datada en los últimos años de Trajano, testimonia la presencia del sistema de colonato como base de la explotación de los dominios imperiales, pero no ya sólo para aquel tiempo, sino también para una época más temprana, pues se refería a una lex Manciana anterior[167]. También en Italia era conocido este sistema desde hacía ya tiempo, si bien a un Columela (De re rust. 1, 7,1 s.), por ejemplo, parecíales esencialmente menos productivo que el de la economía esclavista, y de ahí que él sólo lo aconsejase para el cultivo de predios ubicados en regiones estériles, en los que el empleo de los costosos esclavos no habría valido la pena. A partir del siglo II, sin embargo, esta forma de explotación se extendió también por toda Italia.
La mayoría de los coloni eran personalmente libres, y entre ellos había también ocasionalmente libertos (v. gr., ILS 7455). No obstante, también se recurrió a esclavos en el sistema de arriendos, que como quasi coloni ya en el siglo I (Dig. 33,7,12,3) vivían prácticamente bajo las mismas condiciones que los «auténticos» colonos: el trabajo y la vivienda apenas eran diferenciables; tampoco estos esclavos utilizados como arrendatarios fueron peor tratados que los «libres» coloni, no siendo posible ya, por ej., el encadenarlos; por otra parte, las posibilidades de ascenso social por cambio de domicilio y de profesión eran a menudo para los colonos nominalmente «libres» poco mejores que para los esclavos. Por eso, las diferencias tradicionales en la situación jurídica de los ingenuos, libertos y esclavos fueron perdiendo cada vez más toda su significación social. Con todo, de los colonos de las grandes fincas no llegó a nacer una población campesina muy homogénea, ya que nuevas diferencias sociales hicieron entonces acto de presencia. Así, en la inscripción de Henchir-Mettich se testifican igualmente diversas categorías de trabajadores agrícolas en los dominios del emperador: los coloni «normales», es decir, los pequeños arrendatarios; los coloni inquilini, campesinos asentados en dichos dominios, sin tierras y obligados a diversas prestaciones laborales; y los stipendiarii, otras personas que vivían en parte dentro, en parte fueradel dominio, y de quienes los primero citados habían de obtener a su vez determinadas prestaciones laborales.
En tiempos del Principado los esclavos y colonos representaban a todas luces solamente una minoría de la población rural del Imperium Romanum; en cada una de las partes del imperio, y variando su composición de región a región, vivían otros grupos amplios de población campesina. Pequeños propietarios que poseían tierra por un valor inferior al del censo decurional de la ciudad próxima, los había en la mayoría de las provincias. Este tipo de granja, pequeña y autárquica, que había sido cantada en las Geórgicas de Virgilio, no desapareció en absoluto de Italia durante el Alto Imperio. Como se deduce de los datos sobre las extensiones de las fincas rurales en las tablas alimentarias, a comienzos del siglo II en los alrededores de Veleia y Beneventum —por tanto, en dos zonas tan dispares como las estribaciones septentrionales de los Apeninos y Campania— existía todavía gran número de pequeños propietarios. Además, en la mayor parte del imperio se encontraban en masa campesinos pobres, sin tierras y faltos de recursos, que, incluso en Italia, no estaban acostumbrados a tratar a sus semejantes y que en cada extranjero veían a un enemigo (Fronto, Ad M. Caes. 2,12). A ellos se añadían todavía modestos comerciantes, que no faltaban tampoco en los lugares de mercado rural, y particularmente los pequeños artesanos, que bien en las aldeas o bien en los talleres de las heredades más grandes tenían ocupación, por ejemplo, como herreros o alfareros; a la población campesina pertenecían finalmente también los pequeños arrendatarios y los condenados que trabajaban en las minas.
Estructuras más unitarias y homogéneas en la población campesina del Imperium Romanum se desarrollaron por vez primera en el Bajo Imperio, una vez que la gran propiedad y el sistema de colonato pasaron en todas partes a ocupar el primer plano. Con todo, en un sentido sí fue igual por doquier la situación de los habitantes del agro durante el Alto Imperio: las capas sociales más oprimidas del estado romano fueron siempre los grupos más pobres e indigentes del mundo rural. Entre estos sectores la peor parte no la llevaban ni siquiera los esclavos de los latifundios, que al fin y al cabo representaban un valor para el amo y al menos eran alimentados regularmente, sino sobre todo las masas de campesinos nominalmente «libres», carentes de recursos y, como a menudo sucedía en las provincias, carentes también de la condición privilegiada de ciudadanos romanos. En Judea, por ejemplo, o en Egipto, la suerte de esta población rural era decididamente menos favorecida que la situación de los esclavos en la hacienda de Columela. Filón de Alejandría (De spec. leg. 3,159 s.) nos pinta un cuadro verdaderamente sombrío: los habitantes del rural padecían espantosamente bajo la presión tributaria; cuando un campesino se fugaba, los miembros de su familia o sus vecinos eran brutalmente maltratados y con bastante frecuencia torturados hasta morir.
La estructura en órdenes y estratos y sus efectos
Resumiendo, como mejor puede representarse la estructura social de la llamada época del Principado es en forma de una pirámide (Fig. 1). En ella, ciertamente, ni se reflejan las fuerzas numéricas extremadamente desiguales de cada uno de los estratos, ni tampoco queda expresado el cambio permanente de la sociedad durante los dos primeros siglos del Imperio, hechos que ilustran algunos aspectos especialmente importantes de la jerarquía social.
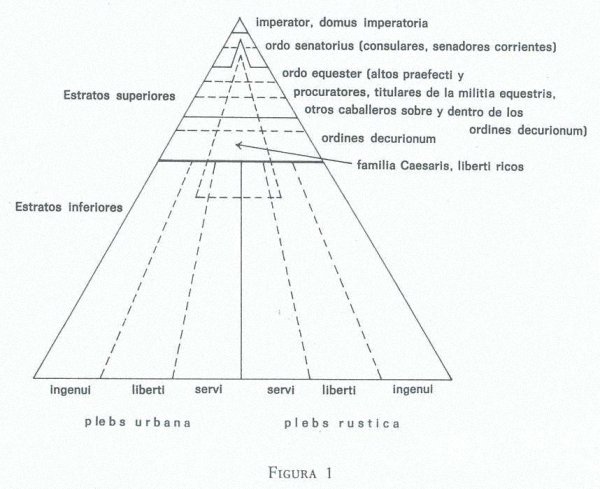
Puesto que no estaban dadas las premisas para la existencia de un estamento intermedio con auténtica consistencia, puede afirmarse que la sociedad se descomponía en dos grupos principales —y de diferente tamaño—, los estratos superiores y los estratos inferiores. En este conjunto, senadores, caballeros y decuriones sin rango ecuestre —totalizando a lo sumo unas 200.000 personas adultas—, incluso con sus mujeres e hijos, no constituían siquiera más del 1 por 100 de la población completa del imperio. La auténtica capa dirigente, compuesta por los titulares de los cargos senatoriales más importantes, así como por el grupo de caballeros con empleos más altos, comprendía al finalizar la época augustea sólo unas 160 personas, cifra que hacia mediados de la segunda centuria se elevaba aproximadamente al doble. La mayoría de los integrantes de las capas sociales encumbradas, que por sus bienes, sus funciones en los niveles de poder y su prestigio estaba por encima de la masa corriente, aparecía agrupada según claros criterios jerárquicos en distintos ordines, esto es, en unidades sociales constituidas cerrada y corporativamente, con sus respectivos niveles de riqueza, funciones y distintivos de rango. A la vista de sus notas características, cabe considerar estas formas de organización social como órdenes o estamentos. En ellos, por tanto, se aglutinaba la élite de la sociedad, sin distinciones de ningún tipo entre capas altas urbanas y rurales, mientras que los ricos libertos y los miembros de la familia Caesaris, que sólo en atención a su censo de propiedad y en parte a su influencia política podrían contarse entre las capas altas, no fueron aceptados en estos círculos privilegiados de personas y con alta consideración. Pues, en efecto, también entre los libertos ricos se percibe —en el marco de las corporaciones augustales— una tendencia a imitar las organizaciones estamentales, y la familia Caesaris representaba asimismo una asociación de personas definible jurídica y funcionalmente de forma semejante a un orden.
Los estratos inferiores estaban integrados por grupos muy heterogéneos de las masas de población de la ciudad y del campo. En contraposición a los ordines privilegiados, no cabe en absoluto definirlos como estamentos. Sin querer implicar necesariamente con este concepto grupos sociales superpuestos, podemos perfectamente hablar de estratos o capas particulares, que sobre todo por razón de su actividad económica en la ciudad o en el campo, y en virtud además de criterios jurídicos como los de ingenui, liberti o servi, acusaban caracteres distintivos. De acuerdo con ellos, las fronteras entre cada uno de estos estratos inferiores discurrían de abajo hacia arriba, esto es, sólo en parte podían determinar la posición social del individuo; líneas claras de división social en sentido horizontal no las había en el seno de esta población decaída, contrariamente a las nítidas diferencias de posición observables entre las distintas capas altas. Así, dentro de un mismo estrato bajo de población podían darse posiciones muy distanciadas, y, en cambio, cabía hallar otras muy próximas entre individuos concretos de estratos inferiores diferentes.
Ahora bien, está claro que con este modelo no hemos aprehendido toda la realidad del orden social romano durante los dos primeros siglos de la época imperial. Ha de llamarse debidamente la atención sobre dos puntos débiles de dicho modelo. Por un lado, en su bosquejo han pesado decisivamente los criterios jurídicos y organizativos a la hora de hacer las clasificaciones, con lo que las fronteras que surgían entre los grupos sociales por razón de sus funciones y de su prestigio social, y que no coincidían necesariamente con las existentes entre las asociaciones y grupos de personas definibles jurídicamente, no quedan bien plasmadas. Atendiendo a los elementos de caracterización funcional y al prestigio correspondiente, cabríafirmar sobre las capas altas del Imperium Romanum que eran dos los estratos principales que las componían: una élite municipal, de un lado, y una aristocracia imperial, de otro. A la élite municipal, y como estrato más bajo de ella, pertenecían los libertos ricos agrupados en las corporaciones augustales, y como estrato más elevado los decuriones y magistrados corrientes, al igual que sus colegas que eran al mismo tiempo miembros desorden ecuestre, pero que sólo servían en la administración ciudadana y no en la estatal. Los integrantes de la aristocracia imperial, por el contrario, desempeñaban al servicio del estado funciones militares y políticas o, cuando menos, estaban a la expectativa de tales destinos, caso en particular de los senadores sin cargos. De esta aristocracia emanaban todavía la capa rectora político-militar, que se componía de los senadores situados en los puestos elevados y también de los altos funcionarios del estado de condición ecuestre. Por otra parte, ha de hacerse aún hincapié en el hecho de que el modelo aquí esbozado, que enfatiza las diferencias sociales entre las distintas capas de la población, concede a la estratificación social como elemento caracterizador de esta sociedad una importancia excesiva y unilateral. A la hora de determinar las realidades sociales en el mundo romano, no eran en absoluto decisivas solamente las posiciones establecidas dentro de la jerarquía social, sino también las siempre sumamente importantes relaciones personales entre individuos particulares situados más arriba y más abajo: en el seno de la familia, entre un esclavo y su amo; en una comunidad urbana, entre un cliente plebeyo y su patronus de la élite municipal, o en una hacienda, entre los trabajadores agrícolas y el señor de la finca. Mientras que los pertenecientes a un ordo privilegiado cerraban filas conscientemente y en muchos sentidos marcaban las distancias con respecto a los otros grupos jerárquicos de la sociedad, eran los distintos grupos de la población baja del imperio los que más ligados estaban a sus respectivos señores o patroni. Con todo eso, las diferencias sociales, motivadas por los mecanismos de la estratificación social que ya hemos tratado ampliamente más arriba (pp. 146 s.), eran una realidad cuya significación e importancia no pueden ser soslayadas, tanto más cuanto que a los escritores contemporáneos esta forma de división social —entre ricos y pobres o entre grupos definidos de diferente manera y superpuestos los unos a los otros— parecíales determinante.
Así pues, atendiendo a su articulación y división internas, como mejor habría que explicar el orden de la sociedad romana durante las dos primeras centurias del Imperio, al igual que en otras épocas de la historia de Roma, sería a través del concepto de estructura en órdenes y estratos. Por el contrario, el concepto de clase difícilmente resultaría adecuado para definir este orden social. Una clase social se configura sobre la base de que sus miembros ocupan un mismo lugar ante el proceso de producción económica. De forma muy simplificada, ese lugar se establece en función de la propiedad o no propiedad de los medios de producción (que en el mundo antiguo serían bienes raíces y, adicionalmente, talleres con su correspondiente equipamiento), en función de la división del trabajo y del reparto de los bienes de producción. Si la sociedad rofnana de la época del Principado hubiese sido una sociedad de clases, entonces habrían tenido que darse dos clases: la clase alta, cuyos integrantes poseían los medios de producción, no estaban ocupados en las tareas de producción y vivían de los beneficios que daban los bienes trabajados por otros; y la clase baja, cuyos miembros no disponían ni de tierra ni de miembros propios para el trabajo artesanal, aportaban su fuerza directa de producción y alimentaban con sus productos a la clase alta. Determinados grupos de la sociedad romana se ajustarían perfectamente a estos criterios económicos: los senadores podrían colocarse sin dificultades en el primer tipo, y los esclavos de los latifundios en el segundo. Pese a ello, un modelo en clases como éste no haría justicia a la realidad total de la sociedad romana. Para empezar, habría que insertar entre la clase superior y la inferior una clase media, cuyos integrantes habrían dispuesto de medios de producción y, sin embargo, se habrían mantenido como productores directos; a ellos habrían de sumarse grupos sociales tan diferentes como el de los campesinos independientes, con tierra propia, el de los colonos, que cuando menos contaban con tierras arrendadas, y además el de aquellos artesanos con una empresa propia. Decisivo, con todo¿; es el hecho de que la sociedad romana no se articulaba en absoluto solamente atendiendo a los criterios económicos mencionados, sino también en función de puntos de vista sociales y jurídicos que no coincidían plenamente con los económicos. Los decuriones de las ciudades eran no pocas veces campesinos productores directos, y, no obstante, como miembros que eran de un estamento privilegiado, con unas funciones por razón del cargo y un renombre, formaban parte de los estratos superiores. Por contra, los libertos ricos del tipo de Trimalción reunían ciertamente todos los requisitos económicos de una «clase dominante», ya que poseían medios de producción, no eran productores directos y vivían del trabajo de su personal; sin embargo, a ellos les estaban vedadas la entrada en un orden privilegiado, así como la ocupación de los cargos más altos y la consideración de la sociedad. Por consiguiente, sería algo contrario a la realidad el definir a la sociedad romana de la época del Principado como una sociedad de clases (por no hablar ahora de la llamada «sociedad esclavista»). Fue una sociedad dividida en órdenes y estratos, con una estructura verdaderamente peculiar, que pese a los rasgos comunes se diferencia considerablemente de las restantes sociedades preindustriales[168].
Teniendo presente la peculiaridad de esta estructura, se hará comprensible hasta qué punto en tiempos del Principado pudo bastar la elasticidad de este orden social. Puesto que el modelo romano en órdenes y estratos también se impuso en las provincias o al menos señaló aquí la dirección de la evolución social, las posiciones de cabeza fueron abriéndose asimismo a antiguos «no romanos», mientras que los itálicos perdían paralelamente su primitivo papel dirigente. Esa suerte de permeabilidad en el sistema social no ha de confundirse, sin embargo, con la movilidad vertical, consistente en la posibilidad de mejorar o empeorar la propia posición social, bien dentro de una y misma capa social, bien cambiando de adscripción a un estrato por otra a otro diferente[169].
Las posibilidades de ascenso se ajustaban con toda claridad a las líneas de separación que atravesaban la pirámide social. Los ya privilegiados disponían de considerables posibilidades. Caso de utilizar con habilidad los medios económicos a su disposición, y si ascendían dentro del cursus honorum municipal, ecuestre o senatorial, siguiendo el escalafón jerárquico de sus cargos, entonces podían mejorar apreciablemente su status social, como, por ejemplo, Plinio el Joven, que a sus fincas heredadas añadió otras nuevas compradas y fue subiendo peldaño a peldaño en la carrera senatorial hasta el nivel de rango consular. Tampoco resultaba excesivamente difícil el ascenso desde el orden decurional de una comunidad al estamento ecuestre y de aquí al senatorial, pudiéndose dar tal hecho dentro de una misma generación o con el paso de una a otra. Para muchos hombres ricos la diferencia entre los niveles de censo entre cada uno de los ordines no representaba algo insalvable, al tiempo que los estamentos rectores, cuyos efectivos debían ser constantemente renovados a causa de la frecuente falta de descendencia, tenían su fuente natural de reclutamiento en el orden situado un escalón más abajo. Posibilidades de ascenso comparables a éstas no faltaban tampoco, desde luego, entre las capas bajas, sobre todo en las ciudades. Puesto que en una y misma categoría de la población baja podían estar comprendidas posiciones sociales muy distintas, era perfectamente posible experimentar una mejora en la propia situación dentro de tal categoría, sobre todo teniendo habilidad y suerte en la actividad económica. Tal principio valía tanto para los artesanos urbanos, que pocfían llegar a enriquecerse, como para los esclavos rurales, que podían hacer carrera como administradores de fincas. Como resultado de la estructura poco cohesionada de los estratos inferiores, al menos en las ciudades resultaba también posible, en principio, el cambio de status, toda vez que los esclavos se convertían muy a menudo en libertos, y los hijos del libertus nacidos después de la manumissio eran considerados libres. Con todo, no debiera sobrevalorarse la movilidad social en época del Principado en tanto que factor positivo en la vida social. Aquellos que de verdad podían hacer uso de las oportunidades citadas, constituían en conjunto una minoría y en el campo probablemente una minoría muy reducida. De los, por ej., 90 caballeros aproximadamente que cada año ocupaban como prefectos de cohorte los puestos más bajos de la oficialidad ecuestre, únicamente dos tercios conseguían llegar como tribunos militares al siguiente escalón en rango, y sólo un tercio de éstos al tercero de prefectos de ala. Importante era el hecho de que las líneas claves de división social, las que discurrían entre las capas inferiores y las superiores, sólo a duras penas llegaban a ser franqueadas. Quien de antemano carecía de los medios económicos adecuados, podía perfectísimamente seguir sin poseerlos pese a su laboriosidad y a sus cualidades personales. Este era especialmente el caso de la población baja de las áreas rurales, en donde la fortuna resultante de la posesión de bienes raíces estaba repartida de forma más inamovible que en la ciudad. Ciertamente, también en el campo resultaba factible la ascensión social; en tal sentido suele sacarse acertadamente a colación la famosa inscripción de Mactar (del siglo III), en la que un antiguo labrantín informa con orgullo del éxito logrado gracias a su celo en el trabajo (ILS 7457): procedía este sujeto de una familia falta de recursos, se ocupó durante doce años en la recolección como jornalero temporero y durante once lo hizo como representante; merced a su esfuerzo personal se hizo propietario de tierras y en virtud de esta cualificación se convirtió en decurión en su ciudad natal, en la que finalmente ascendió a la alcaldía. Pero una trayectoria como ésta no era desde luego frecuente, sobre todo si pensamos en lo difícil que resultaba ahorrar con el salario de un jornalero sin bienes raíces propios el mínimum de fortuna de un decurión, aunque fuese éste del censo más bajo de las ciudades pequeñas. En las profesiones urbanas era más fácil hacer dinero, aunque también en las ciudades el ascenso social tenía sus límites, sin que debamos desdeñar entre éstos las múltiples restricciones debidas al origen personal y a la situación jurídica, que con bastante frecuencia impedían a quienes triunfaban económicamente, caso sobre todo de los eficientes libertos, el integrarse en la capa superior.
Consecuentemente, era algo poco frecuente y en todo caso atípico en tiempos del Principado, en contraposición a las condiciones de la moderna sociedad industrial, el hecho de que alguien de muy baja extracción se abriese camino hasta los más altos peldaños de la pirámide social. La trayectoria vital de los miembros directivos de la familia Caesaris o de los libertos ricos, que hacía decir a Trimalción sentirse haber pasado de ser rana a ser rey (Petronius, Sat. 77), no representaba una prueba de movilidad social ilimitada, si reparamos en las ulteriores barreras sociales con que tropezaban estas personas; y, aparte de esto, tales personas debían sus carreras no sólo a su capacidad personal, sino también a su gran suerte, concretamente a fabulosas herencias de amos sin hijos o a la inclusión en el personal servil del emperador por nacimiento o comercio de esclavos. La única posibilidad institucionalizada de ascender desde abajo del todo hasta la cumbre de la pirámide social nos la brinda la carrera de aquellos centuriones que a través del primipilado llegaban al orden ecuestre; pero, por ejemplo, hacia mediados del siglo II había un total en torno a unos 2.000 centuriones solamente, de los cuales cerca de un tercio únicamente podían alcanzar el primipilado con rango ecuestre y menos de 10 un grado de rango ecuestre elevado. El emperador tardío Pértinax, que era hijo de un antiguo esclavo y que al comienzo estuvo ocupado como profesor falto de medios, que luego fue acogido en el estamento ecuestre gracias al favor y la protección, que se distinguió por sus brillantes cualidades militares y obtuvo el rango senatorial, en fin, que se situó entre los primeros consulares y tras la muerte de Cómodo fue elegido emperador, tuvo un destino único y sólo posible bajo las nuevas condiciones que trajo consigo la crisis militar y política en el imperio a partir de la segunda mitad del siglo II. Anteriormente, un caso de ascenso comparable a éste habría sido concebible a lo sumo con el paso de varias generaciones. Así los Vitelios descendían según la tradición de un liberto que había sido zapatero remendón; su hijo amasó ya una fortuna en subastas hacia finales de la República; del matrimonio de este Vitelio con una prostituta nació un hijo que fue aceptado en el orden ecuestre y que bajo Augusto consiguió también el rango de procurador ecuestre; este caballero tuvo entonces cuatro hijos, que ya todos fueron senadores, y de ellos uno, por su condición de cónsul en tres ocasiones, pasó a formar parte del círculo de hombres más distinguidos de Roma; su hijo sería ya Aulo Vitelio, el emperador[170].
Así y todo, el sistema romano de sociedad ofrecía muchas posibilidades de elevación personal, y siempre estaba al alcance de cada cual el intentar siquiera sacarles partido; esa elasticidad contribuyó de forma esencial a su fortaleza y estabilidad. A ello se añadía el hecho de que el descenso en la escala social, que era susceptible de producir una especial crispación en quienes lo padecían, constituyó un fenómeno raro bajo las condiciones de estabilidad inauguradas por la época del Imperio. En masa se vieron afectados, todo lo más, los habitantes de las provincias durante las primeras generaciones posteriores a la conquista, y en tiempos del Imperio, por consiguiente, círculos cada vez ya más reducidos. Familias empobrecidas y endeudadas, especialmente en el campo, que tenían, por ejemplo, que vender a sus hijos como esclavos, las hubo siempre, pero lo que se dice capas amplias de la población rara vez conocieron en su totalidad un fenómeno semejante de degradación social; en caso de catástrofes naturales, como, por ejemplo, en el gran terremoto del año 17 en Asia Menor, el gobierno imperial acudía en socorro de la población (Tac, Ann. 2,47). Por lo demás, los privilegios concedidos en su día, tales como la libertad personal, el derecho de ciudadanía, y la pertenencia a un orden, eran muy excepcionalmente retirados a una persona, mayormente en caso de actos criminales, siendo algo automático que los descendientes de los privilegiados heredasen la libertad y la ciudadanía, así como la pertenencia a un orden en la mayor parte de los casos, al menos como cuestión de hecho.
Esta constitución interna de la sociedad romana explica ya por qué las tensiones y conflictos durante la época del Principado difícilmente condujeron a revueltas abiertas. Las luchas de clases, como consecuencia de la estructura social, eran por principio tan poco factibles como en tiempos de la República tardía. Cada uno de los grupos integrantes de la población baja estaba ligado de distintas maneras a las capas superiores y en consonancia con ello se dedicó a menudo a perseguir su propio interés, al tiempo que dentro de los estratos inferiores no se daban líneas claras de división interna; era imposible, pues, que se generase una clase revolucionaria con capacidad de aglutinación, tanto menos cuanto que muchos sectores inferiores de la población en las distintas partes del Imperio se sentían solidarios con sus domini y patroni y no con los de su misma condición en cualquier otro lugar. En suma, el sistema de dominio romano era en el Principado tan fuerte y las condiciones internas del Imperio estaban tan ampliamente consolidadas que las tensiones sociales existentes difícilmente podían estallar en conflictos abiertos.
Dados los presupuestos y exigencias de un gobierno mundial, la monarquía imperial era la forma política más apropiada para asegurar la consistencia de una sociedad regida aristocráticamente como la romana; en aquélla se materializaba un sistema de dominio unitario y estable, que satisfacía al máximo los intereses de las capas altas. Merced al establecimiento de una administración imperial regular y al mantenimiento de un ejército que contabilizaba de 350.000 a 400.000 hombres, fue creado un aparato de poder que garantizaba el control permanente y único de los sometidos y que en lugar de las condiciones desoladoras de la República tardía trajo la estabilidad política; al mibmo tiempo, y debido tanto a la fijación de una normativa única en lo tocante al ejercicio del poder, como al control centralizado de los funcionarios, este aparato resultaba también para las masas más soportable que el anterior[171]. Además, los integrantes de los estratos inferiores fueron incluidos en el sistema de ejercicio del poder de acuerdo con una graduación jerárquica equilibrada: mientras que en la República tardía determinados grupos enfrentados entre sí habían ocupado de forma ininterrumpida el poder y, en cambio, amplias capas sociales rectoras, como, por ejemplo, la mayoría de los caballeros, habían tenido una muy escasa participación en el gobierno, la repartición ahora de las funciones públicas entre el ordo decurionum, ordo equester y ordines decurionum bajo la dirección centralizada del imperio en la persona del cesar, respondía mejor a las realidades sociales.
Junto a todo ello, el gobierno imperial aseguraba también a la sociedad romana una serie de normas ideológicas y éticas que proveían, sobre todo a las capas rectoras, aunque también a amplios sectores de la población, de un sistema unitario de referencia. Esas normas se inspiraron en la renovada tradición religiosa y moral de Roma y fueron de tal forma adaptadas a las necesidades de la época que en adelante quedaron ligadas al culto al emperador y a la obligación moral de guardar lealtad al cesar. Cada grupo social alimentaba el culto a la persona del soberano por medio de sus propios sacerdotes: los sodales Augustales y los miembros de otras sodalidades eran senadores; los altos sacerdotes provinciales, caballeros en su mayoría; en las ciudades había flamines municipales procedentes del decurionado local, Augustales del círculo de los libertos encumbrados, magistri y ministri de los Lares del emperador reclutados entre los restantes libertos y esclavos. Por otra parte, en las provincias orientales, donde la adoración religiosa al soberano se retrotraía a un largo pasado, el culto al emperador no podía ciertamente satisfacer las profundas necesidades religiosas. Pero a eso tampoco se llegaba anteriormente en la religión romana; la función más importante de ésta consistió siempre en prescribir modos de comportamiento que imponían, ante todo, afección a los intereses del estado, y esta ética política constituyó también su sustancia bajo los emperadores. Hasta qué punto se extendieron por todo el imperio las normas de comportamiento romanas, es algo que se pone particularmente de relieve en la preferencia por el empleo en las inscripciones de conceptos imbuidos de valores tradicionales. Alternativas claras a este sistema de referencia apenas se dejaron ver en el Alto Imperio; los privados de libertad, por ejemplo, mantenían en su mayoría cultos que estaban también más o menos arraigados entre las capas altas. Ya sólo por esto, los pocos enemigos realmente conscientes del sistema de gobierno romano, caso sobre todo de los representantes de muchas corrientes filosóficas y sectas, tuvieron un éxito muy limitado en su agitación contra Roma[172].
A la vista de la fuerza mostrada por el Imperio, cualquier rebelión contra el sistema de dominación romana resultaba inútil; Fia vio Josefo formuló de manera suficientemente clara este convencimiento (Bell. Jud. 2,345 s.) Había ahora considerablemente menos motivos para la agitación social que durante las dos últimas centurias de la República, aun cuando la armonía social, tal como Elio Arístides la ensalzaba en su Discurso a Roma (29 s.), fuese sólo un ideal, un sueño. Con la nueva distribución de funciones y parcelas de poder en el cuadro del imperio apenas se dieron conflictos en el seno de los estratos superiores que no pudiesen ser sustanciados por medios pacíficos; la plebe urbana fue abastecida con bastante regularidad; los esclavos recibieron un trato considerablemente mejor que antes y muy a menudo la manumisión; incluso las masas campesinas, y entre ellas las poblaciones rurales muy levantiscas de algunas regiones sometidas por primera vez bajo Augusto, como el norte de Dalmacia o el sur de Panonia, podían anotarse muchas ventajas sociales con la romanización y la urbanización progresivas.
Ello no obstante, también en época del Principado se produjeron ocasionalmente, en tiempos y lugares diferentes, y por distintas causas, agitaciones sociales o estallidos de conflictos políticos abiertos, a los que no faltaban tampoco razones sociales de fondo. Estos movimientos sólo tuvieron un denominador común, si bien justamente esa coincidencia resulta primordial para la comprensión de los conflictos sociales del Imperio: por lo general, partieron de grupos de población sobre los que por causas muy específicas recaía una carga que podríamos considerar en general como atípica y particularmente gravosa.
La suerte de los esclavos durante el Imperio ya no dio más pie a grandes levantamientos serviles, como en la República tardía, aunque el mal trato dado a éstos en casos concretos, y especialmente en los latifundios, podía alguna vez que otra conducir todavía a la rebelión abierta. Así, el senador Larcio Macedo, un contemporáneo de Plinio (Ep. 3, 14,1 s.), fue mor taimen te herido por sus esclavos a causa de su crueldad; bajo Nerón un esclavo dio muerte al prefecto de la ciudad, Pedanio Secundo, según Tácito (Ann. 14,42) bien por haberle negado éste la manumisión, bien por celos. Pero, que nosotros sepamos, a un levantamiento de esclavos en toda regla sólo se llegó en el año 24 en Apulia y en la vecina Calabria, además de en el 54, otra vez en Calabria; se trataba de las tradicionales regiones de movimientos serviles, con muchos pastores, cuya situación era particularmente mala y sobre los que sólo a duras penas podía ejercerse un control. Normalmente, sin embargo, la resistencia de ciertos esclavos contra sus amos se manifestaba a lo sumo en forma de huida, lo más frecuentemente de los campos de trabajo[173].
Por lo demás, entre la plebe de las ciudades podía haber lugar a alborotos, si el problema fundamental de la población pobre urbana, el aprovisionamiento de víveres, no era resuelto a satisfacción. Filostrato (Apoll. 1,15) describe de qué manera a principios del siglo I estalló una vez en la localidad panfílica de Aspendo un tumulto de estas características; a ello dio pábulo una falta de víveres, ocasionada por el hecho de que los propietarios de tierras retuvieron el grano para la exportación. Asimismo, Dión de Prusa nos informa de que por esos mismos años él mismo estuvo a punto en una ocasión de ser asesinado en su ciudad natal junto con los dueños de explotaciones agrícolas, pues el populacho tenía la sospecha de que habían elevado los precios del trigo. También por Dión sabemos cómo se llegó a un enfrentamiento abierto en la capital provincial de Cilicia, Tarso, entre los miembros del orden local y las masas azuzadas por los filósofos cínicos, y en especial «los cordeleros» (que por su condición de no ciudadanos eran los más perjudicados). Con cuánta facilidad precisamente las masas de artesanos de las grandes ciudades minorasiáticas podían alborotarse, nos lo muestra la historia del apóstol Pablo con los plateros de Efeso [174].
Todos estos movimientos no representaron en modo alguno un peligro para Roma; a lo sumo, exigieron de ésta medidas policiales. Su reacción, en cambio, fue distinta ante las revueltas en masa contra la dominación romana de los provinciales subyugados. Como en el caso del levantamiento en el bajo Rin y en el del norte de la Galia del año 69, representaban un gran peligro, que sólo se podía conjurar mediante una fuerte leva militar y una vasta campaña de operaciones bélicas. Claro está que estas insurrecciones tenían tanto de movimientos sociales como en su día las revueltas de los aliados itálicos y de los habitantes de las provincias contra la república romana. Sus motivaciones eran principalmente ciertas medidas de orden político y militar, o económico, tomadas por Roma, que afectaban en igual medida a capas muy distintas de la población. En el levantamiento galo del año 21, que había sido desencadenado por causa de la extrema explotación económica padecida por las provincias galas, tomaron parte la nobleza tribal, sus clientes del campo y también los esclavos (Tac, Ann. 3,40 s.); en el 69 los treverienses y bátavos en rebeldía contra Roma fueron acaudillados por su nobleza. Con todo, las motivaciones sociales jugaron también en estos movimientos un cierto papel, al igual que durante la República tardía con los levantamientos de itálicos y provinciales. La mayoría de los que alentaban la resistencia antirromana pertenecían siempre a la población campesina humilde; sobre ellos, antes que nadie, caía todo el peso de la dominación romana en las provincias, pues los representantes de la capa alta local podían llegar fácilmente a un compromiso con Roma. Las disposiciones sobre reclutamiento forzoso tomadas por Vitelio, que desataron en el año 69 la insurrección entre los bátavos, perjudicaban ante todo a la gran masa local (Tac, Hist. 4,14), y en menor medida al estrato superior. Y si aquí Julio Civilis, un miembro de la aristocracia tribal más distinguida (Tac, Hist. 4,13), tomaba el mando de los rebeldes, su propio sobrino Julio Brigán tico combatía del lado romano como oficial de rango ecuestre (ibid., 4,70). Con absoluta claridad pueden reconocerse las razones sociales que latían en el fondo de la gran sublevación judía del 66-70. Las causas de esta revuelta contra Roma residían en la opresión extremadamente dura que sufría la población de Palestina; las masas de los sublevados se nutrieron de campesinos particularmente desesperados, y los grupos más consecuentes aspiraban no sólo a sacudirse el yugo de Roma, sino también a la supresión del dominio de los terratenientes y del alto clero locales[175].
Pero ninguno de estos levantamientos tuvo fuerza suficiente como para conmocionar el orden social romano; la crisis de la sociedad romana imperial tuvo otras raíces.