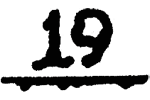
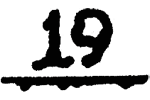
—¡Hola! —tronó una voz grave y alegre—. Que pases un día maravilloso en el campamento. Te saluda el rey Jellyjam. Trabaja duro. Juega duro. Y gana. Y recuerda siempre... ¡Sólo los mejores!
—¡Oh, no! —grité—. ¡Es un maldito mensaje!
—¡Hola! Que pases un día maravilloso... —repitió la cinta.
Colgué de golpe y cogí el siguiente teléfono.
—¡Hola! Que pases un día maravilloso en el campamento. —Era la misma voz ensordecedora y alegre. El mismo mensaje.
Probé todos los teléfonos. En todos se oía lo mismo. No eran auténticos.
«¿Dónde estarán los teléfonos de verdad?», me pregunté. Tenía que haber teléfonos que funcionaran.
Me alejé del pabellón y eché a andar por el camino de tierra. Al pasar junto a los arbustos donde habíamos estado esa noche sentí un escalofrío y me acordé de Alicia.
La luz brillante del sol bañaba la verde colina. Me protegí los ojos y observé una mariposa negra y dorada que revoloteaba hacia un macizo de geranios rojos y rosa.
Estuve caminando sin rumbo, buscando un teléfono. Por todas partes los chicos gritaban, reían, jugaban. Pero yo ya no los oía. Estaba sumida en mis propios pensamientos.
—¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
La voz de mi hermano me sobresaltó y me detuve. Parpadeé varias veces para enfocar la vista. Me encontraba cerca de la pista de baloncesto. Elliot y Jeff estaban jugando el partido de uno contra uno.
Jeff tenía la pelota, que resonaba al botar contra el suelo de cemento. Mi hermano movía las dos manos delante de la cara de su oponente, intentando coger la bola. Falló. Jeff bajó el hombro y apartó a Elliot del camino. Se acercó regateando a la canasta y encestó.
—¡Dos puntos! —exclamó sonriendo.
Elliot frunció el ceño y movió la cabeza.
—Me has hecho falta.
Jeff fingió no haber oído. Era un chicarrón, el doble de grande que Elliot. Podía haber arrastrado a mi hermano por toda la pista de haber querido.
¿Cómo se le había ocurrido a Elliot que tenía la oportunidad de ganar?
—¿Cómo vamos? —preguntó Jeff, enjugándose el sudor de la frente con el dorso de la mano.
—Dieciocho a diez —contestó Elliot tristemente. No hacía falta ser muy listo para saber que mi hermano iba perdiendo.
La pista de baloncesto estaba rodeada por una alambrada. Me agarré a ella con las dos manos y acerqué la cara.
Elliot tenía la pelota y retrocedía y retrocedía para ganar espacio. Jeff le seguía, inclinado sobre él. Con una mano se ajustó los pantalones.
De pronto Elliot se lanzó hacia delante con los ojos fijos en la canasta. Dio un salto, levantó la mano derecha para tirar y Jeff le quitó la pelota.
Mi hermano no lanzó más que aire.
Jeff botó dos veces y tiró con las dos manos. El tanteo iba veinte a diez.
Unos instantes después Jeff ganaba el partido. Lanzó un grito de alegría y chocó los cinco con Elliot. Mi hermano frunció el ceño y movió la cabeza.
—Has tenido suerte —masculló.
—Ya, seguro —replicó Jeff, secándose el sudor de la cara con los faldones de su camiseta azul—. Oye, felicítame, tío. ¡Eres mi sexta víctima!
—¿Eh? —Elliot se lo quedó mirando. Estaba doblado, con las manos en las rodillas, intentando recuperar el resuello—. ¿Quieres decir que...?
—Sí —sonrió Jeff—. Mi sexta Moneda Real. ¡Esta noche estaré en el Desfile de los Vencedores!
—Vaya, qué guay —dijo Elliot sin entusiasmo—. A mí todavía me quedan tres monedas.
De pronto tuve la sensación de que me observaban. Solté la alambrada y retrocedí un paso. Buddy me miraba desde el camino con los ojos entornados y un gesto sombrío en la boca.
¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Por qué parecía tan deprimido? Su expresión triste me dio escalofríos.
Cuando me volví hacia él, dio un paso adelante mirándome a los ojos.
—Lo siento, Wendy —me dijo suavemente—. Pero tienes que irte.