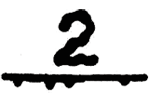
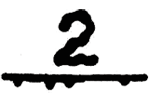
—¡He ganado! —exclamó Elliot levantándose de un brinco con los dos puños en alto.
—¡A ver quién gana tres veces! —dije yo, frotándome la muñeca—. Venga, tres veces. ¿O es que eres un gallina?
Sabía que esa frase no fallaba. Elliot no soporta que le llamen gallina. Volvió a sentarse.
Nos inclinamos sobre la estrecha mesa y nos dimos la mano. Llevábamos diez minutos echando pulsos. Era bastante divertido porque la mesa brincaba cada vez que la caravana pasaba por un bache.
Yo tengo tanta fuerza como Elliot, pero él pone más empeño. Mucho más. ¡No he visto a nadie que gruña, sude y se esfuerce tanto en un pulso! Para mí un juego no es más que un juego. Pero para Elliot, es una cuestión de vida o muerte.
Echábamos competiciones de dos pulsos, y él me había ganado cinco veces. Yo tenía la muñeca hinchada y me dolía la mano, pero estaba empeñada en ganarle la última tanda.
Me incliné sobre la mesa y le estrujé con fuerza la mano, apreté los dientes y miré con gesto amenazador sus ojos oscuros.
—¡Ya! —exclamó él.
Los dos empezamos a hacer fuerza. La mano de Elliot retrocedía. Empujé más. Ya casi era mío. Sólo un poco más... El soltó un gruñido y se defendió. Se le puso la cara como un tomate. Se le hinchaban todas las venas del cuello.
Mi hermano no soporta perder.
¡PLAF!
El dorso de mi mano golpeó con fuerza la mesa. Elliot había ganado otra vez. Bueno, la verdad es que le dejé ganar. No quería que le explotara la cabeza por un estúpido pulso.
Mi hermano se levantó de un brinco agitando los puños y lanzando vítores.
—¡Ah! —gritó. La caravana había dado una sacudida, arrojándolo contra la pared.
Sentí otra sacudida y me agarré a la mesa para no caerme.
—¿Qué pasa?
—Hemos cambiado de sentido. Ahora vamos hacia abajo —dijo Elliot. Intentó volver a la mesa, pero cogimos un bache y se cayó al suelo—. ¡Eh! ¡Vamos marcha atrás!
—Seguro que está conduciendo mamá. —Me agarré a la mesa con las dos manos.
Mamá conduce siempre como una loca, y si le adviertes que va a más de ciento veinte por hora, siempre dice: «No puede ser. ¡Pero si parece que vamos a cincuenta!»
La caravana brincaba y se bamboleaba cuesta abajo. Elliot y yo brincábamos y nos bamboleábamos con ella.
—¿Pero qué pasa? —gritó Elliot, agarrándose a una de las camas en sus esfuerzos por mantener el equilibrio—. ¿Estamos retrocediendo? ¿Por qué vamos hacia atrás?
La caravana iba disparada cuesta abajo. Me levanté y conseguí llegar a trompicones a la parte delantera. Aparté la cortina de cuadros de la ventana y me asomé.
—Elliot... —balbucí—. Estamos en un apuro.
—¿Eh? ¿Qué apuro? —La caravana aceleraba cada vez más.
—No conduce ni mamá ni papá —dije—. El coche no está.