
Al precio de la vida de 17 escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en 17 ocasiones.
La inmensa muralla norte del Eiger, conocida con el nombre de Eigerwand, es la pared más alta, más célebre y más mortífera de los Alpes. Situada en pleno corazón del Oberland bernés, con más de 1600 metros, alza de un solo impulso sus flancos negros y lisos sobre los verdes pastos del valle de Grindelwald. Actualmente, al precio de la vida de diecisiete escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en diecisiete ocasiones.
En 1946 sólo había sido escalada con éxito una vez. Fue únicamente, después de innumerables intentos a lo largo de los cuales encontraron la muerte ocho hombres, en 1938, cuando después de tres días de lucha desesperada, cuatro escaladores austroalemanes habían logrado triunfar en ella.
Esta victoria es, probablemente, la mayor que haya conseguido el hombre en los Alpes.
Ya en su momento el Eigerwand fue sobrepasado por la evolución del alpinismo; la cordada de Erich Waschak y Léo Forstenlechner consiguió escalarla en el día. Hace poco, cuatro escaladores austroalemanes, beneficiándose de un excepcional periodo de buen tiempo, han conseguido la hazaña casi impensable de vencerla durante los meses de invierno. Sólo las más grandes cimas del mundo están a la altura de los modernos conquistadores de los abismos… Pero esta pared excepcional ha tenido tal sitio en la historia del combate del hombre contra la montaña que me parece imposible relatar la segunda ascensión sin recordar la auténtica epopeya que fue su conquista.
Hecha de caliza oscura, apenas iluminada por algunas bandas glaciares, esta inmensa muralla, de un salvajismo espantoso, nace a 2400 metros en los risueños pastos que dominan los chalés de Alpiglen y se eleva sin parar hasta la cima misma del Eiger, a 3 974 metros de altitud.

Al precio de la vida de 17 escaladores, esta desmesurada pared alpina ha sido conquistada en 17 ocasiones.
El tercio inferior de la pared está compuesto por pequeños muros y terrazas que no ofrecen grandes dificultades. Es en la parte superior de esta zona donde se abren las dos ventanas de la vía del Jungfraujoch, que alcanza el collado de la Jungfrau por un trayecto completamente subterráneo.
La ventana situada más al este es conocida con el nombre de Station Eigerwand. La otra, llamada Stollenloch, más al oeste, sólo es un agujero de evacuación de los fragmentos arrancados en la construcción del túnel.
El primer obstáculo importante se presenta bajo la forma de un enorme resalte calcáreo liso, cuya parte de la derecha, la más alta, se denomina Rote Fluh. A la izquierda de la Rote Fluh, precisamente en el lugar donde la pared es menos alta, se encuentra un nevero de una inclinación media. Un muro vertical, cortado por un estrecho y muy empinado corredor de hielo, separa el primer nevero de otro todavía más inclinado y mucho más importante.
Por encima se encuentra una enorme pared vertical conocida bajo el nombre de Gelbewand. La pared se hace completamente cóncava y se encuentra primero un nevero, llamado Spinne en alemán, es decir, araña, luego todo un sistema de empinados corredores de los que el más importante conduce ligeramente a la izquierda de la cumbre.
Como se ve, la cara norte del Eiger presenta dificultades continuas y dos obstáculos particularmente importantes: la Rote Fluh y la Gelbewand. Aunque estos pasajes parecen constituir dificultades muy severas, principalmente debidas a la calidad de la roca, que se presta mal al pitonaje por su carácter, unas veces muy delicado y otras muy liso y compacto, el Eigerwand no hubiera merecido el título del mayor problema de los Alpes si otros obstáculos no se unieran para defender el acceso.
En primer lugar, la cara norte del Eiger presenta grandes peligros objetivos… más o menos importantes según los días. Caídas de piedras, que no es posible ni prever ni evitar, parten de las pendientes cimeras, extremadamente podridas, bajan a toda velocidad por el gran corredor central, saltan por encima de la Gelbewand y barren los neveros y toda la parte inferior de la cara.
Aunque es menos espectacular, hay otro obstáculo muy importante que reside en la alternancia de los neveros y las paredes, que se suceden a cualquier altura de la pared.
De hecho, los neveros se funden durante las horas más calurosas y el agua escurre por las rocas. De ese modo, las vías naturales de escalada, que son las chimeneas y los corredores, se transforman extraordinariamente en cascadas.
Pero éste no es más que un inconveniente menor. Los hay peores: en una cara norte y a esta altitud, las horas de fusión son cortas e incluso nulas cuando el tiempo es frío y cubierto.
De este fenómeno natural resulta que el Eigerwand está generalmente recubierto de un auténtico caparazón de verglás. Se deduce fácilmente que, cuando es así, los pasajes relativamente simples se hacen imposibles o de una dificultad absolutamente extrema. Y, por ello, sólo los mejores escaladores, muy habituados a escalar con crampones, tienen alguna posibilidad de franquearlos.
Finalmente, el hecho de que la cara presente dificultades elevadas en una altura de más de mil metros es un gran obstáculo para su conquista pues, para intentarla con éxito, los alpinistas se ven obligados a llevar mucho material, indispensable para los vivacs y para resolver los diferentes tipos de pasajes.
Esta enorme impedimenta ralentiza su progresión y desgasta prematuramente sus fuerzas. Admitiendo que la escalada sea técnicamente posible, también es cierto que son necesarios varios días para completarla. Adquirir tal compromiso en una muralla tan inhumana presenta inmensos riesgos. En caso de mal tiempo, parece poco probable que, una vez dentro, una cordada pueda salir viva de esta pared cóncava, donde la menor precipitación de nieve provoca inmediatamente avalanchas que la barren por completo. Como se ve, la cara norte del Eiger está defendida por una extraordinaria acumulación de dificultades y de peligros, y se puede decir que la reputación de inaccesibilidad con la que se ha hecho desde los primeros tiempos del alpinismo, parece bien merecida.
Estas barreras naturales que la defendieron de sus asaltantes durante largos años constituían cebos irresistibles para los alpinistas que buscaban una gran aventura. De ese modo, acudiendo de todos los rincones de Europa, la élite del mundo alpino no tardaría en imponer un verdadero asedio.
En 1929, una cordada muniquesa ya atacó el Eiger, y el 28 de julio de 1934, tres alemanes se elevaron hasta la altura de la Station Eigerwand. Sufrieron una caída, pero pudieron ser rescatados con cuerdas lanzadas desde la ventana.
La primera, y además la más importante de las tentativas serias, fue llevada a cabo por dos audaces escaladores bávaros: Karl Mehringer y Max Seldmayer. Estos dos alpinistas que, sin haber realizado nunca hazañas verdaderamente excepcionales, se habían apuntado, sin embargo, algunas de las más difíciles escaladas de los Alpes calcáreos del norte y desembarcaban por primera vez en los grandes macizos. A pesar de su falta de experiencia en alta montaña, atacaron el 11 de agosto con un tiempo radiante. Después de subir rápidamente hasta el pie de la Rote Fluh, forzaron directamente la inmensa placa lisa y vertical y se encontraron justo por debajo del primer nevero. Esta prodigiosa hazaña que, todavía hoy llama la atención de los entendidos, exigió una jornada completa del trabajo más difícil.
Tras un primer vivac y aunque las dificultades habían pasado a ser menores, los escaladores, sin duda cansados, progresaban con gran lentitud y no fue hasta el principio de la tarde del jueves cuando alcanzaron el segundo nevero. Pero, debido a la frecuencia de las caídas de piedras, tuvieron que detenerse para vivaquear donde se encontraban. La noche del jueves al viernes se abatió sobre la región del Eiger una violenta tormenta. A continuación nevó, y luego se intensificó el frío. Al amanecer, la pared, cubierta de nieve y de verglás, se había vuelto impracticable.
El viernes, las nubes taparon la montaña y fue imposible saber qué había sido de los dos alpinistas.
Finalmente, el sábado, hacia el mediodía, la cara se hizo visible durante algunos instantes y se les vio sobre el pequeño espolón que bordea la parte izquierda del gran nevero. Pero pronto la bruma les tapó de nuevo, velando a los ojos del mundo dos espantosas agonías.
Las avalanchas del invierno se llevaron los cuerpos, que fueron encontrados más tarde cuando se buscaban los restos de nuevas víctimas. Dos pitones marcaban a partir de ese momento la nueva frontera de lo desconocido.
A pesar del trágico fin de los primeros asaltantes, los hombres no abandonaron la esperanza de vencer el Eigerwand.
El principio del verano de 1936 vio llegar a la Scheidegg a tres cordadas de alpinistas alemanes.
El tiempo y las condiciones no eran propicias para una nueva tentativa; por ello, después de haber montado un campamento, los seis hombres, decididos a esperar el momento favorable, comenzaron con los reconocimientos, mientras continuaban entrenándose en otras montañas menos difíciles.
Fue así como el Eigerwand se cobró, indirectamente, su tercera víctima. En el transcurso de una de estas ascensiones de entrenamiento, el alemán Teufel sufrió una caída mortal.
A pesar del mal tiempo casi incesante, los otros cuatro asaltantes realizaron varias exploraciones que les permitieron transportar cargas hasta el pie de la Rote Fluh y, sobre todo, descubrir el punto débil de este primer obstáculo. Estos reconocimientos no estuvieron exentos de desventuras y, en el curso de uno de ellos, uno de los escaladores sufrió una caída de cuarenta metros. Habiendo tenido la suerte de caer sobre un nevero, siguió sin sufrir daños. Conviene decir que estos cuatro hombres jóvenes encontraron finalmente la muerte en uno de los dramas más horribles de toda la historia de la montaña.
La primera cordada se componía de dos bávaros: Toni Kurz y Andreas Hinterstoisser. Toni Kurz, que era guía profesional, había realizado numerosas primeras ascensiones en los Alpes orientales, y Hinterstoisser había sido su compañero en casi todas sus aventuras, entre las que destacaba la cara norte del Groβzinne. Entre los dos formaban una cordada muy sólida, capaz de vencer las mayores dificultades rocosas. Por otra parte estaba la cordada de los austríacos, formada por Willy Angerer y Edi Rainer. Originarios de Innsbruck, eran sin duda buenos escaladores, pero no habían cosechado ninguna escalada importante y realmente no estaban capacitados para atacar el Eigerwand.
El 17 de julio, el tiempo fue mejorando y, cuando al día siguiente, a las dos de la mañana, las dos cordadas atacaron la pared, el cielo estaba lleno de estrellas.
Progresando muy rápido, los alpinistas alcanzaron pronto el pie de la Rote Fluh. Dirigidos por Hinterstoisser, siguieron la vía cuyo trazado habían calculado tan astutamente. Después de haber franqueado una fisura desplomada extremadamente difícil, empezaron una travesía hacia la izquierda que pudo ser resuelta gracias a la técnica llamada «de bavaresa». El primer nevero inferior fue pronto alcanzado y, después de cinco horas de esfuerzos, la corta muralla que defiende el acceso al segundo nevero fue vencida. A las siete de la tarde instalaron el primer vivac.
Los cuatro hombres habían hecho más de la mitad de la pared y el trabajo realizado durante ese día había sido considerable. Si las dificultades no se incrementaban, tenían serias posibilidades de llegar a la cumbre.
Por la noche, el tiempo empezó a cambiar y se podían observar pesadas nubes arrastrándose a lo largo de la montaña.
Sin duda, por culpa de este tiempo poco seductor, la cordada no abandonó el vivac hasta las siete menos cuarto. Progresando muy lentamente, tallando peldaños, se dirigió hacia la parte este del nevero.
Una niebla cada vez más densa envolvió la montaña, y los observadores que, desde la Kleine Scheidegg, seguían apasionadamente su ascensión, perdieron de vista a los escaladores. Hasta la mañana del día siguiente no se pudo ver el emplazamiento del segundo vivac. Fue casi exactamente allí donde Seldmayer y Mehringer encontraron la muerte.
La extrema lentitud del avance de la segunda jornada era inexplicable y se pensaba que, estando agotada, la cordada iba a optar por la retirada.
No obstante, a las ocho de la mañana se les vio intentarlo de nuevo. Finalmente, después de algunas horas, dieron media vuelta y se observó claramente que uno de los escaladores tenía una herida en la cabeza. Alcanzaron el emplazamiento del vivac cuando nuevas nubes hacían imposible cualquier observación. Hacia las cinco de la tarde, y gracias a un claro, se pudo ver a los austroalemanes afanados en bajar por el muro que separa las dos pendientes de nieve. La retirada se hacía con prudencia y dos hombres ayudaban continuamente al herido. Hasta las nueve de la noche no consiguieron alcanzar el nevero inferior.
El martes, el tiempo fue francamente malo. Llovía y nevaba en abundancia. Desde el amanecer se podían oír las llamadas que venían de la pared y a las once se pudo ver a los cuatro hombres en la parte baja del primer nevero. A mediodía, el guarda de la vía de la Jungfrau salió por la ventana Stollenloch y oyó a los escaladores en plena acción doscientos metros por encima de él. Creyendo que descendían hacia la galería, les preparó té caliente y luego, viendo que no llegaban, salió de nuevo, intentó hablar con ellos y comprobó que todos estaban sanos y salvos. Pero cuando, dos horas más tarde, hizo una nueva inspección, sólo oyó gritos de gente en peligro. Telefoneó entonces a la estación del glaciar del Eiger para solicitar un rescate. Los guías Hans Schlunegger y Christian y Adolphe Rubi se encontraban precisamente allí, y poco después se preparó un tren especial. Aquel día los tres guías consiguieron llegar unos cien metros por debajo de Toni Kurz quien, bloqueado en la pared vertical se encontraba semisuspendido de una cuerda. Pudieron conversar con él y comprobaron que era el único superviviente, además de que, como no tenía pitones, no podría seguir descendiendo.
Kurz pasó una cuarta noche en una terrible postura. El miércoles, a las cuatro, la caravana de rescate, a la que se había sumado el guía Arnold Glatthard, continuó trabajando. Alcanzó el pie de la Rote Fluh donde Kurz estaba anclado cuarenta metros por encima. Los guías le hablaron sin dificultad y él respondió: «Estoy solo; Rainer está congelado ahí arriba, Hinterstoisser se despeñó ayer por la tarde y Angerer está colgado allí debajo, muerto».
Aconsejado por sus rescatadores, Kurz cumplió entonces un trabajo asombroso que denotaba una valentía y una resistencia sin igual. La única manera de salir de aquella situación consistía en conseguir una cuerda y unos pitones con los que instalar un rápel. Con ese objetivo bajó hasta Angerer, quien colgaba unos doce metros por debajo de él y luego, después de tirar al vacío el cuerpo de su compañero, intentó subir a fuerza de brazos hasta el minúsculo emplazamiento que acababa de abandonar. A pesar de las congelaciones que le impedían el movimiento de las manos, comenzó a desenredar los doce metros de cuerda que acababa de recuperar. Siguieron varias horas de pacientes esfuerzos. Luego, empalmando todos los trozos que tenía para convertirlos en un solo cabo de treinta y seis metros de longitud, dejó caer éste hasta sus rescatadores y subió el material que necesitaba para el descenso. Al final, después de perseverar durante varias horas, Kurz consiguió definitivamente empezar a bajar por la cuerda. ¿Se convertiría en una realidad lo que los guías contemplaban como una posibilidad?
Toni bajó treinta metros. Se le podía incluso tocar con un piolet al final de un brazo extendido, pero bruscamente cesó en él todo movimiento. Los brazos se le ablandaron, la cabeza se le cayó; Kurz ya no estaba.
Había defendido furiosamente su vida con una energía que sobrepasaba las fuerzas humanas. Nadie sabrá jamás lo que pudo pasar durante las horas que transcurrieron entre la segunda y la tercera ronda del guarda de la línea, pero es probable que la cordada persiguiera descender en vano la travesía que Hinterstoisser había trazado tan brillantemente a la subida. Probablemente intentaron un descenso directo y, sin duda, se abatió sobre ellos una caída de piedras. Los hombres se precipitaron al vacío, pero su caída quedó detenida por las cuerdas pasadas por los clavos.
Después de los dramáticos fracasos de las primeras tentativas, el mundo alpino hubiera podido estar tentado de creer que el Eigerwand era realmente imposible.
Sin embargo, las opiniones de auténticos técnicos no diferían demasiado. No había ninguna duda para las mejores cordadas de esa época: la escalada de la cara norte del Eiger se consideraba factible.
Pero una cosa también era cierta: para vencer el Eigerwand hacía falta tener una completa técnica, una energía indomable y también mucha suerte.
Con el verano, el asedio vuelve a comenzar. La región del Eiger fue invadida por numerosos alpinistas germánicos, italianos y suizos, y no es exagerado dar la cifra de más de diez cordadas. Aunque el Consejo Federal de Berna había adoptado la ridícula decisión de prohibir el acceso, todo el mundo se puso a rondar alrededor de la célebre muralla y, como ya había pasado antes en el espolón de la punta Michel Croz de las Grandes Jorasses, comenzó una auténtica competición. Se ha dicho y escrito que los escaladores italianos, alemanes y austríacos no habían ido hasta allí con el único deseo de una aventura que se anunciaba especialmente bella. Siempre será posible hacer comentarios a este respecto, pues no es extraño que algunas cordadas hubieran recibido apoyo material y es muy probable que los vencedores fuesen recompensados. Pero todos los que conocían a los grandes escaladores germánicos e italianos opinan que las consideraciones políticas y materiales no desempeñaron ningún papel que fuera determinante en la conquista de la cara del Eiger, así como en ninguna de las otras grandes paredes.
Hoy, más de veinte años después de la primera ascensión, cuando no puede animarles ningún móvil político, cuando no se puede sacar ningún provecho, ninguna vanagloria, vienen de todos los países jóvenes alpinistas con corazón puro y una fuerza que les sale a borbotones para seguir buscando en el Eigerwand la alegría de la victoria o el vacío de la muerte.
Es en el elevado nivel técnico de un gran número de escaladores de los Alpes orientales y, sobre todo, en la mentalidad combativa y aventurera de la raza germánica, donde hay que buscar la explicación de la presencia, al pie de la pared, de un número excesivo de candidatos, animados por una temeridad que, en aquella época, era excepcional en los alpinistas franceses.
Durante el verano de 1937, la cara noreste del Eiger, completamente distinta de la cara norte, fue el escenario de aventuras más o menos dramáticas, protagonizadas por cordadas que habían ido allí para entrenarse con vistas al Eigerwand. Fue así como Gollaker, el alpinista de Salzburgo, murió de agotamiento y su compañero Primas salió con los pies congelados.
Pero durante esta temporada, a pesar del valor y del gran número de personas que asediaban el Eigerwand, la pared conservó su misterio. El tiempo y las condiciones la protegieron eficazmente de las tentativas de los hombres.
Sólo la cordada Rebitsch-Vörg pudo acometer un intento importante. Después de haber reconocido y preparado la vertiente hasta el primer nevero, atacaron el 11 de agosto y consiguieron alcanzar un punto ligeramente más alto que el último vivac de Seldmayer y de Mehringer. Fueron entonces sorprendidos por la tormenta, y hasta después de tres días en los que realizaron una retirada dramática, no pudieron alcanzar los prados de la base.
Gracias a su completa experiencia y a su excepcional clase, Rebitsch y Vörg fueron los primeros en regresar vivos después de haber alcanzado la parte central de la pared.
Con el verano de 1938 las tentativas se hicieron más numerosas y más encarnizadas todavía, y pronto hubo nuevas víctimas. El 22 de junio, a dos excelentes alpinistas, Mario Menti y Bartolo Sandri, les mató una caída de piedras a la altura de la Station Eigerwand.
Su muerte era el fin de la carrera de dos escaladores de primera línea que se habían consagrado en escaladas de sexto grado, y especialmente en las caras sur de la Torre Trieste y de l’Aiguille Noire de Peuterey.
Finalmente, la perseverancia de los hombres se vio recompensada.
Durante los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 1938, los austroalemanes Andreas Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer y Fritz Kasparek escalaron por primera vez la gigantesca vertiente noroeste del Eiger.
Antes de relatar las peripecias de esta magnífica hazaña, conviene primero presentar a los protagonistas.
Los cuatro eran escaladores de una clase excepcional. Se habían confirmado tanto en los Dolomitas como en los Grandes Alpes del Cáucaso. Antes de su victoria en el Eigerwand, sus nombres ya habían entrado en la historia del gran alpinismo.
Anderl Heckmair era guía en los Alpes bávaros. Destacó primero por sus escaladas en los Alpes orientales y, en 1930, realizó, entre otras, las dos escaladas más largas y difíciles de la época en los Dolomitas: la quinta ascensión de la vía Solleder-Lettenbauer de la pared noroeste de la Civetta y la segunda ascensión de la cara este del Saas-Maor.
Luego, en 1931, se asentó frente a la cara norte de las Grandes Jorasses. Desafortunadamente, sus tentativas fueron detenidas bien por el mal tiempo, bien por las condiciones; sin embargo, en el curso de esta permanencia en la cadena del Mont Blanc, efectuó la segunda ascensión directa de la cara norte de los Grands Charmoz.
El muniqués Ludwig Vörg era también un especialista en los Alpes orientales, pero además había participado en dos expediciones al Cáucaso central donde, entre otras, realizó dos hazañas que, por su envergadura y sus dificultades, se cuentan entre las más importantes. En 1934, consiguió con cuatro vivacs la primera travesía del Uschba en sentido cima sur-cima norte y, en 1936, la primera ascensión de la gigantesca vertiente oeste de la misma montaña.
Además, en 1937, hizo la tercera ascensión directa de la cara norte del Gross Fiescherhorn en compañía de Matthias Rebitsch y efectuó la tentativa más importante que se había realizado hasta entonces en el Eigerwand.
Como se ve, la cordada bávara era una de las mejores que se pueda imaginar y era, ciertamente, la más indicada para triunfar en el Eigerwand. De hecho, sus miembros eran escaladores de roca de primer orden. Además, tenían experiencia en hielo y en grandes recorridos de alta montaña. Y, para acabar, un dato importante: Vörg era, en ausencia de Rebitsch, el único hombre que conocía la mitad inferior de la pared.
La segunda cordada estaba igualmente compuesta por hombres de gran valor. El vienés Fritz Kasparek era uno de los mejores escaladores que jamás se hayan conocido en los Alpes orientales y la serie de sus realizaciones, en escalada pura, es tan larga que sería tedioso enumerarla. Pero cabe destacar entre ellas la primera de la cara norte del Dachl y la tercera de la cara norte de la Cima Oeste del Lavaredo, y, sobre todo, la primera ascensión invernal de la Cima Grande, recorrido que hizo como preparación para el Eigerwand.
El universitario Heinrich Harrer, que luego se hizo famoso por sus aventuras en el Tíbet y por el apasionante libro que las relata, era el miembro más joven de la caravana, pero tenía en su historial numerosas grandes escaladas.
Los austríacos formaban, pues, un equipo importante de escaladores valientes y resistentes, pero sus posibilidades de salir airosos en el Eigerwand eran, desde mi punto de vista, mucho menores que las de los bávaros pues, como las ocho primeras víctimas del Eiger, no poseían prácticamente ninguna experiencia en hielo ni en recorridos de alta montaña. De hecho, como se verá más adelante, probablemente no hubieran triunfado sin el rescate de la cordada alemana.
Heckmair, sabiendo que Vörg tenía que partir hacia el Himalaya, había acordado con Rebitsch formar cordada con él. Pero, en el último momento, se designó a Rebitsch y no a Vörg para ir al Himalaya, y éste, muy poco antes de iniciar su ascensión, acabó asociándose con Heckmair, a quien acababa de conocer. El 20 de junio se encontraron en el Kaisergebirge y empezaron a entrenarse.
Decidieron partir a Suiza el 10 de julio, pero les resultó moralmente muy difícil ajustarse a esta fecha, porque recibieron cartas del valle de Grindelwald en las que les decían que la cordada de Kasparek y varias más se encontraban ya en marcha. Cuando consideraron que estaban bien entrenados viajaron a Múnich a comprar el material necesario para la expedición y, gracias a la subvención que les concedió la Orgenburg-Sonthofen, pudieron equiparse perfectamente.
El material fue escogido no sólo contemplando poder vencer las dificultades rocosas, sino sobre todo las dificultades glaciares, que Vörg estimaba las más importantes.
Finalmente, llegaron al pie de la pared e instalaron su campamento en los pastos de Alpiglen.
Después de esperar varios días a que hiciera buen tiempo, lanzaron su ataque el 20 de julio, pero iban tan cargados que tuvieron que detenerse al pie de la Rote Fluh y vivaquearon en una oquedad.
Como a la mañana siguiente el tiempo no era muy seguro, los alemanes se dispusieron a regresar cuando vieron llegar a Kasparek y Harrer, seguidos de cerca por los vieneses Fraisl y Brankowski. La llegada inesperada de estos cuatro alpinistas no les hizo cambiar de plan. En su opinión, el tiempo no era suficientemente seguro y, por otro lado, creían que no era posible que un grupo de seis escaladores se aventurara en una pared como el Eigerwand.
Sin embargo, por decirlo con sus palabras, «a medida que descendíamos, el tiempo fue mejorando y nuestras caras se hicieron más largas». Completamente desesperados, se encontraron otra vez en la base de la pared a las diez de la mañana.
Desde Alpiglen, pudieron seguir la escalada de los cuatro vieneses y ver cómo su avance era muy lento. Pronto se produjo la retirada de la cordada dirigida por Brankowski; éste había quedado herido al caerle una piedra. Entonces, los alemanes decidieron volver a atacar de nuevo. Después de telefonear a Berna para enterarse de las previsiones meteorológicas, se pasaron la tarde comiendo y, luego, se acostaron para levantarse a las dos. A las tres de la madrugada estaban plenamente lanzados a la acción avanzando a una velocidad fantástica. A las cuatro llegaron al punto donde habían vivaqueado la noche anterior. A las ocho terminaron la travesía Hinterstoisser. A las once llegaron al lugar donde Kasparek había hecho vivac, el cual estaba situado en la parte oriental de la segunda pendiente de hielo. Por fin, y gracias a unos peldaños recién tallados, consiguieron unirse a la pareja de escaladores austríacos a las once y media de la mañana.
Después de una corta discusión, ambas cordadas decidieron unirse y el avance continuó sin problemas. A las dos de la tarde, nuestros cuatro hombres alcanzaron el punto más elevado al que se había llegado en anteriores intentos. Se trataba del espolón rocoso que divide el gran nevero en dos partes.
Tras recordar por unos instantes a Sedlmayer y a Mehringer, el grupo reemprendió la marcha hacia la parte oriental de la Gelbewand, donde estaba situado el paso que les había parecido más adecuado.
Este paso, que ellos bautizaron con el nombre de la Rampa, tiene forma de balcón ascendente. Al principio, no encontraron muchas dificultades. Después, la Rampa muere cerrándose entre dos relieves rocosos, por los que sube una estrecha fisura vertical cada vez más angosta. El lado derecho está constituido por un extraplomo amarillo y descompuesto que juzgaron infranqueable. El otro lado de la chimenea es liso y vertical. Aquel día, corría por esta falla un impetuoso torrente. Como ya eran las siete de la tarde (es decir, demasiado tarde para franquear un paso así antes de que anocheciera), decidieron hacer vivac.
A la mañana siguiente, a las siete, se reanudó la escalada por aquel mismo punto, donde el torrente había sido sustituido por el hielo. Después de dos caídas y una lucha desesperada, consiguieron superar este pasaje gracias a la utilización de todos los sutiles adelantos de la técnica moderna, especialmente la progresión sobre pitones para hielo.
Sobre la chimenea, la Rampa, que la dividía en dos zonas distintas, continuaba formando una pendiente de hielo muy pronunciada. A la primera oportunidad que se les presentó, los escaladores la abandonaron para hacer una travesía hacia el oeste, con intención de volver a la zona llamada la Araña. Después de seguir por una vía rocosa extremadamente descompuesta, franquearon un muro muy difícil de unos veinte metros, y después tuvieron que continuar por otra vira, muy expuesta. Por fin, la Araña fue alcanzada.
El tiempo, que hasta entonces había sido muy bueno, comenzaba a empeorar. Primero fueron unas nubes, y pronto empezó a rugir la tormenta. Como Heckmair quería reconocer la pared, que debía escalar hasta el punto más alto posible antes de que empeorara el tiempo, decidió separarse provisionalmente de los austríacos, porque éstos, que no ascendían con tanta soltura en el hielo, restaban velocidad a su avance.
Cuando se desencadenó la tormenta, estaba escalando la Araña provisto de crampones y acababa de alcanzar el couloir central. Al poco tiempo, una avalancha de granizo barrió el nevero.
Los alemanes, que sólo pudieron escapar gracias a que se encontraban situados en un punto seguro, creyeron que sus compañeros habían sido arrastrados. Sin embargo, se produjo el milagro y éstos pudieron aguantar gracias a haber colocado oportunamente una clavija para hielo. La tormenta no duró mucho y, a pesar de que Kasparek se hizo una herida en la mano, las cordadas pudieron volver a reunirse para seguir avanzando por el couloir central, empinado y cubierto de hielo.
El grupo encontró una plataforma no muy buena, pero que les dio el cobijo suficiente para hacer el vivac de aquella noche, una noche muy dura. Los escaladores —debe tenerse en cuenta que dos de ellos habían hecho vivac dos veces seguidas— empezaban a notar los enormes esfuerzos que había exigido la escalada.
Pero lo peor era la terrible angustia que les oprimía. La nieve caía en forma de gruesos copos, y ellos tenían todo el derecho a preguntarse si, en tales condiciones, podían conservar todavía la esperanza de salir vivos de aquella pared. La última jornada había sido bastante dramática. Aunque el terreno en sí no ofrecía especiales dificultades, las condiciones eran tan malas que Heckmair sufrió caídas en varias ocasiones. Su último resbalón estuvo a punto de ser fatal, ya que se torció el tobillo y atravesó la mano de Vörg con uno de sus crampones.
A las dificultades de la escalada se sumaba el peligro de las avalanchas que, periódicamente, barrían el couloir Aunque habían colocado numerosas clavijas para asegurarse y aunque llegaron a conocer el ritmo de las avalanchas, la cordada estuvo dos veces a punto de ser arrastrada. Tras el couloir; llegaron a las últimas fisuras y pendientes, en las que poco a poco disminuye la inclinación, y alcanzaron la cumbre.

El mayor problema de los Alpes se había resuelto…
Gracias al valor y a la admirable técnica de cuatro hombres, el mayor problema de los Alpes había sido resuelto.
Después de nuestros éxitos de la temporada de 1946, Lachenal y yo habíamos tomado conciencia de nuestras posibilidades.
Desde entonces, supimos que tanto técnica como moralmente estábamos suficientemente preparados para renovar la hazaña de los austroalemanes en la muralla noroeste del Eiger, por lo que decidimos intentar aquella aventura la temporada siguiente.
Sin embargo, un estúpido accidente que me ocurrió en noviembre hizo que nos replanteáramos el proyecto. Me hice una herida muy grave en la mano derecha con un vaso roto. El tendón flexor del índice quedó seccionado y, posteriormente, se desarrolló una infección de tal envergadura que estuve a punto de quedar con la mano paralizada. Tras unos enérgicos cuidados, que me retuvieron más de un mes en el hospital, salí a la calle con un dedo casi muerto y una capacidad prensil muy reducida. Se había evitado lo peor, porque, aunque parcialmente tullido, podía continuar ejerciendo con normalidad mi oficio de guía. Por el contrario, parecía poco probable que con aquella limitación pudiera practicar la escalada rocosa de gran dificultad, porque, como puede imaginarse, para esos ejercicios acrobáticos hay que tener mucha fuerza en los dedos. Posiblemente, mediante una paciente rehabilitación, mi mano llegaría a normalizarse al cabo de los años, pero no podría estar en forma para la temporada siguiente.
Resignándome, abandoné todos los proyectos de grandes ascensiones y decidí emplear mis energías en la construcción de un chalé.
El tiempo arregla bastantes cosas y tras varios años de relación bastante fría, debida sobre todo a una fuerte oposición entre nuestros caracteres y agravada por la diferencia entre generaciones, volví a retomar el contacto con mi padre. Poco a poco había comprendido que, aunque era excepcionalmente severo y testarudo con sus ideas y sus principios, bajo su apariencia dura y austera era un hombre de una gran bondad. Después de haber temido que me podría ir mal, estaba extremadamente feliz de comprobar que me ganaba la vida de una forma decente y honrada.
Es cierto: ¡la profesión que había elegido no es la que él había soñado para mí…! Pero el hecho de que había triunfado de forma brillante aportaba un poco de alivio a esa herida en su amor propio.
Mi pasión por el alpinismo le resultaba siempre incomprensible y, sin duda, la juzgaba un poco aberrante. Pero el rigor de mi línea de conducta y los esfuerzos a los que me enfrenté para seguirla le parecían respetables e incluso dignos de admiración.
En el transcurso de los últimos años me propuso a menudo ayudarme en la medida de sus posibilidades, pero mi excesiva arrogancia me hizo rechazar siempre sus ofertas. Considerando lo importante que era para mi futuro tener una buena casa donde vivir pero creyéndome incapaz de construirla con mis escasos recursos financieros, decidí dejar a un lado mi arrogancia y aceptar la generosidad de mi padre. Gracias a su ayuda pude aprovecharme de unas condiciones excepcionales para adquirir, a un precio muy bajo, un terreno admirablemente bien situado, justo enfrente del Mont Blanc, así como los materiales de un chalé en perfecto estado, que sus propietarios, sin duda demasiado ricos, querían demoler.
Desmontando y numerando con cuidado cada tabla y cada objeto, transportando todo a mi terreno y reconstruyendo después esta gran casa de madera con una suma de dinero sorprendentemente baja, pude por fin ubicar mis pertenencias en un lugar cómodo.
Por supuesto, debía desempeñar personalmente una gran parte del trabajo que se avecinaba, pero los periodos entre las temporadas altas me dejaban el tiempo necesario para hacerlo; además, muchos compañeros habían prometido echarme una mano.
Me estaba enganchando a este trabajo, que me apasionaba y me absorbía, hasta tal punto que incluso me había resignado a renunciar al gran alpinismo. Llamado por una especie de aburguesamiento, sentí de repente que ya era el momento de poner fin a una progresión que me aproximaba sin cesar a los límites de lo posible.
Por su parte, Lachenal tenía otras ideas. Habiendo tomado conciencia de su categoría como escalador y con esa vitalidad tan bulliciosa que le caracterizaba, quería a toda costa intentar el Eiger. Él se sentía capaz de ir durante toda la ascensión en cabeza de cordada y pensaba que, incluso con mi mano parcialmente inutilizada, yo sería un aceptable segundo de cuerda para él.
Decidido a conseguir lo que se proponía, comenzó pacientemente a convencerme. Encontró una ayuda muy valiosa en mi mujer, porque ella también pensaba como él, y le entristecía verme, a mis veinticinco años, renunciar a mi pasión por las grandes escaladas para conformarme con las actividades irrelevantes de un guía tradicional. Mi mujer esperaba que un éxito en el Eiger —del que, con una admirable falta de conocimiento, no dudaba ni por un instante— serviría para estimular mi entusiasmo y me permitiría empezar de nuevo. No pasaba un día sin que Lachenal o Marianne, y a veces los dos juntos, no trataran de convencerme para que reanudara los entrenamientos y pudiera estar listo de cara al intento del Eigerwand. Con la esperanza de convencerme, llegaron incluso al extremo de poner una fotografía de esta famosa pared frente a mi cama.
Cuando llegó el mes de mayo, a pesar de los ejercicios de rehabilitación, mi mano seguía estando muy débil y mi índice, muy sensible al frío. Así, en lugar de recuperar mi moral de gran escalador, me esforzaba encarecidamente en sacar adelante mi chalé. Sin embargo, empezó a hacer un tiempo magnífico y las condiciones de la montaña, ideales para las grandes escaladas de hielo. Cuando, ocupado en oscuras y penosas tareas de nivelación del terreno, levantaba por un momento la cabeza para respirar, no podía dejar de percibir los afilados picos que, como sirenas de deslumbrante roca, lanzaban hacia mí sus misteriosas llamadas. Poco a poco, la nostalgia del mundo de las cumbres surgió en mi corazón y cuando, a fin de mes, Lachenal vino a proponerme que tratáramos de realizar juntos la tercera ascensión del Nant Blanc de la Aiguille Verte, no pude resistir la tentación de aquella hermosa y magnífica escalada glaciar. A pesar de que cedí, no olvidé la construcción de mi chalé. Antes de aceptar la propuesta de Lachenal le hice prometer que, en compensación del día de trabajo que iba a perder, me ayudaría en mis labores de construcción durante un tiempo igual. Además, no abandoné el terreno de edificación hasta no acabar el trabajo de aquella tarde.
Tras cenar rápidamente y subir en bicicleta hasta Tines, a las siete y media de la tarde tomamos el sendero que conducía al punto de donde debía arrancar la escalada. Después de marchar durante tres horas tropezando por las pendientes abruptas cubiertas de rododendros, llegamos a un lugar adecuado para hacer nuestro vivac, muy cerca de la pared. No habían pasado ni cinco horas cuando tuvimos que volver a partir. Desde el principio nos dimos cuenta de que nuestra escalada se desarrollaría en unas condiciones excepcionalmente favorables. El couloir por el que iniciaríamos la escalada, que es uno de los que tienen una pendiente más pronunciada de todos los Alpes, estaba totalmente cubierto por una nieve muy dura que permitía escalar con los crampones de manera segura y rápida. Como casi siempre, Lachenal iba muy deprisa, de forma que subimos tan velozmente que ni siquiera perdimos tiempo en asegurarnos. Sin embargo, nuestra rapidez se vio cortada al llegar al primer cuarto del muro, debido a un breve paso de roca helada. Enseguida llegamos a una nueva pendiente de nieve que nos permitió reanudar nuestra enloquecida marcha. A partir de aquel momento, supimos que superaríamos las dificultades antes de que el sol empezara a reblandecer la nieve.
Ésta era nuestra primera escalada del año. Gracias a que durante el invierno había esquiado y a los duros trabajos llevados a cabo durante la primavera, me encontraba en excelente forma física. Sin embargo, la falta de entrenamiento en alta montaña no me permitía realizar esfuerzos tan prolongados como en plena temporada. Después de pasar casi toda la noche en blanco y de escalar más de dos horas a la carrera, empecé a notar la fatiga en todo mi cuerpo. Como no me parecía práctico seguir ascendiendo a ese ritmo, propio de un criminal perseguido, le sugerí que redujéramos nuestra velocidad. Pero, aunque también para Lachenal era la primera escalada del año, él parecía no fatigarse, como si no fuera humano. Había entrado en ese estado de gracia que hace posibles los milagros y, en lugar de subir más despacio, aumentaba la velocidad sin dejar de recriminar mi flaqueza. Impulsado por aquellas energías sobrehumanas y esforzándome como una fiera perseguida logré seguir a mi amigo. A ese ritmo sólo necesitábamos cuatro horas para alcanzar el fácil casquete de la cima. En ese momento se produjo un curioso fenómeno. Al relajarse la tensión nerviosa, los efectos de la altitud se dejaron sentir bruscamente en nuestros organismos mal preparados. Una inmensa fatiga me invadió y la inhumana vitalidad de Lachenal se apagó como una vela en el viento. Más afectado que yo, el pobre apenas se podía tener en pie: nos sentíamos tan débiles como unos recién nacidos, no pudiendo dar ni veinte pasos sin desplomarnos sobre la nieve.
Necesitamos un tiempo tres veces superior al normal para realizar la última fase de la ascensión. A pesar del frenazo final, habíamos hecho la escalada en cinco horas y media, lo cual es una marca excepcional que muestra lo grandes que eran en esa época las posibilidades físicas y la maestría de nuestra cordada.
Este brillante triunfo en el Nant Blanc estimuló notablemente mi pasión por las grandes escaladas y me devolvió la confianza para atreverme a abordar ascensiones sin tanto predominio glaciar. Efectivamente, aunque las dificultades rocosas que habíamos encontrado en esta primera escalada habían sido escasas, pude comprobar que mi mano me molestaba mucho menos de lo que había temido.
En junio reanudé mi trabajo en la Escuela Nacional, donde estaba encargado de instruir a los jóvenes candidatos que querían titularse como guías. El tiempo era bueno y estable, y casi a diario realizábamos un recorrido clásico. Con este ritmo, pude rehabilitar progresivamente mi mano para la escalada y alcanzar una forma física óptima.
En Francia era imposible encontrar las suelas de caucho moldeadas llamadas Vibram, y habíamos pedido a un amigo nuestro, el guía italiano Toni Gobbi, que nos las consiguiese. Con su gran gentileza, Toni había aceptado hacernos ese favor. Tras un intercambio de correspondencia de un lado al otro del Mont Blanc, realizamos una reunión de contrabandistas en el Col du Midi cierto domingo de junio.
Subir hasta allí por el interminable itinerario de la Vallée Blanche, o por el más corto pero poco más interesante del Glacier Rond, nos parecía un pesado fastidio. Con la finalidad de hacer agradable el paseo habíamos imaginado alcanzar nuestro punto de reunión escalando el elegante y difícil espolón norte de l’Aiguille du Midi. Se trataba de una vía muy sinuosa ¡pero mucho más interesante! La estación superior del antiguo teleférico de Glaciers nos acogió esa noche. Todavía estaba oscuro cuando el despertador nos empujó afuera. No brillaba ninguna estrella; lloviznaba suavemente y las nieblas húmedas ocupaban los flancos de la montaña.
El tiempo era verdaderamente demasiado desagradable para atacar y volvimos enseguida a taparnos con las mantas. Al amanecer, el cielo se despejó un poco; aunque es verdad que no se trataba de buen tiempo y que la mejoría no era mucha. Pero la lluvia había cesado y, a veces, entre las nubes aparecía un pequeño trozo de cielo azul. No necesitábamos mucho más para que nos decidiéramos a lanzarnos sobre el espolón. Pero para llegar a la hora de la cita hacía falta ir deprisa, ¡muy deprisa!
En menos de media hora estábamos en el ataque. Escalando como si estuviéramos poseídos por el demonio, cinco horas más tarde nos encontrábamos en la cima norte. Sin embargo, cuando llevábamos dos tercios de la ascensión y constatando que nuestro retraso no sería tal, nos detuvimos media hora… ¡para tomar un bocadillo…!
Recorrido tras recorrido, volvía a recobrar la confianza en mis medios; desafortunadamente, hacia fin de mes, un incidente vino a romper esta curva ascendente.
Mientras escalaba la cara oeste del Peige, de la que ya antes había realizado la primera ascensión, el nudo del portamaterial donde llevaba mis útiles de escalada se soltó en el momento en que abordaba la difícil travesía que conduce a la fisura de salida, y pitones, mosquetones y martillo ¡desaparecieron en el vacío!
Para colmo de la mala suerte, la mayoría de los pitones que tenía habitualmente la pared había sido arrancada por una cordada precedente.
A pesar de esos múltiples contratiempos quise terminar la ascensión, pero en este paso, que la ausencia de pitones hacía mucho más difícil y expuesto, la debilidad de mi mano derecha me pareció terriblemente molesta. Conseguí, sin embargo, atravesar hasta la fisura de salida pero, en este punto que domina un profundo vacío, apenas podía mantenerme en equilibrio sobre minúsculas presas de pie. No podía ni progresar ni volver hacia atrás. Me faltaba fuerza en la mano derecha, que apenas servía para agarrar con suficiente energía la presa que me hubiera permitido sujetarme para efectuar el siguiente movimiento. Poco a poco sentía cómo mi mano izquierda se fatigaba y un temblor incoercible empezaba a recorrer todo mi cuerpo. Sintiendo que sufriría una caída decidí arriesgar el todo por el todo: con un movimiento precipitado, conseguí alcanzar una presa mejor para la mano izquierda y empotrar un pie en la fisura. Así, pude descansar un poco y terminar después normalmente el paso.
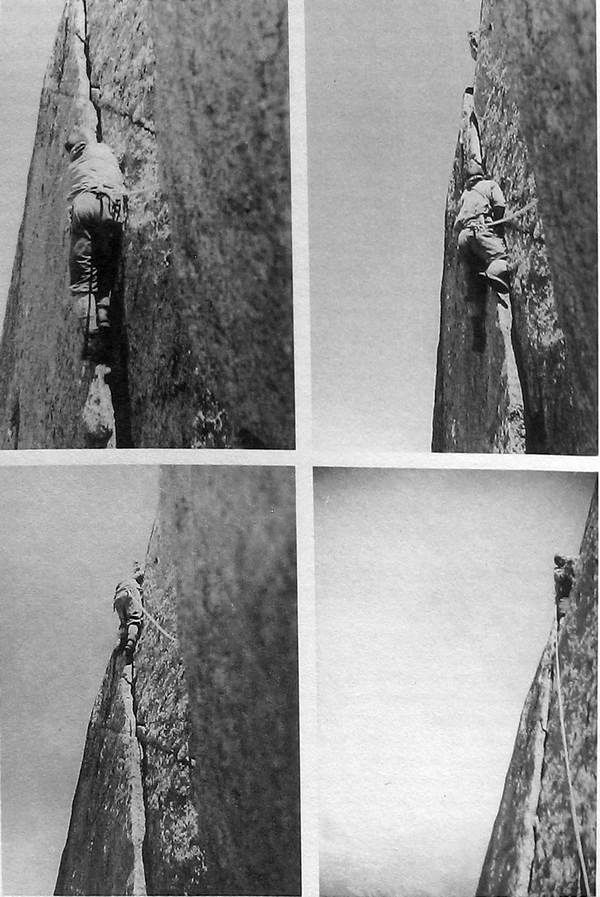
La mítica fisura Mummery, de V grado, en el Grépon.
Como se puede imaginar, estas emociones minaron mi moral. ¿Cómo hubiera podido pretender aventurarme en la pared más temible de los Alpes manteniéndome sereno?
Después del curso de guías, y como disponía de algunos días libres, me planteé coger el toro por los cuernos. Decidí intentar una ascensión de gran envergadura y, según mi comportamiento, retomar o no el proyecto de tentativa del Eigerwand.
Ya que Lachenal no podría venir por culpa de su trabajo, mi amigo el guía Jo Marillac aceptó acompañarme. La arista sur de l’Aiguille Noire de Peuterey con sus pasajes considerados entonces de sexto grado, su gran desarrollo y sus 1200 metros de desnivel, nos parecía que destacaba entre las demás.
Antes de arriesgarnos en un recorrido de aquella reputación tan seria, decidimos intentar la primera ascensión directa del gran resalte de la arista suroeste del Pèlerins para depurar nuestro entrenamiento. Con su desplome, que tenía fama de infranqueable, esta corta escalada parecía presentar dificultades excepcionales. No quedamos decepcionados con lo que esperábamos y franquear el desplome en escalada libre, así como algunos otros pasajes, se revelaron muy serios. A pesar de que mi mano seguía estando bastante débil, conseguí remontar estos obstáculos en cabeza de cordada, y esta escalada de buen nivel volvió a darme una inyección de moral.
La arista sur de l’Aiguille Noire de Peuterey es uno de los recorridos de roca pura más bellos de todos los Alpes. Sólo un gran escritor podría evocar el poder de los pilares titánicos que la sujetan, la elegancia de sus torres, el cálido color de su granito…
Incluso el alpinista más experimentado se queda intimidado ante este gigantesco yacimiento de roca que la mano de la naturaleza parece haber moldeado con arte salvaje.
Estéticamente sin rival, muy larga y mantenida, la arista sur no es, a pesar de todo, una escalada de primer orden. La reputación de dificultad que todavía poseía en 1947 era, sin embargo, muy superficial. Con Marillac, rodeados por un tiempo amenazador, apenas necesitamos nueve horas para recorrerla, y eso a pesar de una grave confusión en el itinerario. Luego, cordadas fabulosamente rápidas la han escalado en menos de siete horas. He vuelto a ascender la arista sur otras cinco veces como guía profesional y la conozco muy bien. La mayoría de los clientes que he llevado allí eran alpinistas de una habilidad modesta; a ninguno se le hizo especialmente grande, lo que sin duda sí habría ocurrido en caso de tratarse de una auténtica ascensión de sexto grado.
Aunque esta prueba no era muy concluyente, la gran facilidad con la que me vi evolucionar en la Aiguille Noire me devolvió la confianza en mí mismo y decidí seguir a Lachenal al Eiger.
El periodo de tiempo libre que mi amigo quería utilizar para nuestra tentativa se aproximaba. En esas fechas, yo normalmente hubiera debido ocuparme de la recepción de los asistentes a un curso para «aspirantes a guías». Pero, con mucho espíritu deportivo, el director de la Escuela Nacional, René Beckert, me dio permiso para que pudiera ausentarme.
Desafortunadamente, me hice un esguince de tobillo durante el descenso de la Aiguille Noire, y esta herida tardó en curar. Cojeaba un poco y hubiera debido tomarme algunos días de descanso. Pero me era imposible descansar durante la primera mitad del curso y después pedir un nuevo permiso para irme a luchar con la famosa pared del Oberland bernés. Me arriesgaba a escuchar de nuevo la frase de mi capitán, quien, a la vuelta de la cara norte de los Drus, indignado porque había efectuado la ascensión después de haber estado enfermo la semana anterior, escribió: «O se está malo o no se está». De hecho, la gente corriente no imagina que, para realizar un deseo excepcional, algunos hombres, cuando están enfermos o heridos, pueden encontrar en el fondo de ellos mismos una fuerza insospechada que les permite dominar el mal.
A pesar del dolor, arrastrando la pata como la cola de una caravana, continuaba realizando mi trabajo. ¡Pero el cielo estaba conmigo! El tiempo se volvió muy malo y nuestra actividad se redujo a ejercicios en las aulas o en las inmediaciones de los valles. Así, pude cuidar mi tobillo e incluso conseguir que se curase.
Por su parte, Lachenal, aprovechando al máximo el buen tiempo que tuvimos a comienzos de esta temporada, había acumulado grandes escaladas, realizadas en tiempos sensacionales, e incluso había logrado la cuarta ascensión del espolón central de las Grandes Jorasses. Se encontraba en una forma asombrosa y estaba repleto de fuerza y jovialidad. Todavía puedo verle llegando a los refugios con su paso felino y con su delgado y bello rostro iluminado por unos ojos llenos de alegría e inteligencia. Se reía de todos y contaba constantemente chistes verdes o absurdos, derramando a su alrededor una vitalidad que, en un segundo, llenaba de calor el ambiente.
Nuestra tentativa al Eiger se anunciaba del mejor modo posible. Pero el tiempo, que era pertinazmente malo, parecía forzarnos a que nos replanteáramos la cuestión. La víspera del día previsto para nuestra partida, el cielo empezó a despejarse. Había nevado en las cumbres, pero, más abajo, la montaña parecía estar en buenas condiciones. De todas formas, la suerte estaba echada y había que intentar la aventura.
El alpinismo no se considera generalmente como un deporte, lo que a veces parece discutible. Sea lo que fuere, esta actividad se diferencia del resto de los deportes por el hecho de que el hombre, en lugar de enfrentarse a otros hombres, con el vano deseo de superar a su semejante y sin duda de poder pregonarlo, lucha contra las fuerzas de la naturaleza y su propia debilidad.
Salvo excepciones bastante raras, al alpinista no le espera la gloria, incluso ningún espectador puede animarle. Sin otro testigo que su compañero de cordada, en la soledad y el silencio de la montaña, se bate por la única satisfacción de vencer el obstáculo que se ha impuesto, sólo por el orgullo de sentirse fuerte y valiente. Ningún juego está tan desprovisto de las contingencias humanas, ninguna actividad es más pura, más desinteresada que el alpinismo en su forma primitiva, y es precisamente en esta sencillez, en esta pureza, donde residen su grandeza y su seducción.
Pero aunque se mueven cerca del cielo, en la pureza infinita de un mundo de luz y de belleza, los alpinistas no son ángeles. Siempre son hombres y su corazón sigue manchado por la maldad del mundo del que proceden y al que, pronto o tarde, deberán volver.
Bien pocos son los que permanecen insensibles a las seducciones de la gloria cuando, por fortuna, ésta viene a acariciarlos con su ala.
Es un hecho innegable: siempre ha reinado entre los mejores escaladores cierto espíritu competitivo y la conquista de ciertas cumbres y de ciertas paredes, incluso su primera o segunda repetición, a veces ha sido objeto de una rivalidad tan apasionada, tan violenta y tan mezquina como las peores batallas de un estadio. ¿No se han visto alpinistas injuriarse e incluso agarrarse del cuello a pie de las paredes? Otros, para eliminar a su competencia, emplean todos los medios, incluso los menos nobles, como darse malas informaciones, esconder o robar el material, ¡y hasta cortar la cuerda!
Lachenal y yo siempre hemos juzgado tales excesos profundamente despreciables y yo quedaría eternamente sorprendido de que hombres que han escogido una actividad donde el móvil debería ser la búsqueda de la grandeza, puedan dar pruebas de un comportamiento tan mezquino. ¡Les hubiera convenido más decantarse por las carreras de bicicletas!
Creo poder decir que la carrera de nuestra cordada ha estado excepcionalmente poco marcada por el espíritu de competición. Es por ello por lo que sólo hemos realizado un pequeño número de primeras ascensiones. Sin embargo, en esa época las posibilidades en este campo eran todavía grandes.
La repetición de los mejores itinerarios de los Alpes nos parecía tan apasionante como la conquista de paredes menores más o menos olvidadas en algunos rincones. Por otra parte, y si se quiere reflexionar sobre ello, la mayoría de las murallas y de las aristas conquistadas en el transcurso de estos quince últimos años ha guardado su virginidad durante mucho tiempo, de la misma manera que muchas chicas feas, mucho menos porque fueran difíciles de conquistar que porque carecieran de atractivo. ¡Qué decir de las minúsculas paredes y de los subespolones en los que algunos escaladores buscan hoy su gloria! Tales «hazañas» no tienen otro atractivo que el de dar a sus autores el efímero renombre que puede proporcionar una prensa ignorante de los auténticos valores, pero sin duda no les aporta nada más.
Algunos dirán tal vez que, aunque hemos renunciado a ser los primeros, nuestro espíritu competitivo se ha manifestado en perseguir realizar horarios sensacionales, lo que constituye una aportación particularmente estéril. Evidentemente, me sería difícil contradecirlos. Sin embargo, estoy seguro: Lachenal sólo escalaba tan deprisa porque rebosaba vitalidad, porque la velocidad de ejecución implica necesariamente virtuosismo, y él era un bailarín de las cimas al que le encantaba vencer los obstáculos y desafiar la gravedad. Por otra parte, ¡cuántos de esos horarios fantásticos se ignoran por todos! ¡Cuántas de sus ascensiones que comenzaron a una velocidad de meteorito se transformaron enseguida en un lento paseo de turistas prendados por la belleza del paisaje! En cuanto a mí, electrizado por el poder magnético de mi amigo, me dejaba a veces atrapar por el juego. En ocasiones, también seguía con la lengua fuera y protestando con todas mis fuerzas. Sí, sinceramente, creo poder decir que el espíritu competitivo nunca nos ha atenazado demasiado fuerte. Sin embargo, no siempre pudimos deshacernos completamente de él, especialmente en el Eigerwand.
En aquel mes de julio de 1947 no ignorábamos que, además de nosotros, algunos escaladores ansiaban también probar sus fuerzas en la cara norte del Eiger. En el fondo de nuestro corazón, deseábamos que los acontecimientos nos permitieran ser los primeros en renovar la hazaña de los austroalemanes.
La cordada que más podía hacernos la competencia era la formada por los cuatro escaladores de París que, el año anterior, se nos habían adelantado en el espolón de la punta Walker. Esta cordada estaba dirigida por el más notable de los alpinistas franceses de la preguerra, el veterano Pierre Allain, a quien acompañaban virtuosos y muy entrenados escaladores de roca. Además, iban provistos de un material ultramoderno, disponían de mucho tiempo y parecían tener grandes posibilidades de éxito. Pero les faltaba una mayor experiencia en el hielo y un entrenamiento más adecuado de alta montaña.

Pierre Allain, el más notable de los alpinistas franceses de la preguerra.
Desde la temporada anterior, una amistosa rivalidad nos enfrentaba a los parisinos, y daba la impresión de que también este año, como tenían más tiempo libre, nos precederían.
El azar nos favoreció: tres miembros de la cordada de París habían llegado a Chamonix hacía varios días, pero Allain, informado de las malas condiciones atmosféricas que reinaban en los Alpes, había decidido aplazar su llegada.
El tiempo, que se despejó notablemente el mismo día en el que por fin podíamos partir, nos permitió adelantarnos a nuestros competidores.
El viaje hacia el Oberland se efectuó muy democráticamente: en ferrocarril. Nuestra impaciencia de jóvenes pura sangre fue sometida a una dura prueba por las largas horas de inactividad necesarias para atravesar Suiza. A Lachenal, sobre todo, le pareció interminable este viaje. Yo estuve leyendo, pero como a él no le gustaba leer estuvo fumando sin parar. En el tren de cremallera de la Scheidegg, aunque nuestros carnés profesionales estaban en regla, no se nos permitió pagar la tarifa especial de guías: un punto negativo para la buena acogida que se dice que suelen dar los suizos a los extranjeros. Por fin, el 14 de julio, a las diez de la mañana, llegamos a la Kleine Scheidegg. Muy cerca de nosotros la pared norte del Eiger se elevaba sombría, salvaje y majestuosa.
La había admirado tantas veces en fotografías que creía que al verla me resultaría familiar. A duras penas pude reconocerla, porque me pareció mucho más formidable de lo que había imaginado. El corazón se me encogió. Observando apasionadamente aquellas paredes gigantescas, Lachenal y yo intercambiamos impresiones. Lo único que hice fue murmurar como un tonto:
—Contemplado desde aquí, esto parece imposible. Tendremos que verlo más de cerca.
Lachenal, que ya había visto el Eiger en invierno, parecía desagradablemente impresionado por el aspecto liso y dolomítico que presentaba en verano. Rascándose la barbilla, en un ademán que frecuentemente solía adoptar, gimió bromeando:
—¡Vaya, vaya, esto es tan liso como mis nalgas…! ¡Si mi madre lo viera!
Pero la primera impresión se disipó poco a poco. Pronto, nuestra costumbre de abstraernos de la sensación de verticalidad y la ausencia de relieve que da una visión de frente, nos permitió apreciar más objetivamente a nuestro adversario. Mil detalles comenzaron a surgir y no nos costó demasiado adivinar el itinerario seguido por los primeros triunfadores, así como los puntos característicos de su avance: la travesía Hinterstoisser, los dos neveros, la Rampa y la Araña.
El cielo era de un azul muy intenso y sólo unas pocas nubes vaporosas permanecían pegadas a los flancos de la montaña. Todo auguraba un largo período de buen tiempo. Por el contrario, las condiciones de la muralla parecían muy poco favorables: una capa de nieve reciente blanqueaba la cima y las paredes relucían por la humedad.
La prudencia nos hubiera aconsejado esperar uno o dos días antes de iniciar la escalada, porque, de esta forma, gracias al calor, la pared se habría podido secar algo. Sin embargo, nosotros preferimos no perder ni un solo día de buen tiempo, decidiendo respetar el plan original y atacar la montaña aquel mismo día.
La documentación de la que disponíamos se limitaba a un relato de Heckmair, aparecido de forma resumida en la revista Alpinisme, y a algunas informaciones contradictorias e imprecisas sacadas de aquí y de allá. Todo ello, por supuesto, sólo nos daba un conocimiento bastante incompleto del problema. Sin embargo, a falta de algo mejor, deberíamos establecer un plan de ataque partiendo de estos datos.
De estas informaciones habíamos deducido que la parte inferior del Eigerwand era muy fácil hasta la travesía Hinterstoisser, donde rápidamente las dificultades de tipo principalmente glaciar se combinan con pasajes rocosos situados entre la Rampa y la Araña. Éstos son el verdadero «hueso» de la pared, mientras que la parte cimera es, de nuevo, relativamente sencilla.
Considerando exactos estos datos, habíamos decidido atacar a mediodía, de forma que llegásemos a vivaquear inmediatamente después de la travesía Hinterstoisser, que equiparíamos con cuerdas fijas. Así, en caso de que cambiase el tiempo, podríamos batirnos en retirada fácilmente. Partiendo de allí pensábamos que, gracias a nuestra buena técnica en hielo, alcanzaríamos la parte alta de la Rampa antes del final de la mañana, lo que nos permitiría llegar a la cumbre la misma tarde. La última sección de la muralla podía ser escalada de noche si hacía falta. En 1947 era muy audaz lanzarse a la segunda ascensión de una pared todavía muy cargada de misterios y de leyendas, que después de haber ocasionado la muerte de ocho alpinistas, había exigido más de tres días de esfuerzos desesperados a sus primeros ascensionistas.
Una vez tomada esta decisión, volvimos a subir al pequeño tren de cremallera del Jungfraujoch para subir hasta la estación de Eigergletscher, que constituye el mejor punto de partida para el Eigerwand. Allí, tomamos una sabrosa comida que nos habíamos traído de Francia, debido tanto a nuestra pobreza como a nuestra carencia de divisas. Dejamos una mochila con ropa y víveres para el regreso, y una nota explicativa en la que, sin decir dónde íbamos, pedíamos al gerente que la abriera en caso de que no hubiéramos regresado antes de tres días. Después, volvimos resueltamente nuestras espaldas al mundo de los hombres.
Recorrimos el pie del muro siguiendo un corto camino lleno de piedras pequeñas, y a la una y cinco encontramos un lugar idóneo para empezar la escalada. Inmediatamente, comenzamos a subir. Las dificultades eran escasas y, provisionalmente, la cuerda iba guardada en mi mochila. Como el objetivo de esta primera jornada no estaba muy lejos, disponíamos de mucho tiempo y, por eso, subimos despacio para evitar toda fatiga inútil. Las paredes más grandes de los Alpes no presentan dificultades técnicas superiores al resto; al contrario, algunas más abruptas pero más cortas presentan una escalada que reclama mayor acrobacia y refinamiento. Lo que da un valor superior a ascensiones como la Walker o el Eiger y les confiere un carácter de aventura es su gran altura y la enorme cantidad de tiempo que exige su escalada. En estas murallas, los escaladores están gravemente expuestos a los caprichos del cielo. En caso de tormenta, sobrepasada cierta altitud, se hace extremadamente arriesgado volver hacia atrás, hasta tal punto que la mayoría de los alpinistas prefiere abrirse camino a toda costa hacia la cumbre.
Aunque la experiencia haya probado que los hombres arrinconados por la muerte consiguen triunfar a menudo gracias a la valentía y a la energía que da el instinto de conservación, en las grandes murallas el mal tiempo es un peligro considerable. Y como los progresos de la meteorología no permiten conocer con certeza el tiempo del día siguiente, e incluso de la misma tarde, de entre los alpinistas de vanguardia capaces de afrontar las mayores dificultades sólo aquéllos de espíritu más aventurero y de corazón más audaz han aceptado afrontar estas paredes.
Pero aquel día las condiciones atmosféricas se anunciaban excepcionalmente favorables; el tiempo se había despejado progresivamente, soplaba una ligera brisa del norte, el cielo mostraba un azul límpido; todo estaba asociado para hacernos creer que no vendría ninguna tormenta a turbar nuestra ascensión. Ciertamente, la suerte estaba con nosotros…
Gracias a estos excelentes augurios, felices y serenos nos elevamos por la pared más alta y mortal de los Alpes.
Mientras ascendíamos, charlábamos sin parar. Por un efecto óptico muy conocido, la pendiente, vista desde abajo, ya no aparece tan vertical y el relieve se nota mucho más. Por otro lado, aquel día me pareció que la pared presentaba menos dificultades y, bromeando, dije:
—Esto empieza a humanizarse. Incluso temo que lleguemos arriba antes de que anochezca.
A pesar del optimismo proporcionado por la serenidad del cielo, nos preocupaba la calidad de la roca y, sobre todo, las frecuentes caídas de piedras que, continuamente, resonaban en la montaña.
De momento, nos encontrábamos en un terreno de rocas calcáreas muy lisas y compactas que formaban pequeños muros cortados por viras. Debido a la escasa altura de estos obstáculos, avanzábamos cómodamente. Sin embargo, más arriba, los pequeños muros se transformaban en paredes y, por eso, tendríamos que enfrentarnos a una escalada de una técnica completamente distinta a la del granito de la zona de Chamonix, al que estábamos acostumbrados. Por otra parte, temíamos encontrarnos en el Eiger en un terreno nuevo.
Lo que nos inquietaba más eran los desprendimientos de piedras. De momento, sólo se trataba de pequeños guijarros aislados y, cuando los oíamos silbar, nos pegábamos a las paredes. A pesar de todo, estos desprendimientos nos ponían un poco nerviosos, porque nos recordaban que toda la ladera podía verse, de un momento a otro, inundada por avalanchas de piedras de las que no podríamos escapar.
Cuando estábamos acercándonos a la Rote Fluh, oímos sobre nuestras cabezas unas detonaciones, viendo pasar a nuestra izquierda algunos bloques de piedra que acabaron rompiéndose en pedazos cincuenta metros más abajo. El polvo llegó hasta nosotros desprendiendo un olor a pólvora. ¿No era éste, acaso, el perfume de las grandes batallas?
Después, encontramos las primeras señales del paso del hombre: un gorro roto y alguna ropa vieja hecha trizas. Posiblemente, estas cosas pertenecieron a los que perdieron su vida en la inútil conquista de este mundo de roca. Una tristeza indescriptible surge de estos residuos. Por un instante desfiló por mi mente todo lo que había leído acerca de las tragedias del Eiger. Volví a ver las fotografías de los héroes caídos: rostros iluminados que agonizaron en esta montaña.
Por una siniestra ironía del azar, encontramos junto a las huellas de los que murieron tratando de hallar la alegría de sentirse aún hombres en un mundo en el que la máquina domina, numerosos restos de los trabajos de construcción del ferrocarril de la Jungfrau.
Intentamos descubrir el agujero donde fueron arrojados los escombros producidos al perforarse el túnel, desde el que partieron, posteriormente, las inútiles expediciones que intentaron salvar a Kurz y a sus compañeros.
A nuestra derecha, vimos dos barras metálicas clavadas en la roca, pero nada más…
Por fin, y después de salvar un muro más alto que los anteriores, llegamos hasta un auténtico muro en el que una cuerda, ennegrecida por el tiempo, se balanceaba suavemente con la brisa.
Los problemas empezaban a surgir y debíamos atarnos. Después de dejar atrás un tramo muy difícil, Lachenal llegó a la parte extraplomada del muro. Como el paso presentaba dificultades, pensamos utilizar aquella cuerda abandonada para facilitar, sin duda, los ascensos y los descensos; pero, debido a su mal estado, mi compañero prefirió pasar usando la técnica de la escalada libre. Sin embargo, en aquella roca lisa con escasos salientes no resultaba fácil. Tres viejas clavijas, de aspecto bastante sólido, nos facilitaron las cosas. Había que tener en cuenta que nuestras mochilas pesaban mucho y, por eso, esta fisura desplomada me pareció algo realmente serio. Un poco más adelante, la travesía Hinterstoisser surgía a nuestra izquierda.
El paso se encontraba totalmente empapado por el agua que caía de la parte superior del obstáculo. En el lugar encontramos varias cuerdas medio podridas, pero estaban tan deterioradas que ni por un segundo se nos ocurrió tocarlas. Esta «travesía aérea» parecía muy complicada y Lachenal optó por dejarme su mochila mientras se abría paso, encontrándose muchas clavijas bien colocadas. Louis, a pesar del agua que caía sobre su espalda, consiguió avanzar con bastante rapidez.
Desgraciadamente, nuestra cuerda era demasiado corta y nos vimos obligados a hacer una reunión antes de terminar el paso. Decidimos fijar a una clavija la cuerda que habíamos traído para el caso de una retirada.
Una vez hecho esto, empecé a subir con dos mochilas a mi espalda. Pero como las correas no eran lo bastante largas para dos mochilas, enseguida empecé a notar que me cortaban la circulación de los brazos. En estas condiciones, me costó mucho alcanzar a mi amigo. Aquello no era más que el principio. Más arriba, en una especie de couloir vertical, la presión de las correas me hizo sudar tinta. Fue un alivio verme, por fin, sobre la plataforma en la que Lachenal, con un cigarrillo encendido, me recibió burlonamente diciendo:
—Señor guía, ¿qué le parece nuestro dormitorio?
En aquel momento, pensé que el lugar era perfecto. La plataforma era tan amplia que podíamos estirarnos por completo. El suelo, claramente preparado por el hombre, carecía de protuberancias rocosas. Además —y éste era un detalle muy importante— la plataforma estaba cubierta por un resalte que la protegía de las piedras y de la lluvia. No podía pedirse nada mejor en plena pared norte del Eiger, y aquella noche este nido de águilas me pareció más suntuoso que un palacio.
Eran las seis de la tarde. Mientras franqueábamos la Hinterstoisser, la bruma que subía del valle había empezado a rodearnos, aunque sólo se trataba de los clásicos cúmulos propios del buen tiempo. Aquellas nubes, en vez de inquietarnos, reforzaron nuestro optimismo. Con el frescor de la tarde, las nubes adquirieron una tonalidad rosa por efecto de los últimos rayos de sol. Pronto desaparecerían fundiéndose con el cielo.
Sin apresurarnos, preparamos nuestro vivac. Ante todo, debíamos poner en orden las cosas que había en el suelo: ropa vieja, latas de conserva y todo tipo de clavijas abandonadas por los alpinistas que, después del primer intento de Hinterstoisser y de Kurz, subieron hasta este lugar con la esperanza de conquistar el bastión. ¿Cuántos escaladores habían dormido aquí, empapados y muertos de frío, después de la amarga derrota? ¿Y cuántos murieron por querer emular durante unas horas la apasionante vida de los conquistadores?
En un rincón encontramos una caja metálica cuidadosamente cerrada. Contenía algunas inscripciones en alemán. Nosotros añadimos un papel en el que se constataba nuestro paso y se daban algunos datos para la expedición parisiense que debía seguirnos.
Gracias a que trajimos, con mucho esfuerzo, gran cantidad de víveres, pudimos alimentarnos sin restricciones. Después de comer hasta la saciedad, nos pusimos nuestro equipo de vivac: chaqueta de pluma, cagoule impermeable y; un verdadero lujo para nosotros, unos sacos dobles de patatas que nos protegían las piernas. Como era de esperar, estos «pies de elefante» último modelo no iban a llegar muy lejos, porque, tras proporcionarnos un gran confort aquella noche, quedarían abandonados allí por la necesidad que había de aligerar al máximo el peso en nuestra carrera hacia la cumbre.
Por la noche, la niebla se desvaneció por completo y el cielo se llenó de estrellas. Apretados contra la pared, con los pies colgando en el vacío, tan tranquilos como en la víspera de una fácil escalada clásica, dejamos que penetrara en nuestro ánimo la extraña poesía de aquellos lugares. En el cielo brillaban miles de estrellas. Pensé en los solitarios pastores de todo el mundo que, en este momento, también las estarían contemplando. ¿Acaso no había soñado ser pastor y dormir bajo las estrellas?
Pero, bajo nuestros pies, otras luces nos recordaban que los hombres están allí, casi tan cerca que pueden oírnos, tan cerca y sin embargo tan lejanos. En sus chalés de madera, pareciendo surgidos de otro tiempo, los montañeses ponen fin a una larga jornada. Algunos todavía están ordeñando las vacas de vientres hinchados por la hierba fresca; otros, ya inclinados sobre su plato, dan buena cuenta de la rústica alimentación. Más a la derecha, en el fondo del valle, en los grandes hoteles de Grindelwald, de solemne tristeza, los turistas destilan un elegante aburrimiento o bien se abandonan a la ruidosa fiesta de las tabernas y de las pistas de baile. Algunas veces el ruido de un claxon, el ladrido de un perro o la llamada de un vaquero suben hasta nosotros.
Pero en cualquier instante otros sonidos nos arrancan de esta dulzura bucólica y nos recuerdan el mundo hostil en el que nos hemos aventurado. La montaña resuena con mil crujidos; un torrente furioso muge a nuestra derecha y, de cuando en cuando, desprendimientos de piedras producen violentas detonaciones.
Impresionados por aquel insólito ambiente lleno de poesía, casi no hablamos. Lachenal perdió en aquellos momentos su locuacidad y permaneció fumando en silencio. Para festejar este vivac ideal, hice algo poco corriente: también encendí un pitillo.
Rápidamente nos invadió el sueño; nos tendimos en nuestra cama de piedra y, apretados el uno contra el otro, dormimos como niños.
A las cuatro de la mañana encendimos el hornillo. Al poco rato, aún de noche y con el silencio de la montaña, nos dispusimos a partir. Por un instante, me pregunté qué pensaría la gente al ver nuestras luces. Sin embargo, me di cuenta de que era muy poco probable que a esa hora hubiese alguien mirando al Eigerwand o pensando en nosotros.
Repentinamente, me abrumó la inmensa soledad que pesaba sobre nosotros, y comprendí la hostilidad de este mundo y la locura de esta aventura. Lo veía con una claridad espantosa. ¿Por qué continuar esta disparatada empresa? Aún podía rebelarme, gritar a Lachenal que estaba chiflado, decirle que me daban miedo las rocas heladas y que deseaba huir hacia el calor y la vida.
Pero no lo hice. Una fuerza misteriosa me impidió actuar. En el fondo, sabía que era demasiado tarde para volverme atrás. Mi suerte ya estaba echada: había que vencer o morir.
Vimos el lento amanecer de un día radiante; luego, preparados para el combate, nos lanzamos a él.
Unas placas cubiertas de una fina capa de hielo nos condujeron hasta la pendiente de hielo del primer nevero. Lo cruzamos rápidamente y desembocamos en el muro que nos separaba del segundo nevero. Al estudiar desde lejos la pared, habíamos pensado franquear esta dificultad por un delgado paso de hielo. Una vez allí, lo vimos: se encontraba a nuestra derecha. ¡Qué poco atractivo nos pareció en ese momento! Si queríamos superarlo, haría falta un minucioso, lento y pesado trabajo de talla. Era la única solución, porque las rocas que nos dominaban carecían de fisuras y parecían infranqueables.
Sin embargo, un poco más a la izquierda del paso de hielo, la pared rocosa formaba un diedro obtuso. No sabíamos lo que había en el fondo del diedro y Lachenal fue a echar una ojeada. Me hizo una señal para que me acercara. Lo único que había era un diedro extraplomado recorrido por una delgada fisura. A pesar de que su aspecto no era nada atractivo, él pensó que era posible pasar y, rápidamente, se quitó los crampones. Primero se elevó un poco por la cara izquierda del diedro y, después, emprendió una difícil travesía hacia la derecha. Una primera clavija, que no quedó demasiado bien fijada, le permitió mantener el equilibrio para hacer caer un gran bloque inestable. Indudablemente, nadie había pasado por allí. Una segunda clavija, más insegura todavía, le dio confianza suficiente para intentar una salida bastante arriesgada. Como no había ninguna fisura en la que poder colocar una tercera clavija, Lachenal intentó una salida audaz: colocó la punta del pie en un minúsculo saliente y, con el cuerpo pegado a la pared, mantuvo el equilibrio con la mano izquierda gracias a una presa diminuta. Después, estiró los dedos de la mano derecha y, al mismo tiempo, extendió lentamente las piernas, hasta que sus dedos encontraron un punto al que poder aferrarse con fuerza. Tras algunos movimientos muy rápidos, logró pasar.
Como yo iba cargado con las dos mochilas, no sentí ninguna vergüenza de utilizar la cuerda para llegar hasta donde estaba mi amigo.
Después, franqueamos otro paso difícil. Al llegar al final, Lachenal se encontró un pitón con anilla, dejado por alguno de nuestros predecesores, que él aprovechó para montar una buena reunión.
Habíamos llegado a la orilla derecha del couloir de hielo. En una situación normal, lo lógico hubiera sido aprovechar aquel momento para calzarse los crampones y remontar con ellos el couloir. Sin embargo, en aquellas circunstancias, sólo un acróbata hubiera podido ponerse los crampones. Además, la pendiente que nos esperaba parecía muy inclinada. La placa del lado izquierdo era bastante lisa, pero parecía conducir a una buena cornisa desde la que podríamos alcanzar sin grandes dificultades la parte inferior del nevero, Lachenal, que desde los primeros pasos había entrado ya en calor, empezó a luchar con la placa. La roca era muy compacta y los puntos de sujeción estaban dispuestos como en un tejado de pizarra.
Como la inclinación era relativamente moderada, pudimos avanzar. Louis, maestro en escaladas de este tipo, se encontraba allí como pez en el agua. Desplegando sus cualidades de equilibrista, alcanzó rápidamente lo que, visto desde abajo, parecía una vira. Entonces, se volvió para gritarme:
—Aquí no hay ni vira ni nada que se le parezca. Sólo veo un par de presas que pueden utilizarse y no hay manera de colocar un pitón. Ten cuidado al subir, porque si te caes, no estoy muy seguro de poder sostenerte.
No hace falta explicar la impresión que me causó lo que me decía mi amigo, y por eso le contesté:
—Oye, Lili, si tan mal está, baja otra vez y pasaremos por el hielo.
Pero Lachenal gritó furiosamente:
—¡Miedica, no podemos perder tiempo! ¡Pasarás! Venga, date prisa.
Cuando llegué, pude comprobar que, efectivamente, había una ligera depresión en la que uno podía agarrarse sin demasiado esfuerzo, pero no existía ni la más mínima fisura en la que hundir un pitón ni tampoco salientes rocosos donde asegurarse. Lo que más me preocupó fue que, a continuación, en vez de hacerse más fáciles, las placas se ponían más verticales y estaban además recubiertas en gran medida por verglás.
El formidable vacío se abría bajo nuestros pies y la falta total de seguridad me impresionaba hasta el punto de darme náuseas. Experimenté una sensación comparable a la que debe tener un ladrón que se lanza imprudentemente a la pendiente demasiado pronunciada de un tejado ¡y no puede ni subir ni bajar!
Sin dejarme tiempo para discutir, Lachenal, completamente desatado, se lanzó sobre las placas, rodeando las partes verglaseadas; con su habilidad de gato, progresaba rápidamente. Pero pronto, un nuevo cambio de pendiente detuvo su impulso. Concentrado hasta el extremo, dudó un momento y luego, con las palmas de las manos invertidas, colocadas en adherencia sobre invisibles protuberancias, acometió una audaz superación. Agarrado a algunas presas de mi falsa vira, pertinentemente consciente de que al menor fallo de mi amigo daríamos un salto hasta el primer nevero, seguía la progresión con extrema angustia. Sólo mi confianza en la fabulosa habilidad de Lachenal me permitió esperar un desenlace favorable, pero sabía que si un poco más alto encontraba un obstáculo insalvable, no podría destrepar. En esta roca tan compacta como un muro de hormigón, le resultaría imposible colocar un pitón, poco a poco le vencería el cansancio, resbalaría y sería el fin…
Sin embargo, el que iba de primero, concentrado en el fuego de la acción, no daba mayor importancia al peligro y ¡hasta parecía feliz!
Vi cómo Louis subió lentamente un pie para situarse con infinita delicadeza entre dos trozos de hielo. Con una de sus manos tanteó la superficie que se encontraba por encima de su cabeza. Parecía que había encontrado algún lugar donde agarrarse, porque empezó a elevarse lentamente; aunque yo temía que se le escurriera el pie que tenía colocado en adherencia. Instintivamente, me agarré con fuerza a mis presas. Lentamente elevó la otra mano, luego sus pies subieron rápidamente: ¡ha logrado pasar! Por fin, me tranquilicé. Oí cómo una clavija se hundía en la roca y Louis me gritó:
—¡Solucionado! Creo que pasaremos, aunque el clavo no sirve de nada. Podré ayudarte un poco, pero procura no caerte.
Sabiendo que mi habilidad en este terreno era muy inferior a la de mi compañero y que el peso de mi mochila disminuía mis posibilidades, remonté aquella pared con el ánimo de un condenado a muerte. Cuando llegué al punto que presentaba más dificultades, tuve que detenerme unos instantes para «captar» el complicado movimiento que había permitido pasar a Lachenal. Sin embargo, mantener el equilibrio con las palmas de las manos me parecía imposible y, por eso, le dije:
—Sostenme bien.
Noté que la cuerda aligeraba bastante mi peso y aquello facilitó enormemente las cosas.
Louis no me había mentido. La siguiente placa, aunque también era muy pendiente, tenía muchos más puntos de sujeción que las anteriores, aunque seguíamos sin ver el nevero. Nos preocupaba que, más arriba, un nuevo saliente llegara a detenernos.
Con unos cuantos movimientos propios de un felino, Lachenal desapareció rápidamente por encima de mi cabeza. Delante de mí, seguía subiendo a un ritmo continuo, pero luego se detuvo. El tiempo se me hizo muy largo. Cuando empezaba a ser presa de la inquietud, Lachenal me tranquilizó diciendo:
—Hay un saliente, voy a asegurarme de nuevo.
Subí y le encontré, jovial y sonriente, sentado en una pequeña vira. Me dejé caer a su lado. Después de aquellas emociones, era indispensable detenernos para comentar los acontecimientos.
Al evitar aquel paso angosto perdimos mucho tiempo, y sólo las excepcionales cualidades de mi compañero nos permitieron salir vivos de la trampa en la que habíamos caído. Este grave error de apreciación se debió a que no estábamos acostumbrados a seguir un itinerario en una pared calcárea. De todas formas, nuestra situación no era dramática. Muy cerca de donde estábamos empezaba la pendiente de hielo del segundo nevero, y no parecía que fueran a surgir muchas dificultades hasta llegar a la Rampa. En aquel terreno de alta montaña, que era nuestra especialidad, podríamos recuperar el tiempo perdido. Y si queríamos conseguirlo, no podíamos continuar sentados allí; había que reemprender la marcha.
En pocos minutos llegamos al comienzo del nevero. Creíamos que después de un mes de junio muy seco la mayor parte de la nieve se habría fundido, retirándose lo bastante como para dejar libre el perfil rocoso del muro. Desgraciadamente, nuestras previsiones eran infundadas y el hielo llegaba hasta el mismo borde del abismo, no dejando el más mínimo paso rocoso. La pendiente era muy pronunciada, aunque sin llegar a superar los 50 grados. No había casi nieve, pero el hielo gris estaba demasiado débil como para permitir un avance seguro con los crampones.

La pendiente de hielo del segundo nevero.
Sería posible incluso subir sin asegurarnos el uno detrás del otro como lo hacíamos bastante a menudo. Pero ¿por qué asumir riesgos innecesarios? El tiempo seguía siendo ideal y un vivac antes de la cumbre no tendría ninguna importancia. Por prudencia, a cada largo de cuerda colocamos un pitón largo en el hielo.
El ascenso se efectúa en ligera diagonal hacia la izquierda, y los largos de cuerda se sucedían a un ritmo regular. Los rayos del sol comenzaban a rozar la pared y la temperatura se elevó; algunas piedras de pequeño calibre silbaban en nuestros oídos. Afortunadamente, alcanzamos enseguida la cima del nevero y las rocas que nos dominaban nos protegían eficazmente. La progresión seguía recorriendo la muralla hacia la izquierda. Un pequeño espolón interrumpió nuestro avance; para evitar volver a bajar, lo franqueamos directamente, pero el calcáreo es espantosamente delicado y es necesario tomar las mismas precauciones que los indios cuando avanzan por el sendero de la guerra; así perdimos casi media hora. Finalmente encontramos un pitón; el pequeño anillo de cuerda del que estaba provisto indicaba claramente que había servido para una retirada, probablemente la de Rebitsch y Vörg…
Sin duda, el paso estaba todavía más a la izquierda. Continuamos atravesando y casi alcanzamos el espolón rocoso que nos separaba del tercer nevero. Sería momento de encontrar un pasaje que nos permitiera salir de esta pendiente de hielo. Pero por encima de nosotros sólo había placas lisas, que chorreaban verglás. De repente, con sus ojos penetrantes, Louis localizó un pitón: a pesar del hielo, ¡había que pasar por allí…!
En este terreno difícil y con crampones, Lachenal hizo maravillas, pero tuvo que desplegar toda su habilidad y, sólo después de haber utilizado dos brocas de hielo, logró alcanzar un punto de reunión. Poco después, llegamos al filo del espolón.
Torcidos en una placa vertical, dos pitones oxidados nos recordaron la agonía de Merhinger y Seldmayer. Por un instante, recordé las fotos de sus caras; la de Merhinger completamente iluminada por una alegría infantil, la de Seldmayer más sombría, con una sonrisa un poco triste que aparecía en un rincón de sus labios. Medio agotados por una lucha heroica, se sentaron allí, durante horas y horas, con la esperanza de que volviera el buen tiempo, lucharon contra el entumecimiento mortal. Luego, lentamente, la nieve recubrió sus cuerpos y se extinguieron como un fuego bajo la lluvia.
Los años y las tormentas han pasado, las cuerdas se han deshecho, y un día la roca ha vuelto a estar tan desnuda como en los primeros tiempos del mundo. Sólo han quedado estos pitones para testimoniar el sacrificio de los conquistadores de lo inútil.
Pero rápidamente aparto de mí estos pensamientos melancólicos. La vida está aquí y bulle en nuestros cuerpos. El sol nos inunda con su luz; como una planta viva, la alegría germina en nuestras almas. Sólo algunas horas más de este combate magnífico y, más fuertes que los abismos, estaremos entre el viento de la cima.
Era la una de la tarde. El tiempo había pasado con una rapidez extraordinaria y debíamos apresurarnos. Yo estaba lanzado a la acción y quería continuar sin comer, pero mi compañero, muerto de hambre, insistió en que hiciéramos una pausa. No hubo más remedio que acceder a su deseo; no importaba mucho, porque el cielo seguía siendo muy azul y no temíamos que se desencadenara una tormenta. Vaciamos nuestras mochilas en una pequeña plataforma que invitaba al reposo. Mientras devorábamos la comida como fieras hambrientas, discutíamos apasionadamente. Estábamos sobre un espolón que sobresalía de los neveros y podíamos ver ampliamente la muralla. Desde ese observatorio, intentábamos averiguar si era posible abrir una vía diferente a la utilizada por los primeros escaladores. Pero las formidables murallas de la Gelbewand no nos permitieron ver nada.
Como la Rampa estaba muy cerca, pudimos examinarla con cierta perspectiva. Parecía una especie de «canalón», terriblemente inclinado al vacío, y su parte inferior se erigía, en forma de chimenea vertical, entre dos paredes bastante lisas. Desde donde estábamos, su aspecto era desolador. Sin embargo, acostumbrados a no fiarnos jamás de las apariencias, decidimos esperar a encontrarnos sobre el terreno para juzgarlo.
Por un lado, nos obsesionaba la vía que debíamos seguir a través de aquella terrible muralla y, por otro, no podíamos dejar de contemplar el atractivo paisaje que se extendía hasta donde alcanzaba la vista: cimas redondeadas y hermosos pastos salpicados por las manchas marrones de los chalés. Llegaban hasta nosotros los dulces ruidos de esta tierra: el tintineo de los cencerros y las voces de la gente de la montaña. De vez en cuando, unos ruidos desagradables turbaban esta sinfonía: el mundo de las máquinas, con sus gritos metálicos y su espantoso aspecto, también estaba cerca.
¡Qué singular es la pared del Eiger, más agreste que ninguna y, sin embargo, avanzando como la proa de un navío hacia la vida y la civilización! En la punta Walker, los alpinistas luchan solos en pleno corazón de la alta montaña. Únicamente pueden ver gigantescas rocas levantándose hacia el cielo en un ademán trágico. Fríos glaciares y avalanchas que resuenan como un trueno infernal. No hay ninguna señal de vida: el hombre se siente allí como si estuviera en otro planeta y nada puede disminuir el valor que él se ha forjado.
En cambio, nuestra posición en el Eiger era muy extraña. A nuestros pies, y casi al alcance de la mano, se encontraba la tentadora tierra de los hombres. Pero nosotros, en plena pared, estábamos rodeados de una naturaleza mineral en la que únicamente las chovas tienen derecho de ciudadanía. ¿Qué pasión por la grandeza y lo absoluto nos hizo abandonar la vida apacible para ir a violar la orgullosa soledad de este desierto vertical?
Lo mismo que el día anterior, de vez en cuando se formaban nubes que subían hacia nosotros con mucha lentitud. A veces, una de esas nubes nos envolvía, pero el viento terminaba llevándosela y surgía de nuevo la imagen del valle inundado por el sol.
El trueno producido por una caída de piedras nos sobresaltó; a nuestra izquierda, una avalancha de grandes bloques rebotó en el segundo nevero, justo en el sitio por donde habíamos pasado hacía unas horas.
Nos habíamos retrasado bastante y era necesario ir más deprisa. Lachenal me propuso que me pusiera en cabeza de cuerda. Como yo no confiaba mucho en la eficacia de mi mano derecha, me atemorizaba estar por debajo de mis posibilidades, pero quería volver a sentir la sensación de dominar la gravedad. Él insistió con tal delicadeza y pasión que acabé por decidirme, y en cabeza de cuerda emprendí la ascensión de la inclinadísima pendiente de hielo que conducía a la Rampa.
En este paso caían continuamente pequeñas piedras, aunque algunas llegaban incluso a ser como un puño. El lugar era tan peligroso que tuve que avanzar mirando constantemente hacia arriba mientras realizaba aquel delicado ejercicio con los crampones.
Cuando alcanzamos la Rampa, nos tranquilizamos bastante, porque estábamos fuera de la línea de las avalanchas. Nos sorprendió muchísimo comprobar que era muy diferente a como la habíamos imaginado: en lugar de ser un estrecho «canalón» lleno de dificultad, era un couloir tan sencillo que casi nos llevamos una decepción. Ansiosos por conocer cómo era la siguiente etapa de la escalada, nos precipitamos pared arriba uno detrás del otro.
Bruscamente, la Rampa terminaba y surgía una chimenea que dividía una pared vertical llena de resaltes extraplomados. ¡Ésa era la vía! Por desgracia, un torrente muy caudaloso caía impetuosamente por aquella fisura y parecía improbable que pudiéramos ascender resistiendo, al mismo tiempo, la fuerza de aquel salto de agua. Era un obstáculo completamente inesperado y, por un instante, nos quedamos sin saber qué hacer. ¿Podría aquel torrente impedirnos una victoria que estaba tan cerca? Pero el pesimismo fue disminuyendo. Había que intentarlo antes de rendirse. Me puse mi anorak impermeable y me dispuse estoicamente a penetrar en la cascada. Lachenal, mirando intensamente y con el mentón levantado, exclamó:
—¡Espera un momento! Creo que podemos pasar por la derecha. Mira allí: hay una fisura en ese bloque. Tú que dominas esta especialidad podrás pasar. Seguro. Más arriba, parece menos difícil y llegaremos a la parte superior de la chimenea bordeando los extraplomos.
Sin estar muy convencido, decidí intentarlo. Los espantosos desplomes que Lachenal me indicó me parecían mejores que la cascada. Sin dificultades, fui horizontalmente hacia la derecha hasta llegar a una pequeña gruta. La bóveda que había sobre mi cabeza estaba cortada por una fisura de unos veinte centímetros: ¡había que pasar por allí! Después de dejar sólidamente instalado un tornillo largo, traté de alcanzar la fisura; pero la roca se deshizo enseguida, porque sólo era un conjunto de bloques inestables recorrido por una veta de roca amarillenta que se desintegraba con la simple presión de los dedos. No conseguí subir los dos metros escasos que me separaban de la fisura.
Habiéndolo intentado varias veces, me dispuse a regresar desanimado hacia donde estaba Lachenal. Cuando examiné el lugar por última vez, me di cuenta de que el muro extraplomado de la derecha, aunque era una roca monolítica, estaba lleno de pequeños salientes horizontales. Repentinamente, pensé que si me agarraba con la punta de los dedos a esos resaltes, posiblemente alcanzaría una cornisa que me permitiría avanzar siete u ocho metros más.
Por otro lado, desde allí podría regresar hacia la chimenea.
Me encontraba en trance: ese furor sagrado que hace olvidar el peligro, centuplica las fuerzas y hace posibles los milagros. En otra época, aquella pared me habría parecido infranqueable, pero ahora me sentía capaz de hacer prodigios. Decidí probar suerte. Sin embargo, en el momento en que atacaba el muro, las cuerdas me retuvieron tirando de mí hacia atrás: el pitón, colocado en el interior de la cueva, las hacía girar formando un ángulo demasiado agudo y no corrían. Busqué una fisura en la que poder instalar otro pitón, pero no la encontré. Aquella roca era más compacta que el cemento. Por fin, descubrí un agujero de unos tres o cuatro centímetros de profundidad. Era demasiado estrecho para una clavija normal. Recordé que por la mañana, en el vivac, había recogido del suelo un clavo minúsculo, que no era más grande que el diente de un tenedor. Busqué nerviosamente aquel clavo entre la quincalla que llenaba el bolsillo del pecho, y por fin lo encontré. Afortunadamente, encajaba tan bien que parecía hecho a medida. Tranquilizado por la mediocre seguridad que me daba aquel clavo, inicié el ascenso. Subí apoyándome en la punta de los dedos y logré ascender algunos metros algo desplomados. Entonces, los salientes fueron disminuyendo. Me elevé un metro más, forzando al máximo mis falanges, con la más violenta energía de la que era capaz.
La cornisa estaba muy cerca. Estirándome un poco, podía casi tocarla con la punta de los dedos. Pero en aquel último momento, los puntos de apoyo eran tan pequeños que no podía soltar una mano sin sentir que mi cuerpo empezaba a bascular hacia atrás. Empecé a notar la fatiga cuando ya era demasiado tarde para descender. Antes de dejarme caer tontamente como una fruta madura, decidí arriesgar el todo por el todo. Recordé una técnica que se emplea en las pequeñas rocas de Fontainebleau. Puse los pies en los salientes más elevados y, con todas mis fuerzas, salté estirando al máximo el brazo derecho. Coloqué los dedos en el borde de la cornisa y, después, me agarré allí con la mano izquierda. Me di cuenta de que podía sostenerme con seguridad, y una intensa euforia se apoderó de mí. Durante un instante, mis pies quedaron colgados en el aire y tuve que hacer un violento movimiento de gimnasia para llegar hasta la cornisa. Una vez más, la suerte me había acompañado.
Jadeando y a cuatro patas sobre la cornisa, saboreé encontrarme de nuevo en un lugar seguro después de haber sentido cómo el vacío tiraba de mí. Sin embargo, pronto volví a la realidad. Examinando con inquietud aquel lugar, me di cuenta de lo delicada que era mi situación: estaba sobre una plataforma de casi un metro cuadrado y tenía encima de mí un diedro, muy poco acogedor, de roca compacta.
Para superar aquel obstáculo, haría falta instalar un buen pitón. Pero no encontré ni la más mínima fisura. ¿Podría utilizar la misma técnica empleada para subir hasta allí? Al ver unas pequeñas salientes, creí durante unos instantes que sería posible; aunque en el último esfuerzo me había agotado, desapareciendo el estado de trance. Ya no me sentía con fuerzas para afrontar un riesgo así. ¿Qué podía hacer? Volver a bajar. Sí, ¿pero cómo? No había nada donde fijar la cuerda para el rápel: ninguna fisura, ningún resalte o pico rocoso. Había caído en una ratonera. Empecé a sentirme angustiado y a moverme inquieto en la plataforma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que recuperara mi sangre fría. Quizá podría tallar un pequeño pico con el martillo al borde de la plataforma. Me agaché para examinarla: no había nada que hacer. De repente, encontré la solución. Hallé una pequeña fisura, exulta bajo el polvo, en un ángulo de la pared. Con suerte, conseguiría colocar en ella una clavija extraplana. Elegí la más delgada, pero no se hundió más que hasta la mitad. Curvándola sobre la plataforma, podría resistir mi peso ¡Maldita clavija! Aunque no parecía muy fuerte, tendría que servir, porque no me quedaba otra solución.
Coloqué un anillo de cordino y preparé un rápel con uno de los cabos de la cuerda. Yo me agarraba a la mitad y Lachenal sostenía el otro extremo.
Cuando quedé suspendido de aquel inseguro punto de sujeción, noté que todo mi ser se rebelaba. Con toda mi fuerza de voluntad, me lancé al vacío. No pasó nada. No hace falta mucho para sostener el peso de un hombre.
Con el corazón latiéndome fuertemente, me dejé deslizar a lo largo de la cuerda. La pared era tan desplomada que, inmediatamente, me separé de ella y me quedé colgando en el vacío como una araña de un hilo. ¿Adónde iría? Después de balancearme repetidas veces, fui a parar a la misma gruta de donde había partido.
El tiempo había pasado como un relámpago y, bruscamente, me di cuenta de que estábamos envueltos en una espesa niebla. Oí un curioso ruido, parecido al que produce el granizo cuando cae sobre las rocas; pero no granizaba. Sin embargo, abajo, a unos cuatro o cinco metros, el granizo caía formando un grueso telón, aunque nosotros estábamos totalmente protegidos por el muro.
¿Podía llegar ahora el mal tiempo? ¡Era el colmo! Sin duda, no era más que una pequeña tormenta de atardecer. Había hecho demasiado buen tiempo para cambiar tan deprisa.
¿Qué podía hacer? Por un lado, podría volver a donde se encontraba Lachenal e intentar escalar la cascada. Pero, por otro, si conseguía franquear aquel maldito resalte que acababa de rechazarme, nuestra situación mejoraría. Había que recuperar el tiempo perdido y decidí volver a intentarlo.
Con mucha moral, me lancé hacia los bloques de piedra descompuesta. La roca se iba desmenuzando bajo mi peso y, gracias a que actué rápidamente, logré colocar un brazo en la fisura, teniendo que librar una lucha a muerte para elevarme. Por un momento, parecía que mi peso iba a arrastrarme hacia abajo, pero uno de mis pies, que colgaba en el vacío, encontró un apoyo y conseguí de un impulso alcanzar con la mano un punto al que aferrarme con seguridad. La suerte me había acompañado. Con ímpetu, me icé sobre un hueco de la roca parecido a una pequeña gruta.
Sin perder un segundo, subí las mochilas y, luego, a Lachenal, que se ayudaba vigorosamente con la cuerda. Cuando llegó a mi lado, exclamó:
—Menudo desplome, viejo. Te has jugado el físico asegurándote en esa porquería de roca. Creí que no llegarías nunca. Por mucho que te esforzabas, no conseguías avanzar ni un centímetro. Menos mal que le has echado coraje.
La gruta era muy incómoda para dos personas y enseguida quise abandonarla. Después de varios intentos, pude salir de allí realizando una difícil travesía hacia la izquierda. Más arriba, el terreno presentaba menos dificultades y llegué rápidamente a la parte superior de la chimenea-cascada.
Las mochilas habían quedado enganchadas en un resalte y costaba mucho desatascarlas. Sin embargo, realizando un gran esfuerzo, conseguí subirlas. Sin esperar a ponerme los crampones, llevado por un impulso irresistible, franqueé un muro de diez metros que estaba totalmente cubierto de hielo. Afortunadamente, la capa de hielo era muy porosa y no me costó demasiado tallar con el martillo las muescas suficientes para poder pasar. Llegué al pie de una nueva chimenea, de unos siete u ocho metros, por la que también caía una cascada. De todas formas, tuvimos la suerte de que se hubiera formado una enorme masa de hielo y que el agua corriera por el interior como si se tratara de un túnel. Queriendo ganar tiempo, desprecié los crampones por segunda vez y, apoyándome en unos grandes agujeros, alcancé rápidamente la salida. Sin embargo, una vez allí, encontré un hielo duro y brillante, notando la falta de los crampones.
Pero no me importaba; decidí pasar tal como iba y ascendí tallando pequeños escalones con el martillo-piolet. En varios momentos estuve a punto de caerme, pero aquel día la providencia estaba conmigo.
El agua de la cascada me impedía ver y me cubría hasta la cintura. A pesar del anorak impermeable, el líquido se metía por todas partes, bajando por el cuello y subiendo por las mangas. Por fin llegué a un ancho couloir de hielo. Encontré una vieja clavija gracias a la cual pude subir las dos mochilas y ayudar a mi compañero. Cuando Lachenal llegó a mi altura, miré el reloj: eran casi las seis de la tarde.
Estábamos empapadísimos, aunque éste no era el momento de lamentarse, porque nos encontrábamos expuestos a las avalanchas de piedras y, además, aún no habíamos llegado a terreno más fácil. Aprovechando minúsculos huecos, nos encaminamos a la arista que formaba la orilla derecha del couloir. Encontramos una zona de rocas fáciles que subimos todo lo deprisa que pudimos. El granizo caía con violencia y retumbaba a lo lejos. Esperábamos que no fuera más que una tormenta pasajera. Sin embargo, la inquietud nos invadía. Desde nuestra dramática ascensión al espolón de la punta Walker, sabíamos lo peligroso que era verse sorprendido por una tormenta en una gran pared. Aquella misma tarde, teníamos que superar a toda costa las dificultades. No nos pareció imposible conseguirlo. En dos horas debíamos llegar a la Araña y en otras dos salir de las fisuras y pendientes finales.
A la derecha surgió una vira que acababa en una pared vertical de unos veinte metros. Empecé a escalarla con lentitud, porque el terreno no era muy estable. Lachenal, que había seguido estudiando el itinerario, me dijo que regresara, porque en su opinión la ruta hacia la Araña empezaba en un punto más elevado del couloir. Le contesté que aquel paso se parecía muchísimo a uno que habíamos visto en una fotografía aérea. Él afirmaba que esta vira estaba colocada de tal forma que debía ser imposible fotografiarla desde un avión. Como de costumbre, por no discutir, cedí ante la argumentación de mi compañero. Convencido de que Lachenal no encontraría nada, le pedí que subiera un poco más para ver si llegaba a divisar un paso. Cuando apenas llevaba quince metros, descubrió una clavija de duraluminio. Aunque aquel fragmento de metal parecía haber servido para un rápel, Lachenal celebró ruidosamente su triunfo y, sarcásticamente, se rio de mí. Además, al hallar una cornisa no muy buena pero que parecía permitir el avance, él se sintió aún más seguro burlándose todavía más de mí.
De esta forma, y sin permitirme discutir, se lanzó resueltamente hacia aquella ascendente y delicada travesía por una roca bastante descompuesta. La noche empezaba a caer y, cuando llegó mi turno, renuncié a recuperar varias clavijas para así ganar tiempo. Daba la impresión de que unos veinte metros más arriba había una importante terraza. Animado ante aquella perspectiva, me puse en cabeza; pero, al cabo de diez o doce metros, me encontré con serias dificultades. Entonces, Lachenal intentó pasar por otra vía situada más a la izquierda. Y, elevándose con su agilidad habitual, me gritó:
—Tres metros más y ya está.
Pero, justo en aquel momento, su avance quedó frenado y le oí blasfemar y quejarse. Volvió a gritarme:
—Si me esfuerzo, pasaré. Lo malo es que estos clavos no son muy seguros y se corre mucho riesgo. Probaré un poco más a la izquierda, parece que está mejor.
A través de la niebla nocturna, vi a mi amigo volver a bajar un poco. Después, desapareció tras un ángulo rocoso. Caía una lluvia muy fina. Mi ropa se empapó y comencé a sentir mucho frío. Al cabo de un rato, la cuerda dejó de correr entre mis dedos. Oí unos martillazos y el ruido de unas piedras cayendo, lo que significaba que Lachenal se encontraba en dificultades. El ambiente era muy sombrío. En aquella pared hostil y rodeado por la neblina, me sentí angustiosamente solo. Mi moral se fundía como el azúcar bajo la lluvia.
De repente, escuché un grito apagado, seguido de un violento ruido de piedras. Instintivamente, me encogí para resistir el choque, pero no pasó nada. Grité con todas mis fuerzas:
—Lachenal, ¿qué sucede?
Esperé su contestación. Al final, me llegó una voz jadeante:
—He estado a punto de caerme. No te inquietes; lograremos pasar.
La prodigiosa destreza de Lachenal nos había librado de la catástrofe. Repentinamente, nuestra dramática situación se me presentó con una intensidad insoportable. Me rebelé contra la locura de esta escalada nocturna y grité suplicando:
—Lili, por compasión, no te esfuerces más. Nos vamos a romper la crisma. No tenemos más remedio que bajar al couloir antes de que sea completamente de noche.
Mi compañero siguió discutiendo un poco. Me dijo que, ahora que habían caído las rocas que dificultaban el paso, todo sería más fácil y que tenía una cornisa justo encima de él. Pero su voz había perdido fuerza y noté rápidamente que no estaba muy convencido.
Esta vez me negué a ceder. Le grité:
—Cretino, si no regresas no te daré ni un centímetro de cuerda; tendremos que hacer el vivac aquí y ya me dirás qué tal vas a pasarlo.
Aquel argumento le convenció y, poco después, Lachenal volvió a mi lado.
Eran casi las diez de la noche. Todo estaba oscuro. A tientas, busqué una fisura para poner una clavija. Después de varios intentos, logré hundir una que pareció quedar sólida. Nos quitamos la cuerda y preparamos un rápel. Lachenal fue el primero en bajar. Yo me dispuse a imitarle pero, cuando me iba a deslizar por las cuerdas, se soltó la clavija y por poco me despeño. Afortunadamente, pude agarrarme a la roca. Me estremecí de pies a cabeza. Por un momento, perdí el control, pero recuperé mi sangre fría y me esforcé en poner otro clavo. No veía casi nada y la roca estaba tan descompuesta que se deshacía. Tras intentarlo inútilmente varias veces, tuve que volver a mi primera fisura, colocando una clavija algo más gruesa que la anterior. Parecía segura, pero ya no tenía ninguna confianza. Muerto de miedo y sin atreverme a apoyarme totalmente en aquel punto, traté de descender utilizando la técnica de la escalada, pero con las cuerdas a mi alrededor, como en la del rápel. Este sistema era malo y, al cabo de unos metros, me dejé deslizar de golpe y caí pesadamente sobre la única clavija que me sostenía. Durante un instante, la situación fue dramática. Sin embargo, aquel día la suerte no me abandonaba, porque la clavija resistió perfectamente el golpe y llegué a la altura de Lachenal con la mayor facilidad.
Instalamos un nuevo rápel, esta vez sobre dos pitones que inspiraban gran confianza; a pesar de ello, la situación se hacía angustiosa; estábamos al borde de una pared extraplomada que domina el corredor terminal de la Rampa y no ignorábamos que nuestras cuerdas eran demasiado cortas para permitirnos alcanzarla. Para volver a la vía no teníamos otra solución que efectuar el descenso de la difícil travesía ascendente que nos permitió subir hasta aquí. Con esta roca podrida, completamente de noche, la maniobra era extremadamente delicada. En caso de caída pendularíamos bajo los extraplomos. Allí, suspendidos en pleno vacío, sería muy difícil remontar.
Lachenal se arriesgó primero; muy consciente del peligro, progresaba lentamente desplegando su habilidad al máximo. Solo e inmóvil en la oscuridad, la ansiedad hizo que estos segundos me parecieran insoportablemente largos. Finalmente le oí dar un grito de alegría: Lachenal acababa de alcanzar uno de los pitones que, por fortuna, yo no había podido sacar a la subida. El cierre de un mosquetón me indicó que acababa de pasar por él una de las cuerdas. El peligro aún no había acabado; había que alcanzar el segundo pitón; un nuevo ruido de mosquetón: ¡ya está! Rápidamente Louis me gritó que podía salir hacia donde se encontraba.
Efectué mi descenso tranquilamente pues, como las cuerdas estaban tensas desde abajo, no corría el riesgo de pendular.
Durante la escalada, había reparado en unas vagas terrazas situadas en la parte izquierda del corredor y sugerí que intentásemos alcanzarlas para vivaquear.
A medianoche, encontramos por fin un lugar donde sentarnos. Estábamos agotados por el cansancio y por el sueño, y tuvimos que realizar un gran esfuerzo para conseguir una cierta seguridad y un mínimo de comodidad. Empapados hasta los huesos y temblando de frío, abrimos nuestras mochilas. La idea de ponernos las chaquetas de plumas nos alentó un poco. Me quité toda la ropa mojada y, con el torso desnudo, bajo una llovizna helada, me puse con verdadera voluptuosidad esta cálida prenda. Como la había envuelto en mi pie de elefante de tela impermeable, estaba totalmente seca.
Desafortunadamente, Lili no había hecho lo mismo y su chaqueta de plumón era como una esponja empapada. Por mucho que la retorciera, seguiría estando húmeda, y no servía para calentarle por la noche. No tenía más remedio que conformarse con temblar…
Después de tirar algunas piedras, conseguimos encontrar una posición soportable. Mi amigo se colocó algo más arriba, siete u ocho metros a mi izquierda. No tenía mucha hambre, pero comí todo lo que pude para recuperar fuerzas. Le dije a Lachenal que hiciera lo mismo, pero sólo fue capaz de comer un poco.
Gracias a los numerosos torrentes que habíamos encontrado a lo largo del día, nuestras cantimploras estaban todavía medio llenas, pero no teníamos energía para calentar cualquier cosa con el pequeño hornillo de alcohol del que disponíamos. Nos encontrábamos tan abatidos por el cansancio que un esfuerzo como ése nos parecía imposible. No tardé en dormirme pero, poco después, me desperté con una sensación de ahogo.
Mientras dormía resbalé y me encontraba suspendido de mi cuerda. Volví a subir al emplazamiento del vivac: no era otra cosa que un plano en una pequeña arista sobre la que me tenía que mantener a caballo, sin ningún apoyo para la espalda. Cada vez que me dormía resbalaba a uno u otro lado y, a pesar del profundo sueño que me atrapaba, pasé una noche detestable. Por su parte, Lachenal estaba mejor instalado pero, con sus ropas mojadas, no dejaba de castañetear los dientes al ser traspasado por el frío.
Hacia las tres de la mañana, empezó a oírse a lo lejos una fuerte tormenta. De vez en cuando, un relámpago conseguía atravesar la espesa niebla que nos rodeaba, pero en el Eiger no hubo tormenta. La lluvia había cesado y el frío se hizo más intenso.
La inquietud se apoderó de nosotros y estuvimos discutiendo la situación apasionadamente. En la Walker no habíamos podido elegir, porque era imposible emprender la retirada: había que subir o morir. En cambio, en el Eiger la situación era más compleja. Sabíamos que el verano anterior Krähenbühl y Schlünegger llegaron hasta aquí y, sorprendidos por el mal tiempo, consiguieron descender a pesar de la nieve, las avalanchas y la escasa solidez de las clavijas. Estaba claro que una retirada, por peligrosa que fuera, podía salvarnos. Aunque no me gustaba esta solución, teniendo en cuenta que estábamos tan cerca de nuestro objetivo, opiné que era mejor descender. Lachenal, en cambio, creía que una vez aquí, y faltándonos pocas horas de escalada para llegar a la cima, era más peligroso intentar el descenso que continuar la ascensión.
Me repite veinte veces que el famoso guía de Grindelwald, Adolphe Rubi, le había asegurado que el corredor que sube de la Araña a la cumbre es sólo una rampa fácil.
Estoy obligado a reconocer que el relato de Heckmair, que hemos leído en Alpinisme, parece confirmar en parte esta tesis, pues cuenta que su cordada ha remontado este corredor bajo un mal tiempo terrible y barrida por frecuentes avalanchas…
Pero todos estos argumentos sólo me convencen a medias; sin pretender afirmarlo, pienso que Louis, sintiendo la victoria al alcance de su mano, no tenía la valentía de renunciar; había soñado con esta ascensión, la deseaba demasiado: ahora quería jugarse hasta su última carta.
Poco a poco, su entusiasmo y su voluntad acabaron convenciéndome. En aquella mañana brumosa el descenso no me resultaba atractivo y, después de todo, habíamos venido en busca de la aventura, que se nos ofrecía allí, más apasionante que nunca. ¡Había que vivirla!
A las cinco de la mañana estábamos ya jugando a los acróbatas sobre las inseguras rocas de la travesía. El aire era pesado y todo indicaba que pronto nevaría. Debíamos apresurarnos, esperando que el cielo nos diera una tregua de unas horas.
Después de dos largos de cuerda por aquel terreno, en el que a cada paso tenía la impresión de que todo aquel andamiaje iba a hundirse, llegamos a una sólida plataforma. Allí, una linterna abandonada y una clavija unida a una cuerda delgada nos indicaron que el intento del año anterior se había detenido justamente en aquel punto. Una corta travesía de hielo nos condujo al pie de un muro de aspecto poco acogedor. La primera parte de la pared se desplomaba y no logré colocar una clavija con suficiente solidez para sostenerme. La única fisura que había era demasiado ancha. Por fin, estirándome al máximo, logré hundir sólidamente una clavija de hielo, que aproveché sin avergonzarme lo más mínimo.
Con la helada del amanecer, las rocas, empapadas por la lluvia, quedaron cubiertas por una delgada capa de hielo verglás. Los agarres estaban todavía tapizados por una capa de nieve vieja, por lo que tuve que escalar con los crampones. Por otro lado, y para ganar tiempo, escalé con mi mochila, no sintiéndome muy cómodo sobre aquella pared casi vertical. Había que limpiar las asperezas una por una y, sólo a costa de muchos esfuerzos, logré subir lentamente.
Tras escalar doce metros de esta manera, percibí el borde de una cornisa muy cerca de mí. Me separaba de ella un pequeño desplome y, enseguida, busqué dónde instalar una clavija para superarlo. Pero todas las fisuras eran demasiado anchas. No había más remedio que intentarlo sin seguros ni pitones. Con la punta de los dedos logré aferrarme a un saliente que debía permitirme pasar. De todas formas, me sentía demasiado cansado y los dedos de mi mano herida, todavía débiles, se abrían debido al esfuerzo. Comprendí que, si insistía, acabaría cayéndome.
Lo intenté tres veces, pero tuve que regresar a los salientes de los que partía. Miré hacia abajo y vi que la última clavija estaba a unos cuatro o cinco metros; demasiado lejos para arriesgarme a una caída casi segura. Pero, ¿qué podía hacer? No pensaba dejarme frenar por un pequeño resalte desplomado de sólo dos metros. A fuerza de tantear por la izquierda encontré una grieta favorable, consiguiendo a duras penas que se sostuviera en ella una de las clavijas gruesas que Simond fabricó especialmente para mí. ¡Dios mío! ¿Qué habría ocurrido si Simond no las hubiera hecho? Ahora, con la seguridad de esta clavija, podría intentar salir del mal paso. Concentré mis fuerzas para franquear el obstáculo a la primera. Al cabo de un instante, me hallaba apoyado en una buena cornisa. Sin embargo, en ese movimiento mi martillo había quedado enganchado en la roca. Debido a lo violento del esfuerzo, la correa de cuero se rompió y el martillo desapareció en el vacío. Aquella pérdida podía llegar a convertirse en un verdadero desastre. Ya no podríamos recuperar nuestras clavijas y preferí no pensar en lo que sucedería si, encima, perdíamos el único martillo-piolet que nos quedaba.
La travesía hacia la Araña fue mucho más fácil de lo que me había imaginado. La roca estaba en malas condiciones, pero encontramos varias clavijas bien puestas que daban una seguridad notable. Subimos por la Araña a toda velocidad sin tallar un solo peldaño. Afortunadamente, el hielo era bastante bueno y, en algunos lugares, las rocas quebradas que emergían facilitaron nuestro avance. Creyendo que la victoria estaba ya muy cerca, nos precipitamos hacia el couloir lanzando gritos de entusiasmo. La escasa inclinación de la pendiente parecía confirmar la facilidad de este pasaje, pronosticada de antemano por Adolphe Rubi. Penetramos en una estrecha canal, donde apareció enseguida una clavija, que nos indicó que seguíamos el camino correcto. Pero tuvimos que salvar un saliente muy vertical de unos diez metros, cuya roca compacta estaba cubierta por una capa de hielo de unos tres centímetros de espesor. Apoyando las puntas delanteras de los crampones en pequeños salientes, me elevé unos dos metros, tratando en vano de poner un clavo. Mientras lo intentaba, estuve a punto de sufrir una caída.
Como no veía ninguna solución, me desanimé y volví a bajar. A continuación, Lachenal lo intentó. Atravesando la capa de hielo, logró hundir un centímetro la punta de una clavija en una fisura superficial. Haciendo equilibrios, consiguió apoyarse en aquel punto tan inseguro y con otras cuatro clavijas, también colocadas precariamente, logró superar este tramo. Cuando yo subí con la ayuda de la cuerda, no me costó apenas arrancar todos los hierros con la mano.
La pendiente empezaba a disminuir y, a pesar de que el hielo cubría totalmente las rocas, subimos a un ritmo bastante regular. Después de varios largos de cuerda, nos vimos obligados a parar ante un resalte de roca de color claro que estaba cortado por una fisura desplomada. Si se hubiese tratado de rocas secas, podríamos haber utilizado la técnica de oposición al estilo Dülfer, y no nos habría costado nada superar aquel paso. Sin embargo, aquellas rocas estaban completamente cubiertas de hielo, y no era posible emplear esta elegante técnica. Con dificultad, subí hasta el desplome y conseguí colocar una clavija larga para hielo. Separándome arriesgadamente de la pared, puse un segundo pitón encima del saliente. Esta segunda clavija estaba clavada en un terreno de pizarras que no me inspiraba ninguna confianza. Como no encontré ningún punto de apoyo adecuado, no logré elevarme. No tuve otra solución que agarrarme al clavo con las dos manos e intentar alzar los pies colocándolos primero en un grueso saliente. Y, aunque los crampones resbalaban en el hielo, casi lo conseguí; pero de repente, me caí… Sin saber cómo, me encontré de pie, seis o siete metros más abajo, detrás de Lachenal. Había sucedido tan rápidamente que no tuve tiempo de pasar miedo y la caída se realizó de una manera tan gradual que llegué al suelo sin sentir la más mínima sacudida. Mi compañero me acogió con su típico aire guasón, y me gastó una de sus bromas:
—Con que jugando a las golondrinas…
Más serio, añadió:
—¿No tienes nada roto? ¿Vuelves a intentarlo o subo yo?
Enardecido todavía por la lucha y furioso por la mala suerte que había tenido, le contesté:
—No pasa nada. Yo me encargo de esto. No te preocupes. Esta vez paso.
Y sin detenerme ni un momento para descansar, me lancé de nuevo al ataque. Conseguí colocar con mayor solidez la segunda clavija y asegurarme en un buen saliente. Así, logré superar aquella dificultad. A continuación, debía atravesar una losa que se encontraba a mi izquierda. Sin embargo, la presencia de una fina capa de hielo lo hizo extremadamente difícil. El tiempo era cada vez más inseguro y las nubes, cargadas de humedad, descendieron. La niebla nos rodeó y los sonidos empezaron a tener una resonancia especial. Todo indicaba que nevaría de un momento a otro. Desesperadamente, intenté evitar aquella losa helada, pero no conseguí encontrar ninguna salida: teníamos que hacer la travesía deprisa, porque era cuestión de vida o muerte.
Sin detenerme a reflexionar y sin tratar de buscar excusas, acepté todos los riesgos. Con la punta de los crampones hundida en el hielo, aferrándome a pequeños salientes y esforzándome al máximo, logré pasar, aunque estuve constantemente en los límites de la caída. Izamos rápidamente las mochilas y, siguiendo la técnica habitual del segundo de cordada, Lachenal subió con ayuda de la cuerda. Sobre nosotros se levantaba de nuevo una pared extraplomada. Empecé a preguntarme cuándo iba a terminar aquel couloir infernal y aquellas diabólicas paredes verticales cubiertas de hielo. El nuevo obstáculo parecía infranqueable. ¿Por dónde pasarían los alemanes?
Pensé que quizá hubiera otro camino por un couloir situado más a la izquierda, detrás de aquella arista. Hice algunos movimientos, comprobando que no había ningún otro paso.
De repente, sin apenas dar crédito a mis ojos, vi un rápel abandonado que estaba en buenas condiciones. Entonces lo comprendí: con esta cuerda los alemanes bajaron hasta la plataforma y, seguramente, allí encontraron un tercer corredor.
Sin preocuparme por el estado de la cuerda, la cogí y, en un instante, me encontré en la base de una chimenea muy pendiente que estaba cubierta de hielo. Esta vía presentaba muchas dificultades, pero quizá utilizando la técnica de la oposición lateral, y con un poco de suerte, se podría llegar a superarla.
Apenas llegó Lachenal, comencé a ascender por la pared esforzándome al máximo. En algunos momentos, parecía que mis músculos se iban a desgarrar. Las rocas eran muy compactas, siendo casi imposible colocar una clavija. Cuando estaba terminando el primer largo de cuerda, logré hundir unos dos o tres centímetros un clavo que se encontraba en mal estado. A falta de algo mejor, decidí hacer subir a Lachenal hasta aquel punto, cuya seguridad era más psicológica que eficaz. En aquel momento, empezó a granizar con fuerza, precipitándose sobre nosotros parte del granizo que caía del corredor lateral; pero nos protegimos debajo de un desplome.
Las dificultades iban disminuyendo y, poco a poco, comencé a sentirme alegre. Sabía que habíamos logrado salvarnos. Los grandes obstáculos quedaban atrás y nada podía detenernos.
El granizo se transformó en grandes copos de nieve que caían formando una espesa cortina. Una hora más tarde, y nuestras posibilidades de salir se hubieran reducido a la mitad.
Llegamos a una pendiente muy fuerte que estaba constituida por rocas inestables. Sin embargo, notábamos que la cumbre se hallaba muy cerca. Aguijoneados por la impaciencia, ascendimos a toda velocidad, el uno detrás del otro.
De todas formas, aquel terreno seguía presentando dificultades y era peligroso escalar tan deprisa. Para no correr ningún riesgo, decidí terminar la ascensión asegurándonos a cada largo de cuerda. Lachenal aceptó a regañadientes, y nuestro camino hacia la cima continuó con la prudente lentitud del alpinismo tradicional.
¡Qué larguísimo me parecía este largo de cuerda! ¡Pensaba que no iba a terminar nunca! Sin duda, debían ser el cansancio y la impaciencia los elementos que lo convertían en interminable. Decididamente, aquí pasaba algo anormal. Me preguntaba si Lachenal, impulsado por el deseo de terminar pronto, no estaría subiendo detrás de mí sin hacer caso de lo que le había dicho. Pero parecía que no era así: seguía abajo, inmóvil, dispuesto a asegurarme.
Como siempre, se trataba de una broma de Lachenal. No tardé mucho en comprenderlo. Mi compañero había decidido subir al mismo tiempo que yo; pero, para que yo no protestara, cada vez que veía que iba a darme la vuelta se quedaba inmóvil y fingía que se dedicaba a asegurar.
Todo pasa en esta vida, incluso aquellas rocas descompuestas. Tras ellas apareció una pendiente de nieve, cerca ya de la cumbre. Pero la fatiga hacía mella en nuestros músculos y, a pesar de nuestro deseo de ir deprisa, subíamos con lentitud.
Bruscamente, desembocamos en la arista Mittellegi, hasta entonces oculta por la niebla. Aquella vez era cierto: habíamos conquistado el Eigerwand.
No sentí ninguna emoción violenta: ni el orgullo de haber realizado una hazaña deseada ni la alegría de haber concluido una tarea difícil. En aquella arista perdida en la niebla, yo no era más que un animal atenazado por el hambre. Sólo sentí la satisfacción irracional de comprobar que me había salvado. Quería descansar un rato, pero Lachenal no me dejó. Él estaba muy nervioso, porque le obsesionaba la idea de volver al valle y, desde allí, llamar a su mujer para tranquilizarla.
Pese a las prisas de Lachenal, remonté la última arista muy despacio. A las tres de la tarde, por fin, pisamos la cumbre.
Sin embargo, la aventura no había terminado. Ahora empezaba el espantoso suplicio del descenso.
La capa de nieve fresca alcanzaba en aquel momento más de diez centímetros y, para no resbalar constantemente, nos dejamos puestos los crampones. Calzados de aquella forma, nos torcíamos los pies en los bruscos desniveles del terreno y mi tobillo herido me dolía bastante. Lachenal, milagrosamente libre de toda fatiga, iba delante de mí recriminándome. Como seguíamos unidos por la cuerda, me veía obligado a seguirle. Este ritmo me agotaba y empecé a detestar, en el fondo de mi corazón, a aquel frenético tirano.
Cometimos el error de no informarnos detalladamente del itinerario que debíamos seguir en el descenso. Solamente sabíamos que era fácil y que debía realizarse por la vertiente oeste. En una postal habíamos visto un largo couloir de nieve que bordeaba por el sur esta ladera, que por otro lado parecía no tener mucha pendiente. Muy a la ligera, habíamos llegado a la conclusión de que aquélla era la vía de descenso. Además, pensamos que, como la vertiente no parecía difícil, no habría problemas.
Bajo la niebla y en plena tormenta, tratamos de llegar al couloir. Al principio, seguimos un vago trazo que desapareció muy pronto. El viento y la nieve nos impedían ver y no sabíamos por dónde avanzábamos. Cerca de allí, rugían los truenos y nuestros cabellos chisporroteaban de manera desagradable.
Verse sorprendido en plena montaña por una tormenta eléctrica es algo aterrador. Las detonaciones te ensordecen, el pelo despide chispas eléctricas y las descargas te sacuden y, a veces, te levantan del suelo. Es muy difícil resistir todas estas cosas, porque el peligro adquiere un carácter muy tangible y atemoriza, incluso, a las personas más valientes. El hombre, más que cuando está sometido a la artillería enemiga, se siente indefenso ante unas tremendas fuerzas capaces de aniquilarle en un instante. Reducido al estado de animal perseguido, su propia debilidad y su soledad se manifiestan en toda su inmensidad.
Por otro lado, el peligro es muy real, porque muchos alpinistas que han sido alcanzados por los relámpagos, terminaron carbonizados o empujados al abismo.
Pero aquel día, yo había superado el techo del miedo. Hasta la tormenta me dejaba impasible. Avanzaba como en un sueño, obsesionado por la idea de llegar cuanto antes a un lugar en el que poder, por fin, descansar, comer y dormir.
El miedo a la tormenta aumentó el nerviosismo de Lachenal, y ni por un instante se le ocurrió buscar un refugio para resguardarse de los elementos. Ofuscado, sólo pensaba en descender. Corría, gritaba y gesticulaba como si estuviera poseído por el demonio.
Durante largo tiempo, anduvimos zigzagueando por los resaltes de roca calcárea hasta que, repentinamente, apareció a nuestros pies la blanca pendiente del couloir.
Como el terreno no presentaba muchas dificultades, bajamos a toda velocidad, y la perspectiva de acabar la expedición nos hizo gritar de alegría.
De repente, el couloir terminó siendo sustituido por una gran franja rocosa. Era demasiado alta para poder descender en rápel y no había ningún paso, a pesar de que miramos a ambos lados. Nos hallábamos en una ratonera: evidentemente, aquella no era la salida. ¿Dónde podía estar? Sin duda, más al norte; pero para llegar era necesario volver a subir. El problema era encontrar el paso antes de que anocheciera.
De nuevo, mi cabeza se llenó de mil ideas inquietantes. La tarde avanzaba inexorablemente, la tormenta seguía con toda su fuerza y, en el estado en que nos encontrábamos, un tercer vivac sería dramático.
Me acordé del trágico final sufrido por Molteni y Valsecchi, muertos de agotamiento cuando se encontraban a menos de tres cuartos de hora del refugio, después de conquistar la cara norte del Badile. No pude dejar de pensar que nos aguardaba un destino semejante.
Luego aclaró un poco y creí que podríamos descender por el lado izquierdo. En cambio, mi compañero prefería intentarlo por la derecha. Como me encontraba demasiado cansado para discutir, su opinión prevaleció. Decidí, pues, seguirle y encomendarme a la gracia de Dios.
Penosamente, remontamos el couloir y, en cuanto llegamos a la primera cornisa, nos abrimos paso por la ladera oeste. Este lugar era un auténtico laberinto de paredes desiguales y separadas por cornisas. La roca seguía siendo compacta. Casi no nos quedaban clavijas. En esas condiciones, hacer rápeles hubiera sido muy difícil y, en cualquier caso, no hubieran bastado para llegar abajo.
Pudimos descender gracias a los canalizos y a los cortos couloirs que, de vez en cuando, permitían pasar de un resalte a otro. Sin embargo, me daba cuenta de que en cualquier momento podíamos vernos detenidos por una importante franja rocosa que cruzara toda la ladera. Nos costaba avanzar, pero siempre encontrábamos el lugar del descenso.
Lachenal continuaba en el mismo estado febril que al iniciar el descenso. Su vitalidad y sus genialidades de escalador lograban hacer maravillas. Con una increíble destreza, corría de derecha a izquierda sobre las placas nevadas. Estaba en todas partes al mismo tiempo. Y gracias a él, a pesar de lo complejo que era el itinerario, conseguimos avanzar bastante deprisa.
Sin embargo, la situación seguía siendo dramática. ¿Qué ocurriría si un muro detenía nuestro avance? No sabíamos si en ese caso tendríamos fuerzas para volver a subir y buscar otro camino, ni si resistiríamos un tercer vivac.
Luego, de repente, nuestra angustia se disipó, porque, a sólo diez metros, la pared rocosa moría en un enorme nevero. Volviendo la espalda al mundo de rocas y de tormentas en el que acabábamos de vivir horas exaltantes que minuto a minuto quedarán para siempre fijas en nuestra memoria, nos precipitábamos hacia la tierra de los hombres.

Acabábamos de vivir horas exaltantes…
En Eigergletscher se habían recibido llamadas telefónicas preguntando por nosotros. Las voces del teléfono habían revelado que nos encontrábamos en el Eigernordwand, y empezó a reinar una gran inquietud en torno a nuestra suerte.
Los suizos de habla alemana son gente fría y, hasta puede decirse, no demasiado amable. Sin embargo, debo añadir que aquella vez la regla encontró su excepción, porque todo el personal de la estación-hotel nos acogió con mucha amabilidad. Aquel edificio sólo era frecuentado de día, y esa noche Lachenal y yo éramos prácticamente los únicos clientes. Como no tenían mucho que hacer, se esforzaron en que nos sintiéramos bien.
Teníamos el estómago retorcido por el hambre y desde hacía horas soñábamos con el festín que nos esperaba. Sin duda, una de las virtudes del alpinismo consiste en que devuelve su auténtico valor a unos actos tan triviales como pueden ser los de comer y beber.
Por desgracia, cuando por fin pudimos sentarnos ante una sabrosa y abundante comida, apenas conseguimos tragar unos bocados.
La noche fue agitada. Una sed crónica quemaba nuestras gargantas. Bebíamos sin parar, pero el líquido que ingeríamos sólo apagaba momentáneamente esa sed y nos costó muchísimo quedarnos dormidos.
Nunca he llegado a comprender por qué nuestra aventura en el Eiger llegó a marcarnos hasta el punto de hacernos perder el hambre y el sueño. La escalada de la punta Walker es más atlética y casi tan larga como la de la cara norte del Eiger, y, sin embargo, nos afectó muchísimo menos. Años después, realicé otras ascensiones incluso más duras, entre las que destaca sobre todo la pared terminal del Fitz Roy. Pero, al regresar tanto de ésta como de otras duras escaladas, siempre he podido comer y dormir casi normalmente.
Nos levantamos temprano; apenas habíamos salido de la habitación cuando se presentó ante nosotros un periodista. Aquel hombre había subido a pie por la noche y quería ser el primero en recoger el relato de nuestra hazaña. Pronto empezaron a telefonearnos de diversos lugares, y en el primer tren de la mañana llegaron unos diez periodistas y fotógrafos.
La repentina atención despertada por nuestra aventura nos sorprendió mucho. Jamás hubiéramos podido imaginar que esta segunda ascensión de la cara norte del Eiger iba a suscitar tanta curiosidad en la prensa. Tampoco se nos había ocurrido que, después de este éxito, nuestros nombres iban a aparecer con grandes caracteres en los periódicos de toda Europa.
Las vías nuevas que habíamos abierto, nuestra extraordinaria hazaña en las Droites e incluso nuestra dramática ascensión de la Walker sólo habían suscitado débiles ecos. Sólo se había interesado por ello la prensa local, sin dedicarle poco más de algunas líneas.
En esta época, el alpinismo era todavía una actividad casi confidencial, y la prensa no la había descubierto excepto para hablar de sus accidentes. La sangre y la muerte, vengan de donde vengan, son para ellos una buena mercancía. De hecho, aunque no se entiende la causa, el gran público es muy sensible a los dramas. Sea como fuere, éstos se resumen en elementos simples que despiertan reacciones humanas elementales, y con la lectura de su relato, cada uno puede vivirlos en su imaginación. Por el contrario, la narración de una escalada, por importante que ésta sea, es pesada para los que no tienen interés en esta actividad. En 1947, esperar alcanzar la gloria practicando el alpinismo habría sido insensato.
Mentiría si dijera que no esperábamos sacar ningún partido a nuestra victoria en el Eiger. Ni Lachenal ni yo éramos santos, y la vanidad es uno de los grandes móviles del mundo. Pero aunque el Eigerwand es la más alta y temible pared de los Alpes, ya había sido conquistada; su misterio había sido disipado y una segunda escalada perdía casi completamente ese carácter fabuloso que puede captar el interés de las masas. Así, la segunda ascensión de la Walker no había tenido casi ninguna repercusión mientras que su conquista había estado rodeada de un gran revuelo.
Por simple lógica, en nuestro corazón esta nueva realización no podía tener otro efecto que acentuar nuestra notoriedad entre los cientos de personas que formaban el pequeño mundo del gran alpinismo. No, ciertamente, atacando la célebre pared del Oberland bernés no pensábamos alcanzar la gloria, pero bruscamente la gloria efímera de la actualidad nos caía sobre los hombros. Nuestra sorpresa era completa y, mal preparados para este golpe, parecíamos estúpidos y nos quedábamos como pasmados.
Todavía hoy me pregunto qué conjunto de circunstancias atrajo bruscamente el interés de la prensa sobre una información que podía perfectamente pasar desapercibida. De hecho, nada es más artificial que esas llamas. Por ejemplo, el evento que ha hecho correr más tinta en toda la historia del alpinismo, la conquista del Annapurna, sólo fue anunciado primero por algunas notas sueltas aparecidas en dos o tres diarios parisinos. Únicamente al día siguiente los periodistas se decidieron a dar una gran repercusión a este asunto.
Una vez satisfecha la curiosidad de los periodistas, volvimos a encontrarnos solos y tuvimos que enfrentarnos con nuestros problemas. Teníamos los rostros demacrados, la ropa deshecha y húmeda, y parecíamos un par de pordioseros. Volvimos a coger el tren como si no fuéramos más que vulgares turistas. Por otro lado, una vez pagado el hotel, nos quedamos con tan poco dinero que casi no podíamos comprarnos comida.
Sin embargo, afortunadamente, en Berna nos estaba esperando un grupo de periodistas que nos ofreció una comida. Por la calle, un señor nos reconoció y quiso invitarnos a tomar algo.
Una vez en Ginebra, los compañeros del Club de l’Androsace[15] nos dieron una triunfal acogida y luego pasamos una alegre velada, con unos diez amigos, en casa de Pierre Bonnant. Esta verdadera amistad y este calor humano nos reconfortaron más que los grandes titulares de los periódicos.
A la mañana siguiente, nuestro amigo Paul Payot —que por aquel entonces no era todavía alcalde de Chamonix— vino a Ginebra a buscarnos en automóvil. Iba acompañado de nuestras mujeres.
Un día después, subí al refugio acompañado por mis alumnos de los cursos para guía de montaña. La vida reanudaba su curso. A partir de aquel momento, supe que la gloria sólo consiste en titulares en los periódicos, copas en el aire y la alegría de algunos auténticos amigos.
El Eigerwand ya no era más que un bello recuerdo. En las cimas luminosas nos esperaban nuevas aventuras y nuevos combates.
La cara norte del Eiger es, en mi opinión, la ascensión más importante de los Alpes. Sin duda, no ofrece una escalada extremadamente atlética, pero, debido a su particular naturaleza, y contrariamente a tantos otros recorridos, los escaladores de hoy apenas se muestran más rápidos que los de antaño aun viéndose beneficiados por los progresos en el campo del material y de la técnica.
Por supuesto, si se compara con las hazañas más extraordinarias realizadas fuera de Europa —Cerro Torre, cara sur del Aconcagua, Fitz Roy, torre Mustagh, Chacraraju, etcétera—, su ascensión es sólo un recorrido excepcional. Pero ello no es debido a que la evolución del alpinismo haya podido reducir su dificultad, sino a que los escaladores de hoy día aceptan realizar esfuerzos todavía mayores y correr riesgos aún más grandes que sus antecesores.
Incluso en condiciones muy favorables y sea cual sea su valor, el que vuelve del Eigerwand no puede dejar de reconocer que viene de hacer algo más que un ejercicio de escalada, y que ha vivido una experiencia humana donde ha comprometido muy seriamente no sólo su habilidad, su inteligencia o su fuerza, sino su propia existencia.
El Eigerwand acaba de poner fin a su historia. A principios de marzo de 1961 cuatro alpinistas alemanes, Walter Almberger, Toni Hiebeler, Antón Kinshofer y Anderl Mannhart, al precio de seis vivacs y de más de siete días de lucha, han realizado la escalada de los dos tercios superiores de la cara, que constituyen de lejos la parte más difícil.

En la pendiente cimera, en marzo de 1961.
Esta proeza, sin igual en la historia de los Alpes, fue concebida y puesta en marcha por Toni Hiebeler quien, a pesar de no haber escalado en cabeza de cordada, fue el auténtico jefe. La ascensión fue preparada con un cuidado, un método y un espíritu inventivo jamás seguidos en una empresa humana. Hiebeler y sus compañeros pasaron varios meses poniendo a punto todos los detalles. El material más moderno les parecía insuficiente y no pararon hasta inventar botas y ropas de nueva generación.
La primera tentativa quedó detenida por el mal tiempo en Stollenloch (el agujero del ladrón) que, oportunamente, permitió a la cordada escapar por el túnel.
Después de una semana de descanso, evitando la sección que ya habían escalado, los cuatro alpinistas volvieron a la pared por el agujero del ladrón y se abalanzaron con toda resolución hacia la parte realmente difícil de la muralla.
El equipo llevaba una cantidad de víveres y de material tan importante que, en caso de mal tiempo, hubiera podido garantizar que subsistiesen y luchasen eficazmente durante más de diez días. Es indiscutible que, gracias a estas cargas, se ganaba cierta seguridad. Además, progresaban con una metódica prudencia que reducía al máximo los riesgos de caída.
Esta técnica, aparentemente muy sensata, no estaba libre de inconvenientes. El excesivo peso de las mochilas y la estricta aplicación de las normas de seguridad acarreaban una increíble lentitud en la progresión que, manteniendo a los escaladores en la pared cerca de una semana, les hacía correr un enorme riesgo.
Se está en su derecho de preguntarse si un material un poco más ligero y métodos un poco menos prudentes, que hubieran acelerado la ascensión dos o tres días, no la habrían hecho menos peligrosa a fin de cuentas.
Gracias a un excepcional periodo de buen tiempo, el coraje y el valor de los cuatro alpinistas germánicos fue recompensado con la victoria.
¿Qué hubiera pasado si una violenta tormenta de varios días les hubiera sorprendido en plena pared? El margen entre la victoria y el fracaso es a veces tan pequeño… La dura ley de los hombres eleva a los vencedores al rango de héroes. Los vencidos son considerados incapaces, imbéciles o locos. Hiebeler y sus compañeros se convirtieron en héroes…
Las horas transcurridas en la cara norte del Eiger están entre las más exaltantes que he vivido y, por ello, de todas mis ascensiones, con el Fitz Roy y el Annapurna, es una de las pocas que no volvería a hacer voluntariamente. En esta muralla, las caídas de piedras, la calidad de la roca, la presencia casi crónica del verglás y las dificultades para retirarse elevan la importancia de los riesgos inevitables hasta un nivel demasiado alto. El número de los que allí han encontrado la muerte: ¿no es casi igual al de sus vencedores?
Se puede tentar al diablo una vez para llevar a buen término una acción excepcional; de hacerlo muy a menudo, no se vivirá durante mucho tiempo.
Después del éxito en el Eiger, me parecía muy improbable volver algún día a esta cima. De las otras paredes, solamente la vía Lauper de la cara noreste tiene verdadero interés para el escalador. Sin embargo, el Oberland estaba muy lejos y ¡había tantas escaladas que hacer en otros lugares…!
Pero nunca puede decirse «de esta agua no beberé». Diez años más tarde, iba a vivir en esa montaña una de las aventuras más apasionantes de toda mi carrera. Y ahora, antes de abandonar el Eiger, quisiera contarla.
En 1957, tenía entre mis clientes como guía a dos excelentes alpinistas holandeses. Prácticamente se habían formado conmigo desde el principio, a partir del año 1950. Eran dos hombres bien dotados y, para entonces, se habían convertido ya en expertos alpinistas. Aunque no es frecuente, eran especialmente brillantes en las escaladas sobre terreno glaciar, por las que sentían una clara preferencia. Juntos conquistamos algunas de las más duras vertientes norte del macizo del Mont Blanc e incluso, en dos ocasiones, me habían llevado a Perú, donde hicimos la primera ascensión de varios picos glaciares de temibles características. Tras haber compartido tantas aventuras, nos habíamos hecho muy amigos y casi éramos como hermanos.
Ese año, deseosos de encontrar escaladas glaciares que fueran interesantes, fuimos al Oberland, porque sabíamos que en ese macizo había numerosas ascensiones de este tipo. El tiempo fue magnífico y efectuamos la ascensión de la pared noroeste del Wetterhorn. Esta primera salida nos animó; regresamos después a Grindelwald, donde habíamos instalado nuestro campamento base.
Entonces se produjo el drama.
—¡Mirad! ¡Allí, les veo! Están en el gran nevero, cerca de ese ángulo de roca.
—¡Yo también les veo! Son tres. ¿No veis al tercero?
Yo estaba todavía medio dormido y bastante molesto, porque a las ocho me habían despertado aquellas voces con acento belga que hablaban excitadamente junto a mi tienda. Apenas presté atención al sentido de aquellas palabras y me di la vuelta en mi saco de dormir intentando coger de nuevo el sueño.
Sin embargo, las palabras llegaron a mi subconsciente y me desperté preguntándome qué podía ser lo que aquella gente estaba viendo y que resultaba tan excitante. Me acordé de que, la víspera, un guía de la zona me había dicho que una cordada había lanzado su ataque contra el Eigerwand. Sin duda, era la visión de los alpinistas ascendiendo en plena muralla lo que había puesto en ebullición el campamento.
Llamé a Tom y a Kees y, provisto de unos gemelos, salí de la tienda.
Toda la gente de la zona de acampada de Grindelwald tenía los ojos fijos en la sombría y siniestra montaña que se elevaba 1700 metros por encima del valle, dominándolo tanto que a veces era posible ver a un hombre sin necesidad de prismáticos.
Se oía hablar en muchos idiomas, y pudimos escuchar en pocos minutos bastantes tonterías e inexactitudes. Algunos decían que en aquella escalada habían muerto treinta hombres. Otros aseguraban que sólo había sido conquistada una vez, y todo acompañado de comentarios de este tipo: «Hay que estar loco…», «Sólo un imbécil puede intentar algo así».
Apoyándome contra la rueda de un automóvil para sostener los prismáticos, estuve examinando cuidadosamente la pared. No me costó demasiado ver a los alpinistas; no eran tres, sino cuatro. Habían llegado ya a la parte superior del segundo nevero. En aquel momento, escalaban muy cerca de las rocas, dirigiéndose hacia la izquierda para llegar al espolón en el que murieron Sedlmayer y Mehringer. Daba la impresión de que formaban un solo equipo y avanzaban con una lentitud increíble.
Por experiencia, sabía que la inclinación de aquel nevero no era superior a los 45 grados. No había hielo. Además, cuando hace buen tiempo, aunque la nieve no se haya helado, su estado es suficientemente bueno como para permitir un avance mucho más rápido. Diez años antes, Lachenal y yo, a pesar del hielo, habíamos atravesado este nevero, como mínimo, dos veces más deprisa que aquellos cuatro escaladores. Me pregunté por qué iban tan despacio y no encontré ninguna explicación.
Pero había algo que me resultaba todavía más inexplicable que la lentitud de aquellos alpinistas. Era incomprensible que continuaran ascendiendo cuando el mal tiempo estaba acercándose a pasos agigantados. El precioso cielo azul de los últimos días se había cubierto con pesadas nubes negras, que anunciaban, casi con seguridad, la llegada de una perturbación importante. A medida que pasaba la mañana, el tiempo era cada vez más amenazador. Incluso habría comprendido que, si la montaña hubiera estado en buenas condiciones, una cordada muy rápida y temeraria tratase de seguir avanzando hacia la cumbre con la loca esperanza de alcanzarla aquella misma tarde. Once años antes, Lachenal y yo habíamos hecho algo parecido en el espolón Walker, con la diferencia de que aquel día el tiempo era mucho menos amenazador que ese martes, 6 de agosto de 1957.
Llegó un momento en el que no entendí nada. Lo que estaba viendo superaba mil veces todas las heroicas locuras que la misma esencia del alpinismo permite perdonar. Las condiciones de la montaña eran malísimas. Aquellos cuatro hombres habían necesitado un día y medio para superar la parte más fácil de la escalada, en la que una buena cordada tarda normalmente medio día. (Sólo más tarde supe que los italianos lanzaron su ataque el sábado y los alemanes el domingo, lo que hace que este comportamiento sea todavía más insensato). En un nevero fácil, avanzaban a una velocidad de caracol. Ya se habían unido todos los signos que anuncian el mal tiempo inminente. Aún podían retirarse sin grandes problemas. A pesar de todo, continuaban subiendo con la misma desesperante lentitud. No parecían hombres, sino muñecos mecánicos, inconscientes e insensibles al dolor y la muerte.
Sentado en la hierba me sentía impotente y me daba cuenta de que aquellos hombres avanzaban hacia su perdición. No podía comprender qué motivos podían empujarles a continuar una ascensión sin esperanzas. Ningún ideal, ningún dato técnico explicaban esa actitud. Ya no vivíamos en los tiempos pasados del patriotismo exacerbado que empujaba, antes de la guerra, a algunos alpinistas a asumir riesgos mortales para demostrar la supremacía de su país. Estos hombres no pueden esperar ganar nada, ni siquiera gloria, intentando realizar la duodécima ascensión de la cara norte del Eiger. La más mínima chispa de razón debería mostrarles que ya están al límite de sus fuerzas y que si se desencadena mal tiempo serán incapaces de dominar la situación, sean cuales sean su voluntad y su coraje.
En tales condiciones ni siquiera puedo pretender que obedezcan los auténticos móviles del gran alpinismo, como el gusto por la aventura, el deseo de superarse, de llevar más allá las fronteras de lo imposible… Ya ha llegado la hora de una honrosa y prudente retirada.
Sólo un orgullo monstruoso, más fuerte que el instinto, puede empujarles de ese modo hacia una muerte segura.
Pero prosiguen lentamente su camino. A mediodía alcanzan la base del espolón Seldmayer-Mehringer. A las dos y media, entre las nubes, podemos observar el nevero que sigue al espolón y que ya deberían haber alcanzado si progresasen normalmente; pero no se ve ninguna huella.
Convencidos de que no podíamos hacer nada por aquellos insensatos, abandonamos Grindelwald, a donde debíamos regresar el jueves por la tarde. El miércoles por la mañana, como si el cielo quisiera dar una última oportunidad de retirada a los imprudentes, el tiempo mejoró, pero, al final de la tarde, una terrible tormenta se abatió sobre la montaña. Después se produjo un auténtico diluvio que continuó durante todo el jueves.
El viernes por la mañana el cielo se aclaró un poco y volví a observar la pared: vi perfectamente las huellas que iban del espolón a la Rampa. Algunos de los que estaban acampados allí me dijeron que habían visto a los escaladores el miércoles, día en el que al parecer trataban de llegar a la vía Lauper de la cara noreste. Mis amigos holandeses, menos acostumbrados que yo a los dramas de la montaña, seguían apasionadamente los acontecimientos. A Tom, que había heredado de su abuela irlandesa un temperamento extremadamente ardiente y generoso, le desesperaba no poder hacer nada por los cuatro locos escaladores. Luego, los tres estuvimos discutiendo el problema.
—Oye, Lionel, ¿no crees que podríamos intentar sacarles de allí?
—Con este tiempo de perros y con la nieve que ha caído, sería una locura. No tendríamos probabilidades de actuar con éxito. Estoy de acuerdo en hacer todo lo posible para salvar a quien sea cuando los riesgos son aceptables, pero no puedo decir que sí a esas historias de chalados en las que se mata todo el mundo y nadie saca ningún partido. No, créeme, conozco esa pared; están todavía demasiado abajo. No se puede hacer nada hasta que hayan alcanzado la Araña o se encuentren en la vía Lauper. Incluso entonces no será fácil.
—Y si llegan allí, ¿querrás subir con un grupo de socorro? Si lo consiguiéramos, sería formidable…
—Mira, Tom, ¿sabes lo que me ocurrió el invierno pasado? Me arrastraron por el barro porque, en lugar de quedarme charlando, traté de salvar a dos muchachos que apenas tenían idea de lo que hacían. La gente que desfallece se enfada mucho cuando se lo haces ver. De todas formas, si el Eiger estuviera en Francia, seguramente trataría de hacer algo. Todavía tengo buenos compañeros que me seguirían. Pero aquí, ¿qué quieres que haga? No conozco a nadie, no hablo ni una sola palabra de alemán… Y ya sabes cómo es la gente de este lugar. Ellos piensan que hacer el Eigerwand no es alpinismo sino locura; un simple delirio de grandeza. Los que quieren intentarlo, lo hacen por su cuenta y riesgo, y no deben esperar que alguien vaya a rescatarles. ¿Qué quieres que haga? Y yo, después del drama del Mont Blanc, no tengo derecho a opinar. Si intento hacer algo, se me dirá que soy un pretencioso que se quiere hacer famoso y me enterrarán.
—Y si fuera otro el que organizara la caravana de socorro, ¿irías? De esta forma, ya no se te podría reprochar nada, iríamos los tres y no te sentirías aislado.
—En primer lugar, ¿quién crees tú que va a organizar la caravana? Todo el mundo se está burlando de esos cuatro cretinos. Y en segundo lugar, ni así iría. Además, encontrarían la forma de buscarme líos. No quiero que se vuelva a hablar de mí y, por otro lado, tampoco soy indispensable. Todos los hombres valen lo mismo. En Suiza hay suficiente gente capacitada para realizar un salvamento difícil.
—Me decepcionas, Lionel. No tienes derecho a anteponer las cuestiones personales al deber. No hay duda: si en un asunto así puedes colaborar, tienes la obligación de ir.
—No; no pienso ir. No quiero que se hable de mí. Además, esos cuatro tipos no son como los del Mont Blanc, que tuvieron mala suerte. Éstos no son unos valientes, sino unos idiotas; unos chalados que han seguido escalando a pesar del mal tiempo. Han podido descender. No tengo ganas de matarme por unos dementes como esos.
—Y si se te pide que vayas, ¿irás?
—Ah, eso es otra cosa. Si me lo piden formalmente, iré. Por espíritu de solidaridad no podría negarme. Pero como aparte de Rubi no hay nadie que sepa que estoy aquí, hay pocas probabilidades de que vengan a buscarme.
La mañana pasó sin novedad. Las nubes que cubrían la pared norte del Eiger no nos dejaban ver a los cuatro escaladores. Sin embargo, sobre nosotros empezaron a surgir algunas manchas de un intenso azul anunciando que el tiempo iba a cambiar otra vez y que tendríamos unos días buenos. No habiendo nada que hacer en Grindelwald, nos fuimos a escalar. Como las condiciones eran malas, elegimos un objetivo bastante modesto, la arista del Nollen, en el Mönch. A mitad de la tarde, tomamos el tren de la Kleine Scheidegg con intención de subir hasta la cabaña de Guggi. En el tren, todas las conversaciones giraban en torno a la suerte que podían haber corrido los locos del Eigerwand. Un viajero nos dijo que, por iniciativa de Sailer, uno de los alpinistas de la cuarta ascensión, se había formado ya un equipo de socorro.
En la estación de Eigergletscher llovía con tal intensidad que decidimos quedarnos a dormir allí y partir a la una de la mañana, si el tiempo mejoraba por la noche.
La cena transcurrió en silencio. Mis amigos notaban que estaba preocupado. Tampoco ellos podían soportar que cerca de allí hubiera cuatro hombres agonizando. Después, bruscamente, Kees dijo:
—Creo que Lionel debe unirse al equipo de salvamento. Su lugar es ése.
Yo le contesté:
—Es posible, pero no iré si no me lo pide el jefe del grupo.
Sin detenerse a discutirlo más, Tom se levantó para telefonear al Jungfraujoch. Al cabo de un momento, se puso en comunicación con Sailer. Estuvieron hablando durante unos instantes en alemán y yo sólo comprendí las palabras «Bergführer», «Terray» y «Chamonix». Después, Tom, pasándome el auricular, me dijo:
—Sailer quiere hablarte.
Como este escalador hablaba perfectamente francés, la conversación fue fácil. Me pedía insistentemente que subiera con su equipo. Había reunido un numeroso grupo de socorro, pero la mayor parte de sus integrantes eran escaladores técnicamente poco fuertes y necesitaba imperiosamente guías y alpinistas experimentados.
Eran cerca de las nueve de la noche y ya había pasado el último tren que subía hasta el Jungfraujoch. Por eso, decidimos remontar el túnel a pie, siguiendo la vía férrea. Pero los empleados de la estación del Eigergletscher se opusieron a que lo hiciéramos. Tom consiguió que se pusiera al teléfono un directivo de la compañía ferroviaria, pero fue imposible obtener la autorización. Se nos dijo: «¡El reglamento es el reglamento y no hay grupo de socorro que valga!».
Ante la insuperable necedad y mala voluntad de la Administración de aquel ferrocarril, decidimos partir a las cuatro de la mañana por la cara oeste del Eiger, con intención de reunimos en la cumbre con el equipo de salvamento que partiría de Jungfraujoch. Cuando nos despertamos, Kees no se sentía en forma y renunció a acompañarnos para no retrasarnos.
Saliendo de la estación comprobamos que el tiempo se había despejado un poco, pero que el viento del norte soplaba con mucha violencia. En estas condiciones, una acción de rescate se anunciaba muy difícil; a pesar de ello, decidimos subir a toda costa.
Los dos estábamos bien entrenados y progresamos extremadamente deprisa; a pesar del verglás que recubría la mayoría de las rocas estábamos a las siete y media en la arista noroeste, a menos de 300 metros de la cima. Desde allí, con buen tiempo, es posible divisar una gran parte de la cara norte, cuya forma general es completamente cóncava. Pero las nubes se arremolinaban por toda la inmensa pared y sólo dejaban ver algunas partes de la muralla, que chorreaban nieve y verglás.
En el fondo, no creía que, en un terreno tan hostil al hombre, unos escaladores —por duros que fuesen— hubieran podido resistir una semana el mal tiempo. Si me uní a aquella expedición de salvamento, fue mucho más por espíritu de solidaridad con los grupos de socorro suizos, cuya generosa acción me resultaba tremendamente simpática, que por tener auténticas esperanzas de salvar a unos seres vivos de aquel terrible apocalipsis de rocas y hielo. Sin gran convicción, empecé a subir, emitiendo de vez en cuando, en los momentos en que no soplaba el viento, unos gritos desesperados que seguramente nadie iba a oír. Tal como imaginaba, sólo me contestaron los aullidos de la tormenta. Estábamos dispuestos a regresar cuando, ante nuestra inmensa sorpresa, nos llegó claramente el sonido de una voz. Emocionados por unos gritos que parecían venir de otro mundo, nos preguntamos si no nos estaría engañando la imaginación. Pronto oímos otras llamadas que nos revelaron con seguridad que, por extraordinario que pudiera parecer, había unos hombres que pedían ayuda desde el fondo del precipicio del Eigerwand. Muy nerviosos por esta situación dramática y convencidos de que con el buen tiempo que parecía estar afirmándose quizá podríamos participar en una acción útil, reanudamos el camino hacia la cumbre.
Vimos, por la arista del collado del Mönch, unas cordadas que luchaban contra un fuerte viento. Forzamos el paso, porque estábamos convencidos de que íbamos con mucho retraso y que encontraríamos una muchedumbre en la cumbre del Eiger. Sin embargo, cuando a las nueve menos cuarto llegamos a la cima, nos sorprendió encontrarla completamente desierta. Me emocionó volver a estar en aquella cresta a la que, diez años antes, agotado por dos días de batalla, había llegado en plena tormenta. Allí di la vuelta a una de las páginas más ardientes de mi vida y reviví aquel instante con muchísima intensidad.
Un viento glacial nos atravesaba el cuerpo. Para entrar en calor y hacer un trabajo útil, empezamos a tallar en el hielo una plataforma que permitiría a quienes llegaran allí instalarse cómodamente. Llevábamos casi dos horas dedicados a esta tarea cuando dos alpinistas llegaron a la cima. Eran de aspecto decidido, de rasgos duros, ademanes medidos y muy pocas palabras. Después de un breve saludo, se instalaron junto a nosotros y empezaron a calentar agua para hacer un té. Como Tom hablaba perfectamente el alemán y también el dialecto alemán que se utiliza en Suiza, les hizo muchas preguntas. Gracias a ellos averiguamos que, tras partir a la una de la mañana de Jungfraujoch, la columna de socorro, formada por cuarenta hombres muy cargados, se vio totalmente dispersada por el viento glacial que soplaba con violencia en la fría arista del Mönch. Por esta razón, los escaladores tuvieron que poner cuerdas fijas y acondicionar el terreno. A pesar de este retraso, la acción continuaba, y los recién llegados nos dijeron que pronto les seguirían otras cordadas. Supimos también por Tom que el más alto de los dos gallardos y taciturnos alpinistas que se habían adelantado al resto de la columna era Eric Friedli, el constructor del material de socorro que había sido adoptado por el Club Alpino Suizo (C. A. S.).
No tardé en darme cuenta de la excepcional valía de este mecánico nacido en Thoune, sin duda uno de los mejores especialistas que pueda encontrarse para los salvamentos difíciles que requieren la utilización de cables. Después de comer un poco, los dos suizoalemanes empezaron a instalar una plataforma y un punto de amarre para el cable. Sin embargo, como la roca se desmenuzaba con gran facilidad, tuvieron que colocar múltiples clavijas e, incluso, enrollar los cables alrededor de un gran bloque. Dije a Friedli que, en mi opinión, el corredor terminal del Eigerwand está más al este, pero, sin inmutarse, los dos de Thoune continuaron haciendo su trabajo.
Hacia las dos de la tarde las otras cordadas comenzaron a llegar y pronto una auténtica multitud se reunió en la cumbre del Eiger. Todos estos hombres son miembros de las secciones del C. A. S., la mayoría de Thoune o de Berna, pero también algunos otros de habla francesa. Me percato de que una decena de alemanes de Múnich, llegados el día anterior por la tarde, suben por la cara noroeste.
Al final de la mañana, el avión del famoso piloto Geiger viene a hacernos señales para informarnos de que los hombres del Eigerwand todavía viven. Pronto, dos e incluso a veces tres aviones, giran alrededor de la cabeza del Eiger y luego descienden a lo largo de la pared norte de una forma tan espectacular como inútil. Los zumbidos y las acrobacias de estos aviones contribuyen a crear un ambiente festivo, por supuesto completamente inesperado en un lugar tan alto.
Hacia las tres de la tarde, y una vez instalado el cable, Friedli pidió voluntarios para realizar un primer descenso de reconocimiento del terreno. Nos ofrecimos a ir Sailer, el excelente alpinista vienés, Perrenoud y yo. Friedli eligió a Sailer. Éste, después de descender unos sesenta o setenta metros, llegó al borde de la pared vertical y volvió a subir para explicarnos que el couloir previsto se encontraba más al este. Teníamos que trasladar el cable a otro punto y volver a empezar.
Mientras el grupo de Thoune se encargaba de la nueva tarea, nosotros empezamos a trabajar en el emplazamiento del vivac. Parte del grupo volvió a descender a la estación de Eigergletscher para regresar al día siguiente con víveres y material suplementario. Seguían llegando sin cesar nuevos escaladores: los primeros fueron unos alemanes dirigidos por el viejo Gramminger, que había logrado realizar algunos de los más difíciles salvamentos de la historia del alpinismo.
Más tarde tuvimos la agradable sorpresa de ver llegar a los célebres escaladores italianos Cassin y Mauri, que habían partido precipitadamente de Lecco para intentar socorrer a sus compatriotas. Por fin, cuando ya caía la noche, llegaron a nuestro campamento ocho gallardos escaladores muy cargados a quienes nadie había llamado. Se trataba de un grupo de polacos que había venido a escalar las principales paredes norte de la región del Oberland. En un gesto de solidaridad, vinieron a unirse al equipo de salvamento. En aquel ambiente de Torre de Babel, el políglota Tom hizo maravillas. Aparte del holandés, hablaba perfectamente cuatro idiomas. Con sus ojitos inteligentes, su buen humor y agitando su tremenda estatura con un ardor meridional, no dejó de ir de uno a otro. Gracias a él, todo el mundo logró entenderse.
A lo largo de la arista del Eiger, más de treinta personas trabajaban furiosamente cavando plataformas para el vivac y haciendo verdaderas grutas que permitirían estar a cobijo del viento, que continuaba soplando con gran intensidad.
Para el vivac, nos unimos varios de los que hablábamos lenguas latinas: Tom, los dos italianos, Eiselin, de Lucerna, y yo. El ambiente era fraternal. Decir que no pasábamos frío sería muy exagerado, pero todos nosotros habíamos sufrido situaciones mucho peores y, a pesar de que en esta ocasión disponíamos de muy poco material, aquella noche, a fin de cuentas, fue un vivac parecido a otros muchos.
Al despuntar el día, cuando nos preparábamos para calentar el agua del té y comer lo poco que nos quedaba, los alemanes enviaron a un miembro de su equipo para hacer un reconocimiento. Al poco tiempo, la noticia corrió como un reguero de pólvora por la cresta del Eiger: aquel escalador había entrado en contacto con los hombres que estaban prisioneros en la muralla. Al parecer, se encontraban aproximadamente en la parte superior de la Araña, y se iba a intentar subirles, sin más dilación, hasta la cumbre.
Parecía que el cielo, que deseaba recompensar la generosidad que había congregado a todos aquellos hombres para una acción aparentemente desesperada, había dispuesto las cosas de forma que sus esfuerzos no fueran inútiles. Pero si ahora era posible tener algunas esperanzas de poder librarlos del abismo, todavía estábamos lejos de tenerlos en nuestros brazos, e incluso más lejos de devolverlos a sus familias. Aún había que superar muchos obstáculos. El factor determinante del éxito era el tiempo. En la alta montaña, todo es posible si hace buen tiempo. Cuando hay tormenta, todo es mucho más difícil. Y en el tiempo se apoyaban la esperanza y el temor. El viento del día anterior, violento y helado, que había retrasado a la columna que partió del Jungfraujoch, cesó, y la temperatura era incluso bastante suave. En cambio, en lugar de un cielo azul había unas nubes bastante sombrías. De momento, se encontraban a bastante altura, pero eran tan negras y tan pesadas que pronto descargarían la nieve acumulada en sus flancos. El éxito o el fracaso de nuestra empresa dependía, sobre todo, de las horas que esas nubes oscuras permanecieran allá arriba.
Por fin, Friedli hizo descender al joven alemán Hellepart, elegido por su corpulencia y por su excepcional vigor. Provisto de un emisor-receptor de radio portátil, se mantendría constantemente en contacto con los hombres de la cresta y podría informarnos de las peripecias del descenso. Después de atravesar la fuerte pendiente de nieve que lleva a la cumbre, avanzó sin incidentes a través de los largos sistemas de fisuras que se levantan sobre la Araña. Sólo algunos salientes verticales le forzaron a disminuir un poco la velocidad de su descenso; pero un tambor de madera, en torno al cual estaba enrollado el cable, le permitía acelerar o frenar a voluntad. Cada cien metros era necesario bloquear el cable para añadir una nueva sección de otros cien metros.
Después de trescientos metros, Hellepart anunció que se acercaba a uno de los alpinistas atrapados en la cara norte del Eiger. Parecía que se hallaba más arriba que sus compañeros de tragedia, cuyos gritos llegaban hasta Hellepart, aunque no podía verles. A los 360 metros, encontró a la primera víctima. Era el italiano Corti, que —por extraordinario que pueda parecer— todavía se encontraba en bastante buen estado. Después, Hellepart le puso unas inyecciones de coramina, cargándole a su espalda gracias a ese maravilloso arnés que se llama cacolet.
Para subir a las víctimas del drama, disponíamos de un torno especial que, teóricamente, funcionaba con sólo dar vueltas a una manivela. Sin embargo, como Friedli temía que este instrumento no fuera lo suficientemente fuerte para resistir todas las fricciones del cable contra la muralla, había hecho preparar para él una especie de camino deslizante de unos sesenta metros a lo largo de toda la pendiente de la cresta. Fue una suerte que él tomara estas precauciones, porque pronto se comprobó que nuestro torno no tenía la suficiente fuerza como para izar a los dos hombres a la vez. Friedli no se inmutó ni un segundo. Inmediatamente, colocó unos dientes a manera de resorte, lo cual era tan ingenioso que las víctimas podían ser sacadas y trasladadas a otro punto del cable en muy poco tiempo. Por medio de una cuerda de algunos metros, Friedli puso grupos de cuatro o cinco hombres en cada diente. De esta forma, éramos treinta hombres los que podíamos tirar eficazmente del cable. En el primer intento, aunque desplegamos todas nuestras fuerzas, el cable no se desplazó ni un centímetro. Sin duda, uno de los puntos de conexión entre dos de sus tramos se había atascado en alguna fisura. La situación era grave y nuestro magnífico optimismo empezaba a ser sustituido por un ligero pánico. Si no lográbamos izar a los dos hombres con el cable, nos veríamos obligados a abandonar al italiano a su suerte, y Hellepart difícilmente podría ser rescatado con la ayuda de cuerdas unidas entre sí.
Se llamó a algunas personas para ayudarnos, y uno de los escaladores de Berna, que estaba de pie sobre la cornisa, dirigió la maniobra a gritos. Gracias a una mejor coordinación de nuestros esfuerzos, el cable, tras tensarse de forma inquietante, empezó a subir lentamente. Cuando habíamos recorrido unos siete u ocho metros por el camino preparado en la arista, Friedli bloqueó el cable en el tambor-freno, colocamos los dientes más adelante y volvimos a empezar la maniobra.
De esta forma, teníamos que subir los 360 metros de cable en secciones de siete metros. Como puede imaginarse, el trabajo iba a ser muy prolongado. Además, había que tener en cuenta que Hellepart, que subía con las piernas apoyadas en escuadra contra la pared, tenía que realizar enormes esfuerzos musculares y se veía obligado a descansar frecuentemente.
Después de más de una hora y media de tirar del cable, los dos hombres aparecieron por fin en la parte baja de la pendiente nevada que llevaba a la cumbre. A partir de ese momento, nada podía impedir subirlos y nuestra acción ya dejaba de ser inútil. Despreciando los criterios de lo razonable y empujados por la fuerza de la generosidad, que todavía subsiste en este siglo de acero, una vida iba a ser salvada.
Hellepart, casi al límite de sus fuerzas, pudo depositar su carga en la plataforma cavada en la arista. Corti, a pesar del terrible aspecto de su rostro demacrado, consiguió, increíblemente, resistir ocho días en el Eigerwand. Parecía no tener helado gravemente ningún miembro, y no solamente tuvo fuerzas para tenerse en pie, sino que, incluso, podía mover los brazos con fuerza, hablar, quejarse y hasta bromear. Por el contrario, era imposible obtener de él una información exacta de lo que había ocurrido, y parecía mucho menos preocupado por la suerte de sus compañeros que por saber si su ascensión sería considerada como la primera ascensión italiana del Eigerwand. Se contradecía sin cesar, pero afirmaba que el hombre que se había quedado en la travesía de la Araña —cuyos movimientos podían ser seguidos todavía por los observadores situados en la Kleine Scheidegg— era el italiano Longhi. Esto mismo nos lo habían dicho Cassin y Mauri que, la tarde anterior, pudieron incluso cambiar con él algunas palabras desde la arista noroeste. Pero no sabíamos qué había ocurrido con los dos alemanes. De todas las contradicciones del relato de aquel único testigo, pudimos deducir que Corti había subido con ellos hasta la cumbre de la Araña, después sufrió una caída y los alemanes le abandonaron con material de vivac, al parecer en el mismo lugar donde le había encontrado Hellepart.
Como éste no había visto ninguna huella de los alemanes, lógicamente pensamos que estos últimos se habían despeñado y que los gritos que se habían oído eran de Longhi. Fuera como fuese, era necesario que alguien descendiera de nuevo por la pared, al menos hasta la base de la Araña, para tratar de localizar a los alemanes y comprobar si era posible socorrer a Longhi. Friedli y Gramminger me preguntaron si todavía quería bajar con el cable, y dije que sí enseguida.
El techo de nubes que, desde la mañana, nos hacía el favor de permanecer en las alturas, descendió, y en previsión del mal tiempo que parecía querer abatirse sobre el Eiger, cogí todas las prendas de las que disponía.
Me pusieron un casco para protegerme de las caídas de piedras, me colocaron un emisor-receptor de radio en el pecho y el infatigable Friedli me dio algunos consejos sobre cómo poner inyecciones. Después, animado por mis compañeros, empecé a descender a lo largo de la pendiente nevada. Pronto llegué al primer muro de roca. Al desaparecer la pendiente, pude ver las profundas entalladuras, de más de un centímetro, hechas por la fricción del cable en la roca calcárea. Quedé detenido durante algunos minutos. Por radio me dijeron que estaban añadiendo otro cable de cien metros. Empecé de nuevo a descender a lo largo de las estrechas fisuras y de los couloirs que, diez años antes, había remontado gracias a la energía que dan las situaciones desesperadas.
¡Qué extraño fue encontrarme de nuevo en aquellos lugares que jamás pensaba volver a ver! Nada parecía haber cambiado. Como aquel día lejano, la nieve y el hielo cubrían las rocas negras de escasos y mal dispuestos relieves, y unas nubes pesadas rodeaban la montaña, empezando a dejar caer algunos copos de nieve. Viví aquellos instantes con extraordinaria intensidad. Los chistes de Lachenal sonaban de nuevo en mis oídos. Creía volver a verle, ágil como un gato, surgiendo de aquellos pasos, con su mirada chispeante y una maliciosa alegría, diciéndome: «Qué, señor guía, ¿le ha parecido interesante esta escalada?».
Bruscamente, el cable se detuvo. Me puse en contacto con la cumbre para saber lo que pasaba, pero nadie contestó. En lugar de eso, capté una conversación en alemán que parecía tener lugar entre la cumbre y la Kleine Scheidegg.
Por fin, oí que me llamaban desde la cumbre:
—Terray, ¿me oye? Conteste.
Yo respondí:
—Oigo perfectamente. ¿Por qué se ha detenido el descenso? ¿Me oyen? Contesten.
Parecía que no oían mis llamadas.
Luego volví a interceptar unas llamadas en alemán y otras en francés, y todo ello cortado por largos silencios. Aquello se eternizaba.
Instalado al final del cable, me encontraba en una situación relativamente cómoda y soportable, pero el tiempo se me hacía infinito.
Para entretenerme, me balanceé hacia la izquierda, volviendo a ver más de cerca las fisuras que en 1947 me vi obligado a recorrer con crampones, debido a la capa de hielo que cubría la roca, en una posición que me produjo terribles calambres en las piernas. Descubrí la fisura en la que logré poner la clavija salvadora. Sin embargo, cada vez que realizaba un desplazamiento, el cable hacía que se desprendieran algunas piedrecillas y, de repente, sus cinco milímetros de grosor me parecieron terriblemente escasos y tensos.
La nieve empezaba a caer en ligeros copos y periódicamente pequeñas avalanchas de nieve polvo venían de las pendientes superiores para envolverme en una nube.
Finalmente escuché: «Aquí la Scheidegg. Hola, Terray, ¿me oye?».
Una larga conversación con el puesto de la Kleine Scheidegg me informó que, aunque el puesto de radio de la cumbre del Eiger emitía perfectamente, no recibía mensajes.
De vez en cuando, el cable vibraba, porque me hacían subir o bajar algunas decenas de centímetros. Para ocupar el tiempo, intenté ponerme en contacto con una cordada cuyas siluetas se perfilaban por la arista noroeste, pero a estas llamadas me contestaron gritos procedentes del fondo del abismo. Era el viejo Longhi que, allá abajo, seguía negándose a morir y todavía esperaba.
Me pregunté si estábamos todavía a tiempo de salvarle. Cada minuto que transcurría hacía más improbable el salvamento. Eran casi las cuatro de la tarde y empezaba a desencadenarse una gran tormenta. Ya era demasiado tarde para intentar algo en serio. Si el mal tiempo se instalaba en la región, iba a ser humanamente imposible bajar a varios miembros del equipo de socorro hasta Longhi, que estaba bloqueado en una de las aristas situadas a la izquierda, a más de cien metros, llevarlo hasta el cable y, por fin, subirlos a todos a la cumbre. Con buen tiempo, aquella maniobra difícil hubiera sido realizable; pero, incluso en esas condiciones, requeriría toda una jornada. Éramos unos alpinistas lo suficientemente hábiles y resueltos como para llevar satisfactoriamente a cabo una operación de esa envergadura. Estaba seguro de que, con buen tiempo, muchos de nosotros nos hubiéramos ofrecido voluntariamente para pasar varios días en la Araña, con el fin de arrancar a Longhi de la muerte, a la que había resistido con una valentía extraordinaria. Sin embargo, en plena tormenta, a pesar de nuestra buena disposición, no podíamos hacer nada. Por fin, noté que el cable volvía a moverse y, con las piernas tensas contra la montaña, subí sin esfuerzo. Como Friedli pensaba que un descenso sin contacto por radio y sin visibilidad podía presentar riesgos suplementarios, había decidido que me hicieran subir. Al cabo de un rato, Tom me abrazó en la arista.
Eran más de las cuatro de la tarde y me sorprendió que Corti siguiera allí. A pesar de las atenciones y cuidados que había recibido, parecía mucho menos fuerte que en el momento de su llegada. Había que evitar que hiciera un noveno vivac.
En unos minutos, Friedli, Gramminger y yo trazamos un plan de batalla: el equipo helvético de Friedli permanecería en la arista de la cima, a fin de estar preparado para realizar un nuevo descenso a la mañana siguiente, muy temprano, si el tiempo lo permitía. El resto del equipo de salvamento debía descender con Corti esa misma tarde, y después volver a ascender a la cumbre a primera hora de la mañana, si el tiempo se despejaba. Minutos más tarde, Corti estaba ya montado sobre mis hombros y, posteriormente, al empezar la vía de la arista noroeste, le enrollamos en varios sacos de dormir y le atamos bien a un trineo. Empezaba el descenso. La primera parte era difícil. Como los cables se habían quedado en la cumbre, bajamos el trineo fijándolo al extremo de dos cuerdas de sesenta metros. Cuando éstas se desenrollaban del todo, colocábamos de nuevo unas clavijas y volvíamos a empezar la maniobra.

Minutos más tarde, estaba ya montado sobre mis hombros…
Para ir más deprisa, hubiera sido necesario que todos los escaladores del equipo de salvamento se movieran con gran facilidad en la alta montaña. Pero no era así, ni mucho menos. La mayor parte de los escaladores tenían bastantes problemas y, a pesar de su buena voluntad, se desplazaban con gran lentitud. Algunos entorpecían la buena marcha del grupo. Yo temía que se despeñara una cordada. Una de ellas, formada por tres polacos, resbaló y sólo pudo ser salvada gracias a la habilidad de Tom.
Felizmente, después de algunos largos de cuerda, los cinco o seis mejores del equipo se organizaron para asegurar toda la tarea y el descenso cogió cierto ritmo, pero el mal tiempo volvió y nos encontramos rodeados de nuevo por la nieve mezclada con lluvia. Estábamos calados hasta los huesos.
Un poco antes de que cayese la noche, el equipo de Friedli nos alcanzó y, después de ayudarnos un momento, continuó el descenso. Con razón pensaron que después de un segundo vivac en estas condiciones no estarían en condiciones de intervenir adecuadamente. También decidieron dejar material en la cumbre y bajar a dormir a Eigergletscher. Si el tiempo se despejaba durante la noche podrían volver a subir acompañados por socorristas de refuerzo.
Casi era noche cerrada, el viento soplaba con violencia, empujando torbellinos de nieve que nos bloqueaban la visión y nos helaban la cara. Era imposible continuar así sin que sufriéramos una catástrofe.
En cuanto llegamos a un emplazamiento más o menos adecuado, Gramminger y yo, que habíamos dirigido todo el descenso, decidimos detenernos. Este nuevo vivac fue extremadamente penoso. La mayor parte del grupo de socorro estaba muy fatigada después de pasar dos días y una noche en constante actividad, soportando el frío, el viento y una mala alimentación. Además, estábamos empapados y muchos sólo tenían material de vivac bastante escaso.
Después de aproximar a Corti a un extremo de la arista, prácticamente horizontal, me encontré solo con él en una plataforma muy expuesta al viento. Todos los demás habían ido a refugiarse detrás de las rocas. Tom fue el último en abandonarme.
Al cabo de una hora, Corti acabó adormeciéndose. Entonces traté de protegerme de la tormenta. Pero apenas habían transcurrido treinta minutos desde que me acurruqué bajo un minúsculo saliente de roca, cuando Corti, saliendo de su embotamiento mental, se puso a lanzar unos gritos desgarradores. Sin duda, al encontrarse bruscamente solo en una arista azotada por el viento y la nieve, pensó que le habíamos abandonado. No tuve más remedio que volver a su lado para tranquilizarlo y darle de beber. Como me sentía helado hasta los huesos, regresé a mi cobijo, pero Corti volvía a gritar de tal manera que me veía obligado a volver hacia el trineo.
Al amanecer vi varias cordadas que ascendían en nuestra dirección. Cuando llegó la primera, ya estábamos preparados para continuar el descenso, reemprendiéndolo inmediatamente.
Los nuevos rescatadores eran en su mayoría viejos guías. ¡Qué curioso, no llevaban crampones…! Pero tampoco les resultarían demasiado útiles, excepto a uno de ellos cuya habilidad compensaba el mal equipamiento y hacía que soportásemos su falta de amabilidad.
Las pendientes de nieve dieron paso a una serie de muros verticales que, a veces, tenían una inclinación superior a los 90 grados. Este nuevo tipo de terreno ya no permitía realizar un descenso en diagonal, y el trabajo de los hombres que cuidaban a Corti era muy duro. Después de algunos largos de cuerda, subió el excelente guía Karl Schlünegger, que hizo maravillas en esta tarea.
Nos encontramos con los simpáticos escaladores de Château-d’Oex, entre ellos la gran alpinista Betty Favre. Los litros de bebida que habían preparado renovaron nuestras fuerzas.
Rápidamente fuimos rodeados por muchísima gente procedente de todas partes. Posteriormente, Friedli y sus hombres nos ayudaron con los cables y el avance se aceleró.
A pesar de esta ayuda, el descenso de los 1700 metros que separan la cumbre del Eiger de la estación de Eigergletscher no terminó hasta las tres de la tarde.
Al pie del glaciar y en los alrededores de la estación se encontraba esperándonos una auténtica muchedumbre de periodistas, fotógrafos y curiosos, víctimas todos ellos de una histeria colectiva. A partir de aquel momento iba a empezar a librarse una serie de batallas menos nobles.
El salvamento del Eiger provocó violentas polémicas en Suiza, en Alemania y en Italia. Algunos de los que se habían evitado las molestias que supuso participar en la acción se permitieron criticar la organización técnica del rescate, y hubo otros que, incluso, pusieron en duda los principios y fines mismos que lo motivaron.
Es cierto que ninguna acción humana es perfecta cuando se improvisa. Sin embargo, esto no impidió que se salvara una vida gracias a que, en un acto espontáneo de generosidad, y a pesar de que se hizo en unas condiciones que aparentemente no daban derecho a esperar nada, unos alpinistas de muchas nacionalidades no temieron socorrer a unos compañeros que habían actuado de forma insensata.
El salvamento del Eiger fue un magnífico ejemplo de lo que puede hacerse con valentía, entusiasmo y voluntad.
Aunque sólo fuera por esto, ya habría podido considerarse como un éxito.
El resto no es más que vil charlatanería.