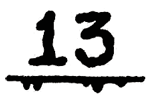
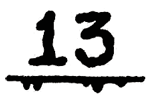
Finalmente la señorita Jacobson se dio la vuelta y me miró.
—¡Eh! —gritó el niño rubio—. ¿Qué hace aquí uno de tercero?
Todo el mundo se echó a reír, pero yo no entendí por qué. ¿Uno de tercero? ¿Por qué lo decía? Yo no veía a nadie de tercero.
—Te has equivocado de aula, jovencito —me dijo la señorita Jacobson, y me abrió la puerta para que saliera—. Tienes que ir abajo, al segundo piso.
—Gracias —le dije. No sabía de qué me hablaba, pero decidí seguirle la corriente.
Cuando la señorita Jacobson cerró la puerta del aula, los niños se rieron. Yo me dirigí al baño rápidamente. Pensé que si me mojaba la cara con agua fría quizá se me aclararían las ideas.
Abrí el grifo del agua fría y eché un vistazo rápido al espejo. «El espejo parece un poco más alto de lo habitual», pensé.
Me mojé las manos con agua fría y me lavé la cara.
«El lavabo también parece más alto —me dije—. Qué raro. ¿Me habré equivocado de escuela?»
Entonces volví a mirarme al espejo y… ¡me quedé de piedra!
¿Yo era ése? Parecía jovencísimo. Me pasé la mano por el pelo castaño, cortado al cepillo. Era el corte horrible que llevé durante todo el tercer curso.
«¡No me lo puedo creer! —pensé, negando con la cabeza—. ¡Vuelvo a ser un niño de ocho años! Llevo el mismo peinado, la misma ropa y tengo el mismo cuerpo que cuando iba a tercero. Aunque todavía tengo el cerebro de un niño de séptimo.
»Tercero. Eso significa que he retrocedido cuatro años en una noche.»
De repente empecé a temblar y tuve que agarrarme al lavabo para no caerme. Me sentía totalmente paralizado de miedo.
«La cosa se está acelerando. ¡Acabo de perder varios años en una sola noche! ¿Cuántos años tendré cuando me despierte mañana?», me pregunté.
El tiempo iba hacia atrás a toda velocidad y yo no tenía medio de pararlo.
Cerré el grifo y me sequé la cara con una toalla de papel. No sabía qué hacer. Tenía tanto miedo que no podía pensar.
Me dirigí hacia el aula de tercero, pero antes de entrar, eché una ojeada por la ventanita de la puerta. Allí estaba la señorita Harris, mi profesora de tercero.
«Reconocería esos cabellos plateados en cualquier parte», pensé.
En cuanto la vi supe que había retrocedido cuatro años, ya que la señorita Harris se jubiló hace dos, cuando yo iba a quinto.
Cuando abrí la puerta y entré en el aula, ella ni se inmutó.
—Siéntate, Michael —me ordenó.
La señorita Harris nunca mencionaba el hecho de que llegara tarde porque yo le caía bien.
Me fijé en los otros niños de la clase y vi a Henry, Josh, Ceecee y Mona, que ahora tenían unos ocho años. Mona llevaba su brillante pelo castaño recogido en dos trenzas, mientras que Ceecee llevaba una cola de caballo ridícula.
Josh no tenía granos en la frente y Henry lucía una calcomanía de Donatello, la tortuga ninja.
No cabía duda: era mi clase.
Me senté ante un pupitre vacío en el fondo del aula. Era mi antiguo sitio, al lado de Henry. Cuando le miré, vi que estaba hurgándose la nariz. Qué asco. Ya no me acordaba de esa parte de ser pequeño.
—Michael, estamos en la página 33 del libro de ortografía —me informó la señorita Harris.
Metí la mano en el cajón del pupitre y allí estaba mi libro de ortografía. Lo abrí por la página 33.
—Estas son las palabras que tenéis que saber para el control de mañana —anunció la señorita Harris. A continuación escribió las palabras en la pizarra, a pesar de que estaban escritas en el libro: abeja, oveja, belleza, vela…
—¡Tío! —me susurró Henry—. ¡Qué difíciles son estas palabras! Nunca sé si van con «b» o con «v».
No supe qué decirle. En mi último control de ortografía (cuando aún iba a séptimo) nos pusieron un dictado entero de acentos. Para mí, escribir «abeja» ya no era un gran reto.
El resto del día me aburrí como una ostra.
Siempre había deseado que el colegio fuera más fácil, pero no tanto. Esto era para bebés. La comida y los recreos fueron todavía más deprimentes. Josh se metió todo un plátano en la boca y luego me sacó la lengua para enseñármelo, mientras que Henry se dedicó a embadurnarse la cara con flan de chocolate.
Finalmente se acabaron las clases y yo me arrastré hasta casa, atrapado en mi cuerpo de ocho años. Cuando abrí la puerta, Bubba (ahora un gatito) salió corriendo, seguido de Tara.
—Deja al gato —la regañé.
—¡Tonto! —me contestó.
Me quedé mirando a Tara, que tenía tres años. Intenté recordar si me caía mejor cuando era pequeña.
—¡Llévame a caballito! —exclamó, mientras me tiraba de la mochila.
—Déjame —le contesté.
La mochila se me cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerla, Tara me agarró del pelo y me dio un tirón.
—¡Ay! —grité.
Ella no paraba de reír.
—¡Me has hecho daño! —grité, y le di un empujón justo cuando mamá entraba en el recibidor.
Mamá corrió hacia Tara.
—Michael, no empujes a tu hermana. ¡Ya sabes que es pequeña!
Me fui a mi habitación, conteniendo la rabia.
No, Tara no me caía mejor cuando tenía tres años. Seguía siendo la niña mimada de siempre. Nació así y nunca cambiaría, estaba seguro. Sería una niña mimada toda la vida y me volvería loco incluso cuando fuéramos mayores.
«Si es que nos hacemos mayores —pensé—. A este paso, no llegaremos a serlo.
»¿Qué puedo hacer? —me pregunté, angustiado—. ¡He retrocedido cuatro años de golpe! Si no hago algo rápido, pronto volveré a ser un bebé. Y luego, ¿qué?»
Un escalofrío me recorrió el cuerpo.
«¿Luego, qué? —me quedé pensando—. ¿Desapareceré por completo?»