
CAPÍTULO CUARENTA Y UNO
Grace
12 °C

Sam y yo éramos como los caballitos de un tiovivo. Nos habíamos instalado en la misma rutina un día tras otro —casa, instituto, casa, instituto, librería, casa, instituto…—, pero, en el fondo, no hacíamos más que dar vueltas alrededor de lo único que importaba de verdad, el corazón de todo aquello: el invierno. El frío. La separación.
Nunca hablábamos sobre ello, pero a mí me parecía sentir constantemente el frío que aquella sombra proyectaba sobre nosotros. Hacía años había leído un libro malísimo sobre mitos griegos en el que aparecía un hombre llamado Damocles, sobre cuyo trono colgaba una espada sujeta tan sólo por un cabello. Ahora, Damocles éramos Sam y yo: la vida humana de Sam pendía de una hebra finísima.
Aquel lunes, siguiendo nuestra rutina de tiovivo, fui al instituto. Aunque sólo habían pasado dos días desde el ataque de Shelby, todas mis heridas habían desaparecido, incluidos los moratones. Parecía como si los licántropos me hubieran pegado algo de su capacidad de recuperación.
Al llegar, comprobé con sorpresa que Olivia había faltado a clase de nuevo. El año anterior no lo había hecho ni un solo día.
Pensé que se presentaría en alguna de las dos clases en las que coincidíamos antes del recreo, pero no apareció. Me extrañaba ver su pupitre vacío en el aula. Quise creer que estaría enferma; pero, aunque me costaba reconocerlo, en el fondo sabía que tenía que ser algo más. A cuarta hora ocupé mi lugar habitual, detrás de Rachel.
—Oye, Rachel, ¿has visto a Olivia?
Rachel se volvió para mirarme.
—¿Qué?
—Olivia. ¿No tenía que ir a ciencias contigo?
Se encogió de hombros.
—No sé nada de ella desde el viernes. La llamé por teléfono y su madre me dijo que estaba enferma. Por cierto, ¿qué pasa contigo, guapa? ¿Dónde has estado este fin de semana? No me llamas, no me escribes…
—Es que me mordió un mapache —mentí—. Me tuvieron que poner la vacuna de la rabia, y me pasé el domingo en la cama. No quería salir a la calle por si empezaba a soltar espumarajos por la boca y a pegarle mordiscos a la gente.
—¡Tremendo! ¿Dónde te mordió?
Me señalé las piernas, enfundadas en vaqueros.
—En el tobillo, pero no fue nada. En serio, estoy preocupada por Olivia. No me responde cuando la llamo.
Rachel frunció el ceño y cruzó las piernas. Siempre llevaba alguna prenda de rayas, y aquel día eran unas medias con los colores del arcoíris.
—Yo tampoco he podido hablar con ella —repuso—. ¿Y si nos está evitando? ¿Sigue enfadada contigo?
Meneé la cabeza.
—Creo que no.
Rachel hizo una mueca.
—Pero entre nosotras todo va bien, ¿no? Lo digo porque hace tiempo que no hablamos. Y han estado pasando muchas cosas, ¿no crees? Me extraña que no me hayas comentado nada… Tampoco vienes a mi casa ni voy yo a la tuya, ni salimos juntas…
—No te preocupes, yo no tengo ningún problema contigo —le aseguré.
Rachel se rascó las piernas y se mordió el labio.
—¿Y si vamos a su casa para ver si la pillamos allí?
Me tomé unos momentos para pensar, mientras Rachel me observaba en silencio. Aquello era terreno desconocido para las dos: nunca habíamos tenido que esforzarnos para mantener unida nuestra pequeña pandilla. Yo no estaba nada segura de querer ir a la caza de Olivia; me parecía una medida un tanto drástica. Aunque, por otra parte, hacía mucho que no la veíamos ni hablábamos con ella.
—Podemos esperar a que acabe la semana, ¿no crees? —propuse—. Si para entonces no llama ni da señales de vida, pues…
Aliviada, Rachel asintió.
—Trato hecho.
Miró hacia delante justo en el momento en que el señor Rink, de pie ante la clase, se aclaraba la garganta para llamar nuestra atención.
—Bien, chicos y chicas —dijo el profesor—. Es probable que ya os lo haya dicho algunos de mis compañeros, pero, por si acaso, os recordaré que no debéis beber agua en las fuentes públicas ni dar besos a desconocidos. El Departamento de Salud ha informado de un par de casos de meningitis en esta región. ¿Y cómo se contagia la meningitis, eh? ¿Alguien lo sabe? ¡Por los mocos! ¡Las mucosas! ¡Prohibido besar y chupetear! ¡Quedáis avisados!
El fondo de la clase respondió con murmullos, abucheos y risotadas.
—Bueno, y ya que no podéis dedicaros a esas interesantes actividades, haremos algo igual de divertido. ¡Ciencias sociales! Abrid los libros por la página ciento doce.
Por milésima vez, miré hacia la puerta con la esperanza de ver aparecer a Olivia y abrí el libro de texto.
Cuando llegó la hora de comer, fui a mi taquilla para coger el teléfono y llamé a la casa de Olivia. Tras doce tonos, saltó el contestador. No dejé ningún mensaje; si había faltado a clase sin estar enferma, no quería delatarla. Cuando iba a cerrar la taquilla, me di cuenta de que el bolsillo más pequeño de mi mochila estaba medio abierto. Dentro había un trozo de papel con mi nombre escrito. Lo desdoblé y me ruboricé al reconocer la letra desordenada y desigual de Sam.
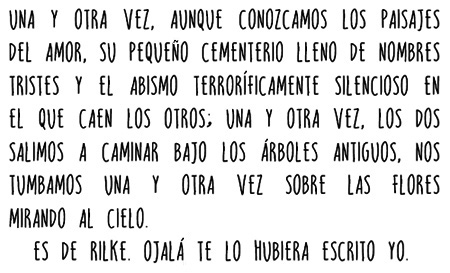
No lo entendí del todo, pero pensé en Sam y volví a leerlo en voz muy baja. Al decir cada una de las palabras, se volvían hermosas. Me di cuenta de que estaba sonriendo, aunque no había nadie cerca a quien dedicarle la sonrisa. Mis preocupaciones seguían ahí, pero en aquel momento sentí como si volara sobre ellas. El recuerdo de Sam me hacía flotar.
No quería estropear aquella sensación cálida y tranquila entrando en el alboroto de la cafetería, así que fui al aula en la que tendría la siguiente clase y me senté.
Dejé el libro de lengua en la mesa, desplegué la nota de Sam y la leí una vez más.
El aula desierta y el distante rumor de la cafetería me recordaron a las ocasiones en que me había sentido mal en clase y me habían enviado a la enfermería del colegio, hacía años. En la enfermería se respiraba un aire de lejanía, como si fuese un satélite del ruidoso planeta que era el colegio. Tras el ataque de los lobos, había pasado muchos ratos allí. En aquel momento, todo el mundo había achacado mis accesos de fiebre a una gripe; sólo ahora sabía que había sido algo muy distinto.
Durante un rato que me pareció interminable, me quedé mirando el teléfono móvil y pensando en cómo me habían mordido los lobos. En lo enferma que me había puesto. En mi curación repentina. ¿Por qué yo era la única que se había curado?
—¿Has cambiado de opinión?
Levanté la cara con un respingo y vi a Isabel, que me miraba desde el pupitre de al lado. Para mi sorpresa, su aspecto no era tan perfecto como solía; tenía unas ojeras que el maquillaje no lograba disimular, y los ojos enrojecidos.
—¿Cómo?
—Sobre lo que me dijiste de Jack. Eso de que no sabes nada de él.
La observé con recelo. Una vez había oído que los abogados nunca hacen una pregunta si no conocen la respuesta de antemano, y me daba la impresión de que Isabel utilizaba la misma táctica.
Sin dejar de mirarme, metió un brazo demasiado bronceado en su bolso y sacó un taco de papeles que dejó caer sobre mi libro.
—Esto se le cayó a tu amiga.
Tardé un momento en darme cuenta de que era un montón de fotos; debían de ser instantáneas de Olivia. El estómago me dio un vuelco. Las primeras imágenes eran del bosque, y no había nada especial en ellas. Luego empezaban las de los lobos. El jaspeado con ojos de loco, medio oculto entre los árboles. Y aquel lobo negro… ¿No me había dicho Sam su nombre? Agarré la esquina de la fotografía para pasar a la siguiente y vacilé, incapaz de decidirme. Isabel se había puesto tensa; parecía esperar con impaciencia que yo viera lo que venía después. No tenía ni idea de qué podría encontrarme, pero estaba segura de que iba a ser difícil de explicar.
Isabel se inclinó sobre mi mesa y agarró las fotos que yo ya había visto.
—Vamos, mira la siguiente.
Era una foto de Jack. De Jack en forma de lobo. Un primer plano de sus ojos, en una cara de animal.
La siguiente también era de Jack. Pero esta vez era humano. Estaba desnudo.
La fotografía poseía una especie de belleza cruda, casi artística. Jack se abrazaba el cuerpo como si posara y volvía la cabeza hacia la cámara, mostrando los arañazos que recorrían la curva larga y pálida de su espalda.
Me mordí el labio y comparé la cara de Jack en las dos imágenes. Aunque no había ninguna fotografía de la metamorfosis, el parecido entre sus ojos era devastador. Aquel primer plano del lobo ponía los pelos de punta. Y entonces lo entendí, entendí lo que significaban aquellas fotografías, cuál era su verdadera importancia: no sólo Isabel lo sabía, sino también Olivia. Ella había hecho las fotografías, así que tenía que saberlo todo. Pero ¿cuándo se habría enterado? ¿Y por qué no me lo había dicho?
—¿No dices nada?
Levanté la vista y encaré a Isabel.
—¿Qué quieres que diga?
Ella resopló.
—Tienes las fotos delante. Mi hermano está vivo, y tu amiga lo fotografió.
Volví a contemplar a Jack, que me miraba desde el bosque, parecía aterido.
—No sé qué pretendes, Isabel. ¿Qué puedo hacer yo?
Me dio la impresión de que estaba luchando consigo misma. Durante un segundo creí que iba a gritarme, pero se limitó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, se quedó mirando la pizarra.
—Tú no tienes hermanos, ¿verdad?
—No. Soy hija única.
Isabel se encogió de hombros.
—Entonces no sé cómo explicártelo. Mira, Jack es mi hermano. Creí que había muerto, pero me equivocaba. Está vivo. Puedo verlo en estas fotografías, pero no sé cómo encontrarlo. Tampoco sé qué le ha pasado, ni en qué se ha convertido. Sin embargo, creo que tú… que tú sí que lo sabes. Pero no estás dispuesta a ayudarme. —Los ojos le relampaguearon—. ¿Se puede saber qué te he hecho yo a ti?
No supe qué decir. Tenía razón: era la hermana de Jack, y tenía todo el derecho del mundo a saber lo que le había pasado. Pero Isabel era una chica difícil, y eso complicaba las cosas.
—¿De verdad no sabes por qué me da miedo hablar contigo? —pregunté al fin—. Vale, a mí nunca me has hecho nada, pero sé de gente a la que has destrozado. Dime por qué tengo que confiar en ti.
Isabel me arrebató las fotografías que aún tenía en las manos y se las guardó en el bolso.
—Por eso mismo que has dicho: porque nunca te he hecho nada. O, tal vez, porque creo que lo que le pasa a Jack también le pasa a tu novio.
Por un instante, pensé en las fotos que no había visto y me quedé paralizada. ¿Estaría Sam en ellas? Quizás Olivia conociera la existencia de los licántropos desde antes que yo. Intenté recordar todas las palabras que Olivia había dicho durante nuestra discusión, tratando de encontrar algún doble sentido.
Isabel seguía con la mirada clavada en mí como si esperara oírme decir algo, pero yo no sabía por dónde empezar.
—Para empezar, no me mires así —exclamé con tono cortante—. Déjame pensar un poco.
La puerta del aula se abrió de golpe y los alumnos empezaron a entrar en tropel. Arranqué una página de mi libreta y apunté en ella mi número de teléfono.
—Éste es mi móvil —dije—. Llámame después de clase y quedamos en algún sitio para hablar. Es lo único que puedo ofrecerte.
Isabel cogió el papel.
La miré esperando ver en su rostro una expresión de triunfo, pero parecía tan angustiada como yo. Los licántropos eran un secreto que nadie quería conocer.
—Tenemos un problema.
Sam se volvió y me miró sobre el respaldo del conductor.
—¿No tendrías que estar en clase?
—He salido temprano. —A última hora teníamos clase de arte. Nadie iba a echarnos de menos a mí y a mi lamentable estatua de arcilla y alambre—. Isabel lo sabe.
Sam parpadeó con lentitud.
—¿Quién es Isabel?
—La hermana de Jack, ¿te acuerdas?
Bajé la calefacción, que Sam había graduado a una temperatura infernal, me coloqué la mochila entre los pies y le conté lo que había pasado con Isabel, omitiendo lo espeluznante que resultaba la fotografía del Jack humano.
—No sé qué habría en las demás fotos —concluí.
Sam se olvidó de Isabel al instante.
—¿Las sacó Olivia?
—Sí.
—No sé si esto tendrá que ver con lo rara que estaba el otro día en la librería —dijo Sam con una mueca de preocupación; viendo que yo no respondía, miró hacia el parabrisas y agregó—: Si sabía lo que soy, su comentario sobre mis ojos tiene mucho más sentido. Tal vez tratara de hacerme confesar.
—Sí —coincidí—. Podría ser.
Suspiró.
—Y también está lo que dijo Rachel. Eso del lobo que rondaba por la casa de Olivia.
Cerré los ojos y, cuando los abrí, seguí viendo la imagen de Jack cubriéndose el torso con los brazos.
—Uf. Prefiero no pensar en eso. ¿Qué te parece lo de Isabel? No puedo evitarla por más tiempo. Y tampoco puedo seguir mintiéndole; lo hago fatal.
Sam me miró con media sonrisa.
—No sé qué hacer. Me gustaría que me dijeras qué clase de persona crees que es…
—… pero se me da fatal juzgar a la gente —dije para completar su frase.
—¡Que conste que eso lo has dicho tú!
—Muy bien, pero ¿qué hacemos? ¿Por qué soy la única que parece aterrada? A ti se te ve tan… tan tranquilo.
Sam se encogió de hombros.
—Es que no sé ni por dónde empezar. Para tomar alguna decisión, debería conocer a Isabel. Si yo hubiera estado en tu lugar cuando te enseñó las fotos, seguro que estaría preocupado; pero ahora que ya ha pasado, no consigo hacerme a la idea. No sé, «Isabel» suena a nombre de persona agradable…
Solté una carcajada.
—Te falla la intuición.
Sam miró al cielo con melodramática desesperación, en un gesto tan exagerado que me pareció cómico.
—¿Es odiosa? —preguntó.
—Antes pensaba que sí. Pero ahora… —Me encogí de hombros—. En fin, ya se verá. A ver, ¿qué hacemos?
—Creo que deberíamos quedar con ella.
—¿Los dos? ¿Dónde?
—Sí, los dos. El problema no es sólo tuyo. Respecto al sitio, no lo sé; en algún lugar donde pueda observarla tranquilamente antes de decidir qué vamos a decirle. —Frunció el ceño—. No sería la primera familiar de licántropo que descubre el pastel.
Estudié su expresión: no me parecía que se refiriera a sus padres.
—¿Ah, no?
—La mujer de Beck lo sabía.
—¿Cómo que «lo sabía»? ¿Qué pasó con ella?
—Cáncer de mama. Ocurrió poco antes de mi llegada; yo no la conocí. Lo supe por Paul, y sólo porque se le escapó. Beck no quería que yo me enterase de ello. Supongo que sería porque, como nos resulta evidentemente difícil compartir nuestra vida con gente normal, no quería que yo me hiciera ilusiones pensando que podía echarme novia.
Me pareció tremendamente injusto que dos fatalidades así pudieran recaer en una misma pareja. Y luego, de pronto, caí en la cuenta de que Sam había hecho el comentario en un tono de amargura muy extraño en él. Pensé en preguntarle qué le pasaba, pero él encendió la radio del coche y pisó el acelerador. Se me había escapado la oportunidad.
Sam sacó el Bronco del aparcamiento con la mirada perdida y la frente arrugada por la preocupación.
—Paso de normas y prohibiciones —concluyó—. Quiero hablar con Isabel.