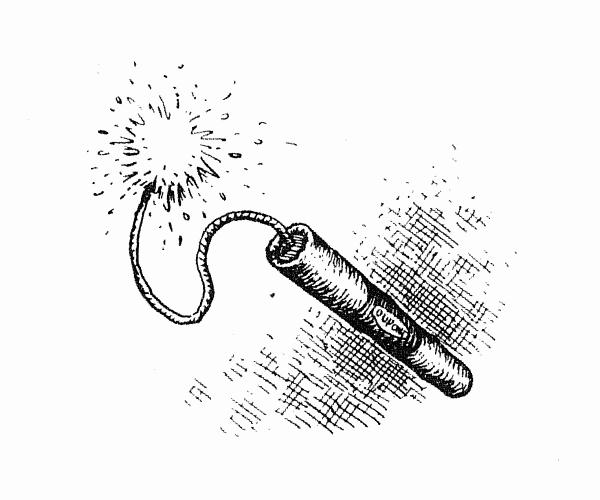
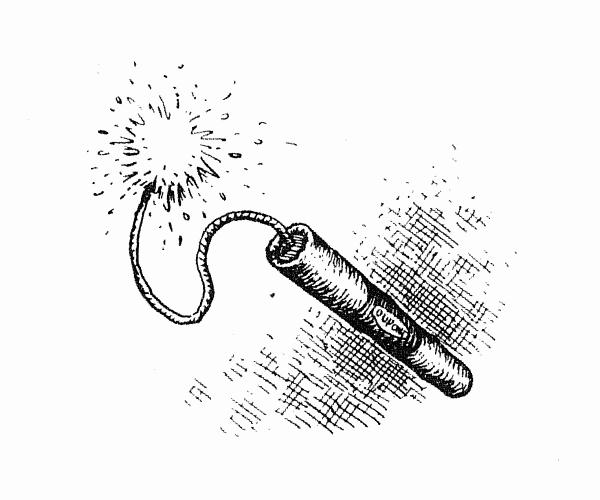
26. El trabajo en el puente. Prolegómeno a la persecución final
—Vale, vale, vamos a ponernos manos a la obra de una puta vez. Vamos, Doc. Mueve el culo y levántate. Quítate de la sombra y ven al sol. Venga, Abbzug, tú ponnos algo de cena. ¿Dónde está Smith?
—Prepáratela tú si tienes tanta prisa.
—Me cago en… ¿Dónde está Smith?
—Arriba, en el monte. Ya viene.
—El abatimiento y la pereza, la pereza y el abatimiento; el sol se está yendo.
—¿Y qué quieres que yo haga? ¿Tirarme desde lo alto de una montaña, o qué?
—Pues sí.
Hayduke, que ha vuelto a la vida febrilmente después de veinticuatro horas de recuperación, abre la válvula de la hornilla y enciende los quemadores. Mira dentro de la gran cafetera comunitaria azul abollada, vacía los posos y el resto del café y saca un ratón ahogado, empapado y lustroso.
—¿Cómo ha entrado ahí? No se lo digas a Bonnie —comenta a la figura que está a su izquierda.
—Soy Bonnie.
—Pues no se lo digas. —Pone dentro ocho cucharaditas de café, la llena de agua y la deja en la hornilla—. Química, química, necesito química.
—¿Ni siquiera vas a enjuagar la cafetera?
—¿Por qué?
—Había un ratón muerto dentro.
—Lo he sacado, al muy cabrón. Tú me has visto. ¿Qué te preocupa? Estaba muerto. Empieza a cortar patatas. Abre cuatro latas de chili. Vamos a comer ya, por Dios.
Saca de la funda su bélico cuchillo Buck y corta un trozo de dos libras de beicon en tiras gruesas y las extiende unas encima de otras sobre la sartén de camping de hierro fundido. De inmediato empiezan a crepitar.
—¿Quién se va a comer todo eso?
—Yo. Tú. Nosotros. Tenemos una larga noche de trabajo por delante. —Empieza a abrir cuatro latas de alubias—. ¿Vas a abrir el chili o tengo que hacer yo todas las putas cosas aquí? Y hierve unos huevos. Eres una mujer; tú entiendes de huevos.
—¿Por qué estás de tan mala leche?
—Estoy nervioso. Siempre me pongo así cuando estoy nervioso.
—Me estas poniendo nerviosa a mí. Por no decir histérica.
—Lo siento.
—¿Lo siento? Creo que es la primera vez que te oigo decir eso. ¿Eso es todo lo que puedes decir?
—Lo retiro.
Doc Sarvis y Seldom Seen Smith se unen a ellos. Comienza la merienda-cena. Los cuatro discuten el plan. El plan es, para Hayduke y Smith, trabajar en el puente o en los puentes, dependiendo del tiempo disponible, los materiales y las «condiciones locales». Para Abbzug y Sarvis es hacer de centinelas, uno en cada punta de la obra. ¿Cuál de los tres puentes se va a reestructurar primero? Coinciden en que el más pequeño: el puente de White Canyon. El segundo, si el tiempo lo permite, será el puente de Dirty Devil. Con los dos puentes de acceso fuera de combate, el puente central sobre Narrow Canyon, Lake Powell, río Colorado, resultará inútil. Un puente sin accesos. Con o sin él, la carretera —la autopista estatal 95 de Utah que une Hanksville con Blanding, las orillas este y oeste del lago Powell y la tierra de cañones del este con la del oeste— estará cortada a efectos prácticos. Escindida. Rota. Al menos durante meses. Quizás durante años. Quizás para siempre.
—Pero, ¿y si la gente quiere la carretera? —pregunta Bonnie.
—Los únicos tíos que quieren esta carretera —contesta Smith— son las compañías mineras, las petroleras y gente como el reverendo Love. Y el Departamento de Autopistas, cuya religión es la construcción de carreteras. Nadie más está de acuerdo.
—Era sólo por preguntar —dice Bonnie.
—¿Hemos terminado de filosofar de una puta vez? —dice Hayduke—. De acuerdo. Ahora vamos a trabajar. Doc y Bonnie, a ver si podéis encontrar algo con lo que hacer carteles. Vamos a necesitar dos grandes en los que ponga:
CARRETERA CORTADA. PUENTE FUERA DE SERVICIO
No queremos que se caiga en picado al Dirty Devil ningún turista en autocaravana. No nos gustaría tener al equipo de Búsqueda y Rescate volando como posesos por White Canyon, ¿no? ¿O sí? ¿Tenéis suficiente pintura?
—¿Por qué siempre me tocan las tareas sosas y aburridas? —se lamenta Bonnie.
—Tenemos una caja llena de pintura fluorescente en spray —responde Smith.
—Bien. Seldom y yo trabajaremos en la fundición de la termita. Vamos a necesitar, veamos, alrededor de…
—¿Por qué? —se lamenta ella.
—Porque eres una mujer. Alrededor de cuatro bidones de cartón, puede que seis. ¿Dónde están?
—En el alijo.
—Justo lo que pensaba —replica Bonnie.
—Mira —dice pacientemente Hayduke—, ¿preferirías arrastrarte por debajo de los puentes? ¿Por ahí abajo, con las ratas, las serpientes de cascabel y los escorpiones?
—Pintaré los carteles.
—Entonces cállate y ponte a trabajar.
—Pero no voy a callarme.
—Vale, ¿quién va a lavar los platos?
—Al final siempre llegamos a lo mismo —dice Doc—. Yo lavo los platos. Un cirujano tiene que tener siempre las manos limpias… de un modo u otro.
—Vamos a limpiar este campamento —continúa Hayduke—. Nadie sabrá nunca que hemos estado aquí.
—¿Qué vehículo usamos?
Hayduke piensa.
—Mejor cogemos los dos. Así podemos dividirnos si nos pillan. O contar con apoyo si uno se estropea. Vamos a tener que transportar un montón de cosas.
Orden tras el caos. Todos manos a la obra, empaquetaron sus equipos en la furgoneta de Smith y dejaron la red gigante de camuflaje para el final. Quemaron y aplastaron las latas y las arrojaron a un hoyo junto con los demás restos (beneficioso para la tierra). Enterraron en el mismo hoyo las cenizas del fuego, lo taparon y barrieron la zona del hoyo y de la hoguera con ramas de enebro. Tiraron por el monte las piedras ennegrecidas con las que habían formado la hoguera.
Bonnie y Doc se marcharon hacia el antiguo campamento minero con el martillo y la pintura en spray. Allí encontraron láminas de contrachapado y de madera conglomerada e hicieron los carteles, grandes, de seis pies por diez, que decían:
PELIGRO
CARRETERA CORTADA
PUENTE FUERA DE SERVICIO
Gracias
También rescataron algunos de dos por cuatro, los apuntalaron para mantener las señales rectas y las amarraron a las barras antivuelco del jeep de Hayduke.
Hayduke y Smith desenterraron los materiales para la termita del alijo que se encontraba bajo los árboles: 45 libras de óxido de hierro en copos, 30 libras de polvo de aluminio, 10 libras de peróxido de bario y 2 libras y media de magnesio en polvo, todo empaquetado en contenedores cilíndricos de cartón con tapas metálicas.
—¿Esto es todo lo que hay? —pregunta Hayduke.
—¿No es suficiente?
—Espero que sí.
—¿Qué quieres decir con que esperas que sí?
—Me refiero a que realmente no sé cuánto hará falta para fundir esas piezas de los puentes.
—¿Por qué no los volamos?
—Necesitaríamos diez veces más dinamita de la que tenemos. —Hayduke coge dos de las cajas—. Vamos a llevar esto al jeep. Necesitaremos una especie de bidón grande con tapa para mezclarlo todo.
—Los contenedores del alijo servirán, ¿no?
—Sí.
—¿Por qué no lo mezclamos aquí?
—Es más seguro mezclarlo sobre la marcha —responde Hayduke.
Cargaron todo lo que cupo en el jeep de Hayduke —los materiales de la termita y el resto de dinamita que quedaba— y lo demás en la parte de atrás de la camioneta de Smith. El sol se había ido y había dejado tras de sí un cielo nublado, gris y apagado. Quitaron la red de camuflaje. Hayduke tomó la escoba de enebro y barrió las últimas huellas.
—Vámonos —dijo.
Smith y Doc fueron delante en la camioneta, condujeron muy despacio sin luces por las diez millas de vías hasta la autopista. Hayduke y Bonnie les siguieron en el sobrecargado jeep. Las comunicaciones habían sido acordadas de antemano. Si cualquiera de los dos grupos tenía problemas avisaría al otro mediante señales luminosas.
Bonnie sintió que el fatalismo profundo volvía, ese sentimiento parecido a una gripe en el corazón, en el estómago. Estaba contenta, excesivamente contenta, de que el ataque de esa noche fuera el último por un tiempo prolongado. Sólo le temo al peligro[25], citó para ella misma. Miró hacia un lado y pilló a Hayduke en el acto reflejo de lanzar una lata de cerveza por la ventana y oyó el tintineo del aluminio contra el asfalto. «Guarro —pensó—, asqueroso, cerdo malhablado». Se acordó de la noche anterior y de esa misma mañana, cuando estaban en los sacos unidos por las cremalleras; eran otras sensaciones. ¿Me he tomado hoy la píldora? ¡Dios! ¡Dios! Breve instante de pánico. Lo único que necesitamos ahora es un fallo técnico. Comenzó a hurgar en su neceser bordado de las medicinas, encontró el blister, lo apretó directamente sobre la boca haciendo caer dentro una pequeña bolita y cogió la lata de cerveza fresca que él ya había abierto. La mano de Hayduke, como la planta de la mimosa púdica, cedió la lata de mala gana.
—¿Qué te has tomado? —preguntó con recelo.
—Mis vitaminas.
—Estarás de broma.
—No te preocupes.
—Tengo cosas más importantes de las que preocuparme.
Fanático malvado. Nadie le había contado a George el plan completo. La idea de suspender las operaciones después del ataque de esa noche; no de finalizar, sino de suspender. Nadie se había atrevido. Y ese no era el momento, desde luego.
También estaba la cuestión de las relaciones interpersonales. Bonnie no podía evitarlo, con píldora o sin píldora. Pensaba en los días, semanas e incluso meses y años venideros. Algo en su interior, muy adentro, anhelaba el sentido de lo que estaba por venir, la gestación de algo parecido a un hogar, aunque sólo fuera en su cabeza. Pero, con quién. ¿Con quién? A Abbzug le gustaba vivir sola, en parte, pero nunca imaginó ni por un momento que pudiera pasar el resto de su vida exiliada de ese modo inconcebible.
Estamos solos. Estoy sola, pensó. Sólo sus necesidades y su amor mantenían a raya esa soledad: la oscuridad que rodea un campamento en el bosque, la amarga tristeza de la pérdida. George… ojalá hablara conmigo el muy cabrón.
—Di algo —dijo ella.
—Devuélveme la cerveza.
Enormes paredes de arenisca se alzaban por su izquierda, al sur de la carretera. El asfalto terminó; conducían tras el polvo de la camioneta de Smith, siguiéndolo en dirección oeste a lo largo de las cuarenta millas de carretera de tierra que llevaba a los tres puentes. No había tráfico esa noche en ese camino solitario, aunque los transportistas de minerales de las minas de uranio habían dejado la superficie sacudida y ondulada como si fuera una tabla de lavar. El ruido del jeep y las vibraciones de la carga hacían que hablar fuera difícil pero, como no había conversación ninguna, ella sabía que a él no le importaba, al malhumorado melancólico hijo de perra.
Al pasar por delante de la gasolinera y la tienda de alimentación de Fry Canyon se vieron inundados por el macabro brillo azul de las luces de seguridad de vapor de mercurio. No había nadie. Siguieron adelante por la llanura serpenteante de matorrales y arena hacia Glen Canyon y Narrow Canyon, el desierto de roca de arenisca.
Aparecieron estrellas, sólo algunas, borrosas tras el velo de nubes. Ella apenas podía ver la carretera.
—¿No deberías encender las luces?
Él la ignoró o no la oyó. Hayduke estaba mirando fijamente algo que había delante, fuera de la carretera. Unas siluetas negras y voluminosas de acero que contrastaban con el brillo verde de la puesta de sol que se prolongaba sobre el cielo. Encendió y apagó las luces cuatro veces. Señal de parada. Apartó el jeep fuera de la carretera y lo aparcó entre un grupo de árboles. Cuando apagó el motor ella oyó, de pronto, el lúgubre canto de un chotacabras.
—¿Ahora qué? —dijo ella.
—Bulldozers. —De nuevo vivo y animado, su mal humor había desaparecido—. Hay dos. Bien grandes.
—¿Y?
—Será mejor echarles un vistazo.
—Oh, no. Ahora no, George. ¿Qué pasa con los puentes?
—Pueden esperar. Esto no va a llevar mucho tiempo.
—Siempre dices lo mismo. Y luego desapareces durante siete días. Mierda.
—Bulldozers —murmuró con voz ronca y ojos brillantes mientras se inclinaba hacia ella apestando a Schlitz—. Es nuestro deber. Empujó las cajas con las manillas de rotor por debajo del asiento, la besó en la boca y salió rápidamente.
—¡George!
—Vuelvo ahora.
Ella esperó furiosa y desesperada mientras observaba la luz azul de linterna moviéndose por la cabina de una bulldozer que parecía tener unos cuarenta palmos de alto. El tiranosaurio de hierro.
Smith se acercó.
—¿Qué ocurre?
Ella señaló con la cabeza hacia las bulldozers.
—Eso pensaba —dijo Smith—. Esperaba que…
El ruido de un Cummins turbo-diésel de doce cilindros arrancando lo interrumpió.
—Perdona.
Smith desaparece. Bonnie oye una discusión: dos hombres gritándose el uno al otro bajo la furia del potente motor. Smith desciende del tractor de Hayduke y se dirige al otro. Luego ve cómo parpadea brevemente su linterna cerca del tablero de mandos y oye cómo se pone en marcha el segundo motor.
Al cabo de un minuto ambos tractores retumban en la oscuridad haciendo recorridos paralelos. Están a una distancia de unos cincuenta pies el uno del otro. Entre ellos hay un camión cisterna, una valla publicitaria de BLM Relaciones Públicas sobre unos postes y una especie de cobertizo metálico sobre un trineo. Aquellos objetos de repente cobran vida y comienzan a moverse por acción de una fuerza oculta y se alejan entre los dos tractores como si unas cadenas invisibles tiraran de ellos. La valla se cae, el cobertizo se balancea y el camión se vuelca hacia un lado, mientras todo se va alejando hacia el borde (como luego ella sabría) del cercano Armstrong Canyon.
Siluetas en la penumbra, borrosas por el polvo. Hayduke y Smith se mantienen a los mandos de los tractores, uno frente al otro. Entonces muy rápidamente descienden. Los tractores continúan sin manos humanas, haciendo ruidos metálicos hacia el cañón como si fueran tanques, y desaparecen de la vista repentinamente. El camión cisterna, el cobertizo y la valla les siguen.
Pausa para la aceleración gravitatoria.
Se desencadena una brillante explosión más allá del borde del barranco, luego una segunda y una tercera. Bonnie oye la descarga atronadora de la avalancha de hierro, árboles arrancados y trozos de roca empujados por la gravedad, que caen en la base del cañón. Por el borde empiezan a brotar nubes de polvo, iluminadas en refulgentes tonalidades de rojo y amarillo por las llamas crecientes desde más abajo.
Hayduke vuelve al jeep, sus ojos ahumados radiantes de felicidad. Sobre la cabeza lleva una gorra de visera de sarga amarilla con una inocente inscripción bordada en la parte delantera: CAT DIESEL POWER.
—¡Yo la quiero! —Agarra la gorra y se la prueba. Se le cae sobre los ojos.
Hayduke abre otra cerveza.
—Ajusta la correa de detrás.
Él pone en marcha el motor, regresa a la carretera y conduce por la serena oscuridad.
—De acuerdo —dice ella—, y ¿qué estaba pasando ahí afuera? ¿Dónde está Seldom?
Hayduke se lo explicó. Se habían topado con un trabajo de encadenamiento a un árbol. Habían unido a las dos bulldozers mediante una cadena de ancla de cincuenta pies de largo, lo bastante fuerte como para arrancar árboles. Mediante este simple procedimiento el gobierno estaba barriendo cientos de miles de acres de bosques de enebros en el oeste. Con la misma cadena y mediante el mismo método, Hayduke y Smith sencillamente habían llevado hasta el barranco el equipamiento que habían dispuesto por protección y comodidad entre las dos bulldozers. En cuanto a Seldom, se encontraba delante, en su camioneta.
—De acuerdo —dice Bonnie— pero no estoy segura de que esa proeza fuera tan inteligente.
Mira hacia atrás. Una masa de fuego arde bajo el borde del cañón, haciéndose más brillante a medida que cae la noche.
—Cualquiera puede ver el fuego desde cincuenta millas. Seguro que ahora atraerás sobre nosotros al equipo.
—Naa… —responde Hayduke—. Estarán muy ocupados investigando el incendio. Y, mientras ellos están entretenidos con eso, nosotros estamos a treinta millas, en la laguna negra[26], derritiendo sus puentes delante de sus narices.
Llegaron al primer puente. Por fin. Smith y Doc los esperaban en la oscuridad. Bajo el puente estaba la garganta aparentemente sin fondo de White Canyon. Asomada al parapeto de acero Bonnie oía el agua que borboteaba abajo, aunque no podía ver nada. Cogió una roca y la arrastró con las dos manos hasta la baranda y dejó que se tambaleara y cayera. Prestó atención y sólo oyó el agua que se agitaba. Estaba a punto de darse la vuelta cuando desde el fondo de la garganta le llegó el sonido del choque de la roca contra el agua, que salpicaba al deshacerse en pequeños fragmentos de arenisca. Propensa a la acrofobia, Bonnie sintió escalofríos.
—¡Abbzug!
Una luz azul pululaba tras ella, haciendo ochos fosforescentes en la profunda oscuridad. Giró la cabeza hacia un lado, parpadeando para borrar la imagen que, grabada en sus retinas, persistía como una mancha de color que palidece.
—¿Sí?
—Échanos una mano, muchacha.
Encontró a Hayduke y Smith mezclando los polvos, dándoles vueltas una y otra vez en un bote grande cerrado: tres partes de óxido de hierro y dos partes de aluminio pulverizado forman la termita. Luego la mezcla inflamable: dos partes de peróxido de bario y una parte de polvo de magnesio. Una receta potente. Doc Sarvis se encontraba cerca, con su cigarro encendido entre los dientes. Bonnie estaba consternada ante este alarde de insensata despreocupación. Sus chicos parecían no tener conciencia del peligro, borrachos por su delirio de poder.
—¿Quién está vigilando? —preguntó Bonnie.
—Te estaba esperando, cariño —dice Doc—. Eres el agente catalítico de esta mélange impredecible. Esta amalgama de productos químicos disidentes.
—Entonces pongámonos las pilas —dice ella—. ¿Quién coloca los carteles en la carretera?
—Nosotros —responde Doc—. Tú y yo. Pero, un momento, por favor. Estoy viendo trabajar al doctor Fausto.
—Hemos terminado con esta tanda —informa Hayduke—. Ahora necesito a los centinelas fuera. Voy a explosionar un par de agujeros en la carretera sobre el arco principal del puente, uno a cada lado. La idea es: primero ponemos los arcos al descubierto, colocamos los recipientes de la termita sobre los agujeros, encendemos la termita y dejamos que fluya hacia el acero. Debería arder a través de él, si tenemos bastante mezcla. Va a haber algo de ensayo-error en todo esto, así que atención.
—¿No estás seguro de que vaya a funcionar?
—No estoy seguro de lo que pasará. Pero va a haber ruido y esto va a estar al rojo vivo.
—¿Pero a qué temperatura arde?
—A tres mil grados centígrados. Unos seis mil grados Fahrenheit, ¿verdad, Doc?
—Negativo —corrige Doc—. La fórmula de equivalencia funciona así: los grados Fahrenheit equivalen a nueve partido cinco grados centígrados más treinta y dos. Tres mil grados centígrados, por tanto, son unos, veamos, cinco mil cuatrocientos treinta y dos grados Fahrenheit.
—Muy bien —dice Hayduke—. Quiero seguridad en todo el perímetro. Vigilantes, colocad las señales en la carretera.
El equipo empieza a funcionar. Doc y Bonnie cogen dos de las señales de carretera del jeep de Hayduke y las cargan en la camioneta de Smith. Hayduke coge lo que necesita —dinamita, detonadores, mecha de seguridad— del jeep antes de que Smith se lo lleve hacia el oeste. Doc y Bonnie conducen durante una milla hacia el este del puente en la camioneta y colocan la primera señal, y un cuarto de milla más adelante la segunda. Esperan. Suenan tres silbidos rotundos: alerta. Un momento después oyen el disparo, el intenso golpazo sordo —bien comprimido— del explosivo detonante que cumple con su función.
—¿Ahora qué? —pregunta Doc—. ¿Quiere eso decir que el puente ya está liquidado? ¿Cómo regresamos?
Una vez más Bonnie explica el procedimiento. Doc y ella van a permanecer de guardia en ese punto, desde donde pueden ver el valle del desierto en una extensión de diez millas. Esperarán la señal de regreso de Hayduke, que significa que tiene el crisol de la termita preparado y listo para la ignición. Entre tanto Smith estará haciendo lo mismo en el lado oeste del puente. Después…
Sonido de la segunda explosión.
—Después —continúa Bonnie—, recogemos las señales de aviso del lado oeste del puente y las llevamos al otro lado del puente central y del puente del Dirty Devil y las colocamos de nuevo en el lado oeste del Dirty Devil. Entonces George se ocupa del puente del Dirty Devil.
—Sencillo —dice Doc.
—Sencillo.
—¿Qué es el puente central?
—El que pasa por encima del río Colorado.
—Creo que George dijo que el río Colorado lo habían desviado temporalmente.
El ojo encendido de Doc, el cigarro ardiente, se aviva y luego se atenúa mientras lanza hacia las estrellas una nube de humo.
—El río sigue ahí aunque ahora fluye en función del embalse.
—¿Qué quieres decir?
Silencio.
—Bonnie, pequeña, ¿qué estamos haciendo aquí?
Silencio. Miran juntos hacia arriba de la carretera, un carril de tierra pálido y serpenteante bajo la luz de las estrellas, hacia el oscuro contorno de la mesa, el cuello volcánico, la meseta y la montaña. La luna menguante más tarde que nunca. Ni una sola luz humana. Ni una señal. Ni un sonido. Incluso los chotacabras se han tomado un descanso. Nada más que el susurro de la brisa nocturna acariciando la roca sobrecalentada. Y el lejano murmullo de los motores de reacción en el cielo a 29.000 pies por la ruta aérea del norte. Imposible librarse de ese sonido. Bonnie busca la fuente de tal sonido y descubre unas lucecitas móviles que trazan un recorrido en dirección oeste a través de los brazos de Casiopea. Rumbo a San Francisco, quizás, o a Los Ángeles. ¡Civilización! Siente una punzada de nostalgia.
Silbidos. Uno largo, uno corto, uno largo. Hora de volver.
Bonnie y Doc dejan las señales rectas en su lugar, se meten en la camioneta y conducen de vuelta al puente de White Canyon, con Bonnie al volante. Se encuentran con escombros de hormigón diseminados a lo largo de la carretera, por todas partes, lo que obliga a Bonnie a tener que andarse con cuidado y conducir en marchas cortas.
Se detiene en medio del puente para mirar los dos nidos de brujas con barras de refuerzo de acero abiertas hacia arriba como si se tratara de pelos electrificados: negros, torcidos, humeantes y calientes, apestando a nitratos y a pulpa de madera vaporizada. Dentro de esos cráteres, quedan a la vista las piezas de sostén del puente: las grandes vigas de chapa de acero estructural diseñadas para durar siglos.
Ahí mismo ha puesto Hayduke los crisoles, los botes de cinco galones apoyados sobre tableros rectangulares de madera, encima de los agujeros. Cada bote contiene dos tercios de termita; encima de la termita hay una capa de dos pulgadas de preparado inflamable. Enterrado en el centro de ese preparado se encuentra el extremo de una cuerda de mecha, pegada al borde del bote para que no se pueda desplazar por accidente. Las mechas se pliegan por encima de los laterales de los botes y se extienden de manera separada sobre los escombros hacia el extremo oeste del puente, donde George está agitando arriba y abajo su linterna, haciendo la señal de «seguid adelante» a esos dos idiotas que están parados en medio de su puente. Tiene en la mano un encendedor de mechas ardiendo que chispea como una bengala del 4 de julio.
—¿Dónde está George? —dice Doc, buscándolo con la mirada a través de sus gafas.
—Puede que sea aquel que agita la linterna hacia nosotros.
—¿Qué quiere?
—¡Vamos! —brama Hayduke—. ¡Quitaos de ahí de una puta vez!
—Ese es George —dice Bonnie, nerviosa. Mete primera y aprieta el embrague demasiado deprisa. La camioneta da unas cuantas sacudidas hacia delante y se cala.
—¡Venga! —vuelve a gritar Hayduke, el hombre bomba que despotrica. Detrás de él, en algún lugar de la oscuridad, Seldom Seen Smith está esperando, observando y escuchando.
—Querida Bonnie —dice Doc compasivo.
Bonnie pone la camioneta en marcha y pasa por los escombros retumbando. Paran a unos pocos pies, más allá de donde se encuentra Hayduke, para ver cómo se encienden la mechas.
—Seguid —dice él.
—Queremos ver.
—¡Seguid!
—¡No!
—¡Está bien, Dios santo!
Hayduke acerca el encendedor a la primera mecha y luego a la segunda. De cada punta emana una espiral de humo denso. La pólvora que hay dentro de la cubierta protectora arde con rapidez hacia su objetivo.
—¿Qué ocurre después? —pregunta Bonnie—. ¿Explotará?
Hayduke se encoge de hombros.
—¿No has usado termita antes?
Hayduke frunce el ceño sin responder. Doc le da una calada al cigarro. Bonnie se retuerce los dedos. Los tres se quedan de pie mirando las dos cubas pálidas de termita en la carretera en el centro del puente. Las mechas no se ven y lo único que indica el progreso de la detonación es el leve rastro de cera ardiendo en el aire.
Los labios de Hayduke se mueven. Está contando los segundos.
—Ahora —dice.
Un resplandor aparece en el primer recipiente; luego otro en el segundo. Se oye un siseo. El resplandor se hace más brillante y se convierte en una luz blanca intensa, violenta como una soldadura por arco, dolorosa para la vista. La extensión completa del puente se ilumina con fuerza. Oyen un suave sonido sordo seguido de otro, a la vez que las tapas metálicas se salen de los bidones. Un flujo de metal fundido puro y brillante como la luz del sol mana hacia los cráteres de la carretera y se vierten sobre las vigas de acero. Por debajo, el interior de la garganta está iluminada y se puede apreciar cada detalle de la roca, los peñascos y las fisuras hasta las charcas de agua del fondo del cañón. Bocanadas y gotas de escoria ardiendo caen al vacío; al caer se avivan por la aceleración y salpican en el agua con un chisporroteo humeante. A continuación caen fragmentos de acero soldado al rojo vivo y de hormigón tostado.
Las masas fundidas y apiñadas como horribles tumores en las vigas del puente comienzan a enfriarse de manera evidente al disminuir la incandescencia. Se vuelve a hacer la oscuridad por todas partes. Las estrellas se pueden ver de nuevo.
El puente todavía se mantiene intacto, aparentemente, con su forma de arco sobre el cauce, por encima de la zanja del cañón ensombrecido.
Un resplandor rojo permanece, como la colilla del cigarro de Doc, bajo el arco del puente, brillando como dos ojos rojos a través de los huecos de la carretera. Se oyen sonidos de chispas y leves pitidos, chirridos y crujidos a medida que se van produciendo los ajustes moleculares, acompañados del chapoteo de los trozos que caen ardiendo en el agua.
Quietud. El puente sigue ahí. Los tres contemplan el espectáculo de luz fallido.
—Bueno —dice Doc aspirando el humo del cigarro; durante un momento en los cristales de sus gafas se reflejan los dos puntos de fuego—, ¿qué opinas, George? ¿Lo hemos conseguido o no?
Hayduke pone mala cara.
—Tengo la impresión de que la hemos cagado. Vamos a echar un vistazo.
—No vayáis allí.
—¿Por qué no?
—¿Cómo sabes que no está a punto de caerse todo?
—Eso es lo que quiero averiguar.
Hayduke se dirige al puente con rapidez, camina hasta el centro que arde, mira dentro de uno de sus brillantes volcanes artesanales y su cara se ilumina con un color rosa intenso.
Bonnie va detrás. Doc les sigue lentamente.
—¿Y bien?
Lejos, en el oeste, una luz verde sube trazando una curva, desciende y desaparece.
—Una estrella fugaz —dice Bonnie. «Cómo desearía…», piensa.
Se quedan mirando como niños.
—Más bien una bengala —dice Hayduke—. Me pregunto… Qué coño, veamos qué tenemos aquí…
Miran en uno de los agujeros el goterón rojo mate de calor y acero y ven lo que parece una bola de chicle incandescente de tamaño gigante pegada al arco del puente.
—No lo ha cortado —murmura Hayduke—. No lo ha partido.
Comprueba el otro agujero.
—Sólo le hemos cogido dos putos puntos de sutura a la jodida viga. Creo que a lo mejor hago esta mierda más potente que antes.
Hayduke da una patada a una barra humeante.
—Bueno, bueno —dice Doc—, no seas demasiado rápido. El comportamiento de ese acero ya no volverá a ser el mismo. ¿Imaginas que alguien intentara cruzar con un tráiler por aquí? ¿O con una bulldozer?
Hayduke lo considera.
—No creo. Lo dudo. Hace falta explosivo plástico, maldita sea. Unas doscientas libras de explosivo plástico.
—¿Y más termita? ¿Cuánta queda?
—He usado exactamente la mitad. Estaba guardando la otra mitad para el otro puente.
Bonnie, que mira en dirección oeste hacia el río, el embalse, la mole negra de la meseta de Dirty Devil, ve un par de faros que se deslizan por la carretera, a una distancia de cinco millas o más.
—Aquí viene Seldom.
—Bueno —continúa Doc—, ¿por qué no le damos una segunda aplicación a una de esas vigas? ¿El proceso de termita completo? Mejor tener un puente que ninguno. Hagamos pasar un tráiler grande por encima. O una niveladora, quizás. Lo que nos encontremos hacia Hite.
—Lo intentaremos —dice Hayduke mirando las luces que se acercan—. Ese no es mi jeep.
Tres ululatos de búho provenientes del puesto de vigilancia de Smith flotan en el aire, acompañados de señales de alerta de su linterna azul, como un desesperado cartel de peligro en la oscuridad.
Al primer par de luces le sigue un segundo y un tercero.
—Vámonos —dice Hayduke.
—¿Por dónde? —pregunta Bonnie—. También viene alguien por el otro camino.
Se dan la vuelta y miran. Dos pares de focos se van balanceando por el campo de roca roja desde el este.
—Creí que dijiste que nunca había tráfico por esta carretera de noche —dice Doc a Hayduke, que está mirando fijamente las luces.
—Creo que será mejor que nos vayamos de aquí —dice Hayduke, y toca la culata del revólver que lleva en el cinturón con el dedo—. Mi opinión es que es mejor que nos vayamos.
Y comienza a correr hacia la camioneta.
—¿Por dónde? —chilla Bonnie mirando por encima del hombro a la vez que corre y tropieza con un trozo de hormigón levantado.
Doc corre por la parte de atrás, agarrándose el sombrero, el cigarro y las gafas y dando zapatazos por el asfalto.
—Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico.
Hayduke y Bonnie se meten en la camioneta. Hayduke acelera mientras espera. Doc sube y da un portazo.
—¿Por dónde?
—Le preguntaremos a Seldom —responde Hayduke mientras conduce sin luces por la oscuridad en dirección a las señales azules de la linterna de Smith.
Se lo encuentran de pie en la carretera junto al jeep apagado con una sonrisa en la cara aguileña.
—¿Cómo está el puente?
—Ahí sigue.
—Pero debilitado —insiste Doc—. Con la estructura dañada y a punto de colapsar.
—Puede ser —dice Hayduke—, pero lo dudo.
—Esa gente está llegando —señala Bonnie—. Discutamos sobre el puente más tarde.
—¿Cuál es el plan de huida? —pregunta Hayduke a Smith.
Smith sonríe.
—¿Plan de huida? —dice—. Creía que Bonnie era la encargada de los planes de huida.
—Vamos a dejarnos de gracias —dice Abbzug bruscamente—. ¿Por qué camino salimos de aquí, Smith?
—Bueno, no os pongáis tan nerviosos. —Mira hacia la carretera al oeste. Las luces, que parpadean a cierta distancia, están avanzando despacio—. Todavía disponemos de un par de minutos, así que vamos a ir hacia esa curva abandonada y esperaremos a que el grupo pase. Luego iremos hacia la carretera y nos dirigiremos al Laberinto y al área de Robbers’ Roost. Podemos escondernos durante diez años allí si hiciera falta, a menos que prefiráis que nos escondamos en otro sitio. O quizás podríamos dividirnos en la mitad del puente y la mitad de nosotros coger prestado un barco en Hite y bajar a la laguna de aguas residuales.
Mira hacia más luces que se aproximan por el este.
—Maldita sea, es como si la brigada completa de misioneros retornados hubiera salido esta noche. Ese reverendo Love está empeñado en ser gobernador, el muy hijo de perra. ¿Qué decías, Bonnie?
—Decía que nos vayamos ya. Y yo no quiero que nos dividamos.
—Sería más inteligente —opina Hayduke.
—¿Tú que dices, Doc? —pregunta Smith.
Doc Sarvis se saca el cigarro un momento.
—Sigamos juntos, amigos.
Smith sonríe alegremente.
—Me parece bien. Ahora seguidme. Y luces fuera.
Se monta en el jeep y lo conduce hasta la curva sin salida de la carretera original. Hayduke va detrás. Quinientas yardas más adelante, en una cañada profunda, Smith se detiene. Hayduke se detiene. Todos aguardan en la oscuridad, con los ojos como platos, el corazón en un puño y los motores apagados.
—Mejor que apagues el cigarro, Doc.
—Claro que sí.
Las luces vienen por la colina y toman la curva las primeras, luego las segundas. Por el este del puente el otro grupo se aproxima también, pero lentamente, tras haber pasado la primera de las señales de peligro. Todavía puede verse un brillo rosado en la mitad del puente. Casi imperceptible, enfriándose, apagándose: 5432 °C de termita fundida para nada, un salpicón de magma en la noche y nada más.
Faros y luces traseras pasan por la carretera. El interior de los coches está iluminado levemente donde están sentados los hombres, con las escopetas y rifles entre las rodillas y la mirada hacia el frente. Ruido de pistones que golpean, válvulas que saltan, neumáticos de bloques anchos, surcos profundos y llantas de acero que esparcen arena a su paso. Focos que apuntan hacia el puente y hacia las laderas por encima de sus cabezas.
El tercer vehículo no sigue a los otros dos. Se separa de la carretera principal hacia la izquierda por alguna ruta alternativa. Avanza despacio pero firme por su camino. Desaparece.
—¡Vaya! ¡Jo! —murmura Smith, que se ha bajado del jeep y está inclinado sobre el guardabarros delantero de la camioneta.
Hayduke saca su pistola. Cargada, naturalmente.
—¿Qué es lo que va mal?
—El tercero en discordia se cree muy listo. Guárdate el arma donde estaba. Está viniendo por esta carretera.
—Creo que tendremos que machacarle la cabeza y pisarlo como a una uva.
Smith mira en la oscuridad, con sus ojos de coyote sensato y con arrugas, escrutando el terreno más inmediato.
—Esto es lo que haremos. Tiene que venir por ese montículo de enfrente, por lo que no nos verá hasta que esté encima de nosotros. Pero entonces tampoco nos verá, porque en ese momento encenderemos las luces y pasaremos delante de él por allí, por la izquierda, a través de los matorrales, antes de que pueda darse cuenta de quiénes somos.
—¿Qué arbustos?
—Esos de ahí. Tú sígueme, George, amigo. Acciona los cubos de bloqueo, pon las cuatro ruedas, enciende el foco sobre él y mantenlo frente a sus ojos hasta que ambos pasemos. Luego nos largamos a los cañones de los dibujos animados[27]. Tú sígueme.
Smith vuelve al jeep.
Hayduke se baja y bloquea los cubos de las ruedas delanteras, vuelve a montarse, conecta la tracción a las cuatro ruedas y enciende el motor.
—¿Qué foco? —pregunta Bonnie—. ¿Éste?
—Esa es la palanca de cambios. —Le enseña como apuntar con él hacia delante—. Dirígelo hacia el hombre que esté al lado del conductor. Ese será el que esté disparando.
—¿Y yo qué hago? —pregunta Doc.
—Toma esto. —Hayduke le ofrece la Mágnum 357.
—No.
—Cógela, Doc. Tú vas a estar en el lado más peligroso.
—Hace mucho tiempo acordamos —dice Doc— que no habría violencia física.
—Yo lo haré —dice Bonnie.
—No, no lo harás —dice Doc.
—Agarraos —ordena Hayduke—, estamos listos.
—¡Los abrojos! —grita Doc.
—¿Qué?
—Están en la parte de atrás. Eso es lo que puedo hacer: arrojar los abrojos. —La camioneta ya está en movimiento—. ¡Déjame salir!
—Usa el agujero para pasar hacia atrás, Doc.
—¿El qué?
—Da igual.
Smith, que está delante, ha encendido las luces del jeep y está subiendo por la otra orilla de la cañada. Hayduke le sigue a través del remolino de polvo y enciende también sus luces.
—Enciende el foco, Bonnie.
Ella acciona el interruptor. El potente haz de luz apunta hacia la nuca de Smith.
—Apártalo de él. Una pizca hacia la derecha.
Bonnie nivela la luz de modo que apunte más allá del jeep, directamente entre las dos luces que vienen del otro lado.
Alcanzan la parte más alta. Las luces brillan en sus caras. Hayduke vira la camioneta hacia la izquierda, fuera del camino del vehículo que viene en dirección contraria. El foco ciega al conductor —Hayduke vislumbra la cara malhumorada del obispo Love— y al hombre que va junto a él con un sombrero calado hasta los ojos. Crujidos de matorrales que se aplastan, traqueteo de piedras contra el cubre-cárter. Love ha detenido el Blazer, incapaz de ver.
—¡Bajad las malditas luces! —grita el reverendo mientras ellos pasan como un rayo junto a él.
Destello del metal de un arma, palabrotas y maldiciones, chasquidos de llaves de cañón. Y por encima del chirrido de los motores y de los ruidos secos de las ramas rotas, Hayduke oye y reconoce ese leve pero inequívoco ruido.
—¡Todo el mundo abajo! —grita.
Algo caliente, denso y feroz, Mágnum de punta hueca, vuela por el espacio de la cabina de la camioneta y deja a su paso un par de impactos con forma de estrella en la ventana trasera y en el parabrisas, y un agujero irregular en la lona que separa la parte de atrás. Un microsegundo después le sucede el estrépito de la explosión: el sonido del disparo.
—Mantened las cabezas agachadas.
Hayduke alcanza el control del foco y gira el haz de luz 180 grados hacia los ojos de los hombres que van detrás. Una segunda estrella aparece como un milagro en el cristal de seguridad del parabrisas, esta vez a seis pulgadas de la oreja derecha de Hayduke. La telaraña que forman las fisuras en los cristales se unen con las del disparo anterior. Hayduke cambia a segunda, embraga, pisa el acelerador hasta el suelo y casi adelanta al jeep extenuado de Smith.
Mira por el espejo retrovisor y ve, a través de la densa nube de polvo que flota a lo largo del haz del foco, las luces del vehículo del obispo que retroceden intentando dar la vuelta, maniobrando hacia delante y hacia atrás en la estrecha carretera.
Bueno —piensa Hayduke—, vienen detrás de nosotros. Claro. Con las radios echando chispas. Están corriendo la voz a la manada que va por el puente, que vienen hacia acá. Desde luego. ¿Qué más? Así que la persecución comienza. Comienza de nuevo. ¿Qué esperabas? ¿Flores, galones, medallas? Doc dijo algo sobre abrojos. ¿Abrojos?