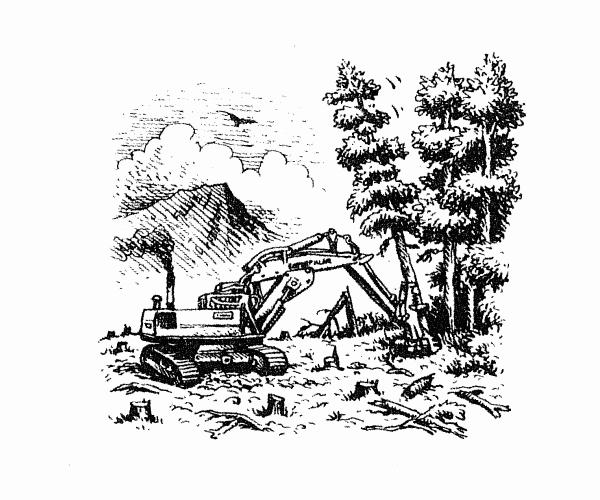
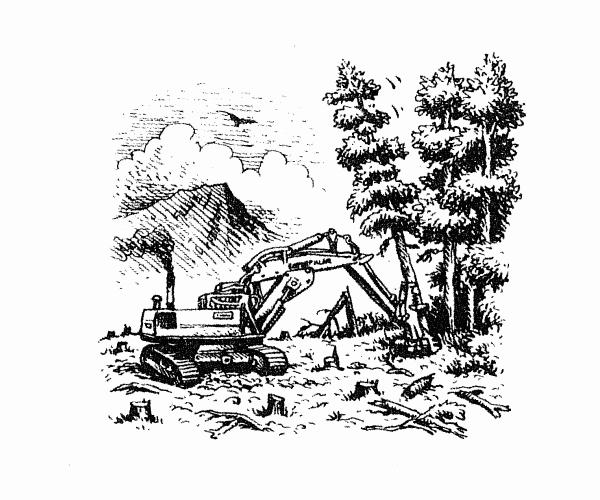
17. La industria de la explotación forestal en América: planes y problemas
Dijo que se iba a casa por un tiempo. Dijo que había estado dándole muchas vueltas durante la noche y había decidido que realmente tenía que visitar a sus esposas y niños, revisar el correo y ocuparse de sus negocios y reorganizar algunas excursiones en barco por el Green antes de reunirse de nuevo con ellos. Además de eso, tenía miedo de que el reverendo Love y el equipo de Búsqueda y Rescate todavía estuviesen buscándolo en los condados de San Juan y Gardfield. Les pidió a Abbzug y Hayduke que retrasasen la siguiente operación al menos una semana.
Los tres estaban desayunando juntos en Mom’s Café, un comedor económico (nada bueno para comer) y uno de los mejores de Page. Bebían la naranjada con cloro, comían tartas prefabricadas y congeladas de pegamento y algodón y las salsas de nitrato de sodio y nitrito de sodio y bebían el café carbólico. El desayuno típico de Page, en eso estaban de acuerdo y en que no era «ni medio malo». Era malo del todo. Se pusieron de acuerdo en los contenidos del futuro cercano.
Smith quería hacer sus cuatrocientas millas de su circuito conyugal por toda Utah, ocupándose de sus asuntos domésticos. Así que se reunirían para el proyectado ataque contra el Utah State Highway Department y posteriores tareas.
¿Y Bonnie y George? Bueno, George aceptaba que tenía planes de una prematura luna de miel prematrimonial en las frías alturas de los bosques de Borth Rim sobre el Gran Cañón, un declive que Bonnie deseaba probar desde arriba. Además, él quería investigar las actividades ordinarias de los servicios forestales y las compañías madereras en Kaibab Plateau.
Los hombres se saludaron tomándose de las muñecas, a lo Mallory e Irving en el Everest, año 24. Bonnie abrazó a Smith. Se fueron, Smith en su camioneta rumbo a Cedar City, Bountiful y Green River; George y Bonnie en el jeep que cruzó Page hacia los acantilados Echo, Marble Canyon y lugares que estaban más allá.
Bonnie recordaba la última vez que había tomado esa ruta, llegando hasta Lee’s Ferry y el ahora histórico viaje en bote por el río a través del cañón. ¿Cómo olvidar al vagabundo barbudo de la playa, los rápidos, la conspiración ante la hoguera que se había ido espesando día tras día, noche tras noche, en los intestinos de la tierra precámbrica, todo el camino desde Lee’s Ferry hasta Temple Bar? En la playa junto a Separation Wash los hombres juraron el compromiso de la eterna camaradería, sellando el pacto con bourbon y con la sangre de los cortes que el cuchillo carnicero de Hayduke realizó en las palmas extendidas de sus manos. Bonnie, distante en su empírica maleza, sonreía a la ceremonia pero estaba tácitamente incluida a pesar de todo. Junto a la hoguera, bajo estrellas que estaban a tres mil pies de la cima de la Shiwits Plateau, la Banda de la Tenaza había nacido.
Los amantes entraron en la muesca, un camino duro hasta Bitter Springs, más veloz rumbo al norte hacia el borde de «Adiós Vuelva a Visitarnos» de la tierra de los Navajos hasta el puente de Marble Canyon («éste también caerá, algún día», musitó Hayduke) y a través de la franja de Arizona. Rumbo al este en el jeep de Hayduke, bajo la fachada de Paria Plateau y Vermilion Cliffs, pasaron Cliff Dwellers Lodge hasta Houserock Valley, a través de infernal piedra roja y olas de vapor caliente, pasaron la puerta del Buffalo Ranch y subieron el bulto de piedra caliza (como una ballena varada en pleno desierto) de East Kaibab Monocline. Ahí el jeep trepó laboriosamente los cuatrocientos pies que llevaban a los pinos amarillos y las praderas cubiertas de hierba del parque nacional de Kaibab.
Se pararon como buenos turistas en el lago Jacob a repostar gasolina, tomar un café con tarta y comprar cerveza. El aire era limpio y agradable, olía a luz de sol, resina de pino y pastos, fresco a pesar del horrible calor del desierto que les esperaba. Las hojas translúcidas de los álamos brillaban en la luz, los delgados troncos de blanca corteza de este árbol ponían el punto femenino contra el follaje oscuro de las coníferas.
En el lago Jacob viraron al sur por la carretera que terminaba en el borde norte de Grand Canyon. Bonnie tenía amor y paisaje y una cabaña entre los pinos en la mente; Hayduke, también un romántico y un soñador, atestaba su cabeza de maquinaria masoquista, acero retorciéndose, hierro en torsión, múltiples imágenes de lo que él llamaba «destrucción creativa». De un modo o de otro tenían que frenar sino parar del todo el avance de la tecnocracia, el crecimiento del Crecimiento, la expansión de la ideología de las células cancerígenas.
—He jurado sobre el altar de Dios —mugió Hayduke contra el viento (habían quitado la capota del jeep) medio cerrados los ojos, tratando de recordar las palabras de Jefferson— hostilidad eterna contra cualquier puta forma de tiranía —introduciendo una errata ligera pero entendible— sobre la vida de un hombre.
—¿Y qué pasa con la vida de la mujer? —gritó Abbzug.
—¡A follarla! —aulló Hayduke jocosamente—. Y a propósito… Y a propósito —añadió, saliéndose de la autopista para ingresar en un estrecho sendero en los bosques, bajo pinos y álamos que campanilleaban, lejos de ojos indiscretos y hacia el borde de un prado soleado punteado de estiércol de vaca—, vamos a ello.
Detuvo el jeep, apagó el motor, se abalanzó sobre ella y la tiró sobre la hierba. Ella se resistió con vigor, tirándole del pelo, desgarrándole la camisa, tratando de interponer sus rodillas entre las piernas de él.
—Vamos puta —gritó—, voy a follarte.
—¿Sí? —dijo ella—. Inténtalo, bastardo degenerado.
Rodaron y rodaron sobre la hierba del prado sucia de estiércol de vaca, sobre las hojas caídas, sobre las agujas de pino, sobre las neuróticas hormigas muertas de miedo.
Casi se escapa. Pero él la atrapó, la puso en el suelo de nuevo, la sujetó con sus grandes brazos, enterró sus ojos, su boca, su rostro en la fragancia del pelo de ella, le mordió en el cogote, le hizo sangre, le mordisqueó el lóbulo de la oreja…
—Maldita puta gorda judía…
—Cerdo pagano incircunciso…
—Maldita puta…
—Te echaron de la universidad. Parapléjico verbal. Veterano en paro.
—Te quiero.
—Eres malo en el Scrabble.
—¡Basta ya!
—Vale, así ya vale —pero ella estaba arriba—. Tu cabeza es una pila de caca de vaca, lo sabes. No te importa. Por supuesto que no. De acuerdo. Vale. ¿Dónde está? No puedo encontrarla. ¿Esto? ¿Te refieres a esto? Hola, Mami, ¿eres tú? Soy Sylvia, sí. Óyeme, Mami, no voy a ser capaz de ir por Hanukah. Sí, eso es lo que he dicho. Resulta que mi novio —te acuerdas de Ichabod Ignatz— ha hecho estallar el aeropuerto. Es una especie de —¡ooooh!— maníaco…
Él se la metió. Ella se la envainó. El viento soplaba a través de los pinos amarillos, de los estremecidos álamos, las hojas danzando con un sonido como de cascada pequeña. El discreto canto de los pajarillos, el ladrido de un zorro gris, el lejano rumor de los neumáticos en la carretera asfaltada, todos esos sonidos moderados fueron barridos hacia el borde del mundo, perdiéndose entre sus embestidas.
Arriba y abajo, dentro y fuera del bosque y del prado, por pozos y cráteres en la meseta calcárea (agujereada como una esponja con un sistema infinito de cavernas), él pilotaba el jeep, hacia el sur, hacia la industria de la tala forestal, con esperanza y temor. Ella iba apoyada sobre él, el largo cabello ondeando como una bandera al viento.
Se detuvieron una vez más, en el borde norte del prado, en el lugar llamado Pleasant Valley, para corregir y embellecer un cartel oficial de la U.S. Forest Service Smokey Bear. El cartel era un simulacro a tamaño natural del famoso oso vestido, con sombrero de ranger, vaqueros y pala. Y decía lo de siempre, si se podía leer tras la suciedad, decía: «Sólo tú puedes prevenir los incendios forestales».
Fuera, las pinturas de nuevo. Agregaron un bigote amarillo que ciertamente mejoró la boca suave de Smokey, y pintaron sus ojos con unas líneas rojas que evidenciaban una resaca. Empezó a parecerse a Robert Redford interpretando a Sundance Kid. Bonnie le desabotonó la mosca a Smokey, pictóricamente hablando, y pinto sobre la entrepierna una polla pequeña con huevos peludos pero arrugados. Sobre la homilía de Smokey para la prevención de fuegos Hayduke añadió un asterisco y una nota a pie de página: «El Oso Smokey está lleno de mierda» (la mayoría de los incendios son causados por ese vaporoso antropomorfo que mora en los cielos, Dios, camuflado de rayos).
Muy divertido. Pero, en 1968, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley federal contra quien profanase, mutilase o incluso mejorase cualquier representación oficial del oso Smokey. Consciente de la legislación, Bonnie metió en el jeep a Hayduke y pidió que se largaran de allí antes de que él sintiera la tentación de agarrar a Smokey por el cuello y llevarlo a cualquier árbol, como el Pinus ponderosa, y tenerlo colgado hasta que el pene del oso pasara de estar flácido a la erección que tienen los ahorcados.
—Ya es suficiente —dijo Abbzug, y llevaba razón como era costumbre.
Cuatro millas al norte de la entrada del North Rim District Grand Canyon Nacional Park llegaron a una intersección. La señal decía: «Cuidado con los camiones». Hayduke giró a la izquierda en aquel punto, hacia una carretera sin pavimentar pero plana que llevaba, rumbo al este, al bosque y a un nuevo paisaje.
Durante las cuarenta millas que llevaban desde el lago Jacob no habían visto más que verdes praderas decoradas con rebaños de ganado y algunos ciervos, y más allá de los prados los álamos, los pinos, los abetos de lo que en apariencia era, intacto y sin talar, un bosque nacional público. Pura fachada. Detrás de ese falso frontal de árboles intactos, una franja de crecimiento virgen de un cuarto de milla de profundidad, estaba el verdadero negocio del bosque nacional: plantaciones de madera, granjas de leña, factorías para la industria de los tableros, el cartón, la pasta de papel, la madera contrachapada.
Bonnie estaba sorprendida. Nunca antes había visto una operación de tala semejante.
—¿Qué pasa con los árboles?
—¿Qué árboles? —dijo Hayduke.
—A eso es a lo que me refiero.
Pararon el jeep. En silencio contemplaron la escena de la devastación. En un área de media milla el bosque había sido aniquilado, no había árbol ni pequeño ni grande, ni sano ni enfermo, ni joven ni viejo. Todo había sido arrancado, no quedaban más que las sobras. Donde había árboles ahora sólo quedaban restos de maleza esperando a ser quemadas cuando llegasen las nieves del invierno. Una red de camiones y bulldozers se encargarían de completar la amputación.
—Explícamelo —pidió ella—. ¿Qué pasa allí?
Él intentó explicárselo. La explicación no era fácil.
Haciendo claros en el bosque te cargas lo que la industria llama «árboles infestados» y en su lugar plantan otras especies de árboles meramente funcionales, los plantan como si fueran maíz, sorgo, remolacha azucarera o cualquier otro producto agrícola. Luego les echan unos fertilizantes químicos para reemplazar el humus de los árboles talados, se inyectan las raíces con hormonas de crecimiento rápido, los protegen con repelentes de ciervos y así levantan una masa uniforme de árboles, todos idénticos. Cuando los árboles alcanzan cierto peso previamente especificado —no la madurez, eso tardaría demasiado— mandas que vengan una flota de máquinas taladoras y los cortas a ras de suelo. A todos ellos. Queman entonces el área cubierta de detritus de vegetación talada, la vuelven a inseminar y fertilizar, todo en un ciclo que se repite sin solución de continuidad, siempre más deprisa más deprisa, hasta que como en la fábula malasia del Pájaro Concéntrico que vuela cada vez en círculos más pequeños hasta que desaparece por su propio agujero del culo.
—¿Lo entiendes? —preguntó él.
—Sí y no —dijo ella—, excepto que, como si esto… —ella levantó la mano y luego apuntó al erial que tenían delante—. Quiero decir que si esto es un bosque nacional —un bosque nacional— entonces nos pertenece, ¿no?
—Incorrecto.
—Pero has dicho…
—¿No puedes entender nada? Maldita chupapollas marxista liberal neoyorquina.
—No soy una marxista liberal neoyorquina.
Hayduke condujo hasta pasar el área del claro. Aunque quedaban aún pequeñas señales de bosque natural en Kaibab parecía aún un bosque. El claro sólo había empezado a extenderse. Aunque se había perdido ya mucho, quedaba aún mucho —pero se había perdido ya mucho.
Todavía sin entenderlo, Bonnie preguntó:
—Ellos pagan por nuestros árboles, ¿verdad?
—Seguro, pagan por tener derecho a deforestar una parte del parque. El que gana la subasta le extiende un cheque al Tesoro de los Estados Unidos. El Servicio Forestal coge su dinero, nuestro dinero, y se lo gasta construyendo nuevas carreteras para los deforestadores, como esta, para que puedan hacer sus jueguitos de caza, a ver cuántos ciervos, cuántos turistas, cuántas ardillas pueden tumbar. Un venado son diez puntos, una ardilla cinco, un turista uno.
—¿Dónde están los madereros ahora?
—Es domingo. De descanso.
—Pero América necesita la madera. La gente necesita algún tipo de techo.
—Claro, sí —dijo Hayduke—, la gente necesita techos —lo dijo a regañadientes—. Dejemos que construyan sus casas con piedras, por dios, con fango y con bastoncillos como los papagayos. Con ladrillos o bloques de cemento. Con cajas de embalaje o latas de Karo como mis amigos en Dak Tho. Dejémosle que construyan casas que resistan un poco, digamos cien años, como la cabaña del bisabuelo en Pensilvania. Y entonces no tendremos que deforestar los bosques.
—¿Eso es lo que le estás pidiendo a la revolución contraindustrial?
—Exacto, eso es todo.
—¿Y qué propones que hagamos?
Hayduke se lo pensó un momento. Deseó que Doc estuviese allí. Su cerebro funcionaba como un motor engripado en un día de invierno. Como la prosa del Jefe Mao. Hayduke era un saboteador de mucho ímpetu pero poco cerebro. El jeep mientras tanto se hundía en lo más profundo del bosque, mientras caía la tarde. Los pinos se elevaban contra el polvo de los rayos solares, los árboles transpiraban, los zorzales ermitaños cantaban y se volvían al cielo (no les quedaba otro remedio), florecidos con los colores que les prestaba el ocaso, dorado y azul.
Hayduke pensaba. Por fin tuvo una idea. Dijo:
—Mi trabajo es salvar la puta naturaleza. No sé de nada más que merezca ser salvado. Eso está claro, ¿no?
—Una mente muy básica —dijo ella.
—Suficiente para mí.
Llegaron al lugar que Hayduke había estado buscando. Era un claro que crecía por la acción de máquinas taladoras que estaban allí, sin nada que hacer, a la luz del crepúsculo. Bulldozers, cargadores, tractores de arrastre, todos estaban esperando pero no había operarios, ellos habían realizado la última carga de la meseta al aserradero el pasado viernes.
—¿Dónde está el vigilante?
—No necesitan vigilante —dijo Hayduke—. No hay nadie más que nosotros.
—Bueno, si no te importa me gustaría asegurarme.
—Adelante.
Subieron y bajaron las pistas de arrastre, a través del barro, los detritus, junto a troncos apilados, junto a los mutilados restos de los árboles. Una masacre de pinos, no quedaba un árbol en pie en un área de doscientos acres.
Encontraron la oficina del lugar, una pequeña casa tráiler cerrada y oscura, nadie en casa. «GEORGIA-PACIFIC CORP. SEATTLE. WASH», decía la señal de hojalata en la puerta. Un largo viaje de vuelta a casa para esos muchachos por lo que parece, pensó Hayduke.
Se bajó. Golpeó en la puerta, sacudió el cerrojo. Nadie respondió, nada respondió. Una ardilla parloteaba, un arrendajo azul chillaba fuera de los árboles, más allá de los tocones, pero cerca de ellos no se movía nada. Hasta el viento se había parado y el bosque estaba tranquilo como el lugar muerto que lo rodeaba. Bonnie pensó en los Viajeros. Decirles que volviesen. Decirles que recordasen, etc… Hayduke regresó.
—¿Y bien?
—Te lo dije. No hay nadie aquí. Se han ido todos a la ciudad a pasar el fin de semana.
Ella volvió la cabeza, contempló de nuevo el campo de batalla bajo las inertes pero poderosas máquinas, los indefensos árboles más allá del claro. Luego regresó a las máquinas.
—Debe haber equipamiento por valor de un millón de dólares aquí.
Hayduke estudió las máquinas con ojos evaluadores.
—Unos dos millones y medio.
Una suposición era tan válida como la otra. Estuvieron en silencio un minuto.
—¿Qué hacer? —dijo ella, sintiendo el frío de la noche.
Él sonrió. Los colmillos brillaron en la oscuridad. Elevó los puños grandes, los pulgares hacia arriba.
—Es hora de hacer los deberes.