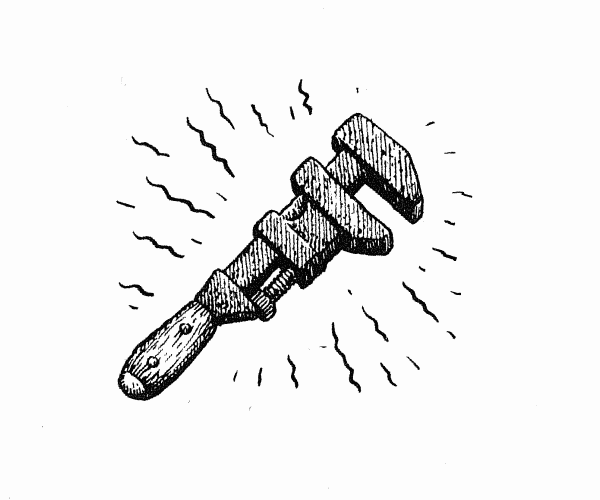
Prologo. Las consecuencias
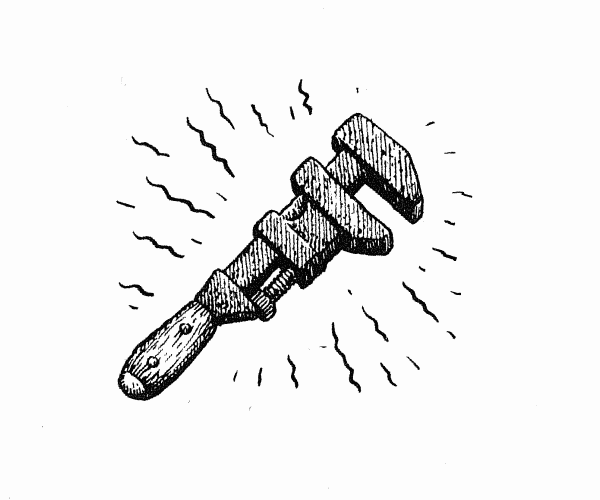
Prologo. Las consecuencias
Cuando se termina un nuevo puente entre dos estados soberanos de los Estados Unidos, llega la hora de los discursos. De las banderas, de la banda de música, de la retórica tecnoindustrial amplificada electrónicamente. La hora de la megafonía.
La gente está esperando. El puente, adornado con gallardetes, banderolas y pancartas de día festivo, está listo. Todo aguarda la apertura oficial, la oración final, el corte de la cinta, las limusinas avanzando. No importa que en realidad el puente lleve ya seis meses de abundante uso comercial.
Largas filas de coches se amontonan en las proximidades, una cadena de una milla de largo de norte a sur, vigilados por la policía motorizada, hoscos hombres duros vestidos de cuero, cubiertos con recios cascos antimotines, insignias, armas, porras, radios. Los orgullosos lacayos insensibles de los ricos y los poderosos. Armados y peligrosos.
La gente espera. Sofocados por el resplandor, friéndose en sus coches brillantes como escarabajos bajo el rugido suave del sol. Ese sol del desierto de Utah, Arizona, una infernal albóndiga en llamas por el cielo. Cinco mil personas bostezan en sus coches, intimidados por los polis y aburridos de muerte por las cantinelas de los políticos. Sus niños que berrean, luchan en los asientos de atrás, babeando helado Frigid Queen que les llega hasta los codos, produciendo una obra de Jackson Pollock en el cuero de los asientos. Todos lo aguantan, aunque ninguno pueda soportar el estruendo de decibelios que vierte sobre ellos el sistema de megafonía.
El puente en sí es un simple, elegante y compacto arco de hierro y hormigón como una declaración de intenciones, con su correspondiente cinta de asfalto, una pasarela para transeúntes, barandillas, luces de seguridad. Cuatrocientos pies de largo que atraviesan un barranco de setecientos pies de profundidad: Glen Canyon. En el fondo de la garganta fluye, domesticado y manso, el río Colorado, liberándose de la presa adyacente de Glen Canyon. Si antiguamente las aguas del río, como su nombre indican, eran de un rojo dorado, ahora son frías, claras y verdes, el color de las aguas glaciares.
Un gran río, una presa aun más grande. Desde el puente se ve la cara cóncava de hormigón armado en puro gris de la presa, implacable y muda. Una presa seria, ochocientas mil toneladas de solidez, excavadas en la formación de arenisca de las montañas Navajo, cincuenta millones de años enmendados, de los cimientos a las paredes del cañón. Un tapón, un bloque, una cuña de grasa, y la presa desvía a través de compuertas y turbinas la fuerza de un río ya perplejo.
Una vez fue un río poderoso. Hoy es su fantasma. Los espíritus de las gaviotas y los pelícanos sobrevuelan el delta desecado a miles de millas del mar. Espíritus de castor olfatean aguas arriba la superficie de sedimentos dorados. Grandes garzas azules descendieron una vez, ligeras como mosquitos, con sus largas piernas colgando, a los bancos de arena. El tántalo ululaba en el álamo. El ciervo caminaba por las orillas del cañón. Las garzas anidaban en el tamarisco, sus plumas ondeando en la brisa del río.
La gente espera. Siguen los discursos, muchas bocas y sólo un discurso, y apenas una palabra inteligible. Parece que hay fantasmas en el circuito. Los altavoces, negros como el carbón, achicharran el monte desde los postes de luz de cuello de cisne, a treinta metros del suelo, bramando como marcianos. Un sinsentido, la apoteosis del chillido, el farfullo de un poltergeist tecnotrónico, frases estranguladas, párrafos fibrilados, la explosión del hueco estruendo, en toda su gama, de la AUTORIDAD.
… el orgulloso estado de UTAH (¡bleeeeeeep!) se entusiasma con esta oportunidad (¡ronk!) de participar en la apertura de este majestuoso puente (¡bleeeeeet!) que nos une al gran estado de Arizona, el más rápido crecimiento (¡yiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnggg!) para ayudar en el progreso y la continuidad asegurada del desarrollo económico (¡rawk! ¡yawk! ¡yiiiiiiinnnng! ¡nniiiiiiingggg!) que nos darán mayor bienestar, Gobernador, en esta significativa ocasión (¡rawnk!) nuestros dos estados (¡blonk!) por esa gran presa…
Un momento, un momento. Lejos en la cadena de coches, fuera del alcance de los discursos y a salvo de la vigilancia policial, una bocina se queja. Y vuelve a quejarse. El sonido de una bocina quejándose. Un patrullero se monta en su Harley, con el ceño fruncido, y recorre la cadena. La bocina deja de quejarse.
Los indios también miran y esperan. Reunidos en una ladera abierta sobre la carretera, en el lado de la reserva del río, una informal congregación de indios Ute, Paiute, Hopi y Navajo se reúne en el claro que dejan sus camionetas completamente nuevas. Los hombres y las mujeres beben Tokai, los enjambres de niños Pepsi Cola, todos mastican sandwiches con mayonesa de Gonder, Rainbo y Holsum Bread, que sostienen con un kleenex. Nuestros rojos hermanos avistan la ceremonia del puente, pero sus oídos y sus corazones están puestos en Merle Haggard, Johnny Paycheck y Tammy Wynette que suenan a todo volumen en las radios de los camiones de la Estación K-A-O-S —¡Kaos!—, Flagstaff, Arizona.
Los ciudadanos esperan; las voces oficiales zumban en los micrófonos; a través de ondas mágicas salen de los podridos altavoces. Miles de ellos se acurrucan en sus coches al ralentí, cada uno anhelando liberarse y ser el primero en cruzar el arco de acero, ese puente que parece tan ligero y que atraviesa con tanta soltura el abismo del cañón, ese vacío aéreo por el que se deslizan y patinan las golondrinas.
Setecientos pies de profundidad. Es difícil alcanzar a comprender a ciencia cierta lo que significaría una caída. El río se mueve allá abajo, mascullando entre las rocas, y de ese sonido lo que llega es un suspiro. Una brizna de viento aleja ese suspiro.
El puente sigue vacío, excepto para el grupo de notables que ocupa el centro, las personas importantes que se han reunido en torno al micrófono y la simbólica barrera impuesta por los colores rojo y blanco y la cinta azul que se extiende a través del ancho del puente de una pasarela a la otra. Los Cadillacs negros están aparcados en los dos extremos del puente. Más allá de los coches oficiales, hay unas vallas de madera y las patrullas motorizadas que contienen a las masas.
Mucho más allá de la presa del embalse, del río y del puente, de la ciudad de Page, de la carretera, de los indios, del pueblo y de sus líderes, se extiende el desierto rosado. Hace mucho calor allí, bajo el feroz sol de julio la temperatura alcanza a nivel del suelo los 65 grados. Todas las criaturas buscan cobijo en las sombras o esperan que se apague el día en frescas madrigueras bajo tierra. Ni rastro de vida humana en ese erial rosa. No hay nada que retenga al ojo en millas y millas, a través de leguas y leguas de roca y arena que, en cincuenta millas, componen un contorno de fachadas verticales de monte, colinas bajas y meseta.
De vuelta al puente: las bandas de música de los institutos de Kanab, Utah, y Page, Arizona, mustias pero voluntariosas, interpretan ahora una espirituosa versión de «Shall we gather at the River?» seguida de «The Star and Stripes Forever». Una pausa. Discretos aplausos, silbidos, aclamaciones. La fatigada multitud presiente que el final se acerca, que el puente va a ser abierto. Los gobernadores de Arizona y Utah, joviales hombres gruesos con sombreros de cowboy y botas puntiagudas, vuelven a salir de nuevo. Cada uno ostenta un par de enormes tijeras doradas que centellean a la luz del sol. Relámpagos de flashes superfluos, cámaras de televisión registrando el momento para la historia. Mientras ellos avanzan, un operario sale precipitado de entre los espectadores, corre hacia la cinta y hace algún ligero pero sin duda algún importante ajuste de última hora. Lleva un gran sombrero amarillo decorado con las calcomanías emblemáticas de su clase: bandera americana, la calavera y los huesos cruzados, la Cruz de Hierro. Cruzando la espalda de su inmundo overol, en vivida tipografía, se imprime la leyenda AMÉRICA: ÁMALA O LÁRGATE. Tras terminar su tarea, vuelve rápidamente a la oscuridad de la multitud a la que pertenece.
Es el momento del clímax. El gentío preparado para desatar una ovación o dos. Los conductores listos en sus coches. El sonido de las máquinas de carrera: motores acelerando, tacómetros fuera.
Palabras finales. Silencio, por favor.
—Vamos allá, viejo amigo. Corta ya este rollo.
—¿Yo?
—Los dos juntos, por favor.
—Pensé que te referías…
—Vale, lo haré yo. Quédate ahí. ¿Así?
La mayor parte de los que forman la multitud en la autopista apenas tuvo una mínima visión de lo que sucedió entonces. Pero los indios congregados en la ladera lo vieron claramente. Asientos de preferencia. Vieron la vaharada de humo negro que emergió tras el corte de la cinta. Vieron las ráfagas de chispas que siguieron a la quema de la cinta, como una mecha, a través del puente. Y cuando los dignatarios precipitadamente huían, los indios vieron la erupción general de unos fuegos artificiales que no estaban en el programa, persiguiéndolos. De debajo de las telas de las banderas llegó una explosión de velas romanas, llameantes ruedas Catherine, petardos chinos y bombas de racimo. Todo el puente, de punta a punta, fue despejado por la explosión de fuegos artificiales que estallaban en las pasarelas. Los cohetes disparados al aire reventaban, despegaron los Saludos de Plata, las bombas aéreas y los M-80. Derviches giratorios de humo y fuego aparecieron y se elevaron, anillos incendiarios escalaban el aire con látigos de humo, rompiéndose y estallando, alcanzando los tacones del gobernador. La multitud lo celebraba, pensando que ese era el punto culminante de la ceremonia.
Pero no lo era. No era el punto culminante. De repente el centro del puente se levantó, como si algo lo golpeara desde abajo, y se rompió en dos a lo largo de una dentada línea zigzagueante. A través de esa absurda fisura, torcida como un relámpago, una cortina de fuego rojo fluyó hacia el cielo, seguida del sonido de una tos grave, una tormentosa tos explosiva que estremeció las monolíticas paredes de piedra del cañón. El puente se partió como una flor, ningún lazo físico unía a sus partes separadas. Fragmentos y pedazos empezaron a colgar, a hundirse, a caer relajadamente al abismo. Objetos sueltos —las tijeras doradas, una llave inglesa, un par de Cadillacs vacíos— se deslizaron por la aterradora inclinación de la carretera rota, lanzándose solos, girando lentamente, al espacio. Les llevó bastante tiempo recorrerlo y cuando por fin se estamparon contra la roca y el río de allá abajo, el sonido del impacto, que tardó en llegar, apenas pudo ser oído incluso por los que con más atención contemplaban aquello.
El puente ya no estaba. Rugosos fragmentos del puente se mantenían en cada uno de sus extremos gracias a los cimientos excavados en la roca, parecían dedos tendidos el uno hacia el otro, señalando algo que estaba en medio, algo que no podían tocar. El compacto penacho de polvo resultante de la catástrofe se expandió hacia el borde de la montaña, planchas de asfalto y cemento, y trozos de acero y armadura siguieron cayendo en salpicadura setecientos pies hacia el manchado pero perezoso río.
En la parte de Utah del cañón, un gobernador, un alto comisionado y dos oficiales de alto rango del Departamento de Seguridad Pública cruzaron la muchedumbre dirigiéndose hacia sus limusinas. Furiosos, con caras de pocos amigos, conversaban mientras avanzaban.
—Esta es la última payasada, Gobernador, se lo prometo.
—Me parece, Crumbo, que ya he oído antes esa promesa.
—No he trabajado antes en el caso, señor.
—Y entonces, ¿qué estabas haciendo hasta ahora?
—Estamos en la pista, señor. Tenemos una buena idea acerca de quiénes son, cómo operan y qué es lo próximo que planean.
—Pero no dónde están.
—No señor, por el momento no. Pero nos estamos acercando.
—¿Y qué demonios es lo próximo que planean?
—No me creería.
—Ponme a prueba.
El coronel Crumbo señaló con un dedo hacia el este. Le indicaba aquello.
—¿La presa?
—Sí señor.
—La presa no.
—Sí señor, tenemos razones para creerlo.
—La presa de Glen Canyon no.
—Sé que suena idiota. Pero eso es lo que se proponen.
Mientras tanto, arriba, en el cielo, el único buitre visible hace círculos en espiral cada vez más alto, contempla la pacífica escenografía de abajo. Mira la presa perfecta. Mira cómo sale de la presa la corriente del río vivido y sobre él el embalse azul, esa reserva plácida donde, como chinches acuáticas, unas lanchas juegan. Ve, en este preciso instante, un par de esquís acuáticos con enredados cables de remolque a punto de hundirse en las aguas. Ve el destello del metal y el vidrio en la cinta de asfalto donde una interminable hilera de coches envueltos en humo vuelven a casa a Kanab, Page, Tuba City, Panguitch y lugares todavía más lejanos. Observa al pasar por la oscura garganta del cañón principal, los rotos talones de un puente, el alto pilar amarillo de humo y polvo que aún se levanta, lentamente, de las profundidades de la sima.
Como una solitaria señal de humo, como el silencioso símbolo de la calamidad, como un enorme e inaudible signo de asombrada exclamación que viene a decir ¡sorpresa!, el penacho de polvo se eleva sobre la estéril llanura, señalando arriba al cielo y abajo a la escena de la grieta original, mostrando la herida, el lugar donde no sólo el espacio sino también el mismo tiempo se ha despegado. Ha corrido. Ha ocurrido. Ha transcurrido. Ha concurrido. Y finalmente se ha destruido.
Bajo la mirada del buitre. No significa nada, nada hay que comer. Bajo esa definitiva mirada lejana, el resplandor del plasma va hacia el oeste, más allá de la mezcla de polvo y cielo, más allá…