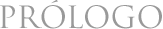

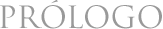

Campamento de guerreros del Sanguinario,
Viejo Continente, 1644
Quisiera tener más tiempo.
Aunque en realidad, ¿qué diferencia habría? El tiempo sólo sirve si uno hace algo con él, y él ya había hecho allí todo lo que podía.
Darius, hijo de sangre de Tehrror, hijo abandonado de Marklon, estaba sentado en el suelo de tierra aplanada, con su diario abierto sobre las rodillas y una vela de cera de abeja frente a él. La única luz con que contaba era aquella pequeña llama que se agitaba con el viento. Su habitación era el último rincón de una cueva. Sus vestiduras eran de cuero burdo y gastado, igual que las botas, que eran del mismo material.
En su nariz, la fetidez del sudor masculino y el olor acre de la tierra se mezclaban con el hedor dulzón de la sangre de los restrictores.
Con cada bocanada de aire que tomaba, aquella peste inmunda parecía aumentar.
Mientras hojeaba los pergaminos del diario, el pensamiento de Darius fue hacia atrás en el tiempo, poco a poco, día a día, hasta llegar a la época en la que no estaba aún allí, en el campamento de guerreros.
Extrañaba tanto su «hogar» que sentía dolor físico. Su permanencia en aquel campo la vivía mucho más como pérdida, casi amputación, que como mudanza.
Había sido criado en un castillo en el que la elegancia y la gracia eran el pan de cada día. Entre las gruesas paredes que habían protegido a su familia de humanos y restrictores por igual, todas las noches eran como noches estivales, cálidas y perfumadas. Los meses y los años pasaban dulce y plácidamente. Las cincuenta habitaciones por las que él solía deambular estaban bellamente adornadas con satenes y sedas, y los muebles eran todos de maderas preciosas. Abundaban los tapices, las ricas lámparas, los bordados. Entre óleos magníficos de extraordinarios marcos y bellas esculturas de mármol con figuras en elegantes poses, aquél era el escenario perfecto para una vida perfecta.
En aquellos tiempos jamás habría podido imaginar que un día llegara a encontrarse donde estaba ahora. Sin embargo, en los más recónditos cimientos de esa pasada vida maravillosa había puntos débiles, posiblemente origen de la catástrofe posterior.
El corazón palpitante de su madre le había dado derecho a vivir en aquel lugar, a ser acogido en tan privilegiado ambiente. Pero cuando el adorado órgano vital se detuvo en el pecho de su madre, Darius no sólo perdió a su mahmen verdadera, sino el único hogar que había conocido.
Su padrastro lo había expulsado y lo había enviado allí, impulsado por una enemistad que siempre había ocultado pero que de pronto exhibió abiertamente.
No había tenido tiempo ni siquiera de llorar a su madre. Y menos aún para preguntarse por las razones del abrupto odio del macho que lo había criado como si fuera su padre. Tampoco le dio tiempo a hacer valer entre la glymera su identidad de macho de buena crianza.
Le habían abandonado a la entrada de aquella cueva como si fuese un humano alcanzado por la peste. Y las batallas habían comenzado incluso antes de que pudiera ver al primer restrictor y de poder empezar el entrenamiento para combatir a los asesinos. Durante la primera noche y el primer día que pasó en las entrañas del campamento, fue atacado por otros reclutas que supusieron que sus finas ropas, la única cosa que le habían permitido llevarse, eran prueba de debilidad.
Pero él no sólo había sorprendido a sus compañeros, también se había sorprendido a sí mismo en esas horas aciagas.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta, al igual que sus compañeros, de que aunque había sido criado por un macho de la aristocracia, por las venas de Darius corría la sangre de un guerrero, y no de un simple soldado; no, de un hermano. Sin que le hubiesen enseñado a defenderse, su cuerpo había sabido automáticamente qué hacer y cómo responder con implacable precisión a una agresión física. Al mismo tiempo que la mente se rebelaba contra la brutalidad de sus actos, las manos, los pies y los colmillos supieron exactamente lo que era necesario hacer.
Había, pues, otra faceta en él, un lado extraño, que no reconocía… una faceta que, sin embargo, de alguna manera parecía más cercana a él que esa imagen que desde hacía tanto tiempo veía en el espejo.
Con el tiempo, sus habilidades para el combate se habían vuelto incluso más asombrosas… y el horror que le inspiraban había ido disminuyendo. En realidad, no tenía más remedio que dejarse llevar: la semilla de su verdadero padre, y del padre de su padre y del padre del padre de su padre, estaba en su piel, sus huesos y sus músculos. Al aflorar, el linaje de guerrero puro lo había transformado. Era una fuerza poderosa.
Y un enemigo aterrador, letal.
En realidad el surgimiento de esa otra identidad le resultaba en extremo perturbador. Era como si su cuerpo proyectara dos sombras distintas sobre el suelo que pisaba, como si allí donde estuviese hubiera dos luces diferentes que iluminaran su cuerpo. Y sin embargo, aunque aquel comportamiento perverso y violento le ofendiera y vulnerase los valores en los que se había criado, en el fondo sabía que todo eso era parte de un plan más amplio, un propósito más importante al que estaba destinado a servir. Y esa idea lo había salvado una y otra vez de sus dudas, y también, claro está, de aquellos que buscaban hacerle daño dentro del campamento y de aquel que parecía querer matarle a él y a todos los demás. En verdad se suponía que el Sanguinario era el whard de todos los reclutas del campamento, pero se comportaba más bien como un enemigo, incluso mientras los instruía en el arte de la guerra.
O tal vez esa actitud era parte del entrenamiento. Al fin y al cabo, la guerra era horrible en todas sus fases, ya fuera la de preparación para la batalla o la del combate propiamente dicho.
Las enseñanzas del Sanguinario eran brutales y sus sádicas órdenes exigían actos en los cuales Darius no participaba. Darius siempre fue el ganador de los concursos de lucha que se organizaban entre los reclutas… pero no tomaba parte en la violación que constituía el castigo que recibían los vencidos. Él era el único al que le respetaban el derecho a negarse a participar en aquellos repugnantes ejercicios punitivos. El Sanguinario se opuso una vez a su negativa, pero cuando Darius estuvo a punto de derrotarlo, el satánico macho decidió no insistir en el asunto.
Aquellos a los que Darius vencía, entre los que se encontraban prácticamente todos los miembros del campamento, eran castigados por los demás y era en esos momentos, cuando el resto del campamento estaba ocupado mirando el espectáculo, cuando solía consolarse con su diario.
En ese momento Darius procuraba no mirar hacia el foso principal, pues allí se preparaba precisamente una de aquellas sesiones de castigo.
Odiaba pensar que era el causante, una vez más, de lo que iba a ocurrir en unos instantes, pero no podía hacer otra cosa. Tenía que entrenar, tenía que luchar y tenía que ganar. Así eran las leyes del Sanguinario.
Desde el foso principal se elevaban al aire asquerosos gruñidos y ovaciones y aclamaciones de lasciva y abyecta humillación.
Darius cerró los ojos para atenuar el intenso dolor de su corazón. El que estaba ejecutando el castigo en su lugar era un macho perverso, hecho a imagen y semejanza del Sanguinario. Un tipo que solía ofrecerse para llenar el vacío que dejaba Darius, pues infligiendo dolor disfrutaba tanto como dándose el mejor de los banquetes.
Pero quizá las cosas cambiaran pronto. Al menos para Darius.
Esta noche tendría lugar su prueba de habilidad en el campo de batalla. Después de recibir entrenamiento durante un año, al fin podría salir a combatir de verdad, y no sólo con guerreros sino con hermanos. Era un raro honor, señal de que la guerra con la Sociedad Restrictiva estaba, como casi siempre, en un momento álgido. La habilidad innata de Darius había ganado fama y Wrath, el Rey Justo, había ordenado que lo sacaran del campamento y terminaran de formarlo los mejores combatientes que tenía la raza vampira.
La Hermandad de la Daga Negra.
Sin embargo, primero había que pasar la prueba, o todo habría sido en vano. Si esa noche Darius daba muestras de que sólo estaba preparado para el entrenamiento y el combate con otros similares a él, entonces sería enviado de nuevo a la cueva para seguir recibiendo las famosas «enseñanzas» del Sanguinario. Y ya nunca volvería a ser puesto a prueba por los hermanos. Sólo podría servir como simple soldado.
Cada uno sólo tenía una oportunidad con la Hermandad, si es que la tenía. La prueba que tendría que pasar aquella noche no tenía nada que ver con estilos de combate y manejo de las armas. Era un examen que pondría a prueba su corazón: ¿Podría mirar de frente a los pálidos ojos de los enemigo, sentir su repulsivo olor dulzón y aun así mantener la cabeza fría, mientras su cuerpo se encargaba de aquellos asesinos?
Darius levantó los ojos del diario, de las palabras que había escrito sobre el pergamino hacía tantos años. En la entrada de la caverna había aparecido un grupo de cuatro guerreros altos y de hombros anchos, fuertemente armados.
Miembros de la Hermandad.
Conocía los nombres de los integrantes de aquel cuarteto: Ahgony, Throe, Murhder y Tohrture.
Darius cerró su diario, lo deslizó dentro de la hendidura de una roca y lamió suave y rápidamente el corte que se había hecho en la muñeca para suministrarse «tinta». La pluma de faisán que mojara con su sangre quedó allí a la vista, inerte. No sabía si volvería otra vez para usarla de nuevo. Suspiró y la guardó también en la hendidura.
Alzó la vela para apagarla y por primera vez fue plenamente consciente de lo que iba a suceder. Había pasado tantas horas escribiendo con aquella suave iluminación… que había acabado perdiendo la noción del pasado y del presente.
Darius apagó la llama con un soplido.
Al ponerse de pie, reunió sus armas: una daga de acero que le habían dado tras arrancársela al cuerpo aún tibio de un recluta muerto, y una espada que había cogido del armero de los reclutas. Ninguna de las dos empuñaduras había sido adaptada a la palma de su mano, pero a su mano poco le importaba esa pequeñez.
Al ver que los hermanos lo observaban sin brindarle saludo alguno, pero sin mostrar tampoco señales de desprecio, Darius deseó que entre ellos se encontrara su verdadero padre. Qué diferente sería todo aquello si tuviera a su lado a alguien a quien le importara realmente el resultado de su prueba de esa noche decisiva: no buscaba clemencia, favoritismos ni ninguna deferencia especial; pero se sentía solo, solo para siempre, separado de aquellos que lo rodeaban por un muro, a través del cual podía ver, pero que nunca podría atravesar.
Vivir sin familia era como vivir en una prisión extraña e invisible, en la cual los barrotes de la soledad y el desarraigo lo encerraban con más eficacia que el más duro acero. Y con el paso de los años acababan por aislar a un hombre de tal manera que al final no podía tocar nada ni nada podía tocarlo a él.
Darius no volvió la cabeza para mirar el campamento mientras caminaba hacia los cuatro que habían ido a buscarle. El Sanguinario sabía que esta noche iba a salir al campo de batalla y le importaba un bledo si regresaba o no. Y los otros reclutas, igual.
Al acercarse, Darius pensó que quizá necesitaría más tiempo para prepararse para aquella prueba a que iban a someterse su voluntad, su fuerza y su coraje. Pero el momento era aquél. No había vuelta atrás.
En verdad el tiempo parecía galopar, por mucho que uno quisiera que fuese más lento.
Al detenerse frente a los hermanos, Darius anheló oír una palabra de aliento o un buen deseo de alguien. Pero como sabía que no recibiría nada parecido, elevó una breve plegaria a la sagrada madre de la raza:
Querida Virgen Escribana, por favor, no permitas que fracase en esto.