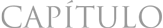
71

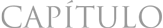
71

Al anochecer del día siguiente, en la mansión de la Hermandad, Tohrment, hijo de Hharm, se puso sus armas y sacó la chaqueta del armario.
No iba a pelear, pero se sentía como si fuera a enfrentarse a un enemigo. E iba a salir solo. Le había dicho a Lassiter que se quedara, que se hiciera una manicura o alguna mierda por el estilo, porque había ciertas cosas que necesitaba hacer solo.
El ángel caído simplemente había asentido y le había deseado buena suerte. Como si supiera exactamente cuál era el aro de fuego que pretendía atravesar Tohr, el reto solitario que le aguardaba.
La sensación de que sorprender a Lassiter era imposible resultaba casi tan irritante como todo lo que tenía que ver con el maldito ángel.
La cosa era que, alrededor de media hora antes, John había subido a compartir sus felices noticias. En persona. El chico tenía una sonrisa tan grande que corría el riesgo de que la cara se le quedase agarrotada para siempre en esa posición. Lo cual sería absolutamente fantástico, se dijo Tohrment, hijo de Hharm.
Joder, la vida era tan extraña a veces. Y con demasiada frecuencia esa frase era un eufemismo, porque en realidad significaba que a la gente buena le pasaban cosas malas. Pero en este caso no era así. Gracias a Dios, en esta ocasión no era así.
Era difícil pensar en dos personas que se merecieran más aquella felicidad.
Tohr salió de su cuarto y comenzó a avanzar por el pasillo de las estatuas. El feliz anuncio de que John y Xhex se iban a aparear formalmente se había difundido ya por toda la casa, inyectando a todo el mundo una muy necesaria dosis de buen humor. En especial a Fritz y los doggen, a quienes les encantaba organizar una buena fiesta.
Y, joder, a juzgar por el estruendo que se oía abajo, debían de estar en pleno furor de los preparativos. Tenía que ser eso, o que una banda de moteros estaba paseando sus Harleys por el vestíbulo.
No. No eran ángeles del infierno, sino un escuadrón de máquinas abrillantadoras puliendo el suelo con la implacable determinación de una división acorazada.
Tohr se detuvo un momento y apoyó las manos en la balaustrada. Contempló el manzano florecido que representaba el mosaico del vestíbulo. Mientras veía a los doggen sacar brillo con sus máquinas a las ramas y el tronco, decidió que a veces la vida sí era justa y buena. Sin duda.
Y por eso, precisamente, había podido reunir la energía necesaria para hacer lo que tenía que hacer.
Después de bajar corriendo la escalera, Tohr se despidió de los doggen y atravesó el vestíbulo. En el patio respiró hondo y se preparó. Tenía un par de horas antes de la ceremonia, lo cual era una suerte. No sabía muy bien cuánto tiempo le iba a llevar su misión.
Cerró los ojos y envió sus átomos a través del espacio… hasta que tomaron forma en la terraza de su casa, el lugar donde él y su adorada shellan habían vivido durante más de cincuenta años.
Al abrir los párpados, evitó mirar hacia la casa. Levantó la barbilla y escudriñó el cielo nocturno. La noche era estrellada, los luceros brillaban con una intensidad con la que no podía competir una luna que apenas empezaba a asomarse por el horizonte.
¿Dónde estarían sus muertos?, se preguntó Tohr. ¿Cuáles de esas luces diminutas serían las almas de aquellos seres queridos que había perdido?
¿Dónde estaban su shellan y su pequeño hijo? ¿Dónde estaba Darius? ¿Dónde estaban todos aquellos que se habían separado del camino que todavía transitaban sus botas para instalarse por toda la eternidad en el Ocaso?
¿Acaso mirarían lo que sucedía allí abajo? ¿Verían lo que pasaba, tanto lo bueno como lo malo?
¿Echarían de menos a aquellos que habían dejado atrás?
¿Sabrían cuánto los extrañaban a ellos?
Tohr bajó lentamente la cabeza y se preparó para el impacto.
Sí, tenía razón. El simple hecho de mirar la casa le causaba un dolor inmenso.
Y la metáfora era demasiado obvia, porque lo que Tohr estaba viendo era un enorme hueco en su casa. Las puertas corredizas de vidrio de la antigua habitación de John, habían saltado en pedazos, dejando un gran vacío.
En ese momento sopló una ligera brisa y las cortinas que colgaban a cada lado del marco se mecieron suavemente.
Eran tan claro el paralelismo: la casa era él. Y el agujero era lo que quedaba después de haber perdido a Wellsie.
Todavía le costaba pensar en ella. Y mucho más pronunciar su nombre.
A la entrada de la casa había media docena de tablas, junto con una caja de clavos y un martillo. Fritz las había llevado en cuanto Tohr se enteró del incidente, pero el doggen tenía instrucciones expresas de no arreglar el desperfecto, dejando allí el material.
Tohr siempre arreglaba personalmente las averías de su casa.
Al acercarse, las suelas de sus botas de combate aplastaron trozos de vidrio. El crujido correspondiente siguió hasta llegar al dintel de la puerta. Entonces Tohr se sacó un mando a distancia de llavero del bolsillo, lo dirigió hacia la casa y oprimió el botón para desactivar la alarma. Enseguida oyó un lejano «bip-bip» que indicaba que el sistema de seguridad había recibido la señal y ahora estaba apagado.
Ya podía entrar libremente: los detectores de movimiento estaban desactivados y podría abrir cualquier puerta o ventana exterior.
Entrar libremente.
Era fácil de decir, eso de que podía entrar.
En lugar de dar ese primer paso, Tohr se acercó al sitio donde estaban las tablas, agarró una y la llevó hasta la puerta que se había roto. La apoyó contra la pared y regresó a por los clavos y el martillo.
Le llevó cerca de media hora tapar el hueco y, cuando dio un paso atrás para ver cómo había quedado el trabajo, pensó que tenía una pinta horrible. El resto de la casa estaba impecable, a pesar de llevar deshabitada desde hacía… Desde la muerte de Wellsie. Todo estaba bien cuidado y sus antiguos empleados seguían manteniendo el jardín y revisando el interior de la casa una vez al mes, aunque se habían mudado fuera de la ciudad para trabajar con otra familia.
Era curioso. Tras su regreso al mundo de los vivos, Tohr había tratado de pagarles por el trabajo que hacían, pero ellos se habían negado a recibir el dinero. Siempre se lo devolvían con una amable nota.
Curioso, y también emocionante.
Puso el martillo y los clavos restantes encima de una de las tablas que no había usado, y se dijo que tenía que echar un vistazo al exterior de la casa. Era duro, pero no le quedaba más remedio. Mientras avanzaba por el perímetro de la finca, de vez en cuando se asomaba por las ventanas. Todas las cortinas estaban cerradas, pero su visión podía traspasar la tela para ver a los fantasmas que habitaban dentro de aquellas paredes.
En la parte trasera de la casa, se vio a sí mismo sentado a la mesa de la cocina, mientras Wellsie preparaba algo en el hogar. Los dos discutían porque una vez más Tohr se había olvidado de guardar sus armas por la noche.
Dios, cómo le gustaba, incluso excitaba, verla enojada.
Y cuando llegó hasta donde estaba la sala, recordó cómo solía tomarla entre sus brazos y hacerla bailar con él, mientras tarareaba un vals en su oído. Completamente desafinado, claro.
Aquella hembra maravillosa siempre se adaptó tan bien a él que parecía que sus cuerpos habían sido hechos el uno para el otro.
Y al llegar a la puerta principal se vio llegando con un ramo de flores. Cada aniversario.
Las favoritas de su shellan eran las rosas blancas.
En el garaje, Tohr se concentró en el aparcamiento de la izquierda, el que estaba más cerca de la casa.
De ahí era de donde había salido Wellsie en su Range Rover aquel último día.
Después del crimen, la Hermandad recogió la camioneta y se hizo cargo de ella. Tohr ni siquiera quería saber qué había sucedido con el maldito vehículo. Nunca había preguntado. Y nunca lo haría.
El aroma de su perfume y de su sangre eran demasiado para él, incluso no siendo reales, sino cosa de la imaginación.
Tohr meneó con pesar la cabeza y miró fijamente la puerta cerrada. Nunca sabes cuál es la última vez que verás a alguien. No sabes si acabas de tener la última discusión con esa persona, o si le has hecho el amor por última vez, o si la estás mirando a los ojos y dándole las gracias por existir por última vez en la vida.
Y cuando mueren, cuando ya lo sabes, es lo único en lo que piensas.
Noche y día.
Tohr se dirigió entonces a la parte lateral del garaje, donde encontró la puerta que estaba buscando. Tuvo que abrirla de un empujón.
Mierda, todavía olía igual: el aroma acre del cemento, mezclado con el dulce aceite del Corvette y la gasolina de la segadora. Tohr encendió la luz. Por Dios, el lugar parecía un museo de cosas de una época muy, muy remota; reconoció los objetos de aquella vida, conocía su utilidad, pero la verdad era que ya no tenían lugar en su existencia.
Concentración. Tenía que estar a lo que tenía que estar.
Luego encontró la escalera que llevaba al segundo piso. El ático del garaje era un salón espacioso, con calefacción, que albergaba una ecléctica combinación de baúles del siglo diecinueve, cajas de madera del siglo veinte y recipientes plásticos del siglo veintiuno.
En realidad Tohr no miró lo que había ido a mirar, simplemente se lo llevó. Cargó con el baúl ropero Louis Vuitton escaleras abajo.
El problema era que no había posibilidad de desmaterializarse con semejante carga a cuestas.
Iba a necesitar un coche. Maldición, ¿por qué no había pensado en eso?
Miró hacia atrás y vio el Sting Ray modelo 64 que él mismo había puesto a punto. Había pasado muchas horas calibrando el motor y trabajando en la carrocería, incluso, a veces, durante el día, lo cual enfurecía a Wellsie.
«Vamos, querido, ¿acaso crees que el techo se va a deshacer solo?».
«Tohr, por favor, ya te estás pasando».
«Humm, ¿qué tal si usas esas manos para algo más útil que el puñetero coche?».
Tohr cerró los ojos y borró el dulce y doloroso recuerdo de su mente.
Se acercó al vehículo mientras se preguntaba si la llave todavía estaría en el… Bingo.
Abrió la puerta del conductor y se colocó detrás del volante. La capota siempre estaba abatida, porque en realidad él no cabría con la capota puesta. Pisó el embrague, dio vuelta a la llave y, pese a sus temores, el motor rugió como si hubiese estado esperando eso desde hacía mucho tiempo y ahora se desahogara, furioso por tanto abandono.
Tenía lleno medio depósito de gasolina. El nivel del aceite también estaba bien. El motor parecía perfectamente a punto, sin un mal ruido extraño.
Diez minutos después, Tohr volvió a activar el sistema de seguridad de la casa y salió del garaje con el baúl atado a la parte de atrás del descapotable. Amarrarlo había sido fácil; sólo había puesto debajo una manta para proteger la pintura, lo había asegurado al techo y lo había atado muy bien.
Sin embargo, no podría ir muy rápido. Lo cual estaba bien.
La noche era fría. Al poco de haber emprendido la marcha, las orejas comenzaron a presentar síntomas de congelación. Pero no había problema, aguantaría. La calefacción estaba al máximo y las manos, a salvo del frío, sujetaban con firmeza el volante.
Mientras regresaba a la mansión de la Hermandad, tuvo la sensación de haber superado una prueba mortal. Y sin embargo no se sentía orgulloso de su triunfo.
Pero estaba decidido. Y, como habría dicho Darius, estaba preparado para mirar hacia delante.
Al menos en lo que tenía que ver con matar al enemigo.
Sí, tenía deseos de retomar su trabajo de guerrero. A partir de esta noche, ya era la única razón para vivir y estaba más que preparado para cumplir con su deber.