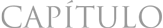
7

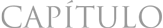
7

Mierda, la oscuridad se estaba desvaneciendo.
Mientras miraba su reloj de pulsera, John pensó que mirar el reloj era una pérdida de tiempo. El ardor que sentía en los ojos le decía todo lo que necesitaba saber sobre el escaso tiempo que le quedaba.
La simple intuición de que se avecinaba el amanecer era suficiente para hacerlo parpadear intensamente.
Desde luego, la actividad en el parque Xtreme ya estaba bajando, y los yonquis rezagados se levantaban de los bancos o se escondían en los baños públicos para inyectarse una última dosis. A diferencia de otros parques de Caldwell, éste estaba abierto las veinticuatro horas del día, y tenía luces fluorescentes que colgaban de altos postes e iluminaban toda la zona pavimentada. Era difícil decir en qué estaban pensando los urbanistas que planearon la ciudad cuando decidieron que el parque estuviera abierto todo el tiempo, como si fuera un negocio… porque eso era exactamente lo que sucedía allí. El parque era una empresa que permanecía abierta y en movimiento sin pausa alguna. Con aquella cantidad de drogas pasando de mano en mano, el lugar era como un gigantesco bar de trapicheo, pero alejado de los locales de la calle del Comercio.
No obstante, no había ningún restrictor por allí. Sólo humanos haciendo negocios con otros humanos que se drogaban entre las sombras.
Pero el lugar era prometedor. Si Lash todavía no había infiltrado a nadie en la zona, pronto lo haría. Incluso a pesar de la vigilancia intermitente de la policía desde sus coches, había a la vez mucha privacidad y mucha visibilidad. El parque estaba diseñado como una enorme terraza, con sumideros en el suelo, que se alternaban con rampas y muros. El resultado era que la gente podía ver a la policía cuando se acercaba y esconderse en todo tipo de lugares.
Y, joder, vaya si estaban bien entrenados para esfumarse. Desde su punto de observación detrás de un cobertizo, John y sus amigos habían visto el mismo espectáculo una y otra vez. Lo cual los hacía preguntarse por qué la policía no enviaba coches sin identificación, o agentes de incógnito disfrazados de yonquis.
Pensándolo bien, quizá eso ya estaba sucediendo. Tal vez también había otras personas que, al igual que John, resultaban invisibles para la multitud. Bueno, aunque no exactamente como él y sus compañeros. No había forma de que un miembro de la policía, por mucho entrenamiento y condecoraciones que tuviese, pudiera pasar totalmente desapercibido; y eso mismo les sucedía a los vampiros, razón por la cual John y sus amigos llevaban unas tres horas borrando el recuerdo a todos cuantos se cruzaban casualmente con ellos.
Era extraño estar en un lugar y no estar al mismo tiempo… ver sin ser vistos.
—¿Nos desmaterializamos? —preguntó Qhuinn.
John levantó la vista hacia el cielo, cada vez más claro, y se dijo, a modo de pobre consuelo, que en aproximadamente trece horas la maldita lámpara de calor que era el sol se iba a meter debajo de un manto y ellos podrían retomar su lugar en aquel escondite y seguir esperando.
—¡John, vámonos!
Durante una fracción de segundo, John estuvo a punto de arrancarle la cabeza a su amigo. Incluso llegó a levantar las manos y a prepararse para gritarle todo tipo de improperios.
Lo que lo detuvo fue un pensamiento repentino: así como esperar allí durante horas no garantizaba que Lash apareciera, gritarle a Qhuinn tampoco los acercaría a su objetivo.
Finalmente, John asintió y echó un último vistazo a su alrededor. Había un solo traficante que parecía dirigir todo el tinglado y el chico parecía quedarse hasta el final. Su base estaba junto a la rampa del centro, lo cual era inteligente, porque eso significaba que podía ver todo lo que sucedía en el parque, desde los extremos hasta la calle por la que pasaban los policías.
El chico parecía tener diecisiete o dieciocho años y llevaba ropa holgada, lo cual no era extraño, sino todo lo contrario, entre los patinadores y probablemente también indicio de que consumía lo que vendía. Parecía necesitar un buen baño y que lo restregaran con un cepillo bien fuerte, pero se mantenía alerta y parecía astuto. Y aparentemente trabajaba solo. Lo cual era interesante. Para dominar un territorio de venta de drogas, por lo general los vendedores contaban con refuerzos que los protegían, de lo contrario los atacarían para quitarles la mercancía o el dinero. Pero este jovencito… estaba solo todo el tiempo.
O tenía un buen respaldo en la sombra, o estaba a punto de ser destronado.
John se puso de pie en el lugar en el que había permanecido escondido y les hizo una seña a sus amigos.
—Vamos.
Cuando volvió a tomar forma, la gravilla crujía bajo sus botas de combate. Al tiempo que su peso se condensaba, una brisa fría lo golpeaba en la cara. El jardín de la mansión de la Hermandad estaba limitado por la fachada de la casa y el muro de seis metros de altura que rodeaba la propiedad. La fuente de mármol blanco que había en el centro todavía estaba seca y la media docena de coches que estaban estacionados en fila dormían a la espera de entrar acción.
El zumbido de unos potentes engranajes que se pusieron en marcha lo hizo levantar la cabeza. En un movimiento coordinado, las persianas de acero estaban descendiendo sobre las ventanas y los paneles iban cubriendo lentamente los cristales de colores, como los párpados de muchos ojos que se cerraran para dormir el día entero.
A John le horrorizaba entrar. Aunque había cerca de cincuenta habitaciones por las cuales podía deambular, pensar que iba a tener que quedarse encerrado hasta el atardecer hacía que la mansión le pareciese poco más que una caja de zapatos.
Cuando Qhuinn y Blay se materializaron a uno y otro lado, John subió los escalones hacia la puerta doble de la entrada y atravesó el porche.
Luego se plantó frente a la cámara de seguridad. Al instante, el cerrojo se corrió y John entró en un vestíbulo que parecía salido de la Rusia zarista. Columnas de malaquita y mármol soportaban un cielo raso pintado que tenía una altura de tres pisos. Candelabros dorados y múltiples espejos generaban y reflejaban una luz atemperada que enriquecía todavía más los colores. La escalera parecía una alfombra infinita que se extendiera hasta los cielos, y su barandilla dorada se dividía para formar las bases de un balcón abierto en el segundo piso.
Su padre no había ahorrado en nada y era obvio que tenía un acentuado gusto por lo dramático. Lo único que necesitabas era un poco de música de fondo y te podías imaginar a un rey que bajaba como flotando bajo su manto…
En ese momento apareció Wrath en el segundo piso, con su inmenso cuerpo forrado de cuero negro y el pelo largo y negro cayéndole alrededor de sus hombros enormes. Llevaba puestas sus gafas oscuras y, aunque estaba en la cima de una escalera en la que era fácil caerse, no miraba hacia abajo. No había razón para hacerlo. Sus ojos se habían vuelto inservibles y ahora estaba totalmente ciego.
Pero eso no significaba que no supiera dónde estaba. A su lado, George lo tenía todo controlado. El perro lazarillo estaba a cargo del rey, conectados ambos a través del arnés que rodeaba el pecho y las caderas del hermoso perro de raza golden retriever. Eran como una versión posmoderna de Benitín y Eneas, un Buen Samaritano canino que podría participar en concursos de belleza y un guerrero brutal que obviamente era capaz de cortarte el cuello por simple capricho. Pero los dos se complementaban bien, y desde luego Wrath estaba bastante encariñado con su animal. El perro recibía tratamiento de mascota del soberano: al diablo con las latas de comida para perros, George tragaba lo mismo que comía su amo, es decir, magníficos filetes de vaca y mucho cordero. Y se decía que el retriever dormía en la misma cama que Beth y Wrath, aunque eso todavía estaba por verse, pues nadie era admitido en la recámara de la Primera Familia.
Cuando Wrath comenzó a bajar hacia el vestíbulo cojeaba, por una lesión que le había causado algo que hacía en el Otro Lado, en el reino de la Virgen Escribana. Nadie sabía a quién veía o por qué solía tener siempre un ojo negro o el labio partido, pero todo el mundo, incluso John, se alegraba al ver esas sesiones, pues mantenían a Wrath lejos del campo de batalla, sin poner en peligro su vida.
Con el rey bajando la escalera y algunos de los otros hermanos entrando por la puerta que John acababa de usar, se imponía una rápida huida. Si las Sombras habían percibido el olor a tinta fresca, la gente que se estaba reuniendo para la Última Comida percibiría tatuaje en un segundo, en cuanto se acercaran lo suficiente.
Por fortuna, había un bar en la biblioteca y John se dirigió él y se sirvió una copa de Jack Daniel’s. La primera de muchas.
Se puso, pues, a la labor de emborracharse: se recostó contra la gran encimera de mármol y deseó con todas sus fuerzas tener una máquina del tiempo, aunque era difícil saber si preferiría ir hacia delante o hacia atrás en ella.
—¿Quieres algo de comer? —preguntó Qhuinn desde la puerta.
John no levantó la vista, sólo negó con la cabeza y se sirvió un poco más del líquido que le proporcionaba tanto alivio.
—Bien, de todas formas te traeré un bocadillo.
Lanzando una sorda maldición, John dio media vuelta y exclamó con señas:
—He dicho que no.
—¿Roast beef? Buena idea. Y te pondré, además, un poco de pastel de zanahoria. Te haré llegar una bandeja a tu habitación. —Qhuinn dio media vuelta—. Si esperas cinco minutos más, todo el mundo estará ya sentado a la mesa, así que podrás subir con tranquilidad.
Qhuinn se marchó, lo cual significaba que, aparte de arrojarle el vaso a la cabeza, no había otra manera de hacerle entender que quería estar aislado, completamente aislado, sin bandejas ni vistas ni nada de nada.
A decir verdad, no le tiró la copa para no desperdiciar el licor. Además, a Qhuinn podías darle en la cabeza con todos los vasos y todas las botellas del mundo y seguiría tan campante, como si nada.
Por fortuna, el alcohol comenzó a hacer efecto y una somnolienta nube se instaló primero sobre la cabeza de John, luego sobre los hombros y enseguida comenzó a descender por el cuerpo. La bebida acallaba sus pensamientos, pero al menos los huesos y los músculos se relajaban, y todo parecía menos angustioso.
Tras esperar cinco minutos, siguiendo la sugerencia de Qhuinn, John agarró su vaso y su botella y subió las escaleras de dos en dos. Mientras subía, lo persiguieron las voces sordas que salían del comedor; pero sólo se trataba de una conversación sin importancia y bastante apagada. Últimamente no había mucha animación ni muchas risas durante las comidas.
Al llegar a su habitación, John abrió la puerta. Entró en algo muy parecido a una selva. Había ropa tirada en todas partes, hasta en los lugares más inverosímiles: la cómoda, el sillón, la cama, el televisor de plasma. Como si el armario hubiera reventado, esparciendo su contenido por toda la estancia. Una buena cantidad de botellas vacías de Jack Daniel’s se alineaba sobre las dos mesitas de noche que había a lado y lado de la cabecera de la cama, e innumerables latas de cerveza se acumulaban en el suelo y hasta entre las sábanas revueltas y el cobertor.
Fritz y su equipo de limpieza llevaban dos semanas sin poder entrar, y al paso que iban las cosas iban a necesitar un bulldozer cuando John finalmente decidiera franquearles la puerta.
Mientras se desvestía, John dejó caer los pantalones de cuero y la camisa en el suelo, en el lugar donde estaba, pero fue más cuidadoso con la chaqueta hasta que le sacó las armas; luego la arrojó en una esquina de la cama. Entró en el baño y revisó dos veces sus dos dagas y luego limpió rápidamente las pistolas con el equipo de limpieza que había dejado junto a uno de los lavabos.
Aunque había dejado que sus buenos modales cayeran en picado, hasta alcanzar los niveles de cualquier estudiante descuidado, sus armas eran otra cosa. Había que mantenerlas en buen estado para que cumplieran adecuadamente su cometido.
John se duchó rápidamente y, mientras se pasaba el jabón por el pecho y el abdomen, recordó aquella época en que incluso el roce del agua caliente era suficiente para excitarlo. Pero eso ya había quedado atrás. No había tenido una erección… desde la última vez que había estado con Xhex.
Sencillamente, no estaba interesado en el sexo, ni siquiera en sueños, lo cual era nuevo. Demonios, antes de pasar por la transición, cuando no se suponía que tuviera aún conciencia de su sexualidad, su subconsciente había inventado todo tipo de escenas ardientes. Y aquellas orgías eran tan reales, tan detalladas, que parecían verdaderos recuerdos y no creaciones de su mente juvenil y calenturienta.
Pero ahora en sus sueños sólo había escenas terroríficas en las que él huía presa del pánico, pero no sabía qué era lo que lo perseguía… ni si alguna vez podría ponerse a salvo.
Al salir del baño encontró una bandeja con un bocadillo de roast beef y un trozo enorme de pastel de zanahoria. Nada de beber, eso sí, pues Qhuinn sabía que la hidratación corría sólo por cuenta del señor Daniel.
John comió de pie, delante del escritorio, desnudo como había llegado al mundo, y cuando la comida llegó al estómago, enseguida le absorbió toda la energía, dejando su mente en blanco. Se limpió la boca con la servilleta de lino, sacó la bandeja al pasillo y se dirigió al baño, donde se cepilló los dientes como un autómata.
Apagó las luces del baño y luego las de la habitación y se sentó en la cama con su amigo el señor Jack Daniel.
A pesar de lo fatigado que se sentía, no tenía ganas de acostarse: aunque se le cerraban los ojos de puro cansancio, sabía que tan pronto como pusiera la cabeza en la almohada, los pensamientos comenzarían a dar frenéticas vueltas en su cabeza y terminaría completamente despierto, contemplando el techo y contando las horas y los muchos dolores que le abrumaban.
Terminó de beber el licor que quedaba en el vaso y apoyó los codos sobre las rodillas. Momentos después, empezó a mecer la cabeza, al tiempo que se le cerraban los párpados. Se inclinó hacia un lado, y se dejó ir, a pesar de que no sabía si caería sobre las almohadas o encima del cobertor.
Fueron las almohadas.
Subió los pies a la cama con mucho esfuerzo, se echó las mantas sobre las caderas y tuvo un momento de gozoso hundimiento, como un desmayo. Tal vez el ciclo que le torturaba se rompiera esa noche. Quizá aquella gloriosa sensación de alivio lo arrastrara hacia el agujero negro en el que deseaba estar. Tal vez…
Pero de repente abrió los ojos de par en par y se quedó mirando la oscuridad.
Nada. Estaba tan cansado que empezaba a temblar, pero no sólo estaba completamente despierto… también estaba totalmente alerta. Al restregarse la cara con las manos, pensó que le pasaba algo parecido a los abejorros, de los que se decía que era imposible que pudieran volar. Los físicos sostenían que no era posible, pero los abejorros volaban todo el tiempo. Él no podía estar despierto, pero lo estaba.
Se acostó de espaldas, cruzó los brazos sobre el pecho y bostezó con tanta fuerza que le crujió la mandíbula. Ahora su dilema era si debía encender la luz o no. La oscuridad amplificaba el zumbido que resonaba en su cabeza, pero la luz de lámpara hacía que los ojos le ardieran hasta hacerle sentirse como si sus ojos estuviesen segregando arena en lugar de lágrimas. Cuando le atenazaba esa duda, solía alternar los ratos con luz y sin luz.
Desde afuera, desde el pasillo de las estatuas, le llegó el sonido de los pasos de Zsadist, Bella y Nalla, que se dirigían a su habitación. Mientras la pareja hablaba sobre la cena, Nalla gorjeaba y emitía los pequeños chillidos de los bebés cuando tienen la barriga llena y sus padres están con ellos.
Blay pasó después. Además de V, él era la única persona de la casa que fumaba, de modo que así fue como lo identificó. Y Qhuinn estaba con Blay. Tenía que ser él. De otra manera, Blay no habría encendido un cigarrillo antes de llegar a su habitación.
Ésa era la venganza por lo de la recepcionista en el salón de tatuajes. ¿Y quién podía culparlo?
Se produjo un largo silencio y luego se oyó el paso de un último par de botas.
Era Tohr, que también iba a acostarse.
Se le podía reconocer por el silencio más que por el sonido: las pisadas eran lentas y relativamente ligeras, para ser un hermano. Tohr estaba esforzándose para volver a ponerse en forma, pero aún no estaba autorizado para salir al campo de batalla, lo cual era muy comprensible. Necesitaba ganar bastante peso antes de poder de enfrentarse cuerpo a cuerpo con el enemigo.
Ya no habría más pasos. Lassiter, alias la sombra dorada de Tohr, no dormía, así que el ángel solía quedarse abajo, en la sala de billar, viendo programas intelectuales de televisión. Cosas como pruebas de paternidad en algún reality show, maratones de amas de casa y similares.
Silencio… silencio… silencio.
Cuando los fuertes latidos de su corazón comenzaron a irritarlo, John soltó una maldición y se estiró para encender la luz. Se recostó de nuevo contra las almohadas y dejó caer los brazos. John no compartía la fascinación de Lassiter por la tele, pero cualquier cosa era mejor que aquel silencio. Así que rebuscó entre las botellas vacías y finalmente encontró el mando a distancia. Pulsó el botón de encendido. Hubo una pausa, un instante de incertidumbre, como si el aparato hubiese olvidado cuál era su función, pero enseguida surgió la imagen.
Linda Hamilton iba corriendo por un pasillo y su cuerpo rebosaba poder. Abajo, al fondo, se abría la puerta de un ascensor… y aparecían un chico bajito de cabello corto y Arnold Schwarzenegger.
John volvió a pulsar el botón de encendido y apagó la imagen.
La última vez que vio aquella película fue con Tohr, en la época en que el hermano lo había sacado de la triste existencia que llevaba y le había mostrado quién era realmente… antes de la catástrofe, de que todas las costuras de sus vidas quedaran deshechas.
En el orfanato, en el mundo humano, John siempre había sido consciente de que era distinto, y esa noche el hermano le había proporcionado el «porqué» de esa sensación. La cisión de los colmillos lo había explicado todo.
Naturalmente, el hecho de descubrir que no eras lo que siempre habías imaginado que eras provocaba una gran ansiedad. Pero Tohr se había quedado con él, simplemente acompañándolo mientras veía la tele, aunque esa noche tenía que salir a pelear y a pesar de que tenía una shellan embarazada a la que debía cuidar.
Eso era lo más amable que habían hecho por él en toda su vida.
Volvió a la realidad. Arrojó el mando sobre la mesita de noche, pero rebotó y derribó una de las botellas vacías. El resto de burbon que aún quedaba se derramó y John se estiró para agarrar una camiseta y limpiar con ella el líquido vertido. Lo cual, considerando el estado en que se encontraba el resto del cuarto, era como acompañar una gigantesca hamburguesa y patatas fritas con una Coca-Cola sin calorías.
Pero, en fin…
John secó la mesa, levantando las botellas una por una, y luego abrió el cajón para secar lo que hubiera podido humedecerse… pero…
Dejó caer la camiseta, y se hizo con un viejo libro forrado en cuero.
El diario llevaba unos seis meses en su poder, pero no lo había leído.
Era lo único que tenía de su padre.
Puesto que no tenía adónde ir ni nada mejor que hacer, John abrió el cuaderno. Las páginas eran de papel pergamino y olían a viejo, pero la tinta todavía se podía leer bien.
Pensó en aquellas notas que había escrito a iAm y a Trez en el restaurante de Sal’s y se preguntó si su letra y la de su padre serían parecidas. Como las entradas del diario estaban escritas en Lengua Antigua, no había manera de saberlo.
Procuró fijar los ojos cansados en las páginas. Comenzó examinando solamente cómo se hacían los caracteres, cómo los trazos se enlazaban para formar los símbolos, cómo no había ningún error ni ningún tachón, cómo, a pesar de que las páginas no tenían rayas, su padre había logrado escribir en líneas perfectamente rectas. John se imaginó cómo debía de inclinarse Darius sobre las páginas para escribir a la luz de una vela, mientras mojaba la pluma…
Un extraño temblor se apoderó de él, un temblor que lo hizo preguntarse si se estaría poniendo malo… pero el malestar pasó al mismo tiempo que una imagen le pasaba por la mente.
Una inmensa casa de piedra similar a aquella en la que vivían ahora. Una habitación adornada con cosas hermosas. Una apresurada entrada garabateada en estas páginas, sobre el escritorio, antes de un gran baile.
La luz de una vela, tibia y suave.
John se sacudió y siguió pasando las páginas. A veces no sólo miraba las líneas llenas de caracteres, sino que los leía…
El color de la tinta cambió de negro a marrón cuando su padre escribió sobre su primera noche en el campamento de guerreros. El frío que sentía. Lo asustado que estaba. Lo mucho que echaba de menos su hogar.
Lo solo que se sentía.
John sentía tanta empatía con ese macho que parecía como si no hubiese distancia entre el padre y el hijo: a pesar de los muchos años que los separaban y de estar a un continente entero de distancia, era como si él estuviera en los zapatos de su padre.
Bueno, claro. Al fin y al cabo, se hallaba exactamente en la misma situación: una realidad hostil con cantidad de rincones oscuros… y sin padres que lo apoyaran, ahora que Wellsie estaba muerta y Tohr era un fantasma viviente.
Resulta difícil saber cuándo se le cerraron definitivamente los párpados.
Pero en algún momento John se quedó dormido, mientras sostenía con reverencia la única cosa que le quedaba de su padre.