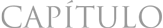
37

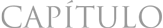
37

Sentado en aquella habitación de la mansión Rathboone, Gregg Winn pensó que debería sentirse mejor de lo que se sentía. Gracias a unos cuantos planos muy sugerentes de aquel retrato que había en el salón, junto con algunas fotografías de los jardines tomadas al atardecer, sus jefes de Los Ángeles estaban encantados con el material promocional que les había enviado y estaban listos para comenzar a emitirlo. El mayordomo también había adoptado una actitud más amable y había firmado todos los documentos legales que les otorgaban permiso para acceder a todas partes.
Stan, el cámara, bien podría hacerle un examen proctológico a la maldita casa, teniendo en cuenta todos los lugares a los que podía llegar con sus objetivos.
Pero el productor no tenía el sabor de la victoria en la boca. No, tenía la sensación de que había algo malo en todo aquello, y además sufría un dolor de cabeza que iba de la base del cráneo hasta el lóbulo frontal.
El problema era lo de aquella cámara oculta que habían instalado en el pasillo la noche anterior.
No había ninguna explicación racional para lo que había captado.
Y era toda una ironía que un «cazafantasmas» necesitara tomarse una copa de alcohol duro en cuanto se veía por fin ante una figura que desaparecía en el aire. Lo normal hubiera sido que se sintiese más bien dichoso al ver que, por primera vez, no necesitaba pedirle al cámara que falsificara las imágenes.
¿Y qué pasaba con Stan? Sencillamente, se había encogido de hombros. ¡Estaba seguro de que se trataba de un fantasma, y eso no lo perturbaba lo más mínimo!
Pero, claro, Stan era una de esas personas que, si la ataban a la vía del ferrocarril, se echaba una siesta antes de que pasara el tren.
Ser un idiota tenía sus ventajas.
Al oír que el reloj de abajo daba las diez, Gregg se puso de pie y se acercó a la ventana. Joder, se sentiría mejor con respecto a todo ese asunto si la noche anterior no hubiese visto a aquella figura de pelo largo que se paseaba por el jardín.
En ese momento Gregg oyó que Holly hablaba detrás de él.
—¿Esperas ver al conejito de Pascua en ese jardín?
La miró de reojo y pensó que estaba preciosa recostada en las almohadas y con la nariz hundida entre las páginas de un libro. Cuando la chica lo sacó, Gregg se quedó sorprendido al ver que se trataba de una historia sobre los Fitzgerald y los Kennedy escrita por Doris Dearns Goodwin. Se había imaginado que Holly sería más dada a leer la biografía de Tori Spelling o alguna celebridad por el estilo.
—Sí, la verdad es que me muero por ver al conejito de Pascua —murmuró—. Y creo que voy a bajar al jardín para ver si puedo encontrar su maldita madriguera.
—Pero no se te ocurra traer malvaviscos. Los huevos de colores, los conejitos de chocolate, todo eso está bien. Pero no me gustan los malvaviscos.
—Le pediré a Stan que venga a hacerte compañía, ¿vale?
Holly alzó los ojos del libro.
—No necesito niñera. Y menos una que seguramente se encerrará en el baño a fumarse un porro.
—Pero no quiero dejarte sola.
—No estoy sola. —La chica hizo un gesto con la cabeza hacia un rincón de la habitación—. Con que conectes la cámara será suficiente.
El productor se recostó contra la ventana. La forma en que el pelo de Holly reflejaba la luz era asombrosa. Desde luego, debía de teñirle el pelo un experto, porque tenía el tono perfecto para su piel.
—No estás asustada, ¿verdad? —dijo Gregg, mientras se preguntaba cuándo y cómo se habrían cambiado los papeles de aquella forma tan asombrosa.
—¿Te refieres a lo de anoche? —Holly sonrió—. No. Creo que esa «sombra» no es más que una broma de Stan, furioso con nosotros por sacarlo de su habitación. Ya sabes cómo detesta eso. Además, eso me hizo volver a tu cama, ¿no? Porque tú no has hecho mucho para lograrlo.
Gregg agarró su cazadora y se acercó a la chica. Luego le puso una mano en la barbilla y la miró a los ojos.
—¿Me sigues queriendo igual?
—Siempre lo he hecho. —Holly bajó la voz—. Es una maldición.
—¿Una maldición?
—Vamos, Gregg. —Al ver que él sólo la miraba, Holly levantó las manos—. Tú eres una mala elección para mí. Estás casado con tu trabajo y venderías el alma al diablo para poder triunfar. Reduces todo y a todos los que te rodean al mismo denominador común y eso te permite utilizar a todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando dejan de ser de utilidad? No recuerdas ni su nombre.
Por Dios, Holly era más aguda de lo que él había pensado.
—Entonces, ¿por qué quieres tener algo conmigo?
—Algunas veces me lo pregunto yo misma. —Los ojos de la chica volvieron a centrarse en el libro, pero no parecían estar leyendo. Permanecían clavados en la página—. Supongo que es porque era muy inocente cuando te conocí y tú me diste una oportunidad cuando nadie quería hacerlo; me enseñaste muchas cosas. Y ese enamoramiento inicial todavía sigue vigente.
—Tal como lo dices, haces que parezca una verdadera desgracia.
—Es posible. Tenía la esperanza de que se me pasara… Pero vienes y haces cosas tales como protegerme… y vuelvo a caer.
Gregg se quedó mirándola fijamente mientras estudiaba los rasgos perfectos, la piel tan suave y el cuerpo tan espectacular.
De pronto se sintió extraño y confundido, como si le debiera una disculpa a la chica. Para salir de la confusión, decidió ir hasta la cámara y encenderla.
—¿Tienes tu móvil a mano?
Holly metió la mano en el bolsillo de la bata y sacó una BlackBerry.
—Aquí está.
—Llámame si pasa algo raro, ¿vale?
Holly frunció el ceño.
—¿Estás bien?
—¿Por qué lo preguntas?
Ella se encogió de hombros.
—No lo sé. Es que nunca te había visto tan…
—¿Nervioso? Sí, supongo que es por algo relacionado con esta casa.
—No quería decir nervioso. Me refería a tu conexión conmigo. Es como si me estuvieras viendo por primera vez.
—Yo siempre te miro.
—Pero no así.
Gregg se dirigió a la puerta y antes de salir se detuvo.
—¿Puedo hacerte una pregunta un poco extraña? ¿Te tiñes el pelo?
Holly se llevó la mano a su rubia melena.
—No. Nunca lo he hecho.
—¿De verdad eres así de rubia?
—Tú deberías saberlo mejor que nadie.
Se sintió como un idiota.
—Bueno, las mujeres también puede teñirse allá abajo… ya sabes.
—Bueno, pues yo no.
Gregg frunció el ceño y se preguntó quién demonios lo había hipnotizado y ahora estaba controlando su cabeza: parecía tener un montón de pensamientos extraños, como si alguien se los impusiera.
Se despidió con un gesto de la mano, salió al pasillo y miró a izquierda y derecha, mientras aguzaba el oído. No se oían pisadas. Ni crujidos de la madera. No había nadie cubierto con una sábana, paseándose por allí como un fantasma.
El productor se puso la cazadora y se apresuró a llegar a las escaleras, diciéndose que detestaba oír el eco de sus pisadas. Ese ruido le hacía sentirse perseguido.
Miró detrás de él. El corredor estaba desierto.
Abajo, en el primer piso, comprobó qué luces estaban encendidas. Una en la biblioteca. Una en el recibidor. Una en el salón.
Luego se asomó por la puerta y se detuvo un momento a observar el retrato de Rathboone. Por alguna razón, la pintura ya no le parecía tan romántica ni tan comercializable.
Por alguna razón que en realidad estaba clarísima. Ojalá no se la hubiera mostrado nunca a Holly. Tal vez así no habría impresionado tanto su subconsciente como para que terminara fantaseando con que el tipo venía y se la follaba. ¡Joder! Recordó la expresión de Holly mientras hablaba de su famoso sueño. No le llamaba la atención el miedo, sino la sensualidad que parecía emanar de sus gestos. ¿También pondría esa cara después de haber retozado con él?
¿Alguna vez se había parado a pensar si ella había quedado tan satisfecha como él? ¿O si había quedado al menos medianamente satisfecha?
Abrió la puerta frontal y salió al jardín como un comando en medio de una misión, aunque en realidad no sabía adónde ir. Bueno, lo que quería de verdad era alejarse de ese ordenador y esas puñeteras imágenes… y de aquella habitación en la que reposaba una mujer que tal vez tenía más seso del que había imaginado.
Ahora resultaba que había tropezado con un auténtico fantasma.
Qué limpio parecía el aire allí.
Gregg se alejó de la casa y cuando había recorrido unos cien metros caminando sobre el césped, se detuvo y miró hacia atrás. En el segundo piso vio la luz de su habitación y se imaginó a Holly recostada en la cama, con ese libro entre sus largas y delicadas manos.
Siguió caminando, hacia la línea de árboles y el riachuelo.
Se preguntó si los fantasmas tendrían alma. ¿O serían más bien puras almas, seres hechos de alma?
¿Los ejecutivos de televisión tendrían alma?
Preguntas existenciales.
Gregg dio un paseo alrededor de la finca y se detuvo a acariciar unos líquenes y la corteza de unos robles, y a sentir y disfrutar el olor de la tierra y la neblina.
Estaba regresando a la casa cuando se encendió una luz en el tercer piso y una sombra alta y oscura pasó frente a una ventana.
Apretó el paso.
Y luego comenzó a correr.
Ya iba lanzado cuando saltó los escalones del porche hasta la puerta, la abrió y subió las escaleras de tres en tres. No le importó la advertencia de que no debía acercarse al tercer piso. Si despertaba a alguien, mala suerte.
Llegó al segundo piso y cayó en la cuenta de que no sabía cuál era la puerta que llevaba al ático. Mientras caminaba rápidamente por el pasillo, supuso que los números que había sobre las puertas indicaban que todas ésas eran habitaciones de huéspedes.
Luego pasó frente al almacén, y ante el cuarto de la limpieza.
Y por fin, gracias a Dios, una puerta con un cartel en el que se leía: «Salida».
Gregg la abrió de par en par y subió las escaleras como una tromba. Al llegar arriba, encontró una puerta cerrada. Por la rendija se veía una luz.
Golpeó con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta.
—¿Quién está ahí? —gritó agarrando el picaporte—. ¿Hay alguien?
—¡Señor! ¿Qué está haciendo?
Gregg dio media vuelta y miró hacia las escaleras; allí estaba el mayordomo, quien, a pesar de la hora que era, todavía llevaba puesto su traje de pingüino.
Tal vez no dormía en una cama, sino que se colgaba de una percha en un armario, para no arrugar el traje.
—¿Quién está ahí adentro? —preguntó Gregg haciendo señas con el pulgar hacia la puerta.
—Lo siento, señor, pero el tercer piso es privado.
—¿Por qué?
—Eso no es de su incumbencia. Ahora, si me lo permite, le voy a pedir que regrese a su habitación.
Gregg abrió la boca para seguir discutiendo, pero lo pensó mejor y la cerró sin decir nada más. Había una mejor manera de llevar aquel asunto.
—Sí. Está bien. Ya bajo. —Puso cara de niño bueno mientras bajaba las escaleras y pasaba frente al mayordomo.
Luego caminó hasta su habitación y entró, como cualquier huésped obediente.
—¿Qué tal tu paseo? —preguntó Holly con un bostezo.
—¿Sucedió algo mientras estuve fuera? Por ejemplo, ¿entró un tío muerto hace muchos años y te echó un polvo?
—No. Bueno, lo único que oí fue a alguien corriendo por el pasillo. ¿Quién sería?
—Ni idea —murmuró Gregg, apagando la cámara—. No tengo la menor idea…