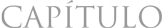
3

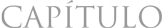
3

Algunas veces, la única manera de saber lo lejos que has llegado es regresar al lugar de donde saliste.
Cuando la doctora Jane Whitcomb entró en el complejo del hospital St. Francis, sintió como si volviera a sumergirse en su antigua vida. En cierto sentido, se trataba de un corto viaje: hacía apenas un año, era jefe del servicio de traumatología allí, vivía en un apartamento lleno de cosas de sus padres y se pasaba las veinticuatro horas del día corriendo entre el servicio de urgencias y las salas de cirugía.
Pero ya no.
Un claro indicio del cambio que se había producido fue la forma en que entró en el edificio del departamento de cirugía. No había razón para molestarse con las puertas giratorias. O las que llevaban a la recepción.
Jane atravesó sin problemas las paredes de vidrio y pasó frente a los guardias de seguridad de la recepción sin que nadie la viera.
A los fantasmas eso se les daba de maravilla.
Desde su transformación, Jane podía ir a cualquier lugar y entrar en cualquier parte sin que nadie se percatara de su presencia. Pero también podía adquirir un cuerpo tan sólido como el de cualquier persona, cuando ponía toda su voluntad en ello. De una manera, era solo éter, de la otra, parecía tan humana como antes, muy capaz de comer, amar y vivir.
Y era una poderosa ventaja para su trabajo como médica privada de la Hermandad.
Como en ese momento, por ejemplo. ¿De qué otra manera podría infiltrarse en el mundo humano de nuevo sin armar un alboroto?
Mientras avanzaba rápidamente por el suelo de piedra de la recepción, Jane pasó junto a la placa de mármol en la que estaban grabados los nombres de los benefactores del hospital y se fue abriendo camino entre el gentío que pululaba por allí, como siempre. Muchas caras le eran conocidas: desde el personal administrativo hasta los médicos y las enfermeras con los que había trabajado durante años. Hasta los pacientes angustiados y sus familias anónimas le resultaban familiares; en cierta forma, las máscaras del dolor y la angustia eran iguales para todo el mundo, sin importar los rasgos faciales de cada persona.
Centrada en la misión de buscar a su antiguo jefe, Jane se dirigió hacia las escaleras traseras. Y, por Dios, casi le dieron ganas de soltar una carcajada. A lo largo de todos los años que habían trabajado juntos, Jane había acudido a Manny Manello con multitud de casos difíciles, pero esto iba a superar a cualquier accidente automovilístico múltiple, cualquier desastre aéreo o cualquier catástrofe imaginable.
Le llevaba un problema mayor que la suma de todas esas tragedias.
Cruzó la puerta metálica de urgencias y subió por la escalera trasera, pero sus pies no tocaban los peldaños, sino que flotaban sobre ellos, mientras ascendía como una brisa ligera, sin hacer ningún esfuerzo.
Tenía que conseguir su objetivo. Tenía que lograr que Manny aceptara ir y hacerse cargo de aquella lesión medular. Punto. No había otra, ninguna alternativa, ninguna salida ni a derecha ni a izquierda. Era el último cartucho, el último pase del partido… Sólo le quedaba rezar para que el jugador que estaba al otro lado del campo recibiera el maldito balón a tiempo.
Jane se dijo que era buena cosa estar tan acostumbrada a trabajar, y muy bien además, bajo presión. Y que conociera como la palma de su mano al hombre al que estaba buscando.
Manny aceptaría el reto. Aunque el asunto iba a resultar incomprensible para él en muchos sentidos, y lo más probable es que se pusiera furioso al ver que ella todavía estaba «viva», Manny jamás se negaría a hacerlo, era incapaz de dejar de atender a una paciente en estado crítico. Sencillamente, su naturaleza no se lo permitiría.
Al llegar al piso décimo, Jane atravesó otra puerta metálica sin hacer ningún esfuerzo y entró en las oficinas del departamento de cirugía. El lugar estaba decorado de tal manera que parecía más bien la sede de una firma de abogados, con muebles oscuros y pesados y de apariencia lujosa. Eso tenía sentido. Los departamentos de cirugía eran una de las mayores fuentes de ingresos de los hospitales universitarios y por eso se invertían fuertes sumas en contratar, retener y mimar a las arrogantes estrellas de la casa, que se ganaban la vida abriendo y cerrando a la gente.
Entre el grupo de cirujanos del St. Francis, Manny Manello era la joya de la corona. Era el jefe de todo el departamento de ortopedia y traumatología. Esto significaba que era al mismo tiempo una estrella de cine, un sargento de instrucción y el presidente de Estados Unidos, personajes combinados hasta cristalizar en un hijo de puta de un metro ochenta de estatura. Manny tenía un carácter espantoso, una inteligencia asombrosa y una tolerancia al fracaso casi inexistente.
Y eso en un buen día.
Pero era un absoluto genio.
Los pacientes habituales de Manny siempre habían sido atletas de alto nivel. Había arreglado cientos de rodillas, caderas y hombros, que, de no ser por su intervención, habrían puesto fin a la carrera de muchos jugadores de fútbol, baloncesto, béisbol y hockey. Pero también tenía mucha experiencia con lesiones de columna y aunque el neurocirujano de turno también sería una buena opción, a la vista de lo que mostraban las radiografías de Payne se trataba de un asunto de ortopedia: si la médula quedaba comprometida, no había nada que la neurocirugía pudiera hacer por ella. La ciencia médica sencillamente no había llegado aún tan lejos.
Al pasar frente al escritorio de la recepcionista, Jane tuvo que detenerse. A mano izquierda estaba su antigua oficina, el lugar donde había pasado incontables horas revisando papeles y haciendo consultas con Manny y el resto del equipo. La placa que había sobre la puerta decía ahora: «Thomas Goldberg, M. D. Jefe del servicio de Traumatología».
Goldberg era una excelente elección para su antiguo puesto.
Sin embargo, por alguna razón todavía resultaba doloroso ver esa placa.
Pero, vamos a ver. ¿Esperaba que Manny mantuviera su escritorio y su oficina intactos, como un monumento en su memoria?
La vida seguía su curso. La de ella. La de él. Y la del hospital.
Se dijo que era una idiota nostálgica y comenzó a avanzar por el pasillo alfombrado, mientras jugueteaba nerviosamente con la bata y el bolígrafo que llevaba en el bolsillo y el teléfono móvil que todavía no había tenido necesidad de usar. No tenía tiempo para explicar su regreso del mundo de los muertos, ni para convencer a Manny con halagos, ni para ayudarlo a entender la noticia asombrosa que estaba a punto de darle. Y no tenía más remedio que obligarlo a acompañarla, de una manera o de otra. Sí o sí.
Frente a la puerta cerrada de la oficina de Manny, Jane se tomó un respiro para prepararse y luego siguió adelante.
Pero él no estaba detrás de su escritorio. Ni en la salita de reuniones aneja.
Una rápida ojeada al cuarto de baño… y tampoco estaba allí, y las puertas de vidrio de la ducha no tenían restos de humedad ni había toallas mojadas junto al lavabo, de manera que se dijo que no había aparecido por allí desde hacía tiempo.
De regreso en la oficina, Jane respiró hondo. El ligero aroma de la loción de afeitar que solía usar Manny la hizo tragar saliva.
¡Dios, cómo lo echaba de menos!
La fantasmal doctora sacudió la cabeza y se acercó al escritorio para echar un vistazo a los papeles que había encima. Historias clínicas, montones de memorandos cruzados entre departamentos, informes de los comités de evaluación y de calidad. Como eran más de la cinco de la tarde de un sábado, tenía muchas posibilidades de encontrarlo allí: los fines de semana no había clases con los residentes, así que a menos que estuviera de turno y ocupado con un caso, tenía que haber estado sentado detrás de su escritorio, lidiando con aquel caos de papeles.
Manny realmente trabajaba las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
Al salir de la oficina, Jane revisó el escritorio de la asistente de Manny. Pero allí tampoco había ninguna pista.
La siguiente parada fueron las salas de cirugía. El St. Francis tenía varios niveles de salas de cirugía, todas organizadas por subespecialidades, y Jane se dirigió al módulo en que él solía trabajar. A través del cristal de las puertas dobles, vio una operación de rótula en todo su apogeo, y al lado la de una fea fractura múltiple. Y aunque los cirujanos llevaban mascarillas y gorros, comprobó que ninguno de ellos era Manny. Porque su amigo tenía unos hombros lo suficientemente anchos como para estirar la tela de cualquier traje de cirugía y, además, la música que provenía de las dos salas no coincidía en ningún caso con los gustos del genio. ¿Mozart? Ni en sueños. ¿Pop? Sobre su cadáver.
Manny solía escuchar rock, no duro sino ácido, y heavy metal. Hasta el punto de que, si no fuera contra el protocolo, las enfermeras ya llevarían años usando tapones para los oídos.
¡Joder!, ¿dónde demonios estaba? En esa época del año no había ningún congreso y no tenía vida fuera del hospital. Sólo le quedaba ver si por casualidad estuviera en el Commodore, ya fuera profundamente dormido en un sofá de su ático, o en el gimnasio del lujoso edificio.
Mientras se dirigía a la salida, Jane sacó el móvil y marcó el número de la centralita del hospital.
—¿Hola? Buenas tardes. Estoy buscando al doctor Manuel Manello. ¿Mi nombre? —Mierda, no había pensado un nombre—. Sí, esto… Hannah. Hannah Whit.
Cuando colgó, Jane se dijo que no tenía ni idea de lo iba a decir si le devolvía la llamada. Pero no se preocupó, consciente de que era una genial solucionadora de situaciones que requieren rapidez mental. Si llamaba, algo se le ocurriría. Lástima que hubiese tanta prisa. Si el sol ya se hubiera puesto, uno de los Hermanos podría haber salido del complejo y haber usado sus técnicas de manipulación mental para convencer a Manny y llevarlo a la mansión sin más problemas.
Aunque no podría haber sido Vishous. Algún otro. Cualquier otro.
Su instinto le decía que debía mantener a esos dos lo más alejados que pudiera. Ya tenían una emergencia médica sobre la mesa. Lo último que Jane necesitaba era que su antiguo jefe terminara en el quirófano, de paciente, porque su marido había decidido poner en práctica sus instintos territoriales y le había roto la espina dorsal con sus propias manos. Justo antes de que ella muriera, Manny había demostrado cierto interés en tener con ella una relación que iba más allá de lo profesional. Así que, a menos que se hubiese casado con una de esas barbies con las que le gustaba salir, había cierto riesgo y si, como solía decirse, la ausencia fortalece los sentimientos románticos, lo más posible es que los de Manny hacia ella todavía estuvieran intactos.
Pero, claro, también era probable que la mandara al infierno por haberle mentido acerca de todo eso del accidente y su muerte.
¡Menos mal que Manny no iba a recordar nada de esto!
Jane, sin embargo, estaba muy segura de que nunca iba a olvidar las próximas veinticuatro horas.
‡ ‡ ‡
El Hospital Veterinario Tricounty tenía unas instalaciones magníficas, de última tecnología. Situado a quince minutos del hipódromo de Aqueduct, tenía desde salas de cirugía y de recuperación con todos los juguetes imaginables, hasta piscinas de hidroterapia y aparatos avanzados de radiología. Su personal estaba integrado por gente que veía en los caballos algo más que inversiones con cuatro patas.
En la sala de cirugía, Manny estudió las radiografías de la pata delantera de su chica y deseó ser el cirujano que entrara a encargarse del problema: podía ver con claridad las fisuras en el radio, pero eso no era lo que le preocupaba. Había un montón de astillas que se habían desperdigado alrededor y esos afilados trozos de hueso orbitaban en torno al extremo bulboso del hueso largo, como lunas en torno a un planeta.
El hecho de que su chica fuera de otra especie no significaba que él no se pudiera hacer cargo de la cirugía. Siempre y cuando el anestesiólogo la mantuviera sedada, Manny podría encargarse del resto. Los huesos eran huesos, después de todo.
Pero no iba a ser tan idiota.
Salió de sus meditaciones y preguntó a su colega, el veterinario jefe.
—¿Qué piensa?
—Mi opinión es que tenemos un panorama bastante gris. Se trata de una fractura múltiple desplazada. El tiempo de recuperación será largo y ni siquiera hay garantía de que puedan regenerarse las fracturas.
El tiempo de recuperación era el mayor problema: los caballos estaban diseñados para mantenerse de pie sobre cuatro puntos de apoyo, distribuyendo su peso de manera equitativa. Cuando se fracturaban una pata, lo más grave no era la fractura misma, sino el hecho de que tenían que redistribuir el peso y apoyarse de manera desproporcionada sobre el lado bueno para mantenerse de pie. Y ahí era donde se presentaban los problemas.
Por lo que estaba viendo, la mayoría de los propietarios elegirían la eutanasia. Su chica había nacido para correr y esta desastrosa lesión iba a hacer que eso fuera imposible. No correría ni fuera de las pistas, si es que sobrevivía. Y, como médico, Manny estaba bastante familiarizado con la crueldad de esas operaciones «heroicas» que terminaban dejando a los pacientes en un estado peor que la muerte, o que no hacían otra cosa que prolongar dolorosamente un final inevitable.
—¡Doctor Manello! ¿Ha oído usted lo que le he dicho?
—Sí, lo he oído.
Al menos este tío, a diferencia del mariquita del hipódromo, parecía estar tan triste como Manny. Manny dio media vuelta, se dirigió al lugar donde yacía su chica y le puso la mano sobre la cara. La piel negra brillaba bajo el efecto de las luces y, en medio de aquella sala cubierta de baldosines de color claro y muebles de acero inoxidable, Glory parecía una sombra que alguien hubiese olvidado en el centro de la estancia.
Durante un largo momento, observó cómo el costado de la potranca se expandía y se contraía al ritmo de la respiración. El solo hecho de verla sobre la mesa, con esas hermosas patas estiradas como bates y la cola colgando hasta el suelo le hizo reconocer de nuevo que esos animales habían sido hechos para estar sobre sus patas. Aquella postura parecía completamente antinatural. E injusta.
Mantenerla viva solamente para que él no tuviera que enfrentarse al dolor de su muerte no era la respuesta correcta.
Así que Manny se preparó y abrió la boca…
Pero una vibración dentro del bolsillo de su chaqueta lo interrumpió. Maldijo, sacó el BlackBerry y miró la pantalla, por si fuera una llamada del hospital. ¿Hannah Whit? ¿Un número desconocido?
No la conocía, y además no estaba de turno.
Probablemente se trataba de una equivocación de la telefonista.
Miró al veterinario y dijo lo contrario de lo que acababa de pensar.
—Quiero que la operen.
El corto silencio que siguió le dio tiempo para darse cuenta de que su decisión de no dejarla morir olía a cobardía. Pero ahora no podía enredarse en consideraciones seudopsicológicas, porque podía volverse loco.
—No puedo garantizar nada. —El veterinario volvió a examinar las radiografías—. Ignoro cómo saldrá esto, pero le juro que haré todo lo que pueda.
Dios, ahora vivía en carne propia lo que sentían tantas familias cuando él hablaba con ellas.
—Gracias. ¿Puedo observar desde aquí?
—Por supuesto. Le conseguiré ropa de cirugía. Por lo demás, ya conoce la rutina del lavado de manos y todo eso, doctor.
Veinte minutos después comenzó la operación. Manny ocupó su lugar de observación al lado de la cabeza, acariciando con la mano enguantada las crines de la potranca inconsciente. Mientras el veterinario principal hacía su trabajo, Manny iba aprobando su metodología y sus habilidades… El procedimiento duró poco más de una hora. Todas las astillas fueron retiradas o puestas de nuevo en su lugar. Luego le vendaron la mano y la pasaron de la sala de cirugía a una piscina, para que no se rompiera otra pata cuando se pasara el efecto de los sedantes.
Manny se quedó hasta que la potranca se despertó y luego siguió al veterinario hasta el pasillo.
El veterinario se explicó.
—Sus signos vitales son estables y la operación ha ido bien, pero todo puede cambiar en cualquier momento. Y pasará algún tiempo antes de que sepamos cuál es la situación real.
Mierda. Ese pequeño discurso era exactamente lo mismo que él les decía a los seres queridos y los familiares de los pacientes cuando llegaba el momento de que se fueran a casa y descansaran y esperaran a ver cómo se desarrollaba el postoperatorio.
—Le llamaremos. Le mantendremos informado de todo.
Manny se quitó los guantes y sacó una tarjeta del bolsillo.
—Por si no tienen mis datos en los archivos.
—Los tenemos. —El veterinario cogió la tarjeta de todas maneras—. Si hay algún cambio, usted será el primero en enterarse y yo personalmente le informaré de cómo está evolucionando cada doce horas, cuando haga mis rondas.
Manny asintió con la cabeza y tendió la mano al veterinario.
—Gracias por hacerse cargo de ella.
—De nada.
Después del apretón de manos, Manny hizo un gesto con la cabeza hacia las puertas dobles.
—¿Puedo entrar a despedirme?
—Por favor.
En la sala de recuperación, Manny se tomó unos minutos con su potranca. Dios… Le resultaba muy doloroso.
—Resiste, preciosa. —Susurraba con angustia, pues no parecía ser capaz de respirar bien.
Cuando se enderezó, el personal de la clínica le estaba mirando con una expresión de tristeza que Manny supo que lo acompañaría durante mucho tiempo.
—La vamos a cuidar mucho —dijo un veterinario con tono solemne.
Manny le creyó y eso fue lo único que le dio fuerzas para volver a salir al pasillo.
Las instalaciones del Tricounty eran muy grandes y le tomó algún tiempo cambiarse de ropa y luego encontrar la salida principal, junto a la que había dejado su coche. Afuera el sol ya se había puesto y un resplandor rojizo iluminaba el cielo como si Manhattan se estuviera incendiando. El aire estaba frío, pero flotaba una cierta fragancia floral gracias a los tempranos esfuerzos de la primavera por traer vida al paisaje desolado del invierno. Manny respiró hondo tantas veces que al final se sintió un poco mareado.
Dios, las últimas horas habían pasado tan rápido que todo parecía borroso, pero ahora, a medida que pasaban los minutos, era como si el frenesí hubiese agotado su fuente de energía, o se hubiese estrellado contra un muro de ladrillo y estuviese agonizando.
Cuando sacó del bolsillo la llave del coche, se sintió más viejo que Matusalén. La cadera lo estaba matando, tenía la cabeza a punto de estallar. Evidentemente, la carrera que se pegó en el hipódromo hasta donde estaba Glory, por muy bien que se encontrara para sus años, había exigido a sus articulaciones artríticas más de lo que podían hacer.
Qué manera de torcérsele el día. Había pensado que a esta hora estaría invitando a unas copas a los propietarios rivales… y, tal vez, ebrio de triunfo, hasta habría aceptado el generoso ofrecimiento oral de la señorita Hanson.
Se subió al Porsche y lo puso en marcha. Caldwell estaba a unos cuarenta y cinco minutos al norte de Queens y su coche prácticamente podía llegar solo hasta el Commodore. Lo cual era una buena cosa, pues casi no era capaz de conducir. Se sentía como un maldito zombi.
Nada de radio. Ni música del iPod. Tampoco pensaba devolver llamada alguna.
Al llegar a la carretera que llevaba al norte, Manny sencillamente fijó la vista en la ruta que tenía frente a sus ojos y resistió el impulso de dar media vuelta y… ¿Y qué? ¿Dormir junto a su yegua?
Pero no, si lograba llegar sano y salvo a su ático, allí encontraría un poco de ayuda. Tenía una botella de whisky Lagavulin sin abrir y podía tomarse el tiempo que quisiera. En lo que tenía que ver con el hospital, estaba de descanso hasta el lunes a las seis de la mañana, así que tenía el propósito de emborracharse y quedarse así hasta entonces.
Mientras llevaba el volante forrado en cuero con una mano, metió la otra entre la camisa de seda para buscar su crucifijo y, tras apretarlo, elevó al cielo una plegaria.
Dios…, por favor, permite que se recupere.
No se sentía capaz de soportar la pérdida de otra de sus chicas. Y tan seguidas. Jane Whitcomb había muerto hacía un año, pero eso solo era lo que decía el calendario. En su corazón parecía que el accidente hubiese ocurrido hacía apenas minuto y medio.
Manny no quería pasar por todo eso otra vez. De ninguna manera.