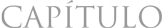
24

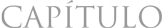
24

Bienvenido al Nuevo Mundo.
Al salir hacia la noche, Xcor sintió que todo era diferente: el olor no era el mismo de los bosques que rodeaban su castillo, sino la mezcla de contaminación y peste de alcantarilla de una ciudad, y los sonidos no eran los que producían los ciervos que galopaban a lo lejos entre los árboles, sino el barullo de los coches, las sirenas de la policía y los gritos.
—En verdad, Throe, nos has encontrado un magnífico acomodo. —Arrastraba las palabras con ironía.
—La propiedad estará lista mañana.
—¿Y debo creer que ir allí implicará una mejoría? —Xcor miró de reojo hacia la humilde casa en la que habían pasado todo el día escondidos—. ¿O acaso nos sorprenderás con algo todavía menos grandioso?
—La encontrarás más que apropiada. Te lo aseguro.
En verdad, considerando todas las variables que habían tenido que conjugar para llegar hasta allí, el vampiro había hecho un trabajo estupendo. Habían tenido que tomar dos vuelos nocturnos para asegurarse de no tener problemas con la luz del día y, cuando por fin habían llegado a Caldwell, Throe de alguna manera lo había arreglado todo: esa casa decrépita tenía, sin embargo, un sótano sólido y también habían tenido a su disposición un doggen que les sirviera las comidas. La solución permanente del asunto de su lugar de residencia estaba pendiente, pero lo más probable era que fuese lo que necesitaban.
—Será mejor que esté a las afueras de esta porquería urbana.
—No te preocupes. Conozco tus preferencias.
A Xcor no le gustaba vivir en las ciudades. Los humanos eran como vacas estúpidas. Una estampida de idiotas era más peligrosa que cualquier acción de gente inteligente; nunca podías predecir lo que pasaría con los imbéciles. Aunque había una ventaja en todo eso: Xcor quería reconocer el terreno antes de anunciar su llegada a la Hermandad y a su «rey», y no había lugar más perfecto que aquel en el que se encontraban.
La casa estaba justo en el centro.
—Vamos por aquí. —Echó a andar seguido por su pandilla de degenerados.
Caldwell, Nueva York, le ofrecería, sin lugar a dudas, unas cuantas revelaciones. Tal como había aprendido tanto en épocas pasadas como en este luminoso presente, por la noche las ciudades eran todas iguales, independientemente de su ubicación, dimensiones y estructura. La gente que estaba en la calle no era la más laboriosa y respetuosa con la ley, sino los truhanes, los sinvergüenzas y los inadaptados. Como esperaba, a medida que iban avanzando por las calles, Xcor vio humanos sentados en el pavimento sobre sus propios excrementos, grupos de forajidos caminando de manera agresiva, o hembras de mala pinta buscando a machos de una pinta todavía peor.
Sin embargo, a nadie se le ocurría molestar a su grupo de seis matones, aunque Xcor casi lo deseaba. Una pelea les serviría para quemar energías. En fin, con suerte, también podrían encontrarse con sus enemigos y enfrentarse a un rival digno por primera vez en dos décadas.
Cuando Xcor y sus soldados dieron la vuelta a una esquina, se encontraron con una plaga humana: varios establecimientos con apariencia de tabernas, instalados a cada lado de la vía, tenían las luces encendidas y, al frente, largas filas de gente a medio vestir esperando acceder al interior. Xcor no podía leer los letreros que colgaban sobre las puertas, pero en la manera en que los hombres y las mujeres zapateaban contra el suelo, y también en la manera como se retorcían y hablaban, se podía ver que al otro lado les esperaba el olvido temporal, la evasión como decían ellos.
Xcor sintió ganas de matarlos a todos. Pensó en la bendita guadaña que llevaba consigo: el arma reposaba en su espalda, doblada en dos, acunada en la funda y escondida bajo el abrigo de cuero que llegaba hasta el suelo.
Para mantenerla en su lugar, Xcor aplacó su ansiedad con la promesa de encontrar restrictores.
—Tengo hambre.
Zypher siempre decía lo mismo. Y como siempre, no estaba hablando de comida. El momento en que lo había dicho no dejaba dudas: el olor a sexo provenía de la fila de hembras humanas junto a las cuales pasaban. De hecho, las mujeres se ofrecían para ser usadas, con esos ojos pintados que clavaban con insistencia en aquellos machos que equivocadamente pensaban que pertenecían a su misma especie.
Bueno, los ojos que se clavaban con insistencia en los rostros de los machos distintos de Xcor. Porque a él lo miraban sólo una vez y apartaban la vista casi al instante.
—Después saciarás eso que llamas hambre —dijo Xcor—. Me encargaré de que tengas lo que necesitas.
Aunque no sabía si tomaría parte en el festín, era muy consciente de que sus soldados necesitaban sustento sexual y estaba más que dispuesto a concedérselo; los guerreros pelean mejor si están satisfechos, tal como lo había aprendido hacía mucho tiempo. Y, quién sabe, tal vez él tomara también algo para sí, si sus ojos se sentían atraídos hacia alguna hembra… que pudiera soportar su apariencia. Pero, claro, para eso ganaban dinero. Muchas eran las ocasiones en que había pagado para que una hembra le permitiera estar dentro de su sexo. Eso era mucho mejor que obligarlas a someterse, para lo cual no tenía estómago, aunque nunca admitiría esa debilidad ante nadie.
Sin embargo, esos devaneos, si se producía, sólo tendrían lugar al final de la noche. Primero necesitaban explorar su nuevo vecindario.
Después de pasar frente a las hileras de bares abarrotados de gente, llegaron precisamente a la zona que tenían la esperanza de encontrar, allí donde reinaba la nada urbana: bloques enteros de construcciones abandonadas durante la noche, o quizás por más tiempo; calles totalmente desprovistas de coches; callejones oscuros y sin salida, con sitio de sobra para pelear.
El enemigo debía de encontrarse allí. Xcor simplemente lo sabía: era la única afinidad que compartían los dos bandos de la guerra, el secreto. Y allí, las peleas podían desarrollarse sin temor a sufrir una interrupción.
Mientras su cuerpo se moría por una pelea y sus oídos escuchaban el acompasado golpeteo de las botas de su pandilla de desgraciados detrás de él, Xcor sonrió. Esto iba a ser…
Al dar vuelta a otra esquina, se detuvo. A una calle a mano izquierda había un grupo de coches blancos y negros, aparcados en semicírculo alrededor de la salida de un callejón… como si fueran un collar en la garganta de una hembra. Xcor no podía leer los signos que tenían en las puertas, pero las luces azules en el techo le confirmaron que se trataba de policías humanos.
Respiró hondo y percibió el olor de la muerte.
Un asesinato bastante reciente, pensó Xcor. El olor no era no tan intenso como si se tratara de algo que acabara de pasar en los últimos dos minutos.
—Humanos. —Esbozó una sonrisita burlona—. Ojalá fueran más eficientes y terminaran de matarse completamente unos a otros.
Uno de sus soldados asintió. Xcor lo miró con frialdad y dio la orden de seguir.
—Adelante.
Al pasar junto al escenario del crimen, Xcor miró hacia el callejón. Hombres con expresiones de asco y manos nerviosas permanecían de pie alrededor de una caja grande de forma peculiar, como si esperaran que algo saltara de allí en cualquier momento y los agarrara de las pelotas con sus garras.
Típico. Los policías vampiros no se alterarían y ya tendrían buenas pistas, al menos, cualquier vampiro digno de llamarse así. Pero los humanos sólo parecían hallar su temple cuando intervenía el Omega.
‡ ‡ ‡
De pie frente a una caja de cartón manchada y lo suficientemente grande como para contener un refrigerador, José de la Cruz encendió su linterna y pasó el rayo de luz sobre otro cuerpo mutilado. Era difícil tener una idea clara del cuerpo, debido a que la gravedad había hecho su trabajo y había convertido a la víctima en un confuso nudo de brazos y piernas, pero el cuero cabelludo salvajemente rasurado y el agujero en un brazo sugerían que era el segundo caso similar.
Tras enderezarse, De la Cruz echó un vistazo alrededor del callejón desierto. Mismo modus operandi del primero, pensó: hicieron el trabajo en otro lado, arrojaron los restos en el centro de Caldwell y se fueron a buscar a la siguiente víctima.
Tenían que atrapar a ese desgraciado.
De la Cruz apagó la linterna y miró su reloj de pulsera digital. Los de la policía científica llevaban rato haciendo su minucioso trabajo y la fotógrafa ya había hecho lo suyo, así que era hora de echarle un buen vistazo al cuerpo.
La voz de Veck sonó a su espalda.
—El forense está listo para verla y necesita ayuda.
José dio media vuelta.
—¿Tienes un par de guantes?
De repente, De la Cruz se detuvo y miró a lo lejos por encima de los anchos hombros de su compañero. Una calle más allá, un grupo de hombres caminaba en formación triangular, uno a la cabeza, dos detrás y otros tres más atrás. La formación era tan precisa y sus pasos tan coordinados que, inicialmente, lo que más le llamó la atención a José fue el estilo casi militar y el hecho de que todos iban vestidos de cuero negro.
Luego se percató del tamaño de aquellos hombres. Todos eran absolutamente inmensos y se preguntó qué clase de armas llevarían bajo esos abrigos largos idénticos; sin embargo, la ley prohíbe a los oficiales de policía registrar a un civil sólo porque parezca amenazante.
El que iba delante volvió la cabeza y José tomó una foto mental de un rostro que sólo una madre podría querer: angulosa y cadavérica, con las mejillas chupadas y una malformación en el labio superior debida a una hendidura en el paladar que no había sido operada.
El hombre pasó de largo y toda la unidad continuó su marcha.
—Detective.
José se sacudió para volver a concentrarse en el presente.
—Lo siento. Me distraje. ¿Tienes un par de guantes?
—Sí, aquí están.
—Sí, claro. Gracias. —José agarró el par de guantes de látex y se los puso—. ¿Tienes la…?
—¿La bolsa? Sí.
Veck parecía circunspecto y alerta, lo cual era su estado normal, según había aprendido José. Aunque era muy joven, pues no llegaba aún a los treinta, actuaba como un veterano.
El veredicto hasta ahora era que no estaba tan mal como compañero.
Pero solo había pasado una semana y media desde que habían comenzado a trabajar juntos de verdad.
En cualquier escenario de un crimen, quién mueve los cuerpos depende de gran cantidad de variables. Algunas veces ayudan los del Departamento de Rescate. En otras, como en este caso, se encargaba el que estuviera cerca y tuviese estómago para hacerlo.
Veck siguió con su profesionalidad a cuestas.
—Cortemos la parte frontal de la caja. Ya lo examinaron y fotografiaron todo y me parece mejor eso que tratar de inclinarla hacia delante y arriesgarnos a que se rompa por debajo.
José miró al tío de la policía científica.
—¿Seguro que ya lo tienes todo?
—Sí, detective. Yo estaba pensando lo mismo.
Los tres trabajaron en equipo: Veck y José sostuvieron la caja, mientras que el otro hombre utilizó un bisturí, naturalmente. Y luego José y su compañero bajaron lentamente el panel.
Se trataba de otra jovencita.
—Maldición. —El forense contrajo el rostro—. Otra vez.
Más que una maldición, pensó José. A la pobre chica la habían asesinado igual que a las otras, lo que significaba que primero la habían torturado.
—Puta mierda. —Veck se sumó a los lamentos entre dientes.
Los tres hombres la movieron con mucho cuidado, como si a pesar de estar muerta su cuerpo maltratado todavía fuese sensible a la posición de sus extremidades. Después de desplazarla apenas medio metro, la colocaron sobre la bolsa negra que habían abierto previamente, de modo que el forense y el fotógrafo pudieran hacer su trabajo.
Veck se mantuvo en cuclillas al lado del cuerpo, con una expresión completamente impasible, aunque de todas maneras irradiaba la sorda furia de un hombre indignado por lo que estaba viendo.
La luz brillante del flash de una cámara rompió la oscuridad del callejón como un grito acaba con el silencio en una iglesia. Antes de que el rayo se desvaneciera, José volvió la cabeza para ver quién diablos estaba tomando fotografías, y no fue el único. Los otros agentes que estaban alrededor también se pusieron alerta.
Pero Veck fue el que estalló y salió corriendo como un rayo.
El tío de la cámara no tuvo tiempo de hacer nada. En un acto absolutamente arriesgado, el desgraciado se había colado por debajo de la cinta de la policía y había aprovechado que todo el mundo estaba concentrado en la víctima. Pero, al tratar de escapar, se enredó precisamente en la cinta que no había respetado y se cayó, mientras corría hacia la puerta abierta de su coche. Se recuperó, pero había perdido ventaja.
Veck, por otra parte, tenía las piernas de un atleta y una enorme agilidad: no necesitó agacharse para pasar por debajo de la cinta, no: saltó por encima, se abalanzó sobre el coche y se agarró del borde de la capota, al tiempo que el fotógrafo, aterrorizado, emprendía la huida. Y luego todo comenzó a pasar como a cámara lenta. Mientras los otros oficiales se apresuraban a ayudar, el fotógrafo pisó el acelerador hasta el fondo y las llantas chirriaron.
El coche arrancó.
Justo en dirección al escenario del crimen.
—¡Mierda! —José, mientras se preguntó cómo demonios iban a proteger el cuerpo.
Las piernas de Veck se bamboleaban de un lado a otro, mientras el coche rompía la cinta amarilla y se dirigía como una flecha hacia la caja de cartón. Pero ese hijo de puta de Del Vecchio no solo se quedó pegado a la capota sino que logró meter la mano por la ventana del conductor, agarrar el volante y estrellar el coche contra un contenedor de basura que estaba a poco más de un metro de la víctima.
Cuando los airbags del coche estallaron y el motor dejó escapar un horrible silbido, Veck salió proyectado por encima del contenedor y José pensó que nunca olvidaría la imagen de ese hombre, con la chaqueta del traje totalmente abierta, lo cual permitía ver el brillo del arma a un lado y de la placa en el otro, volando por los aires como si tuviera alas.
Veck aterrizó con un golpe seco sobre la espalda.
—¡Oficial herido!
Al tiempo que gritaba, José corría hacia su compañero.
Pero no hubo manera de convencer a ese hijo de puta de que se quedara quieto o se dejara ayudar. Veck se puso de pie enseguida, como si fuera el maldito conejito de Energizer, y se abalanzó hacia el corrillo de oficiales que habían rodeado al conductor del coche y le apuntaban con sus armas. Después de quitar a los demás del camino, Veck abrió la puerta del conductor y sacó a rastras a un fotógrafo medio inconsciente, que parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. El maldito era tan gordo como San Nicolás y tenía la típica cara coloradota de los alcohólicos.
El tipo también tenía problemas para respirar, pero no había manera de saber si eso era resultado de la carrera y el choque o se debía al hecho de que acababa de establecer contacto visual con Veck y evidentemente sabía que estaba a punto de recibir una paliza.
Pero el joven policía simplemente lo lanzó hacia un lado y se sumergió en el automóvil, buscando algo con frenesí. Antes de que hiciera trizas la cámara, José intervino.
—Necesitamos eso como prueba. —Veck había levantado el brazo por encima de la cabeza, como si quisiera lanzar la Nikon contra el pavimento.
—¡Quieto! —José agarró la muñeca de su compañero con las dos manos y lanzó todo el peso de su cuerpo contra el pecho del hombre. Por Dios, el desgraciado novato era enorme, no solo alto, sino también fornido, y, durante una fracción de segundo, José se preguntó si tendría éxito en su maniobra.
Sin embargo, en ese momento Veck cedió y su espalda se estrelló contra el costado del coche.
José trató de mantener un tono de voz normal, a pesar de que estaba usando toda su fuerza para inmovilizar a su compañero.
—Piensa un momento. Si rompes la cámara, no podremos usar en su contra la fotografía que tomó. ¿Me oyes? Piensa, maldición, piensa.
Los ojos de Veck se clavaron en el fotógrafo y, francamente, la ecuanimidad que se observaba en ellos era un poco inquietante. Aun en medio de una situación físicamente estresante, Del Vecchio parecía extrañamente relajado, absolutamente concentrado… y definitivamente letal. José tuvo la sensación de que, si soltaba a su compañero, la cámara no sería lo único que iba a sufrir un daño irreparable.
Veck parecía totalmente capaz de matar con absoluta serenidad y eficacia.
—Veck, amigo, reacciona.
Hubo un momento en que nada se movió. José fue muy consciente de que todos los que estaban en el callejón, incluido el fotógrafo, pensaban lo mismo que él: que allí podría pasar cualquier cosa.
—Escucha. Mírame, amigo.
Los ojos azules de Veck se desviaron lentamente y parpadearon. Poco a poco, la tensión del brazo fue disminuyendo, pero José no lo soltó hasta que agarró la Nikon; no había manera de saber si la tormenta ya se había terminado de verdad.
—¿Estás bien?
Veck asintió con la cabeza y se arregló la americana. Cuando asintió por segunda vez, José dio un paso atrás.
Tremendo error.
Su compañero se movió con tanta rapidez que no hubo manera de detenerlo. Y golpeó con tanta fuerza al fotógrafo que probablemente le rompió la mandíbula.
Cuando el fotógrafo pareció desmayarse mientras lo sostenían unos policías, nadie dijo nada. Todos hubieran querido hacer lo mismo, pero, considerando la forma en que Veck se había abalanzado sobre ese coche, era evidente que él era el que se había ganado el derecho de hacerlo.
Por desgracia, ese puñetazo probablemente le acarrearía una suspensión, y tal vez hubiera también una demanda contra el Departamento de Policía.
Mientras sacudía la mano con que había golpeado al fotógrafo, Veck habló por fin.
—Que alguien me dé un cigarrillo.
Mierda, pensó José. No había razón para seguir tratando de encontrar a Butch O’Neal. Era como si su antiguo compañero estuviera allí, frente a él.
Así que tal vez debería renunciar a la idea de seguir rastreando esa llamada de la semana pasada al número de emergencias. Aun con todos los recursos disponibles en el Departamento de Policía, no había podido averiguar nada y probablemente eso era lo mejor.
Un loco con instintos autodestructivos ya era más de lo que él podía manejar en el trabajo. Dos no, muchas gracias.