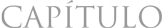
15

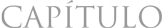
15

El hecho de que José de la Cruz se detuviera rápidamente en un Dunkin’ Donuts camino al centro de Caldwell era de libro. Un topicazo. La imaginación popular pensaba que todos los detectives de homicidios vivían tomando café y comiendo rosquillas; pero no siempre era así.
A veces no tenían tiempo de detenerse.
Y, joder, independientemente de lo que mostraran las películas y las novelas de detectives, la realidad era que él funcionaba mejor si tenía en su flujo sanguíneo un poco de cafeína con una cucharada de azúcar.
Además, José de la Cruz se moría por el dulce. Punto.
La llamada que los había despertado a su esposa y a él se había producido poco antes de las seis de la mañana, lo cual, considerando la cantidad de llamadas nocturnas que recibía, era una hora casi decente: los cadáveres, al igual que la gente enferma, no seguían un estricto horario laboral, así que la hora de la llamada había sido casi una bendición.
Y eso no era lo único que había salido bien. Gracias a que era domingo, las carreteras y las calles estaban tan desocupadas como una pista de bolos, y su coche sin identificación policial pudo llegar al centro desde los barrios de la periferia en un tiempo récord. Tanto, que cuando entró en la zona en cuestión, pasándose de largo todos los semáforos, su café todavía estaba hirviendo.
La fila de patrullas de policía anunciaba el lugar donde había sido hallado el cadáver mucho mejor que la cinta amarilla que habían puesto por todas partes, como si fuera el lazo de un maldito regalo de Navidad. José de la Cruz soltó una maldición, aparcó el coche junto a la pared de ladrillo del callejón y se bajó. Mientras daba sorbos a su café, se fue acercando al corrillo de uniformados con caras largas.
—Saludos, detective.
—¿Qué tal, detective?
—Buenos días, detective.
José de la Cruz saludó a los chicos con un gesto de la cabeza.
—Buenos días a todos. ¿Cómo vamos?
—No la hemos tocado. —Rodríguez hizo un gesto con la cabeza hacia el contenedor de basura—. Está ahí adentro y Jones ya tomó las primeras fotografías. El forense y los de la policía cientifica ya están en camino. Al igual que la «comehombres».
Ah, sí, su fiel fotógrafa.
—Gracias.
—¿Dónde está su nuevo compañero?
—En camino.
—¿Estará listo para esto?
—Ya veremos. —José de la Cruz estaba seguro de que ese asqueroso callejón debía de haber visto a mucha gente vomitando hasta las vísceras, así que si el novato perdía el control, no pasaba nada, era lógico.
José pasó por debajo de la cinta y se dirigió al contenedor. Como siempre que se acercaba a un cadáver, sintió que su sentido del oído se aguzaba hasta un grado casi insoportable: el chismorreo de los hombres que estaban detrás de él, el sonido de las suelas de sus zapatos contra el asfalto, la brisa que venía del río… todo sonaba horriblemente fuerte, como si alguien hubiese aumentado al máximo el volumen del maldito mundo.
Y, lo irónico era que el propósito de su presencia allí, esa mañana, en ese callejón… el propósito de la presencia de todos esos coches y hombres y de la cinta… era muy silencioso. José apretó el vaso de plástico, al tiempo que se asomaba por encima de la tapa oxidada del contenedor. La mano de la mujer fue lo primero que vio, pálidos dedos con uñas quebradas, que tenían debajo algo de color marrón.
Quienquiera que fuese, había opuesto resistencia.
Mientras observaba el cuerpo de la enésima chica muerta, José deseó con todas sus fuerzas poder tener unos días de tranquilidad en su trabajo, un mes o una semana… o, maldición, aunque solo fuera una noche. Joder, lo que realmente tenía era una crisis profesional: cuando estás en el oficio policíaco, es difícil alcanzar la satisfacción laboral. Porque, aunque resuelvas un caso, de todas maneras alguien está enterrando a un ser querido.
Cuando el policía que estaba junto a él le preguntó si quería que abriera la otra mitad de la tapa, al detective le pareció que el hombre le estaba hablando con un megáfono. A punto estuvo de mandarlo callar, pero luego pensó que lo más seguro era que el tío estuviera susurrando, como si estuviera en una biblioteca.
El problema era su hipersensible oído.
—Sí, gracias —respondió José.
El oficial utilizó una porra para empujar la tapa lo suficientemente lejos como para que entrara más luz, pero no miró hacia adentro. Solo se quedó allí como uno de esos guardias que se mantienen frente al Palacio de Buckingham, mirando hacia el callejón, pero sin enfocar los ojos en nada.
Cuando José se puso de puntillas para echar una mirada, pensó que el policía había hecho muy bien decidiendo no mirar.
Tendido sobre un somier, el cadáver de la mujer estaba desnudo y su piel gris y manchada aparecía extrañamente luminosa bajo la tenue luz del amanecer. A juzgar por su cara y su cuerpo, parecía tratarse de una adolescente de dieciocho o quizás veinte años. Caucásica. Le habían cortado el pelo tan de raíz que en algunas partes tenían el cuero cabelludo lacerado. Los ojos se los habían sacado de las órbitas.
José sacó un bolígrafo de su bolsillo, se inclinó sobre el borde del contenedor y separó con cuidado los labios ya rígidos. Ningún diente… no quedaba ninguno en las encías ensangrentadas.
Luego se movió hacia la derecha y levantó una de las manos de la mujer, para ver las yemas de los dedos. También le habían borrado las huellas.
Pero la desfiguración no se limitaba a la cabeza y las manos… Tenía agujeros en diversos puntos, uno en la parte superior de un muslo, otro en el brazo y dos más en la parte interna de las muñecas.
Al tiempo que maldecía, José pensó que estaba seguro de que había sido arrojada allí y asesinada en otra parte, pues el callejón estaba demasiado a la vista para ejecutar esa clase de trabajo: esa mierda requería tiempo y herramientas… y correas de inmovilización para mantenerla quieta.
Una voz sonó a su espalda.
—¿Qué tenemos aquí, detective?
José miró por encima del hombro a Thomas del Vecchio, Jr.
—¿Ya has desayunado?
—No.
—Perfecto.
José se hizo a un lado para que Veck pudiera echar un vistazo. Como su nuevo y espigado compañero le llevaba al menos quince centímetros, el tío no tuvo que empinarse para ver qué había adentro. Apenas se inclinó un poco. Y luego se quedó mirando la escena, como si fuera una foto interesante. Nada de salir corriendo a vomitar. Ninguna exclamación. Ningún cambio de expresión.
—Lo arrojaron aquí —dictaminó—. Tuvieron que traerlo hasta aquí.
—A esta chica la tiraron aquí, querrás decir.
Veck miró a José sin inmutarse, a pesar de que sus ojos azules parecían alerta.
—¿Perdón?
—Esta persona fue arrojada aquí. Se trata de un ser humano, no de una cosa, Del Vecchio.
—Correcto. Lo siento. Ella, desde luego. —El tío volvió a inclinarse sobre el contenedor—. Creo que tenemos ante nosotros a un coleccionista de trofeos.
—Tal vez.
El hombre abrió mucho los ojos y alzó las cejas.
—Pero faltan muchas cosas… a ella le han arrancado muchas cosas.
—¿Has visto la CNN recientemente? —José limpió su bolígrafo con un pañuelo de papel.
—No tengo tiempo de ver la tele.
—En el último año han aparecido mujeres en este estado. En Chicago, Cleveland y Filadelfia.
—Hostias. —Veck se metió un chicle en la boca y comenzó a masticar con fuerza—. ¿Así que está pensando que puede tratarse de un asesino en serie?
Mientras que Del Vecchio movía las mandíbulas como un rumiante, José se restregó los ojos para alejar ciertos recuerdos que afloraron a su cabeza.
—¿Cuándo lo dejaste?
Veck se aclaró la garganta.
—¿El tabaco? Hace cerca de un mes.
—¿Y cómo vas?
—Fatal.
—Me lo imagino.
José resopló, se llevó las manos a las caderas y volvió a concentrarse en el caso. ¿Cómo demonios iban a averiguar quién era esta chica? Había miles de jovencitas desaparecidas en el estado de Nueva York. Esa sería la línea de investigación suponiendo que el asesino no hubiera cometido el crimen en Vermont, o Massachusetts, o Connecticut y la hubiese llevado luego allí.
Una cosa era segura: no iba a permitir que un maldito desequilibrado comenzara a atacar a las chicas de Caldie. Eso no iba a ocurrir mientras él estuviese al mando.
Al dar media vuelta, puso una mano sobre el hombro de su compañero mascador de chicle.
—Te doy diez días, amigo.
—¿Para qué?
—Para que vuelvas a subirte a la montura del Hombre Marlboro.
—No subestime mi fuerza de voluntad, detective.
—No subestimes lo que vas a sentir esta noche cuando vayas a casa y trates de dormir.
—De todas maneras nunca duermo mucho.
—Pues este trabajo tampoco te va a ayudar.
En ese momento llegó la fotógrafa con su cámara, su flash, y su mala actitud.
José hizo un gesto con la cabeza en la dirección contraria al lugar donde ella estaba.
—Retirémonos de momento y dejémosla trabajar.
Veck la miró de reojo y se sorprendió al ver el odio con que la recién llegada lo miraba. Ciertamente, no debía de estar acostumbrado a esa clase de recepción: Veck era uno de esos tíos alrededor de los cuales siempre gravitan las mujeres, tal como se había puesto en evidencia en las dos últimas semanas. En la comisaría, las mujeres siempre lo estaban buscando.
—Vamos, Del Vecchio, comencemos a revisar la zona.
—Entendido, detective.
Normalmente, José le habría dicho a su compañero que le llamara De la Cruz, pero ninguno de sus «nuevos» compañeros había durado más de un mes, así que no valía la pena. Que lo llamaran por su nombre de pila estaba fuera de discusión, descartado por completo; solo una persona lo había hecho en el trabajo y ese desgraciado había desaparecido hacía tres años.
Tardaron cerca de una hora en husmear un poco por ahí, pero al final de ese tiempo ni José ni Veck parecían haber encontrado nada importante. No había cámaras de seguridad en el exterior de los edificios, y tampoco se había presentado ningún testigo. Pero los tíos de la científica iban a arrastrarse por todas partes con sus lupas y sus bolsitas de plástico y sus pinzas. Tal vez encontraran algo.
Los forenses aparecieron a las nueve e hicieron su trabajo y, cerca de una hora después, dieron autorización para levantar el cadáver. Cuando los de la morgue pidieron ayuda para mover el cuerpo, José se sorprendió al ver cómo Veck se ponía un par de guantes y saltaba dentro del contenedor.
Justo antes de que se la llevaran, José preguntó por la hora aproximada de la muerte y le dijeron que podía ser el mediodía del día anterior.
Genial, pensó, mientras las patrullas comenzaban a retirarse. Habían pasado casi veinticuatro horas hasta que la encontraron. Bien podrían haberla traído desde otro estado.
José miró a Veck.
—Es hora de repasar las bases de datos.
—Enseguida.
Al ver que su nuevo compañero daba media vuelta y se dirigía hacia una motocicleta, José lo llamó.
—El chicle no es exactamente un alimento.
Veck se detuvo y se volvió para mirarle.
—¿Me está invitando a desayunar, detective?
—Sencillamente, no quiero que te desmayes en el trabajo. Tú te morirías de vergüenza y yo me quedaría otra vez sin compañero.
—Usted es puro corazón, detective.
Tal vez fuera así en otros momentos. Pero ahora solo tenía hambre y no tenía ganas de comer solo.
—Nos vemos en cinco minutos en la Veinticuatro.
—¿La Veinticuatro?
Estaba claro, el pobre hombre no era de Caldwell.
—La cafetería Riverside, en la calle ocho. Abierta las veinticuatro horas del día.
—Perfecto. —El tío se puso un casco negro y pasó una pierna por encima de un aparato que parecía tener motor y poco más—. Yo invito.
—Haz lo que quieras.
Veck arrancó la moto y soltó gas ruidosamente.
—Siempre lo hago, detective. Siempre.
Cuando se marchó, dejó una estela de testosterona en el callejón y, mientras se subía a su coche un poco descolorido, al compararse con él, José se sintió como un imbécil entrado en años. Se sentó al volante, puso su vaso casi vacío y totalmente frío dentro del soporte plástico de Dunkin’ Donuts y miró hacia donde estaba el contenedor.
Entonces sacó el móvil del bolsillo de la chaqueta y llamó a la central.
—Hola, habla De la Cruz. ¿Me puedes poner con Mary Ellen? —La espera duró menos de un minuto—. M. E. ¿cómo andas? Bien… bien. Oye, quisiera oír la llamada que recibimos para informar sobre el cadáver que apareció cerca del Commodore. Sí. Claro, búscala. Gracias, aquí espero.
José metió la llave en el encendido.
—Genial, gracias, M. E.
Luego respiró profundamente y giró la llave…
Sí, me gustaría informar de un cadáver. No, no voy a darle mi nombre. Está en un contenedor de basura en uno de los callejones que salen de la calle Diez, a dos calles del Commodore. Parece una mujer caucásica, de dieciocho o diecinueve años, quizás veintitantos… No, no voy a dejar mi nombre… Oiga, ¿por qué no apunta lo que le digo, que es lo importante, y deja de preocuparse por mí?
José agarró con fuerza el teléfono y comenzó a temblar de pies a cabeza.
El acento del sur de Boston era tan claro y familiar que sintió como si la cinta del tiempo se hubiese rebobinado.
Mary Ellen le devolvió al presente.
—¿Detective? ¿Quiere oírla otra vez?
Cerró los ojos y aceptó con voz ahogada.
—Sí, por favor…
Cuando la grabación llegó al final, José dio las gracias a Mary Ellen casi sin darse cuenta de que lo hacía, mecánicamente. De igual manera, colgó.
El detective De la Cruz se sintió devorado por la misma pesadilla de dos años antes… cuando entró en un ático sucio y deteriorado, lleno de botellas vacías de Lagavulin y cajas de pizza. Otra vez veía su propia mano temblorosa abriendo la puerta de un baño, mientras se repetía mentalmente que estaba a punto de encontrar un cadáver al otro lado, colgado en cualquier parte, quizás en la ducha, o tal vez metido en la bañera, nadando en sangre en lugar de en agua.
Para Butch O’Neal, vivir al límite no era solo un reto personal sino una actividad que había convertido en trabajo, un modo de vida, por así decirlo. Útil para trabajar como detective del departamento de homicidios. Era un bebedor nocturno crónico y no solo odiaba las relaciones sociales sino que era casi totalmente incapaz de establecer vínculos con otras personas.
Casi, porque José y él habían sido muy buenos amigos. José era la persona a quien más se había acercado Butch en la vida.
No fue un suicidio, nadie se engañe. Nunca apareció ningún cuerpo. Nada. Una noche estaba bien y a la siguiente… se había esfumado.
Al principio, durante uno o dos meses, José mantuvo viva la esperanza de recibir alguna noticia, ya fuera por parte del mismo Butch, o porque en algún lado aparecía un cuerpo con la nariz fracturada y una corona dental un poco chunga en los dientes delanteros.
Pero los días se fueron convirtiendo en semanas y luego en meses y José se sintió como un médico que ha contraído una enfermedad terminal: por fin conoció de primera mano lo que sentían las familias de las personas desaparecidas. El aterrador reino del No Saber no era un lugar por el que hubiese pensado deambular jamás; pero con la desaparición de su antiguo compañero no solo lo había recorrido incesantemente, sino que había comprado un terreno en él, había construido una casa y se había mudado permanentemente a ella.
Ahora, sin embargo, después de haber renunciado a toda esperanza, cuando al fin había dejado de despertarse en medio de la noche con miles de preguntas sin respuesta, aparecía esta grabación.
Claro, millones de personas hablaban con acento del sur de Boston. Pero O’Neal tenía un tono ronco muy característico, que era imposible imitar.
De pronto, José sintió que ya no tenía ganas de ir a la cafetería ni quería comer nada. Pero de todas maneras puso el coche en marcha y aceleró.
Al primer vistazo echado a aquel contenedor, en cuanto vio aquellos ojos ausentes y aquella burda mutilación odontológica, José supo que tendría que buscar a un asesino en serie. Pero nunca pensó que también estaba a punto de iniciar otra investigación.
Ya era hora de encontrar a Butch O’Neal.
Si es que podía.