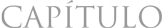
11

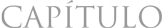
11

Ravasz, sbarduno, grilletto, trekker.
La palabra gatillo daba vueltas en la cabeza de V en todas las lenguas que conocía, mientras se esforzaba por exprimir su cerebro al máximo. En parte lo hacía para entretenerse, pero sobre todo porque, si no lo hacía, la angustia se lo comería vivo.
Mientras jugaba con la palabrita, los pies lo llevaban de un lado al otro de su ático en el Commodore. Aquel incesante movimiento convertía el lugar en el equivalente de una jaula para hámster, con la única diferencia de que ésta costaba varios millones de dólares.
Paredes negras. Techo negro. Suelo negro. La vista nocturna de Caldwell nunca había sido el principal atractivo del lugar.
Cocina, salón, alcoba, y otra vez vuelta a empezar.
Otra vez. Y otra vez.
Todo negrísimo.
A la luz de velas negras.
Había comprado el ático hacía cerca de cinco años, cuando el edificio todavía estaba en construcción. Tan pronto como vio que estaban levantando la estructura junto al río, decidió convertirse en el dueño de la mitad del último piso del rascacielos. Pero no para convertirlo en una especie de hogar… él siempre había tenido un escondite alejado del sitio donde dormía. Incluso antes de que Wrath consolidara a la Hermandad en la vieja mansión de Darius, V tenía el hábito de mantener el lugar donde dormía y guardaba sus armas separado de sus… otras actividades.
Esta noche, sintiéndose como se sentía, era al mismo tiempo lógico y ridículo que hubiera acudido allí.
A lo largo de muchas décadas y centurias, V no solo había desarrollado una reputación entre la raza, sino que había reclutado un rebaño de machos y hembras que necesitaban lo que él podía darles. Tan pronto como tomó posesión del ático, comenzó a llevarlos allí, a su agujero negro, para impartir una clase de sexo muy particular.
Allí les hacía sangrar.
Y les hacía gritar y llorar.
Y los follaba o hacía que lo follaran.
V se detuvo junto a la mesa de trabajo y observó la vieja madera, rayada y marcada no sólo por las herramientas de su oficio, sino por la sangre, los fluidos de los orgasmos y la cera derramados allí.
Dios, algunas veces la única manera de saber lo lejos que has llegado es regresar al lugar de donde saliste.
V estiró su mano enguantada y agarró las gruesas correas de cuero que usaba para mantener a sus esclavos muy quietos, exactamente donde los quería.
Las correas que solía usar, se corrigió enseguida. En tiempo pasado. Ahora que estaba con Jane, ya no hacía esas cosas… había perdido la antigua e irrefrenable pulsión.
Al mirar hacia la pared, se detuvo a contemplar su colección de juguetes: látigos, cadenas y alambre de púas. Grilletes, mordazas y cuchillas. Flagelos. Trozos de cadena.
Los juegos que practicaba, en otro tiempo, no eran para los miedosos, ni para los principiantes ni para los curiosos. Para los esclavos de verdad, había una línea muy fina entre el placer sexual y la muerte: las dos eran experiencias excitantes, pero la última representaba tu última oportunidad. Literalmente. Y V era el gran maestro, capaz de llevar a los demás a donde necesitaban llegar… e incluso un poco más allá.
Por eso todos ellos acudían a él.
Antes, en el pasado.
Mierda.
Y esa era la razón por la cual su relación con Jane había sido una revelación. Con ella en su vida, V no había vuelto a sentir la apremiante necesidad de hacer nada de eso. Ni de experimentar aquel relativo anonimato, ni el control que ejercía sobre sus esclavos, ni el dolor que le gustaba infligirse a sí mismo, ni esa sensación de poder de los orgasmos dolorosos.
Después de todo este tiempo, V pensaba que se había transformado.
Error.
Todavía tenía dentro de sí el interruptor perverso y ahora estaba en la posición de «encendido».
Desde luego, el impulso de cometer un matricidio era supremo, muy estresante… En especial cuando no podías llevarlo a cabo.
V se inclinó y acarició un flagelo de cuero que tenía esferas de acero inoxidable en los extremos. Al sentir cómo las tirillas de cuero se filtraban por los dedos de su mano buena, le acometieron ganas de vomitar… porque al estar allí, se sentía dispuesto a dar cualquier cosa por un poquito de lo que solía tener antes…
No, un momento. Mientras contemplaba la mesa, trató de recuperar la cordura de los últimos tiempos. Antes de Jane, solía practicar el sexo como amo, porque era la única manera de sentirse lo suficientemente seguro para consumar el acto… y una parte de él siempre se había preguntado, en especial cuando agitaba el látigo, por decirlo de alguna manera, por qué sus esclavos deseaban lo que él les daba.
Ahora tenía una idea bastante aproximada: porque lo que llevaban por dentro era tan tóxico y violento que necesitaba una válvula de escape del mismo estilo…
V caminó hasta una de sus velas negras, sin darse cuenta siquiera de que sus botas tocaban el suelo.
Y la vela ya estaba sobre la palma de su mano, antes de que se diera cuenta de que la había cogido.
El deseo le hizo levantar la vela… y luego V ladeó ligeramente la parte encendida sobre su pecho. Un chorro de cera negra y ardiente le saltó sobre la clavícula y rodó por debajo de su camiseta sin mangas.
Cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, al tiempo que dejaba escapar un silbido a través de los colmillos.
Más cera sobre la piel desnuda. Más ardor.
Al sentir que se excitaba y su miembro se ponía duro, la mitad de su ser parecía entusiasmarse con el plan y la otra mitad se rebelaba, lo consideraba sucio. Sin embargo, su mano enguantada no tenía problemas con la doble personalidad. Fue directamente hacia los botones de la bragueta de los pantalones de cuero y liberó la verga.
A la luz de la vela, V se vio bajar la vela y sostenerla sobre el miembro erecto… y luego volver la mecha encendida hacia el suelo.
Una lágrima negra se escapó de la fuente de calor y se lanzó en caída libre…
—Mierda…
Cuando sintió que sus párpados por fin podían abrirse, bajó los para ver la cera endurecida sobre el borde del pene y la pequeña línea que marcaba el rastro que había seguido.
Esta vez lanzó un gemido gutural cuando ladeó la vela… porque sabía lo que venía.
Más gemidos. Más cera. Una maldición en voz alta, seguida de jadeos.
No había necesidad de mover la pelvis a modo de bombeo sexual. El dolor era suficiente, pues cada vez que caía sobre su verga una gota de cera hirviendo, causaba un impulso eléctrico que estimulaba los testículos y los músculos de los muslos y el trasero. Periódicamente, V subía y bajaba la llama por la verga, para dejar caer gotas nuevas sobre la carne viva y el miembro saltaba cada vez que recibía uno de esos embates… hasta que notó que ya había habido suficientes jugueteos preliminares.
Entonces metió la mano que tenía libre debajo de los testículos y puso la verga en posición vertical.
La cera cayó exactamente sobre el punto más sensible y la agonía fue tan intensa que casi se desploma… El orgasmo fue lo que impidió que las piernas se le doblaran, pues el poder de la eyaculación endureció su cuerpo desde los pies hasta la cabeza.
Cera negra por todas partes.
Encima de la mano y de la ropa.
Igual que en los viejos tiempos… excepto por una cosa: era una experiencia absolutamente vana, vacía. Ah, pero un momento. Eso también formaba parte de los viejos tiempos. La diferencia era que, en aquel entonces, él no sabía que había algo más. Algo como Jane…
El sonido del móvil le hizo sentirse como si le acabaran de pegar un tiro en la cabeza y, aunque no sonó fuerte, el silencio se rompió como un espejo y los trozos reflejaron una imagen de él que V no quería ver: felizmente emparejado, estaba de todas maneras allí, en su escondite de perversión, masturbándose.
V se detuvo y lanzó la vela al otro extremo del salón, como si fuera un gran jugador de béisbol. Por fortuna la llama se extinguió en el aire, gracias a lo cual no se incendió todo el maldito edificio.
Y eso fue antes de que viera quién estaba llamando.
Su Jane. Seguramente para contarle cómo iban las cosas en el hospital humano. Por Dios Santo, un macho honorable habría estado a la salida de la sala de cirugía, esperando a que su hermana saliera y brindándole apoyo a su pareja. Pero en lugar de eso, a él lo habían mandado lejos por verlo fuera de sí y había ido allí para dedicar un buen rato a jugar con la cera negra y la maldita erección.
V oprimió el botón para contestar, al tiempo que se guardaba la verga todavía dura entre los pantalones.
—¿Sí?
Hubo una pausa durante la cual tuvo que recordarse que Jane no podía leer los pensamientos, por lo cual dio gracias a Dios. Joder, ¿qué era lo que acababa de hacer?
Al fin habló Jane.
—¿Estás bien?
Todo lo contrario, estoy fatal.
—Sí. ¿Cómo está Payne? —Por favor, se dijo, que lo que viene no sea una mala noticia.
—Bueno… ya salió de la operación y está bien. Vamos de camino al complejo. Le fue bien en el quirófano y Wrath la alimentó. Sus signos vitales son estables y parece relativamente cómoda, aunque no hay manera de saber cuál será el resultado a largo plazo.
Vishous cerró los ojos.
—Por lo menos todavía está viva.
Y entonces hubo un rato de silencio, interrumpido solamente por el discreto zumbido del vehículo en el cual se encontraba Jane.
Después de un rato, la mujer habló de nuevo.
—Al menos ya pasamos el primer obstáculo y la operación se desarrolló sin sobresaltos… Manny estuvo brillante.
V decidió pasar por alto ese comentario.
—¿Algún problema con el personal del hospital?
—Ninguno. Phury hizo su magia. Pero por si hubo alguien o algo que hayamos omitido, probablemente sea buena idea monitorear todo el sistema de archivo del hospital por un tiempo.
—Yo me encargaré de eso.
—¿Cuándo vendrás a casa?
Vishous tuvo que apretar los dientes, mientras se abrochaba los botones de la bragueta. Le volvía el deseo perverso. El rostro se le ponía morado, o azul, hasta parecer un siniestro pitufo. Una sola vez nunca era suficiente para él: en una noche normalita de las de otro tiempo, se necesitaban cinco o juegos para lograr lo que necesitaba.
Jane no leía el pensamiento, pero lo conocía.
—¿Estás en el ático?
—Sí.
Hubo una tensa pausa.
—¿Solo?
Bueno, la vela era un objeto inanimado.
—Sí.
—Está bien, V, tienes derecho a retirarte a pensar lo que estás pensando en este momento.
—¿Cómo sabes qué tengo en mente?
—¿Por qué ibas a estar pensando en otra cosa?
Por Dios… ¡Qué hembra de valía!
—Te amo.
—Lo sé. Yo también. —Pausa—. ¿Te gustaría… estar ahí con alguien más?
El dolor que se ocultaba en la voz de Jane casi quedaba eclipsado por su serenidad, pero para V fue tan claro como el mediodía.
—Eso quedó en el pasado, Jane. Confía en mí.
—Confío en ti, no lo dudes ni un momento.
Entonces por qué preguntas, pensó V, al tiempo que apretaba los ojos y dejaba caer la cabeza hacia atrás. Bueno, pues porque… Porque lo conocía demasiado bien.
—Dios… No te merezco.
—Sí, sí me mereces. Ven a casa, a ver a tu hermana…
—Tenías razón al decirme que me fuera. Siento haberme portado como un idiota.
—Tienes derecho a desahogarte. Todo esto ha sido muy estresante…
—Jane…
—¿Sí?
V trató de articular alguna palabra, pero falló y, nuevamente el silencio se impuso entre ellos. Maldición, sin que importase lo mucho que se esforzara por componer una frase, V sentía que no había ninguna combinación mágica de sílabas que le permitiera formular adecuadamente lo que sentía.
Pero, claro, tal vez no fuera tanto un problema de vocabulario como de lo que él acababa de hacer: se sentía como si tuviera algo que confesarle a Jane, y no pudiera hacerlo.
Jane insistió.
—Ven a casa. Ven a verla. Si no estoy en la clínica, búscame.
—Está bien. Lo haré.
—Todo irá bien en adelante, Vishous. Y tienes que recordar algo.
—¿Qué?
—Sé con quién me casé. Sé quién eres. No hay nada que pueda horrorizarme… Ahora cuelga el teléfono y ven a casa.
Al despedirse de Jane y oprimir la tecla para terminar la llamada, V pensó que no estaba muy seguro de que realmente no hubiese nada que pudiera horrorizarla. Esa noche él mismo se había dado una buena sorpresa.
V guardó el móvil, lió un cigarro y se tocó los bolsillos en busca de un encendedor. Recordó que había tirado a la basura su maldito mechero, allá en el centro de entrenamiento.
Entonces volvió la cabeza y vio una de aquellas condenadas velas negras. No había otra solución. Se acercó a una y encendió su cigarro.
La idea de regresar al complejo era la mejor. Un buen plan, claro y sólido.
Lástima que le provocara ganas de dar alaridos.
Después de terminar el cigarro, el vampiro masoquista se dispuso a apagar las velas y dirigirse a casa. Verdaderamente, era su firme propósito.
Solo que no llegó a cumplirlo.
‡ ‡ ‡
Manny estaba soñando. Tenía que estar soñando.
Era vagamente consciente de estar en su oficina, boca abajo en el sofá de cuero en el que solía acostarse para recuperar un poco de sueño. Como siempre, tenía debajo de la cabeza un traje de cirugía enrollado a manera de almohada y se había quitado las zapatillas Nike.
Todo eso era normal, la vida común y corriente.
Pero la pequeña siesta lo fue envolviendo, y de repente ya no estaba solo. Estaba encima de una mujer…
Al echarse para atrás bruscamente, sorprendido, ella se quedó mirándolo fijamente con unos ojos del color del hielo que, sin embargo, ardían de deseo.
La interpeló con voz quebrada.
—¿Cómo has entrado aquí?
—Estoy dentro de tu cabeza. —La mujer tenía un acento extranjero, que resultaba terriblemente excitante—. Estoy dentro de ti.
Y luego se dio cuenta de que, debajo de su cuerpo, ella se encontraba totalmente desnuda y caliente… Por Dios Santo, pese a lo surrealista del momento, Manny sintió deseos de follar con ella.
Era lo único que parecía lógico.
—Enséñame. —Le hablaba con voz misteriosa. Abrió los labios, al tiempo que movía las caderas debajo de su entrepierna—. Tómame.
La mano de ella se movió entre los dos y, cuando encontró su erección, comenzó a acariciarla, lo cual le hizo gemir.
—Me siento vacía sin ti. Lléname. Ahora.
Con una invitación como aquella, Manny no se detuvo a pensarlo dos veces. Se bajó los pantalones hasta los muslos, con apresurada torpeza, y entonces…
—Dios. —El miembro se deslizó por la vagina húmeda de la criatura de los sueños.
Una embestida y estaría hundido hasta el fondo, pero se controló para no penetrarla del todo. Primero iba a besarla y, lo que era más importante, iba a hacerlo bien, porque… ella nunca antes había sido besada…
¿Cómo sabía eso?
Qué más daba. ¿A quién le importaba?
Y la boca no era el único lugar que planeaba visitar con los labios, con la lengua.
Se separó un poco, bajó la mirada por aquel cuello largo hasta la clavícula… y siguió bajando… o al menos trató de hacerlo.
Ese fue el primer indicio de que algo andaba mal. Aunque podía ver cada detalle de su rostro hermoso y fuerte y de su cabello largo y negro recogido en una trenza, la imagen de los senos resultaba borrosa, y no se aclaraba: a pesar de lo mucho que se esforzaba, Manny no lograba ver los pechos con claridad. Pero, en todo caso, parecía perfecta a sus ojos, independientemente de la apariencia.
Perfecta para él.
La etérea mujer jadeaba y rogaba.
—Bésame…
El ardiente cirujano sintió que sus caderas se sacudían al oír esa voz y notó que el pene, como moviéndose por voluntad propia, se deslizó hasta el núcleo mismo de ella.
Dios, la sensación de aquella mujer apretada contra él, mientras sus genitales se encontraban en lo más hondo de su virginidad caliente y húmeda, buscando ese punto sensible…
—Sanador…
No fue una palabra, sino más bien un jadeo. La mujer arqueó la espalda y sacó la lengua para humedecerse el labio inferior…
Colmillos.
Esas dos puntas blancas eran colmillos. Manny se quedó paralizado: lo que estaba debajo de él y a su disposición no era un ser humano.
—Enséñame… tómame…
Vampira.
Manny tenía que haberse sentido horrorizado y asqueado. Pero no lo estaba, ni en broma. Por el contrario, constatar la naturaleza de la criatura femenina le hizo desear penetrarla con una desesperación que lo dejó sudando. Y también había algo más… le hizo desear marcarla.
Aunque no sabía qué demonios significaba eso.
—Bésame, sanador… y no te detengas.
—No me detendré —gemía el médico—. Nunca me voy a detener.
Al bajar la cabeza para acercar sus labios a los de ella, estalló en un orgasmo explosivo que se derramó, torrencial, sobre ella…
Manny se despertó con un grito tan fuerte que habría levantado a un muerto.
La eyaculación era abundantísima. Como un loco, clavaba la pelvis en el sofá, mientras brumosos y fascinantes recuerdos de su amante virgen lo hacían sentirse como si las manos de ella estuvieran sobre su piel… Maldición, era evidente que el sueño ya se había acabado, pero el orgasmo seguía su curso. Tuvo que apretar los dientes, doblarse, contener el aliento para detener unas convulsiones sexuales que ya amenazaban con cortarle la respiración, además de manchar el sofá y cuanto había cerca de allí.
Cuando todo terminó, el doctor se dejó caer de cara sobre los cojines del sofá e hizo lo que pudo para llevar un poco de oxígeno a sus pulmones. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que el segundo asalto iba a comenzar en cualquier momento. De nuevo regresaba el sueño, esta vez en forma de fragmentos tentadores. Ya echaba de menos un encuentro que en realidad no había existido, pero le parecía más real que la prosaica y muy concreta realidad que percibía en ese momento, tumbado, despierto, pringado.
Confuso, rebuscó en la memoria. Manny encontró débiles, muy débiles recuerdos de un extraño lugar donde había estado, de una mujer a la que había tenido que…
Un repentino y violentísimo dolor le torturó las sienes y lo dejó completamente noqueado. De no haber estado ya en posición horizontal, sin duda habría caído, como fulminado, al suelo.
Gritó, se agarró la cabeza.
El dolor era horrible, como si alguien lo hubiese golpeado en el cráneo con un tubo de plomo. Pasó un buen rato antes de que tuviera fuerzas para darse la vuelta, colocarse boca arriba primero y después tratar de sentarse.
El primer intento de ponerse en posición vertical no fue un gran éxito, que se diga. El segundo resultó más útil, porque al menos logró poner los brazos a los lados del torso y apoyarse en el sofá para evitar derrumbarse como un árbol viejo. Mientras su cabeza colgaba de los hombros como un globo desinflado, puso toda su atención en la alfombra oriental sobre la que habían de marchar sus pies. Tomó aire y esperó a tener fuerzas suficientes para correr al baño y tomarse un analgésico.
Estaba muy dolorido, pero no sorprendido. Ya había tenido dolores de cabeza similares. Justo antes de que Jane muriera…
El recuerdo de su antigua jefa de traumatología desencadenó otra oleada de pinchazos que le hacían suplicar, como si hubiese perdido la razón, algo así como por-favor-que-dejen-de-dispararme-entre-los-ojos.
Para defenderse del brutal ataque de los dolores, decidió hacer respiraciones cortas y poner la maldita mente en blanco, lo cual, de alguna manera, y para su propio asombro, logró sacarlo de la crisis. Cuando sintió que lo peor de la agonía ya había pasado, intentó levantar la cabeza con mucho cuidado… previendo que un cambio de altitud pudiera provocar otro ataque.
El reloj antiguo que tenía detrás del escritorio marcaba las cuatro y dieciséis.
¿Las cuatro de la mañana? ¿Qué diablos había hecho toda la noche, después de salir del hospital para equinos?
Al tratar de recordar sus últimos movimientos, se vio conduciendo su coche a través de Queens, después de que Glory se despertara, con la intención de dirigirse a casa. Pero evidentemente eso no era lo que había sucedido. Manny no tenía ni idea de cuánto tiempo podía llevar dormido en su oficina. Miró la ropa de cirugía y vio gotas de sangre por aquí y por allá… y notó que sus zapatillas deportivas todavía estaban cubiertas por los protectores quirúrgicos. Al parecer había estado operando a un paciente…
Otro terrible pinchazo cruzó por su cabeza, haciéndole contraer cada músculo del cuerpo. Consciente de que aquello no podía soportarlo muchas veces, se concentró, abandonó todo proceso mental y comenzó a respirar de forma lenta y regular.
Con los ojos fijos en el reloj, observó cómo las manecillas del minutero pasaban del diecisiete… al dieciocho… al diecinueve…
Veinte minutos después, por fin pudo ponerse de pie y dirigirse al baño, que recordaba un escenario de película, con suficiente mármol, cristal y bronce como para parecer el decorado de un castillo demasiado iluminado. Y eso era lo malo. Maldijo por el daño que le hacían aquellas luces tan brillantes.
Corrió la puerta de cristal de la ducha, metió la mano para abrir los grifos y enseguida, antes de meterse bajo el agua, se dirigió al lavabo para abrir la puerta de espejo del armarito y agarrar el frasco de analgésico. Cinco pastillas de golpe eran más de la dosis recomendada, pero al fin y al cabo él era médico, joder, y se recetaba esa dosis. ¿Algún problema?
El agua caliente fue como una bendición que se fue llevando no sólo los restos de la increíble eyaculación, sino también todo el estrés de las últimas doce horas. Dios… Glory. Esperaba que su potranca estuviera bien. Y en cuanto a esa mujer que había ope… ¿Mujer?… ¡Ayyyyy!
El anuncio de otro asalto de la horrible migraña le hizo abandonar cualquier idea que estuviera tratando de articular. Al parecer, en esos momentos las ideas eran veneno puro para su cabeza. Se concentró solamente en las sensaciones del agua que le caía sobre la cabeza, los hombros, el cuerpo entero.
Aún la tenía dura.
Como una piedra.
Que su condenado miembro permaneciera completamente alerta, a pesar de que su otra cabeza estaba totalmente aturdida, no era nada normal, ni divertido. Lo último que tenía ganas de hacer en ese momento eran trabajos manuales, pero el buen cirujano tenía la sensación de que aquella pertinaz erección se iba a convertir en algo parecido a un enano de jardín, allí presente para toda la eternidad si no tomaba cartas en el asunto.
Cuando la pastilla de jabón se deslizó de la jabonera de bronce y aterrizó en el dedo gordo del pie, lanzó una maldición, levantó el pie y se dio la vuelta… luego se inclinó y recogió la pastilla.
Pero estaba muy resbaladiza.
Se escurrió otra vez.
Tras varios intentos pudo colocarla en su sitio.
Ahora tenía que encargarse del enano de jardín. Al deslizar la palma de la mano hacia arriba y hacia abajo, el agua caliente y el roce suave y jabonoso dieron sus frutos, pero no se parecieron nada a lo que había sentido al estar sobre aquella mujer…
Otra punzada. Justo en el lóbulo frontal.
Dios, parecía como si hubiese un ejército de guardias armados alrededor de cualquier pensamiento que tuviera que ver con ella. ¿Ella? ¡Ay!
Lanzó una maldición y decidió dejar de pensar por completo, pues sabía que tenía que terminar lo que había empezado. Apoyó un brazo contra la pared de mármol y dejó caer la cabeza, mientras se masturbaba. Siempre había tenido mucha energía sexual, pero esto parecía algo completamente distinto, un deseo que superaba cualquier barrera conocida y penetraba hasta un cierto núcleo de su ser que le resultaba completamente desconocido.
—Mierda… —Al correrse, apretó los dientes y se dejó caer contra las paredes de la ducha. La eyaculación fue igual de fuerte y caudalosa que la que había tenido en el sofá. Sacudía el cuerpo entero. El pene no era lo único que se retorcía de manera incontrolable: cada músculo parecía involucrado. Se mordió con fuerza los labios para no gritar.
Cuando por fin volvió a su ser, tenía la cara aplastada contra el mármol y la respiración tan agitada como si acabara de atravesar Caldwell corriendo a toda velocidad.
O tal vez todo el estado de Nueva York.
Entonces se situó de nuevo bajo la ducha, se lavó otra vez y salió. Agarró una toalla y…
Miró hacia abajo y se quedó de piedra.
—¿Era una broma?
La verga seguía tan erecta como al comienzo de la masturbación. Tan intacta, orgullosa y fuerte como cualquier bate de béisbol.
Querido enano de jardín, te estás pasando. Ya vale, ¿no?
Si no quería hacer caso por las buenas, estaba dispuesto a hacerlo desaparecer bajo los pantalones. Obviamente, lo de complacerle y proporcionarle alivio no estaba funcionando. Estaba exhausto y empalmado. ¿Cómo era posible? Demonios, tal vez estaba incubando una influenza o cualquier otra infección. Dios sabe que la gente que trabaja en hospitales puede contagiarse de muchas cosas.
Al parecer, también de amnesia.
Manny se envolvió en una toalla y se dirigió a su oficina… pero de pronto frenó en seco. En el aire flotaba un extraño aroma, a especias extrañas.
No era la fragancia de su colonia, de eso estaba seguro.
Así que decidió ir hasta la puerta y echar un vistazo afuera. Las oficinas de administración estaban a oscuras y desiertas. Además, allí ya no se sentía el curioso olor, en todo caso.
Frunció el ceño y volvió a mirar el sofá. Pero, prevenido, no se permitió pensar en lo que acababa de suceder allí. No estaba para pinchazos.
Diez minutos después, ya estaba vestido con un traje de cirugía limpio y se había afeitado. Míster Felicidad, que todavía estaba tan erguido como un obelisco, permanecía a buen recaudo, contenido por la fuerte tela de los pantalones, enjaulado como el animal que era. Recogió el maletín y el traje que había usado en el hipódromo. Se sentía más que dispuesto a dejar atrás el sueño, el dolor de cabeza y toda esa maldita noche de migrañas y amnesias.
Atravesó las oficinas del departamento de cirugía y tomó el ascensor para bajar hacia la salida, en la planta donde se encontraban las salas de cirugía. Por todas partes se veía a miembros de su personal, cada uno a lo suyo: operando los casos de urgencia, organizando el traslado de los pacientes, limpiando, preparando. Manny los saludó con un gesto de la cabeza, pero no dijo nada. Comportándose de esa manera, como siempre, todo parecería normal. Lo cual era un alivio.
Y casi llegó al aparcamiento sin tropiezo alguno.
Casi, porque su estrategia de escape se vio frenada abruptamente, al llegar a la zona de recuperación. Manny tenía la intención de pasar de largo, pero sus pies sencillamente se negaron a seguir y la cabeza le empezó a dar vueltas… Y súbitamente se sintió impulsado a entrar en una de las salas. Fue tener ese impulso y notar que el dolor de cabeza volvía al ataque. Pero esta vez no opuso resistencia, sino que se abrió paso hasta el último cubículo, que estaba junto a la salida de emergencia.
En el set en cuestión, la cama estaba impecable y las sábanas estaban tan bien estiradas sobre el colchón que podría haber rebotado una moneda como las piedrecillas lanzadas a la superficie del río. No había ninguna anotación en el tablero que usaba el personal, ningún monitor pitando. El ordenador ni siquiera estaba en línea.
Pero en el aire había olor a desinfectante. Y un cierto perfume…
Alguien había estado recientemente allí. Alguien a quien él había operado. Esa noche.
Y ella era…
En ese momento, Manny creyó morir de dolor y se tuvo que agarrar al marco de la puerta para no caer redondo al suelo. La migraña, o lo que fuera, empeoró, y tuvo que inclinarse…
Y ahí fue cuando la vio.
A pesar del dolor, Manny frunció el ceño e hizo un esfuerzo para caminar hasta la mesita auxiliar y ponerse en cuclillas. Alargó la mano y tanteó el suelo debajo de la mesa, hasta que encontró una tarjeta doblada en dos.
Incluso antes de verla bien, el cirujano supo de qué se trataba. Y por alguna razón, al tomar la tarjeta sintió que se le partía el corazón.
La desdobló y se quedó contemplando las letras con su nombre y su cargo, la dirección del hospital, el número de teléfono y el del fax. Escrito a mano en el espacio en blanco que había a la derecha del emblema del St. Francis, con su letra, estaba el número de su teléfono móvil.
Pelo. Pelo negro recogido en una trenza. Sus manos soltando…
—¡La puta madre que me parió!
Manny, horriblemente torturado, alcanzó a apoyar una mano en el suelo, pero de todas maneras se cayó pesadamente sobre el linóleo, antes de darse la vuelta y quedarse tumbado sobre la espalda. Mientras se agarraba la cabeza con las manos y hacía un esfuerzo por aguantar aquel dolor, se dio cuenta de que, aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada.
—¡Jefe!
La voz de Goldberg fue un mínimo alivio para las punzadas en las sienes. El dolor pareció ceder un poco, como si su cerebro estuviera tratando de aferrarse a un salvavidas que le habían lanzado desde la orilla y alguien estuviera tirando de él para salvarlo de los tiburones. Al menos temporalmente.
—Hola —gimió.
—¿Estás bien?
—Sí.
—¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza?
—En absoluto.
Goldberg se rió.
—Debe de haber algún virus andando por ahí. Ya he visto a cuatro enfermeras y a dos administrativos tirados por el suelo como tú. Los he mandado a casa y he tenido que llamar a los sustitutos.
—Sabia decisión.
—Pues saca tus conclusiones.
—No tienes que decirlo dos veces. Ni siquiera una. Ya me voy. Ya me voy. —Manny se obligó a sentarse y luego, cuando se sintió con fuerzas, se agarró a la cama para ayudarse y levantó el maldito trasero del suelo.
—Se suponía que no ibas a estar disponible este fin de semana, jefe.
—Ya me conoces. Al final volví. —Por fortuna, Goldberg no preguntó por los resultados de la carrera de caballos. Pero, claro, tampoco sabía que debía hacerlo. Nadie tenía idea de lo que Manny hacía fuera del hospital, principalmente porque él nunca había pensado que fuera lo suficientemente importante, comparado con lo que todos hacían allí, como para andar contándolo.
¿Por qué sentía de repente, entre ataque y ataque de migraña, aquel vacío en su vida?
El jefe de traumatología lo miraba, entre irónico y preocupado.
—¿Necesitas que alguien te lleve?
Dios, cómo echaba de menos a Jane.
—¿Cómo?… —¿Cuál era la pregunta? Ah, sí—. Ya me he tomado unas pastillas para el dolor. Estaré bien. Mándame un mensaje si me necesitas. —Al salir, Manny le puso una mano sobre el hombro a Goldberg—. Estás al mando hasta mañana a las siete de la mañana.
Pero no escuchó la respuesta de Goldberg.
La verdad es que Manny estaba tan aturdido que ni siquiera se dio cuenta de que caminó hasta los ascensores del lado norte y tomó uno que lo llevó hasta el aparcamiento. Era como si el último ataque de dolor de cabeza hubiese desconectado por completo su cerebro. Al salir al estacionamiento, Manny fue poniendo un pie delante del otro, como un autómata, hasta llegar a su lugar y…
¿Dónde diablos estaba su coche?
Manny miró a su alrededor. Todos los jefes de servicio tenían una plaza fija en el aparcamiento, pero su Porsche no estaba donde debía estar.
Y tampoco tenía las llaves en el bolsillo del pantalón del traje, que era donde siempre las llevaba.
La única buena noticia fue que, cuando se puso hecho una fiera, el dolor de cabeza se le pasó por completo, aunque eso, obviamente, debía de ser el resultado de las pastillas.
¿Dónde demonios estaba su maldito coche? ¿Dónde?
Por Dios Santo, estando aparcado dentro del hospital no era tan sencillo romper la ventanilla, ponerlo en marcha con un puente y salir huyendo. Para abrir la puerta del aparcamiento y salir a la calle era necesario pasar la tarjeta que él llevaba en su…
La puta cartera tampoco estaba en el bolsillo.
Genial. Justo lo que necesitaba: una cartera robada, un Porsche camino al desguace y un buen jaleo con la policía.
La oficina de seguridad estaba junto a la salida, al lado de la caseta de control del aparcamiento, así que se encaminó rápidamente hacia allá en lugar de hacer las preceptivas llamadas a la policía y demás, porque… también se habían llevado su móvil…
De repente, Manny redujo su paso hacia la caseta. Y luego se detuvo por completo. A medio camino de la salida, en la fila donde estacionaban los pacientes y sus familias, había un Porsche 911 Turbo de color gris. Del mismo modelo que el suyo. Con la misma pegatina en la ventana trasera.
Y la misma matrícula.
Manny se acercó al coche con tanta prevención como si hubiese una bomba debajo del chasis. Manny abrió con cuidado la puerta del lado del conductor. NO habían echado la llave.
La cartera, las llaves y su móvil estaban debajo del asiento.
—¿Doctor? ¿Se encuentra bien?
Estupendo. Al parecer, había dos cosas que se repetían con insistencia esta noche: la ausencia de recuerdos y que la gente le hiciera la única pregunta a la que no podía responder con toda sinceridad.
Al levantar la mirada, se preguntaba qué podía decirle al guardia de seguridad: Oiga, ¿por casualidad sabe si alguien dejó en la oficina de objetos perdidos el tornillo que parece que me falta?
—¿Por qué está aparcado aquí, doctor? —El tío del uniforme azul iba al grano.
«No tengo ni idea».
—Mi plaza estaba ocupada.
—Joder, debió decírmelo, doc. Lo habríamos arreglado enseguida.
—Ustedes son una maravilla, pero no es cuestión de andar molestándoles por una tontería semejante.
—Bueno, cuídese, doctor… y descanse. No tiene muy buena cara.
—Excelente consejo.
—Tal vez debí estudiar medicina. —El guardia, sonriente, levantó la linterna a manera de despedida—. Que pase buena noche.
—Lo mismo digo.
Manny se volvió a subir a su coche fantasma, encendió el motor y dio marcha atrás. Mientras avanzaba hacia la salida del estacionamiento, sacó su tarjeta de identificación y la usó sin problemas para abrir la puerta. Al salir a la avenida St. Francis, dobló a la izquierda y se dirigió al centro, hacia el Commodore.
Por el camino sólo se sentía seguro de una cosa.
Estaba perdiendo su adorada razón.