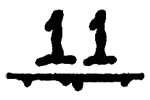
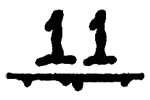
Después del desayuno atamos los perros al trineo y emprendimos la marcha, ascendiendo por una larga cuesta.
Arthur no me miraba y apenas me dirigía la palabra, aunque sospechaba que los demás me habían perdonado. Al fin y al cabo, ¿por qué no iban a hacerlo?
Nicole y yo corríamos junto a los perros, en la parte delantera del trineo. A nuestra espalda, escuchábamos el incesante sonido de la cámara de papá, que no dejaba de sacar fotografías, lo que significaba que había encontrado algo interesante. Cuando me volví para comprobar de qué se trataba, vi un gran rebaño de alces acercándose hacia nosotros. Nos detuvimos para observarles.
—Mirad ese rebaño —nos susurró papá—. Es asombroso.
Cambió de carrete y volvió a disparar la cámara, fotografiando a aquellos altivos animales de hermosa estampa.
El rebaño pasó tranquilamente junto al trineo. Los alces llevaban la cabeza muy erguida, mostrando su imponente cornamenta. Se detuvieron a comer en una zona poblada de arbustos.
Arthur tiró de la cuerda que sujetaba al perro guía del trineo para impedir que ladrara. De repente, uno de los alces levantó la cabeza. Al parecer, había oído algo. Otro alce imitó al primero. Luego todos se volvieron y echaron a galopar a través de la tundra. Sus pezuñas atronaban sobre la nieve.
Papá dejó caer la cámara sobre el pecho y exclamó:
—¡Qué extraño! Me pregunto qué habrá ocurrido.
—Algo les ha asustado —comentó Arthur con tono sombrío—. Y no hemos sido nosotros. Y tampoco los perros.
Papá oteó el horizonte.
—Así pues, ¿qué fue lo que les asustó? —inquirió papá, oteando el horizonte.
Todos aguardamos la respuesta de Arthur.
—Debemos dar la vuelta y regresar al pueblo sin perder un minuto —repuso el guía, lacónico.
—No vamos a regresar —contestó papá—. No después de haber hecho todo este camino.
—¿Está dispuesto a seguir mi consejo o no? —insistió Arthur.
—No. He venido aquí a realizar un trabajo. Y le he contratado para que usted haga el suyo. No regresaremos a menos que haya una buena razón para ello.
—Tenemos una buena razón —comentó Arthur—. Sólo que no desean verla.
—Sigamos adelante —ordenó papá con voz firme.
Arthur frunció el entrecejo y ordenó a los perros que emprendieran la marcha empleando la palabra característica:
—¡Mush!
El trineo comenzó a moverse y nos dirigimos hacia una pronunciada pendiente.
Nicole caminaba unos metros delante de mí. Cogí un puñado de nieve, hice una bola y, cuando me disponía a lanzársela, decidí no hacerlo, ya que nadie parecía estar de humor para iniciar una alegre batalla de bolas de nieve.
Avanzamos por la tundra durante un par de horas. Al cabo de un rato, me quité los mitones y moví los dedos para desentumecerlos. Una película de escarcha se había adherido a mi labio superior y la retiré con la mano.
Al llegar a una zona cubierta de pinos en la base de una ladera, los perros se detuvieron en seco y comenzaron a ladrar.
—¡Mush! —les ordenó Arthur, pero los perros se negaron a avanzar.
Nicole corrió hacia Lars, su perro favorito.
—¿Qué sucede, Lars? ¿Qué ocurre?
Lars lanzó un aullido.
—¿Qué pasa con los perros? —preguntó mi padre, acercándose al guía.
Arthur volvió a palidecer y tenía las manos temblorosas. Trataba de ver algo entre los árboles, pero el resplandor de los rayos del sol sobre el húmedo manto nevado lo cegaba. Por fin respondió, inquieto:
—Allí hay algo que atemoriza a los perros. Mirad cómo se les ha erizado el pelo.
Acaricié a Lars, que efectivamente parecía asustado y no dejaba de gruñir.
—No hay muchas cosas que atemoricen a estos perros —agregó Arthur—. Sea lo que sea, les produce verdadero terror.
Todos los perros aullaban inquietos. Nicole corrió hacia papá y se apretó contra él.
—Hay algo muy peligroso en esa ladera de nieve, entre los árboles —dijo el guía—. Algo realmente maligno… y está muy cerca.