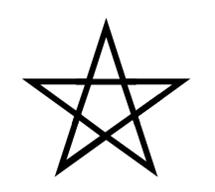
Cartago, 507 a. C.
Ariadna de Crotona, hija de Pitágoras y esposa de Akenón, alargó la mano para coger el pergamino.
Cuando estaba a punto de tocarlo, sus dedos se retrajeron como si hubieran rozado un hierro al rojo. Contuvo la respiración. El mensajero no había dicho quién lo enviaba, y estaba plegado de modo que no se pudiera acceder a su contenido sin romper el sello de cera; sin embargo, en la cara externa del pergamino resaltaba un poderoso símbolo.
«El pentáculo».
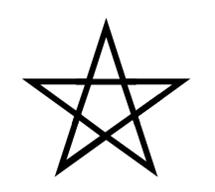
Tomó el mensaje con la vista clavada en la estrella de cinco puntas, el símbolo sagrado cuyos significados esotéricos estaban reservados a los elegidos. El cielo nublado ardía por encima de ella con el fuego escarlata del ocaso, dando al mundo una tonalidad sanguinolenta. Ariadna recorrió la figura con la punta de dos dedos en un estado cercano al trance. El presagio oscuro que había estado creciendo dentro de ella se revolvió como una bestia que intenta romper los límites de su encierro. Temblándole las manos, dio la vuelta al pergamino, quebró el sello y comenzó a leer.
Cada una de las palabras le golpeó el corazón, sus ojos corrieron por las líneas ansiando y temiendo llegar al final… Al concluir aquel mensaje terrible, su respiración era apenas un tenue hilo de vida.
El mundo comenzó a desaparecer como si una oscuridad surgiera del pergamino para devorarla.
Tan sólo unas horas antes, Ariadna se estaba arreglando para ir con Akenón y el pequeño Sinuhé —su hijo de dos años y medio— a dar un tranquilo paseo por el barrio aristócrata de Cartago. Se había sentado en una banqueta recubierta de lana y frente a ella tenía un valioso arcón de madera de cedro. Dejó su peine de marfil encima del arcón y se ajustó la diadema que recogía su ondulada melena pajiza. Después tomó un espejo de mano y contempló su imagen en la superficie de bronce pulido. Aunque no solía prestar mucha atención a su aspecto exterior, sonrió satisfecha.
Nada hacía sospechar que, cuando el sol se pusiera, un horror inconcebible devastaría sus vidas.
Estiró el brazo para alejar el espejo y lo inclinó de modo que se reflejara la mayor parte de su cuerpo.
«Se me nota más que con Sinuhé», pensó acariciando la curva ya apreciable de su embarazo de cuatro meses.
Se oyó una voz profunda a su espalda:
—Estás irresistible.
Ariadna se giró sobresaltada. Akenón estaba apoyado en el marco de piedra de la puerta, contemplándola con una sonrisa pícara. Se acercó hasta colocarse tras ella, le apartó con delicadeza el cabello y le dio una mezcla de beso y mordisco suave en el borde de la nuca. Ariadna se estremeció. Akenón la envolvió con sus fuertes brazos y le acarició la tripa por encima de la túnica.
—Me encantan tus curvas de embarazada —ronroneó.
Las manos de Akenón comenzaron a subir más allá del vientre de Ariadna y ella se apartó riendo.
—Nos está esperando Kush con Sinuhé —blandió el espejo de bronce hacia él—. Tendrás que esperar unas horas.
Kush era el sirviente que se ocupaba del pequeño Sinuhé. El ejército de Egipto lo había hecho esclavo hacía dos décadas, durante una de las muchas escaramuzas que se producían con los pueblos del sur, a los que los egipcios denominaban Kush. Habían puesto ese mismo nombre al esclavo para burlarse de su pueblo, como si dijeran que todos ellos eran esclavos de Egipto. Poco después de venderlo, no obstante, Egipto había caído bajo el yugo del imperio persa mientras que el reino de Kush continuaba siendo libre. Quizás por eso el esclavo aceptaba ese nombre con orgullo y nunca había mencionado que tuviera otro.
—Está bien —Akenón respondió a Ariadna levantando las manos y fingiendo una mueca de sufrida resignación—. Voy a ver si…
—¡Mamá!
Sinuhé cruzó la habitación corriendo atolondradamente por el suelo de cemento hasta chocar contra la pierna de Ariadna, donde se abrazó. Después levantó la cabeza y estiró los brazos hacia ella, abriendo sus ojos verdes con una mirada suplicante.
Ariadna, rebosando amor materno, lo levantó con esfuerzo.
—Ven aquí… ¡uy, como pesa este hombrecito! Dentro de poco vas a tener que cogerme tú a mí. —Le hizo cosquillas y Sinuhé rió escondiendo la cara en el cuello de su madre.
Akenón contempló la escena en silencio. De pronto fue consciente de la sonrisa embobada que mantenía al mirarlos y disimuló un poco a la vez que se sorprendía de cómo había cambiado su vida en poco tiempo. Hasta los cuarenta y cinco años había llevado una existencia bastante solitaria, nunca había mantenido una relación de más de unos pocos meses. Había pasado toda la vida investigando, primero como policía en Egipto y luego trabajando por su cuenta en Cartago, cobrando lo suficiente para vivir sin estrecheces pero sin poder ahorrar para estar más de un par de meses sin trabajar.
«Todo cambió hace tres años», se dijo pensativo.
Después de una investigación que había realizado en la Magna Grecia para el filósofo Pitágoras, había regresado a Cartago acompañado de la hija mayor del filósofo, Ariadna. A los pocos meses se había casado con ella y había tenido un hijo. Además, el barco que los trajo a Cartago transportaba el oro que obtuvo en aquella investigación: más del que podrían gastar en varias vidas.
«Aunque estuve a punto de no regresar». Sin darse cuenta, Akenón siguió con un dedo la línea irregular de su nariz. Durante aquella investigación en la Magna Grecia lo habían encerrado y golpeado hasta el borde de la muerte. Afortunadamente las secuelas en su cuerpo se reducían a la nariz algo desviada y algunas cicatrices no demasiado visibles en la cara y el cuello.
Ariadna devolvió a Sinuhé al suelo.
—Deja que te vea bien. —Se alejó un paso de su hijo—. Da una vuelta.
Sinuhé soltó una risita avergonzada mientras giraba sobre sí mismo. Llevaba una túnica nueva parecida a la de Akenón, blanca y de lino plisado al estilo de los nobles cartagineses, aunque la suya sólo llegaba por encima de las rodillas.
«No se puede negar que son padre e hijo», pensó Ariadna. Con esa túnica, Sinuhé era una copia en miniatura de Akenón. El mismo tono tostado de piel, el mismo pelo rizado y negro e incluso muchos de sus gestos eran un eco infantil de los de Akenón. La única diferencia notable estaba en sus ojos, del mismo verde intenso que los de Ariadna.
—¡Pero si estás descalzo! —exclamó ella de pronto.
—Como Kuch —respondió Sinuhé con su vocecilla a la vez que asentía con mucha determinación.
—Pero Kush tiene los pies muy duros. —Ariadna se inclinó hacia Sinuhé con los brazos en jarras—. Tú ya sabes que para salir de casa tienes que ponerte sandalias.
Sinuhé arrugó el entrecejo en una graciosa mueca de concentración. No quería calzarse, pero tampoco arriesgarse a quedarse sin ir con sus padres a la calle.
Se decidió con rapidez.
—Kuch —gritó mientras salía corriendo—, tengo que ponerme las sandalias.
Cinco minutos más tarde se alejaban a pie de su propiedad.
Ariadna, caminando junto a Akenón, volvió la cabeza sin detenerse. El pequeño Sinuhé iba unos metros por detrás mirando al suelo, buscando algo interesante que coger, y a su lado estaba Kush. El kushita medía casi dos metros, tenía unos cuarenta años y su piel era negra como el carbón, lo que contrastaba con sus grandes ojos azules. Iba descalzo y vestía un taparrabos, como era común entre los esclavos y la clase baja de Cartago. Observaba a Sinuhé con su habitual expresión relajada de labios entreabiertos, en la que podía apreciarse que no era muy inteligente, aunque sí bondadoso y de sonrisa ligera. Entendía lo que se le decía en la lengua de Cartago pero casi no hablaba; no obstante, su anterior dueño se lo había recomendado para cuidar de niños pequeños. Les dijo que creía que Kush había sido separado de un hijo de pocos meses al ser hecho esclavo hacía al menos veinte años. «Quizás por eso siempre ha cuidado de mis niños como si fueran suyos —había añadido—; sin embargo, mis chicos ya se han ido de casa, y desde entonces Kush está mustio como una planta sin agua».
Ariadna se giró de nuevo al frente, pero inmediatamente volvió a darse la vuelta. Un extraño desasosiego acababa de estrechar su garganta y se detuvo con la respiración jadeante. Su pequeño seguía andando junto a Kush. Ella miró más allá, a la casa de dos plantas en la que vivían desde hacía un par de años. Los cimientos y las pilastras eran de piedra caliza procedente de las canteras de Cartago. Las paredes de ladrillo estaban enjalbegadas con cal y una bonita balaustrada remataba el techo. El conjunto daba una apariencia de solidez que normalmente agradaba a Ariadna; sin embargo, ahora se notaba inquieta mientras contemplaba la casa y los alrededores.
—¿Qué sucede? —musitó.
Hacía tiempo que no experimentaba algo así. Era la hija de Pitágoras y había alcanzado el grado de maestro en la orden pitagórica. Sus aptitudes naturales, unidas a las avanzadas enseñanzas matemáticas y espirituales que había recibido de su padre, habían desarrollado en ella una percepción muy aguda que le permitía penetrar más allá del semblante de las personas comunes y conocer su verdadera naturaleza o saber si mentían. También había heredado de Pitágoras cierta capacidad de presentir algunos acontecimientos. En el anterior embarazo había comprobado que esa capacidad se agudizaba, y en éste se notaba aún más intuitiva, como si la realidad y el presente fueran la página de un libro y se le permitiera levantar ligeramente la esquina para atisbar el contenido de la siguiente hoja.
Tras un instante de duda reanudó la marcha.
—¿Ocurre algo? —preguntó Akenón.
«Me temo que sí», pensó Ariadna; pero negó en silencio y continuó avanzando con el ceño fruncido.
Fin del extracto de La Hermandad