
Tres eran las grandes ciudades del antiguo Egipto: Heliópolis, ciudad sagrada, sin importancia económica: Menfis, colocada en el punto de confluencia del Delta con el Alto Egipto; Tebas, la gran ciudad del sur. Las dos primeras están a la altura de El Cairo, base de partida para explorar Gizeh y Saqqara. Tebas es el segundo lugar de estancia preferido. Alojándonos allí estaremos muy cerca de los templos de Karnak y de Luxor. Atravesando el Nilo y pasando de la orilla derecha a la orilla izquierda, descubriremos los templos funerarios como el Ramesseum, Medina Habu o Dayr al-Bahari, así como el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y las tumbas de los Nobles. Saliendo de Luxor —puesto que éste es el nombre moderno adoptado para designar el emplazamiento de la antigua Tebas—, resultará fácil llegar hasta los grandes templos de Dendera, Abydos y Edfu.
Hay que permanecer el mayor tiempo posible en Luxor, tan numerosas son las riquezas que pueden descubrirse. La pequeña ciudad actual no tiene los inconvenientes de la capital superpoblada y fatigosa en que se ha convertido El Cairo. Aquí se puede apreciar el sol de Egipto, vivir a un ritmo más lento, más mesurado.
La más hermosa urbe del mundo, Tebas, la de las cien puertas, la orgullosa capital del dios Amón, ha desaparecido. No subsisten más que los templos. Así lo exigía la evolución normal. Sólo debía legársenos lo eterno. El Luxor moderno es una modesta aglomeración de la que te olvidas muy pronto cuando te familiarizas con el inmenso templo de Karnak y el luminoso santuario de Luxor, alejados el uno del otro unos cuatro kilómetros. Su belleza y su majestad borran lo secundario y lo temporal.
La orilla este ofrece una vasta y fértil llanura. Allí se implantó Tebas, .allí emergió de las aguas la primera isla, en la primera mañana de la creación. «El agua y la tierra, dice un texto, estuvieron en este lugar la primera vez, y la arena, que bordeó los campos y constituyó una emergencia elevada. Así se hizo la tierra». El origen de Tebas es la propia Creación.
En la historia, Tebas no parece haber sido una ciudad de gran importancia en el Imperio Antiguo, aunque fuera una ciudad provinciana bastante opulenta. Menfis, la capital, eclipsa a todas las demás aglomeraciones.
Con el Imperio Medio, después de la crisis que sufrió Egipto, la situación cambia. Los administradores de Tebas, donde reina una tradición de feroz independencia, son el origen del renacimiento del país. El aspecto positivo de su acción repercute en la ciudad. Pero la gloria de Tebas data, esencialmente, del Imperio Nuevo. Fueron los tebanos quienes liberaron Egipto de la ocupación de tos hicsos, gracias a la intervención de Amon. Éste se convierte en dios de Imperio mientras la ciudad se afirma como el punto de equilibrio del país, entre el Norte y el Sur. El ejército de los faraones parte en expedición hacia Asia, Libia, Siria, Nubia. Para proteger las fronteras hay que llevar el hierro a la morada de los eventuales adversarios, no aguardar pasivamente las posibles invasiones. Amón da la victoria a sus hijos. Les ofrece también la riqueza, la opulencia y el lujo. Aprovechando una brillante paz, una civilización refinada, los Tutmosis III, Amenofis III y Ramsés II construyen admirables templos.
A partir de la XXI dinastía la estrella de Tebas comienza a palidecer. Poco a poco, el Delta ocupa el proscenio económico y comercial. Tebas se limitará progresivamente a su papel de custodio de lo sagrado y de las antiguas tradiciones, lejos de las mutaciones sociales y culturales que agitan el Egipto del norte.
Las invasiones asirías del siglo VII a. J. C. le asestarán terribles golpes: el pillaje de los templos, destrucciones, deportaciones de gran parte de la población. Tebas se convierte poco a poco en un museo, un campo de ruinas que los egipcios acuden a visitar con la nostalgia de una grandeza pasada, símbolo de una gloria desvanecida para siempre. En el año 27 a. J. C., un terremoto se suma a las desgracias de la ciudad. Llegarán luego los cristianos que, instalándose en las ruinas, degradarán más aún los monumentos, salvando también —aunque involuntariamente— algunos relieves, al cubrirlos con un revoque para no verlos.
Amón-Ra era el rey de los dioses, Tebas se había convertido en «la ciudad». Pese a los sufrimientos, pese a los irreparables daños causados en los templos, éstos siguen siendo mundos de piedras vivas de un valor inestimable, donde siempre es posible encontrar lo divino y lo sagrado.
Cuando Jean-François Champollion llega a Karnak, en noviembre de 1828, queda pasmado ante el inmenso templo que se ofrece a su mirada. «Ningún pueblo, antiguo o moderno —escribe— ha concebido el arte de la arquitectura a una escala tan grandiosa como lo hicieron los antiguos egipcios».

El moderno Karnak, es decir el pueblo fortificado, se llamaba en egipcio Ipet-Sut «la que enumera los lugares», dicho de otro modo, el lugar santo por excelencia: donde se incluyen los territorios de los dioses. Karnak era también el «lugar elegido», la «Heliópolis del Sur» (referencia a la más antigua ciudad santa de Egipto) y «el cielo en la tierra», pues allí se manifestaban las potencias divinas. Según un espléndido texto, estamos en «la ciudad de luz donde el Creador golpeó con el pie, la madre de las ciudades del dios grande que existe desde los orígenes, el templo de aquel a quienes los dioses claman su amor».
Karnak, el templo de los templos, no tiene una escala humana. Sus ruinas cubren más de cien hectáreas. Es el más vasto conjunto de edificios religiosos del antiguo Egipto. Desde el Imperio Nuevo hasta la época romana, los faraones no dejaron de embellecer Karnak, templo privilegiado de Amón, rey de los dioses y dios del Imperio desde la XVIII dinastía. Sin embargo, un documento remonta el origen de Karnak mucho más atrás en el tiempo. Se trata de la «cámara de los antepasados», procedente de la sala de los festejos de Tutmosis III y llevada al Louvre en 1843. Allí se ve al Napoleón egipcio rindiendo culto a las estatuas de algunos de sus predecesores. El más antiguo de todos ellos es el «buen rey» Snefru, que vivió en el Imperio Antiguo e hizo construir tres pirámides de gran tamaño, que preceden a las de la llanura de Gizeh. Tal vez ese prodigioso constructor «inventara» el paraje de Karnak e imaginase su primer templo.
Cuando Amenemhat I fundó el Imperio Medio, hacia 2000 a. J. C., Tebas se convirtió en capital. La fama del dios Amón supera entonces la del más antiguo dios local, Montu, un hombre con cabeza de halcón, encargado de proteger al faraón en el combate.
Amón es «el oculto». Es tan misterioso que nadie conoce su verdadera forma. Se encarna en el cuerpo de un hombre tocado con una alta corona de dos plumas. Los colores de la vestidura que lleva son el azul, el rojo y el blanco. A veces su carne es azul. Es dueño del aire vivificador, que da vida a los seres y permite a las embarcaciones bogar por el Nilo. Dos animales sagrados sirven de receptáculo a Amón: el carnero, símbolo de la potencia vital, la energía constantemente renovada, y la oca del Nilo, que lanzó el primer grito en el origen del mundo y puso un huevo del que brotó el cosmos. El nombre de este animal, smon, es un juego de palabras con el verbo «hacer firme», «sólidamente establecido», que corresponde perfectamente a un dios fundador de imperio y de templo.
Amón es el primer ser que nació al comienzo. No tiene padre ni madre. Es el Uno, oculto a los ojos de los hombres y los dioses. Artesano del universo, levantó el cielo a la anchura de sus brazos. La tierra fue concebida a la medida de sus pasos. Da la victoria a los faraones: por eso éstos le ofrecen riqueza tras riqueza. Según un texto esotérico, Amón es por sí solo la Enéada, el colegio de nueve dioses origen de toda vida: «Soy Uno que se convirtió en Dos, soy Dos que se convirtió en Cuatro, soy Cuatro que se convirtió en Ocho, y soy el Uno que engloba todo eso».
Serian necesarias numerosas páginas para traducir los himnos y las plegarias a Amón que se hallan entre los más hermosos tesoros espirituales de la humanidad, junto a ese Amón de los sabios y los iniciados existe, también, un Amón considerado el protector de la viuda y el huérfano. Presta atentos oídos a los pobres y a los enfermos. En época tardía, se construyeron varios pequeños oratorios donde se expresaba esta piedad popular, e incluso un templo a Amón «que atiende las plegarias».
En el apogeo de su fortuna, Karnak reinaba sobre 65 pueblos, más de 2000 km2 de tierras, disponía de una considerable cabaña, de un astillero y empleaba a unas 80000 personas. Era una inmensa empresa, sagrada y económica a la vez, dirigida por el faraón y un colegio de sumos sacerdotes. Aunque el Imperio Medio de los Sesostris y los Amenemhat comenzara a hacer de Karnak un paraje de excepción, fue la XVIII dinastía, en el Imperio Nuevo, la que le dio unas proporciones gigantescas ¿Acaso no es Amón el libertador, el que permitió a Egipto recuperar su esplendor expulsando al ocupante?
Tutmosis I inaugura el conjunto monumental erigiendo dos pilones y dos obeliscos. Hatshepsut organiza grandes campañas de obras, erecciones de obeliscos, programas de esculturas. Tutmosis III va más lejos todavía, especialmente con la construcción de su «sala de los festejos». Amenofis III, cuyo arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu, estaba iniciado en los libros divinos, creó avenidas de esfinges, levantó columnas, erigió un pilón. Amenofis IV, antes de convertirse en Ajnatón, hizo construir varios edificios que serán desmontados, pero no destruidos, muchos de cuyos elementos han sido recuperados. Seti I y Ramsés II, en la XIX dinastía, edificaron la fabulosa sala hipóstila. Obras, acondicionamientos y rehabilitaciones proseguirán, reinado tras reinado, hasta que Tebas pierda el aliento y descienda al rango de pueblo de provincia, incapaz de mantener sus templos.
Karnak es el templo de los templos para los faraones del Imperio Nuevo, pues van allí a que los coronen y a recibir sus cinco nombres sagrados.[14]
Karnak es, a la vez, simple y complejo. A primera vista, nos hallamos ante un conjunto de monumentos imbricados unos en otros y nos preguntamos si todo ello no se habrá construido al azar, en el más completo desorden.
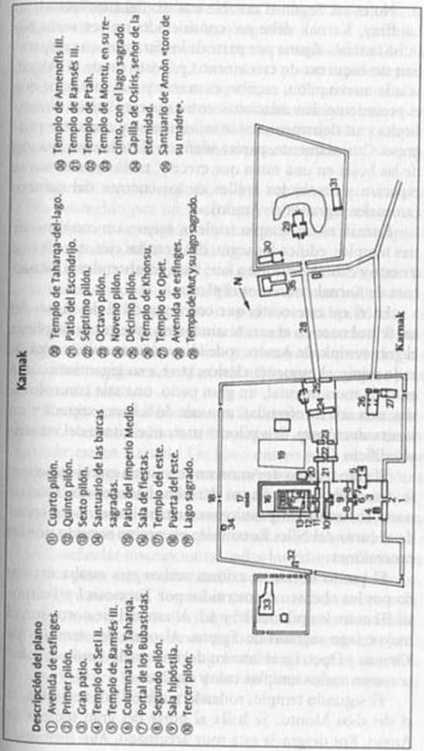
No es así. Según el notable análisis del arquitecto Jean Lauffray, Karnak debe ser considerado un ser vivo. No hubo fantasía alguna por parte de los faraones que respetaban un esquema de crecimiento previsto desde el origen. «Cada nuevo pilón, escribe, es mayor y está más lejos que el precedente. Las relaciones entre sus respectivas dimensiones y su alejamiento están en el mismo y constante progreso. Curiosamente, parece idéntico al de la distribución de las hojas en una rama que crece y, también, a como se espacian y crecen los anillos de los cuernos del carnero (animales sagrados de Amón).»
Karnak es un templo triple o, mejor, un conjunto de tres templos, edificados según dos grandes ejes, uno de este a oeste y el otro de norte a sur. Para comprender la estructura de Karnak, miremos el plano.
En el eje este-oeste, que corresponde al del curso del sol (el sol nace en el sanctasanctórum, al este) se despliega el gran templo de Amón, rodeado por su muralla y organizado según el esquema clásico, pese a su gigantismo: una entrada monumental, un gran patio, una sala con columnas, una sala de ofrendas, una sala de la barca sagrada y un sanctasanctórum. Seis pilones marcan el ritmo del inmenso edificio.
El gran templo de Amón no se limita a este eje sino que se desarrolla por su flanco derecho, hacia el sur. Este eje norte-sur está acompasado por cuatro pilones. Corresponde al curso del Nilo. Es también el camino seguido por las procesiones.
El punto donde se cruzan ambos ejes estaba marcado por los obeliscos construidos por Tutmosis I y Tutmosis III entre los pilones 3.º y 4.º. Al este del eje norte-sur, el mayor lago sagrado de Egipto. AI oeste, los templos de Khonsu y Opet. En el interior del recinto de Amón se construyeron varios templos más y capillas.
El segundo templo, rodeado también por un muro, es el del dios Montu. Se halla al norte del gran templo de Amón. Por desgracia está muy arruinado. Aun formando parte del conjunto de Karnak, era un lugar de culto independiente, provisto de su lago sagrado.
Lo mismo ocurría con el tercer templo, el de Mut, al sur del gran templo de Amón, en el punto donde desembocaba una avenida de esfinges que unía ambos recintos entre sí. En el interior del recinto de Mut hay, de este a oeste, un templo de Amenofis III, el templo de Mut rodeado por un lago sagrado en forma de creciente lunar y un templo de Ramsés III.
Karnak equivale, pues, a tres templos, cada uno de ellos protegido por un muro que define su territorio, en cuyo interior se erigieron numerosos edificios, templos, capillas, patios, salas y obeliscos.
El corazón de Karnak es el gran templo de Amón-Ra, con sus seis pilones. Amón, Montu y Mut son los tres divinos señores del lugar. Amón es el dios oculto; Montu es una estrella que proporciona la fuerza necesaria al brazo del faraón, es también el dios guerrero con cabeza de halcón; Mut es, a la vez, la Madre y la Muerte, acogedora para el alma del justo.
Resulta imposible, como es fácil suponer, citar simplemente, y menos aún describir todo lo que puede verse y descubrirse en Karnak. Un libro entero no bastaría. Nos veremos obligados a proporcionar puntos de orientación a partir de los cuales sea posible iniciar la exploración del fabuloso conjunto de monumentos. Toda una vida, varias incluso, serían necesarias para conocer bien todos los edificios, todas las inscripciones, todos los relieves. Cada uno de ellos posee su propio significado, su genio, su historia.
Hoy como ayer, Karnak es un taller donde se preserva, se repara, se restaura. Lo importante, a nuestro entender, es poner de relieve los «momentos clave» de este templo de los templos. Luego resulta agradable vagar por él, perderse en él. Siempre habrá una divinidad benevolente que nos Mantenga en el buen camino.
Entre el Nilo y el recinto de Amón se construyó un embarcadero que no era un edificio profano. Subsiste una plataforma que estaba adornada por dos obeliscos de Seti I. Sólo uno ha sobrevivido. Hasta allí llegaban los materiales para la construcción del templo y la gran barca sagrada de Amón, que se sirgaba para llevarla en procesión. Por encima del muelle, una tribuna quedaba reservada a los iniciados que asistían al ritual de la desaparición del sol en el Nilo y a su renacimiento, así como a la fiesta de la inundación.
Del embarcadero sale una avenida de esfinges (124 en su origen, 40 hoy) que lleva al primer pilón (n.º 2 en el plano). Estas esfinges tienen cuerpo de león y cabeza de carnero, el animal sagrado de Amón. Entre sus patas delanteras, el faraón sujetaba dos signos-ankh, las «llaves de la vida». Esta avenida es, en efecto, la que conduce a la verdadera vida, revelada en el templo; pero las esfinges son guardianas exigentes que sólo dejan pasar a los seres puros.
El recinto de Amón, vasto cuadrilátero de 2 400 m cuyos cuatro lados están orientados hacia los puntos cardinales, sólo se conserva parcialmente. Construido con ladrillo crudo, con ocho metros de grosor, en él se abrían ocho puertas, dos de ellas pilones (n.º 1 y n.º 10). El muro protegía el conjunto de los edificios contenidos en el interior del recinto. Se construyó con la indicación de un movimiento ondulatorio, pues simbolizaba las aguas primordiales que rodeaban el primer montículo sagrado sobre el cual se edificó el gran templo.
Consumemos pues el gran periplo de Karnak, que nos llevará desde el primer pilón hasta el sanctasanctórum. Por este último, muy complejo en Karnak donde comporta varios aspectos, se inició la construcción del templo. Ésta es, por lo demás, la regla en casi todos los templos egipcios, como también lo fuera para las catedrales de la Edad Media. El Maestro de Obras empieza por lo esencial, lo más sagrado, el naos, sanctasanctórum o el ábside, es decir, el lugar de encarnación de lo divino. Formulado ya el «núcleo» primordial, puede desarrollarse el cuerpo del edificio.[15]
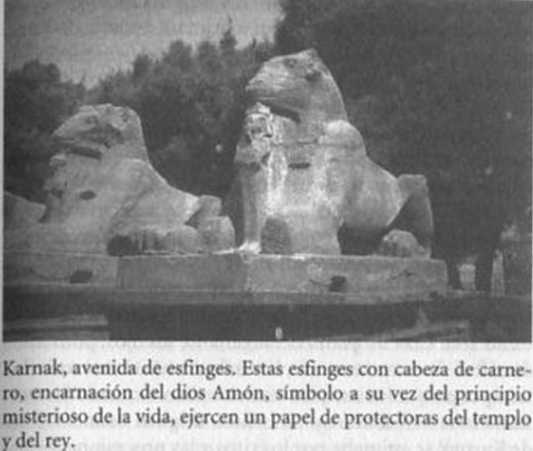
El primer pilón (n.º 2 en el plano), el último construido, posee un tamaño gigantesco: 133 m de largo, 15 m de grosor. La fecha de construcción, probablemente en la XXX dinastía, es discutida. Es evidente que esta colosal puerta quedó inconclusa. Ni escenas ni inscripciones. En su fachada se practicaron aberturas por encima de grandes ranuras que servían para alojar los mástiles portadores de oriflamas, cuya forma recordaba el jeroglífico que significa «dios». Todo ocurría como si estas oriflamas, danzando al viento, fueran la llamada de lo divino para quien las contemplase. La austeridad era aquí máxima. La puerta del templo no es amable ni risueña. La entrada estuvo antaño cerrada por una gran puerta de madera. Ninguna mirada podía penetrar en el interior.
¿Por qué quedó inconcluso este pilón gigantesco? La explicación más sencilla es la interrupción de las obras por falta de medios materiales. Pero existe otra hipótesis: la voluntad del Maestro de Obras de darle este aspecto y no otro al último pilón de Karnak. Creaba así un símbolo perfecto del templo en perpetua evolución.
Por la escalera exterior, se ascenderá a lo alto de la torre norte del pilón, la de la izquierda si estamos colocados frente a él. Con un plano del lugar ante los ojos, podremos descifrar la estructura de Karnak y soñaremos con los tiempos en que los templos «funcionaban», cuando los monumentos brillaban con su belleza original cuando el ser de Karnak se animaba por los ritos y las procesiones.[16]
Pasemos entre las dos torres del pilón y penetremos en el gran patio, el más amplio conocido en Egipto (103 m por 84 m, n.º 3 en el plano).
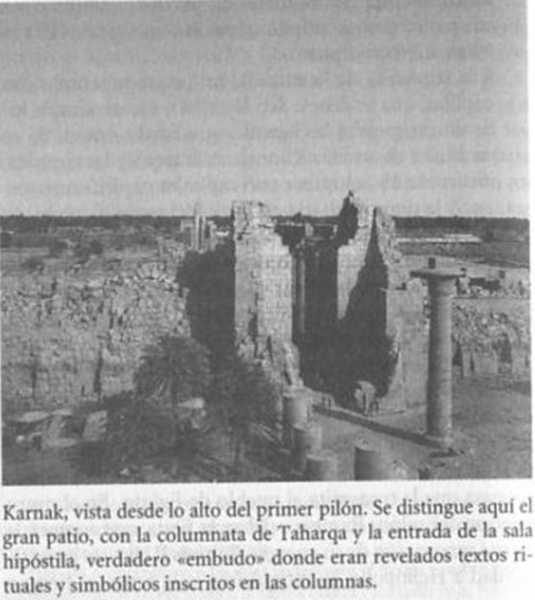
A la izquierda de la entrada, un pequeño templo con tres capillas, que se debe a Seti II (n.º 4). Era un simple lugar de descanso para las barcas sagradas de Amón, de su esposa Mut y de su hijo Khonsu. A la izquierda, también, un pórtico de 18 columnas con capiteles papiriformes cerrados. A la derecha, hacia el fondo del patio, flanqueado por el pórtico de los bubastidas (los faraones originarios de la ciudad de Bubastis) con el mismo tipo de columnas, un templo de Ramsés III (n.º 5 en el plano). Es un edificio de tipo clásico (53 x 25 m) cuya entrada estaba enmarcada por dos colosos de los que sólo uno subsiste. Tenía también una función de depósito de las tres barcas de la triada tebana. En su pilón, las escenas habituales en las que el faraón sale vencedor sobre sus enemigos, sean del norte o del sur. Gracias a esta victoria, el país está en paz. Una escena de la entrada muestra a Amón dando la vida a su hijo Ramsés para que la transmita al pueblo de Egipto. En el muro interior del pilón, Ramsés celebra la fiesta que asegura la eterna renovación de su energía. Ramsés III insiste en su fidelidad a Heliópolis, la antiquísima villa santa, al tiempo que ofrece su santuario a Amón-Ra. Ra, señor de Heliópolis, y Amón, señor de Tebas, son complementarios e indisociables. Veremos en este edificio, que consta de un patio con pórticos, una sala de columnas y un santuario para las barcas, varias estatuas del rey vistiendo un sudario fúnebre: el rey-individuo muere, pero la función faraónica perdura. Y la procesión del dios Min (pórtico oeste del patio) aporta una necesaria fuerza de resurrección.
El centro del gran patio está ocupado por un altar y dos altas columnas, una de las cuales conserva un capitel papiriforme abierto (mientras que los capiteles de los pórticos norte y sur eran cerrados). Se trata, por lo tanto, del lugar de una revelación. En este lugar se elevaban antaño diez columnas de unos veinte metros de altura que sostenían un techo de madera tallada o un inmenso toldo. Este titánico quiosco, que se debe al faraón etíope Taharqa, servía de depósito para la barca sagrada, colocada en el altar-peana que aún se conserva.
Antes de llegar al segundo pilón, se descubre el pórtico de los Bubastidas (n.º 7 en el plano) que recuerda un acontecimiento espectacular. Durante un eclipse, el cielo devoró la luna. El país se llenó de inquietud. El faraón Osorkon, para calmar la cólera de los dioses, celebró una gran fiesta en Karnak y ofreció a Amón toros, gacelas, antílopes, oryx, ocas cebadas, bajo un diluvio de vino, miel e incienso.
El segundo pilón (n.º 8 en el plano) forma el fondo del gran patio.[17] Estaba precedido por dos colosos de Ramsés II, de los que sólo queda uno, muy dañado.
El lugar es misterioso, no hay paso entre el patio al aire libre, al que todavía podían acceder algunos «profanos» y la sala de columnas (la hipóstila) donde sólo entraban los iniciados en los misterios de Amón.
Las escenas que decoran el antepilón y las torres del pilón están consagradas a los ritos de las ofrendas. Sabemos que, para recibir el mensaje de los dioses —que miran hacia la salida, de espaldas al sanctasanctórum— primero hay que dar mucho. Las piedras muestran huellas de un incendio y, para explicar la degradación de este pilón cuyas torres se levantaban hasta los 40 m, se habla incluso de un terremoto. Numerosas sorpresas aguardaban a los investigadores que exploraron el interior y los fundamentos del pilón. Había allí miles de bloques pertenecientes a once monumentos anteriores, una estela que cuenta cómo el tebano Kamosis expulsó a los hicsos de Egipto, a comienzos de la XVIII dinastía, y un coloso (visible hoy) que representa al faraón Pinedjem I —aunque suele atribuirse a Ramsés II, que añadió su nombre a la estatua. Ante las inmensas piernas del faraón, una minúscula princesa sujetando el matamoscas, objeto simbólico que servía para alejar los malos espíritus.
El descubrimiento más sorprendente fue el de numerosos bloques de gres procedentes de monumentos construidos en Karnak por Ajnatón, «el hereje». Ahora bien, es seguro que el autor del pilón no es otro que el faraón Horemheb, al que se acusaba de haber organizado una «caza de brujas» contra Ajnatón y sus fieles. En realidad, ordenó desmontar cuidadosamente sus construcciones en Karnak para utilizarlas, según la regla, como partes de los cimientos de algún nuevo monumento.
Crucemos la puerta del segundo pilón y penetremos en la sala hipóstila, el lugar más espectacular de Karnak. Algunas cifras para apreciar un gigantismo de una belleza que corta el aliento: más de 5 400 m2, 53 m de profundidad por 102 de anchura, 134 columnas, 122 de las cuales con capitel papiriforme cerrado, a ambos lados, y 12 gigantescas de capitel papiriforme abierto, flanqueando la avenida central y que alcanzan los 23 m de altura. Sus capiteles son de tales dimensiones que cincuenta personas podrían mantenerse sobre ellos sin estar apretadas. La nave central es más alta que las laterales. Esta diferencia de nivel permitió abrir ventanas para jugar con la luz que iluminaba las columnas, una tras otra, a medida que el sol avanzaba por el cielo. La sala estaba cubierta por una techumbre de piedra en la que los astrólogos y los «sacerdotes de la hora» pasaban las noches estudiando las estrellas. Karnak no dormía nunca. Las actividades eran incesantes día y noche e iban desde la preparación material de los alimentos hasta el culto de la armonía del mundo.
La expresión «bosque de columnas» acude de inmediato al espíritu. Nunca estuvo más justificada que en Karnak. Amenofis III, Horemheb, Ramsés I, Seti I y Ramsés II fueron los artesanos de esta extraordinaria obra maestra a la que su principal constructor, Seti I, dio el nombre de «el rey es un ser de luz en la morada de Amón». La gran sala de columnas se llama también «lugar de reposo para el señor de los dioses, lugar perfecto de residencia para la Enéada». Los textos precisan que es un trabajo concluido, destinado a la eternidad, estable como el cielo, tan duradero como el disco solar. Estamos en una región de luz donde el sol se levanta.
Esta inmensa sala recibió dos tipos de ornamentación, uno en el exterior de sus muros, el otro en el interior. En el exterior de los muros se trata de conmemoraciones de grandes victorias de los faraones sobre sus enemigos: las de Seti I sobre los palestinos, los libios y los hititas; las de Ramsés II en Kadesh, sobre los hititas; y las de Chechonq I sobre el hijo de Salomón, Roboam, siendo ayudado el rey de Egipto por la misma Tebas, encarnada en una diosa que sujeta con fuerza una cuerda que ata cinco hileras de prisioneros. Se contemplan los episodios clásicos, el faraón en su carro de guerra, la toma de las fortalezas enemigas, los cautivos y el botín llevados a Egipto con la idea permanente de que el faraón encarna el equilibrio y el orden del mundo frente a las fuerzas de las tinieblas.
En el interior de la sala hipóstila acaban el estruendo de las armas y los cantos de conquista: sólo silencio y recogimiento. El faraón cumple con los ritos ante las divinidades de Tebas, ofreciéndoles agua, vino, incienso, flores, animales; consagra el templo ofreciéndoselo a Dios, su único y verdadero señor y, celebra la fiesta del renacimiento de la luz en el Año Nuevo.
El fondo de la sala hipóstila es el tercer pilón (n.º 10 en el plano), en muy mal estado de conservación. Casi en seguida se levanta el cuarto (n.º 11 en el plano). El ritmo del templo, tras el gran patio y la inmensa sala de columnas, se acelera brutalmente. Estamos, es cierto, en el punto donde se cruzan los dos ejes del templo. A la derecha, hacia el sur, el camino de las procesiones, con espacios más vastos. Siguiendo en línea recta avanzamos hacia el sanctasanctórum. Adoptemos la solución de la vía directa.
Entre el tercer y el cuarto pilón se alzaban cuatro obeliscos; sólo subsiste uno, debido a Tutmosis I. El cuarto pilón era la entrada del templo de Amón-Ra a comienzos de la XVIII dinastía. Entre el cuarto y el quinto pilón (n.º 12 en el plano), había catorce columnas papiriformes recubiertas de oro; en este espacio, que hoy es un patio al aire libre, se levanta todavía uno de los dos obeliscos erigidos por la reina Hatsepsut y cuatro colosos reales. Este obelisco, de 30 m de altura y un peso de más de 300 toneladas, es sin duda el más hermoso de Egipto. Sus jeroglíficos, grabados en hueco en la inmensa aguja de granito, son de una delicadeza y una precisión extraordinarias. Gracias al relato del transporte de los dos obeliscos de Asuán a Tebas grabado en el templo de Hatsepsut en Dayr al-Bahari, sabemos que transcurrió el cortísimo plazo de siete meses entre su extracción de las canteras y su erección en Karnak. Los arquitectos contemporáneos no se comprometerían a hacerlo tan deprisa. Ambos obeliscos, cuyo piramidión estaba recubierto de oro, fueron erigidos para celebrar el decimoquinto año del reinado de la soberana, durante la fiesta de regeneración del poder real. Las escenas desarrollan el ritual de la coronación, uno de cuyos momentos esenciales es el abrazo fraternal entre Dios y el faraón. Los textos del obelisco que permanece de pie precisan que Karnak es el otero primordial que apareció en la creación del mundo y la región de luz en la tierra.
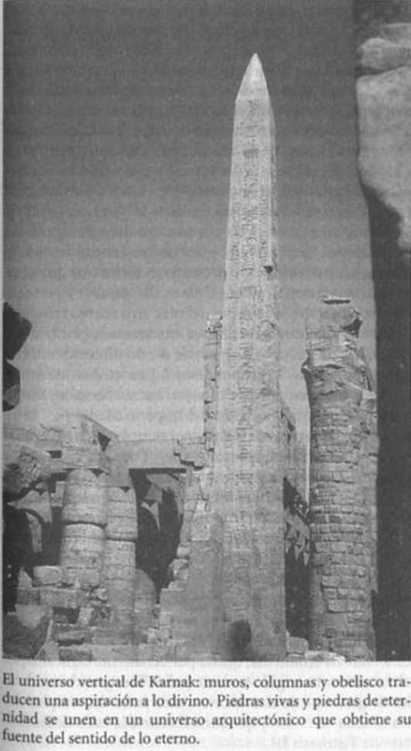
Entre el cuarto y el quinto pilón, el iniciado obtenía una nueva vista y un nuevo oído gracias a la diosa Sechat, dueña de la «Casa de la Vida» y custodio de los archivos sagrados. El espacio es reducido entre el quinto y el sexto pilón (n.º 13 en el plano), ambos en ruinas. Más allá del sexto pilón, un patio marcado por la presencia de dos «pilares heráldicos», dos grandes pilares de granito rosado adornados con tres tallos de lis, símbolo del Alto Egipto, y tres tallos de papiro, símbolo del Bajo Egipto. Ante la puerta norte, otra dualidad: las estatuas de Amón y su compañera. Amonet; dicho de otro modo, «el Oculto» y «la Oculta».
Amón se encarna aquí en el cuerpo del célebre faraón Tutankamón, cuyo rostro juvenil expresa una suave luz interior. Pareja divina y pareja real se unen sin confundirse.
En este lugar del templo se construyó el santuario que contenía las barcas sagradas (n.º 14 en el plano). Fue totalmente reconstruido en el siglo IV a. J. C., sustituyendo los edificios anteriores, entre ellos la magnífica «capilla roja» de la reina Hatsepsut. El monumento, un rectángulo alargado compuesto por dos salas sucesivas abiertas en sus respectivos extremos, es imponente y austero. Dos grandes temas en sus relieves: la procesión de la barca, su salida de Karnak y su regreso, y la coronación del faraón tras su purificación. El dios Thot, señor de los jeroglíficos y de la ciencia sagrada, está muy presente en este ritual que concluye con la coronación que lleva a cabo Amón en persona. Un detalle simbólico propio del más vivo acervo religioso: el rey, de talla muy reducida, es amamantado por la diosa Amonet, «la Oculta». La esposa de Amón ofrece al rey la leche celestial que le proporcionará una eterna juventud.
Tras este santuario de la barca, hacia el este, un nuevo misterio de Karnak: el patio del Imperio Medio (n.º 15 en el plano). Es el corazón del primer templo. Tras el santuario de la barca venía, normalmente, el que albergaba la estatua del dios, las dos salas que formaban el conjunto del sanctasanctórum. Ahora bien, aquí se abre ante nosotros un espacio vacío, un patio al aire libre. Se piensa, claro, que falta un edificio, que fue desmontado o utilizado como cantera. Sea como fuere, este espacio se ha respetado como tal. ¿No podría ser comprendido, conscientemente, como símbolo de Amón, dios oculto, invisible, que supera el entendimiento humano?
El aspecto luminoso, visible, dicho de otro modo, la faceta «Ra» de Amón-Ra, queda perfectamente indicada por el monumento erigido tras este patio. Tres grandes umbrales de granito rojo dan acceso a esta parte del templo, denominada «el cielo» y que suele llamarse la «sala de las fiestas» de Tutmosis III.
El sanctasanctórum de Karnak es «el interior», «la región de la luz», «lo que está por encima». En él se situaba la parte más sagrada del templo, donde el faraón se encontraba con Amón-Ra. Puesto que el patio del Imperio Medio estaba vacío, ¿dónde se hallaría la parte construida del sanctasanctórum sino en el magnífico monumento conocido por el nombre de «sala de las fiestas»» de Tutmosis III o akh-menu, es decir «el radiante de monumentos» (n.º 16 del plano)? No es un edificio aparte, aislado, sino un punto culminante donde se procedía a practicar los ritos de la regeneración del faraón. La gran sala con columnas comporta tres naves, una central y dos laterales menos elevadas, un dispositivo que recuerda a las basílicas románicas. La parte central del techo está bien conservada de modo que en el interior del templo reina un profundo recogimiento.
Vale la pena explorar las numerosas salitas que rodean la sala de las columnas; allí se efectuaban los ritos de purificación, allí estaban presentes las «almas» de los dioses antiguos y las de los faraones convertidos en estrellas que comunicaban su energía al nuevo rey. El faraón llevaba a cabo una carrera ritual, tiraba al arco con el dios Seth, aprendía a redactar los anales al dictado de la diosa Sechat. Asociaba potencia física y potencia espiritual.
En la «sala de en medio», quienes habían superado las pruebas eran iniciados en los misterios. Los textos nos informan de que el futuro adepto caminaba hacia la sala de los festejos, el horizonte del cielo. Se le abrían las puertas de esa región de luz para que contemplara a Horus radiante. Una vez realizado el rito de regeneración, el iniciado pasaba a las salas consagradas a Sokaris (al sur) y luego a las consagradas al sol (al norte). En las primeras, el iniciado revivía la pasión de Sokaris, dios momiforme con cabeza de halcón que conoce los caminos de los espacios subterráneos, lo que los cristianos llamarían los «Infiernos». Guiado por este dios, el iniciado declara: «Las puertas del mundo subterráneo se abren, Sokaris, sol en el cielo, tú que rejuveneces». Es el descubrimiento de la luz en las tinieblas lo que permite pasar a las salas solares donde se libra un combate: los hijos de la luz deben vencer a las fuerzas de la destrucción para que la armonía reine en la tierra. Obtenida la victoria, el iniciado concluye: «Fui un maestro de los secretos, viendo la luz en sus diversas formas y al Creador en su verdadero aspecto».
Entre las pequeñas salas solares, una se ha hecho célebre con el nombre, arbitrario por otra parte, de «jardín botánico»; sus admirables relieves muestran animales y vegetales exóticos. Tutmosis III los había visto en Siria, durante sus expediciones militares; haciéndolos grabar así, hacía ofrenda a Amón de toda la naturaleza.
En el extremo norte, tres capillitas donde se veneraba a Amón, el señor de Karnak, Maat, la Armonía cósmica, y la Enéada, los nueve dioses creadores. En la esquina nordeste, una escalera lleva hasta una plataforma elevada donde hay un altar cuyos cuatro lados muestran el signo jeroglífico (un pan sobre una estera) que significa «estar en paz», «conocer la plenitud». Se trata de una referencia al templo de Heliópolis. Una vez más, comprobamos la estrecha asociación entre la luz de Ra de Heliópolis y el secreto de Amón de Tebas.
Después de haber venerado a los dioses en el silencio de la triple capilla, el iniciado ascendía a esta plataforma solar donde su espíritu alcanzaba la plenitud extendiéndose a los cuatro puntos cardinales, es decir al universo entero.
El akh-menu en su conjunto era por tanto un templo de regeneración del rey, un santuario de iniciación a los misterios y un componente esencial del sanctasanctórum de Karnak, donde se «recargaba» la estatua del culto de Amón ofreciéndole las energías necesarias.
Resulta particularmente significativo que Karnak, el mayor templo de Egipto, muestre de la forma más ostensible el aspecto iniciático de la religión egipcia que es ante todo una larga preparación del espíritu humano para el descubrimiento de los misterios de la vida.
El sanctasanctórum de Karnak no está terminado. Adosado a un muro que parece cerrar definitivamente los dominios sagrados del rey de los dioses, se levanta un nuevo templo, que se debe también a Tutmosis III (n.º 17 en el plano). Su particularidad explica su función: está orientado hacia el este, hacia el sol naciente, hallándose por tanto de espaldas al resto del gran templo. En este lugar golpeó Atum con el pie para crear Tebas, la madre de las ciudades. Aquí escucha y satisface Amón las plegarias de quienes siguen el camino correcto. Delante de este templo de la luz renaciente, que comprende esencialmente una sala con seis pilares y un naos, Hatsepsut hizo levantar dos obeliscos hoy desaparecidos.
A partir de la XVIII dinastía, por consiguiente, se indicó claramente que más allá del templo cerrado, más allá de la iniciación a los grandes misterios, aún quedaba una etapa hacia lo divino: la de un nuevo sol, la del nacimiento de un nuevo mundo que se concretaba, por lo demás, en un símbolo magnifico: un obelisco único del que ya sólo subsiste el gran zócalo cuadrado. Ese monumento esencial fue desgraciadamente transportado a Roma, a la plaza de San Juan de Letrán, cuando debiera servir de simbólica coronación del gran templo de Amón-Ra. Con sus 33 m de altura, el obelisco, que se debe a Tutmosis III, era, en todos los sentidos de la palabra, el punto culminante del lugar. Símbolo de la luz única, de la vertical que une el cielo a la tierra, el obelisco era, por sí solo, la imagen del sanctasanctórum. Era también el recordatorio del obelisco único de la ciudad santa de Heliópolis y del piramidión de las pirámides, siendo así una fulgurante síntesis de las distintas enseñanzas religiosas e iniciáticas del antiguo Egipto. Con esta última obra maestra, que hoy sólo podemos imaginar Karnak se afirmaba como el templo de los templos.
* * *
El recorrido esencial de Karnak, en su eje oeste-este, de las tinieblas hacia la luz única, ha terminado. Al este del obelisco único se encuentra todavía el gran muro de ladrillo con su puerta monumental (n.º 18 en el plano). En este sector se encontraron enterrados los extraños colosos de Ajnatón, actualmente en el Museo de El Cairo.
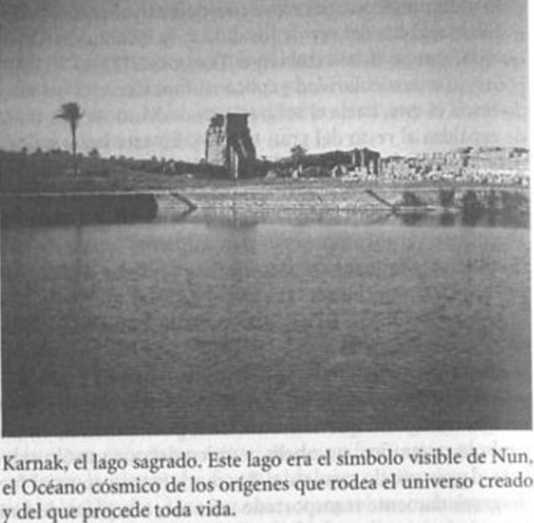
Vayamos ahora hacia el sur, hacia uno de los más hermosos paisajes de Egipto: el lago sagrado y su entorno de templos. Este lago es —Karnak obliga— el mayor de Egipto. Era un lugar muy animado; en él los sacerdotes se purificaban varias veces al día en las aguas del lago, antes de asumir sus funciones en el templo. Estas aguas presentaban una particularidad esencial. Procedían directamente de Num, el Océano de los orígenes que rodea la tierra. No puede imaginarse más eficaz agua de juventud. Las barcas sagradas bogaban por el lago durante los rituales reservados a los iniciados que celebraban un culto solar y osiriaco (espacios celestiales y espacios subterráneos) en el templo llamado de Taharqa-del-lago, edificado en el ángulo noroeste del lago (n.º 20 en el plano). A los lados de esta extensa superficie de agua se construyeron viviendas para los sacerdotes, salas para almacenar las ofrendas y también una pajarera para las aves sagradas, que se soltaban durante la coronación a los cuatro puntos cardinales para anunciar al universo el advenimiento de un nuevo rey.
Cerca del edificio de Taharqa-del-lago descubrimos una impresionante escultura: un monumental escarabeo en un zócalo. Es la encarnación del dios Atum-Kheper, el principio creador que se manifiesta en el sol naciente que emerge de las tinieblas que ha conseguido atravesar. Es el símbolo de las metamorfosis y las mutaciones del iniciado que, después de purificarse en el lago sagrado, el abismo original, y el «filtro» que constituye el templo de Taharqa-del-lago, renace por la mañana con una nueva forma.
Y junto al escarabeo un conmovedor vestigio: la punta de un obelisco roto de la reina Hatsepsut. Naturalmente, el piramidión debiera estar en el cielo, resplandecer bajo la luz solar. Sin embargo, yace a nuestros pies, separado de su cuerpo de piedra, pero intacto. En sus jeroglíficos, de total perfección, nos muestra a la reina coronada por su padre Amón, como si nada hubiese cambiado, como si el obelisco siguiese en pie. ¿Pero acaso el tiempo sagrado de Karnak no escapa al tiempo de los hombres?
Yendo hacia el oeste, llegamos hasta lo que se denominan «los propileos del sur», es decir una sucesión de pilones (del 7.º al 10.º) y de patios, que siguen el segundo gran eje del templo de Amón, norte-sur, en dirección al templo de Mut.
Reducido a su estructura esencial, el templo de Amón-Ra se presenta, pues, como un  ; ahora bien, en la unión de estas dos barras, ante el séptimo pilón (n.º 22 en el plano), se encuentra un curioso lugar denominado patio del Escondrijo (n.º 21). Los muros de este patio están consagrados a la paz y la guerra: paz de Ramsés II con los hititas, expuesta en el muro oeste; guerra victoriosa de Mineptah contra los libios y los pueblos del mar, en el muro este. Sin embargo, la sorprendente función de este patio es servir de cementerio a un gran número de estatuas. Se trata, pues, más que de un escondrijo, de una verdadera necrópolis donde, a comienzos de siglo, se descubrieron unas 800 estatuas de piedra, 17000 estatuas de bronce, estatuas de madera en muy mal estado, desgraciadamente, y gran cantidad de exvotos, objetos que se conservan en el Museo de El Cairo. Su entierro ritual tuvo lugar en la época tolemaica, asegurando la vida eterna a esas estatuas vivas; la magia egipcia, una vez más, funcionó perfectamente.
; ahora bien, en la unión de estas dos barras, ante el séptimo pilón (n.º 22 en el plano), se encuentra un curioso lugar denominado patio del Escondrijo (n.º 21). Los muros de este patio están consagrados a la paz y la guerra: paz de Ramsés II con los hititas, expuesta en el muro oeste; guerra victoriosa de Mineptah contra los libios y los pueblos del mar, en el muro este. Sin embargo, la sorprendente función de este patio es servir de cementerio a un gran número de estatuas. Se trata, pues, más que de un escondrijo, de una verdadera necrópolis donde, a comienzos de siglo, se descubrieron unas 800 estatuas de piedra, 17000 estatuas de bronce, estatuas de madera en muy mal estado, desgraciadamente, y gran cantidad de exvotos, objetos que se conservan en el Museo de El Cairo. Su entierro ritual tuvo lugar en la época tolemaica, asegurando la vida eterna a esas estatuas vivas; la magia egipcia, una vez más, funcionó perfectamente.
De los pilares octavo al décimo, seguiremos la vía de las procesiones, acompasada por vastos patios y enormes pilones. Este eje norte-sur no posee la misma naturaleza que el eje oeste-este. No se trata de un recorrido iniciático que va de las tinieblas a la luz sino de un itinerario de viaje para las barcas sagradas que se dirigen al templo de la gran madre, Mut, o hacia el templo de Luxor. Rehacer el camino supone uno de los paseos más conmovedores que existen; la vegetación tiende a invadir unas ruinas a menudo imponentes.[18]
Dos monumentos notables se erigen al oeste de este gran eje de procesiones: el templo de Khonsu (n.º 26 del plano) y el templo de Opet (n.º 27).
Khonsu es el tercer miembro de la tríada tebana, el hijo de Amón y Mut, del padre de los dioses y de la gran madre. Su nombre está formado a partir de un verbo que significa «atravesar el cielo». Khonsu, hombre con cabeza de halcón, cuyo cuerpo está cubierto por un sudario blanco parecido al de Osiris, desempeña a menudo un papel de dios lunar. En este sentido, provoca acontecimientos, buenos o malos, y no vacila en degollar a los seres malignos. La luna, en egipcio, es un dios masculino de virtudes guerreras. Los ritos propios de Khonsu se celebraban por la noche, especialmente durante la luna llena, del ciclo lunar cuando está en su máxima intensidad. El faraón, que había conocido la regeneración solar en el gran templo de Amón, conocía aquí su complemento, la regeneración lunar.
El templo está rodeado por un muro en el que se abrió un hermoso pórtico tolemaico, durante la segunda mitad del siglo III a. J. C, en el que se ve a Tolomeo II y a la reina Berenice realizando ofrendas a las divinidades. Cruzado este pórtico, se abría una avenida de esfinges, hoy desaparecidas, que llevaba al pilón cuyas dos torres conservan su cornisa superior. Se penetra en un patio flanqueado por columnas. En las escenas que lo decoran, al igual que en la iconografía del interior del templo, hay un intruso. Un sumo sacerdote de Amón, llamado Herihor, quien, aprovechándose del debilitamiento del poder faraónico después de Ramsés III, se proclama rey. Con la riqueza y el prestigio de Tebas a sus espaldas, se consideraba el legítimo soberano del Alto Egipto e, incluso, del país entero. Nadie pensó en destruir los relieves donde se le ve ocupando la barca real u ofreciendo incienso a los dioses de la tríada tebana, un acto reservado al faraón en que se convirtió con la aprobación de su colegio sacerdotal.
Después del gran patio viene una salita con columnas, el santuario de la barca en cuyo centro se halla el zócalo destinado a ella; finalmente, el sanctasanctórum donde Ramsés IV ofrece perfume floral al dios Khonsu. Ramsés no expulsó del templo a su «competidor» Herihor; Herihor recibió en Tebas a su «competidor» Ramsés IV; hubo, pues, un mutuo reconocimiento, hecho que sorprende al historiador. Pero el Egipto de los templos no es el de las luchas intestinas y las guerras civiles. En este santuario de Khonsu, obra maestra de la época ramésida, reinan una serenidad luminosa, una paz profunda, propicias a la resurrección de Osiris, velado por Isis y Neftis (escena en la esquina nordeste del santuario).
Convenía subrayar la presencia de esta escena porque el templo de Opet (n.º 27 en el plano), levantado junto al templo de Khonsu, se comunicaba con él a través de una capilla considerada la tumba de Osiris. La diosa Opet, encamada en un hipopótamo hembra, era una Madre, diosa del nacimiento, genitora de la luz, matriz en la que tomaba forma la vida. Amón no rivalizaba con Ra, dios de la luz, ni con Osiris, juez de los muertos y señor de la resurrección. Amón se identificaba con Osiris en esta parte del espacio sagrado de Karnak, donde estaban representadas todas las formas divinas.
El lugar de nacimiento de Osiris es un templo muy particular, bastante degradado hoy, que no se parece a ningún otro: un vestíbulo con dos columnas y unas pequeñas cámaras donde reinan el silencio y las tinieblas. Algunas servían de refugio a los objetos simbólicos utilizados en los rituales. El santuario está precedido por tres pequeñas salas; pasamos así de la trinidad a la unidad. Descubrimos las escenas de la resurrección de Osiris tendido en un lecho funerario, velado por Isis, su esposa, y Neftis, su hermana. El cuerpo parece condenado a la muerte, pero la presencia de un pájaro con cabeza humana, el ba (el alma, en una traducción aproximada), prueba que Osiris sigue vivo. Isis, la gran maga, es ayudada por cuatro dioses con cabeza de rana y cuatro más con cabeza de serpiente. Es la ogdóada, es decir una cofradía de ocho dioses de Hermópolis (cuyo nombre egipcio significa precisamente «la ciudad de los Ocho» donde reinaba Thot). Los ocho son las fuerzas elementales y oscuras de la creación, el dinamismo primigenio que actúa sobre las tinieblas antes del nacimiento de la luz. Isis, la maga, los utiliza para devolver la vida a Osiris, mientras su hijo Horus, después de haber sido amamantado, combate victoriosamente con Seth.
Estamos en Karnak, de modo que Amón debe intervenir, incluso en un ritual osírico. Son los diez bau, las diez manifestaciones del poder de Amón (felinos, serpientes y un humano), que entregaban el collar de vida a Osiris resucitado. Amón se presenta como el omnipotente del que proceden y al que regresan todos estos genios.
En el sanctasanctórum, una hornacina contenía la estatua de la diosa Opet bajo la cual se había excavado un pozo que conducía a la morada de resurrección subterránea de Osiris, que comunicaba con el templo de Khonsu.
Opet, misteriosa divinidad cuya enseñanza estaba reservada a los iniciados en los misterios de Osiris, tenía también un aspecto muy popular. Durante la gran tiesta de Opet, Amón, Mut y Khonsu se dirigían en barco a Luxor, en medio de un indescriptible regocijo popular. Se celebraba a Opet, la buena madre, la nutricia, la que protegía a las mujeres encinta. Se cantaba y bailaba la alegría de ver salir a los dioses del templo.
* * *
Algunas noches, una barca de oro emerge del lago sagrado, recordando aquellas grandes fiestas de la antigüedad, cuando los hombres eran felices porque sabían venerar a los dioses. La conduce un faraón de oro con marineros de plata. En su estela, la barca abandona piedras preciosas para quien sepa verlas. Si se desea subir a esa maravillosa barca hay que tener el corazón rodeado de triple bronce y saber guardar silencio. Quien lance el menor grito será aniquilado. Quien posea el sentido del misterio regresará a su casa con fabulosos tesoros.
* * *
Tomemos ahora la avenida flanqueada por esfinges que se abre tras el décimo pilón (n.º 28 en el plano) y que lleva hasta el recinto de la diosa Mut (n.º 29), a unos 300 m del recinto del templo de Amón-Ra. Mut, cuyo animal sagrado era un buitre, al que con frecuencia se representa en el techo de los templos con las alas desplegadas, disponía de un inmenso dominio de unas diez hectáreas. El conjunto, donde figuraban tres templos, está por desgracia muy arruinado y en gran parte no ha sido aún explorado; el templo de Mut está reducido a escombros invadidos por las malas hierbas de las que emergen, dispersas, espléndidas estatuas de granito de la diosa-leona Sekhmet. Aquí quedan sólo algunos ejemplares, pues la mayoría de las estatuas están distribuidas por los distintos museos del mundo. Amenofis III hizo esculpir dos series de 365 Sekhmet, atribuyéndose una doble diosa a cada día del año. La diosa-leona, patrona de los médicos, podía mostrarse muy dañina, provocando la enfermedad, el mal tiempo, la desgracia, llegando incluso a destruir a la humanidad si el dios Ra no hubiese puesto personalmente freno a su ardor. Pero conocía también el secreto del mal y de la enfermedad, enseñándolo a sus adeptos, que podían así cuidar a quienes lo sufrían. La furiosa. Sekhmet, apaciguada por los himnos, los cantos y las danzas, se convertía en la dulce gata Bastet: un felino también, aunque más «civilizado». Se ha advertido que el granito tenía vetas de color rosado que con increíble habilidad los escultores utilizaron para destacar mejor partes importantes de la estatua, como la cruz de vida que sujeta Sekhmet, que dispone del poder de muerte.
El templo de Mut está rodeado por un lago sagrado en forma de creciente lunar o de herradura: es un caso único. Debemos plantear aquí la hipótesis muy plausible según la cual los templos tebanos tenían la forma de un inmenso ojo udjat, es decir el ojo completo de Horus, cuyas distintas partes permitían medir el mundo y conocer el universo. Las distintas partes de Karnak serian, entonces componentes de ese ojo, formando una gigantesca mirada divina construida en la tierra que contemplaba a los dioses.
En el templo de Ramsés III, situado en la esquina nordeste del recinto, se grabó una escena de circuncisión del rey niño (muro norte del patio). El rito fue al parecer obligatorio para penetrar en las partes secretas del templo; la ceremonia tenía también un sentido simbólico profundo, que encuentra eco en los Evangelios con la «circuncisión en espíritu».
Antes de abandonar Karnak para dirigirnos a Luxor, vayamos en dirección opuesta al recinto de Mut, hacia el norte, hacia el recinto de Montu, el antiquísimo dios tebano, señor de la guerra. Pasando de nuevo por el eje sur-norte, o por el gran patio del templo de Amón en cuyo muro norte se abre una puerta, iremos hacia el muro del recinto de Amón y pasaremos ante el templo de Ptah (n.º 32 en el plano).
Ra, Osiris… Karnak habría estado incompleto de no haber acogido a Ptah, señor de Menfis, dueño del Verbo, patrón de los Maestros de Obras. Todo el mundo el reconoce al santuario de este dios austero un encanto muy especial, debido a la belleza de sus ruinas, protegidas por la bienhechora sombra de las palmeras. Cinco puertas sucesivas que conducen a un pilón de pequeño tamaño dan acceso a un patio con columnas que precede a un santuario compuesto por tres capillas cubiertas aún por su techo.
Antes de penetrar en ellas, debemos subrayar que dicho templo, construido en el Imperio Medio y reconstruido por Tutmosis III, que desplegó una considerable actividad en Karnak, fue restaurado y devuelto a su estado original en época tardía, por un rey que no dejó inscrito su nombre en el monumento.
El sanctasanctórum de este edificio es excepcional. En la capilla de la izquierda no hay estatua; en la de la derecha, la esposa de Ptah, está la leona Sekhmet, de granito negro, de pie; en el centro, el dios Ptah, hecho sorprendente, pues el dios del Verbo no solía encamarse en un cuerpo de piedra. Por desgracia, la cabeza de la estatua se ha roto. El buen estado de conservación de las capillas produce una sensación de lugar sagrado muy intensa. Con las puertas cerradas, un rayo de luz se cuela por un tragaluz practicado en el techo e ilumina las estatuas divinas, haciéndolas surgir de las tinieblas. Cuando se sabe que el prólogo del cuarto Evangelio, el de san Juan («En el principio era el Verbo», etc.), es una trasposición de un texto egipcio, se comprende, al ver a Ptah, Verbo y Luz saliendo de las tinieblas que no la han detenido, que estamos en presencia de una altísima espiritualidad manifestada por una arquitectura y una escultura a su medida.
Después de este monumento de especial intensidad, el templo de Montu (n.º 33 en el plano), su recinto, su lago sagrado, parecerán tan sólo pobres vestigios y piedras dispersas. Un pequeño templo, adosado al de Amón-Ra-Montu, es particularmente importante pese a su mísero estado. En él quisiéramos terminar nuestra peregrinación por Karnak. El edificio estaba dedicado a Maat, la hija del sol, la personificación femenina de la Armonía universal. A ella le correspondían, en último término, todas las ofrendas. Era el punto culminante del culto cotidiano celebrado por el faraón. Maat es la norma del universo, eterna, imperecedera. Su templo de piedra está en ruinas. Su realidad no ha cambiado, a la espera de que otra civilización tome de nuevo conciencia de ello.
Luxor marca para muchos un momento de perfección en el arte egipcio. Se ha escrito a menudo que aquí se alzaban las más hermosas columnas concebidas por los arquitectos egipcios.
El templo de Luxor está íntimamente ligado al inmenso Karnak. Los antiguos accedían a él de dos modos; o bien en barco, siguiendo el Nilo, o por la vía de las procesiones el gran eje norte-sur de Karnak que se prolongaba del décimo pilón. Era una amplia avenida de esfinges guardianas y protectoras que unía ambos templos; está previsto ponerla al descubierto en su totalidad.
La estatua del dios y su barca hacían un alto en pequeños lugares de descanso, del tipo de la «capilla blanca» de Sesostris I; esas «salidas del dios» eran ocasión para festejos populares en los que el común de los mortales veía manifestarse la presencia divina.
Amón acudía a Luxor con ocasión del Año Nuevo, momento de paso entre dos mundos especialmente importante para los egipcios. El nombre de Luxor es ipet-sut, que suele traducirse por «harén del sur». Aunque sut signifique efectivamente «sur», y señale la posición geográfica de Luxor con respecto a Karnak, la traducción de ipet por «harén» sólo puede inducir a error. Ipet significa «lugar del número», «lugar que contiene la capacidad de enumerar cada cosa», o dicho de otro modo, de conocer lo que es y ser su dueño.
A ese gran templo de 260 m de largo, Amón acudía por tanto a celebrar una fiesta divina y adoptaba la forma de Min, el dios con el sexo en perpetua erección. Revelaba con ello su poder creador, que renovaba año tras año para fecundar de nuevo la naturaleza. Al faraón Amenofis III y a su ilustre Maestro de Obras, Amenhotep, hijo de Hapu, les debemos la concepción de Luxor, donde Ramsés II hizo importantes añadidos. «Mi señor me ha nombrado jefe de obras —dice Amenhotep—; he instaurado el nombre del rey para toda la eternidad, no he imitado lo que antaño se hacía, nadie había hecho esto desde la puesta en orden del mundo. Fui iniciado en los libros divinos, he tenido acceso a las fórmulas de Thot, era experto en sus secretos, resolví todas sus dificultades».
No veamos vanagloria alguna en estas palabras que formaban parte del ritual iniciático de los Maestros de Obras cuando accedían a sus funciones. Por si necesitásemos alguna prueba, delante de nosotros tenemos el templo de Luxor: Amenhotep no mintió acerca de sus capacidades.
Tres célebres faraones participaron en la construcción de Luxor: Ajnatón, Tutankamón y Alejandro Magno, que marcaron discretamente con su presencia la gran obra de Amenofis III. Se decía que el suelo del templo, cubierto de plata, descansaba sobre un lecho de incienso; Luxor, por su belleza y la pureza de sus líneas, fue objeto de los mayores cuidados hasta el fin de la civilización faraónica. A comienzos del siglo IV d. J. C., fue transformado por los romanos en templo de culto imperial antes de servir de iglesia cristiana. A estos avatares se añadieron la invasión asiría y el terremoto del año 27 a. J. C.
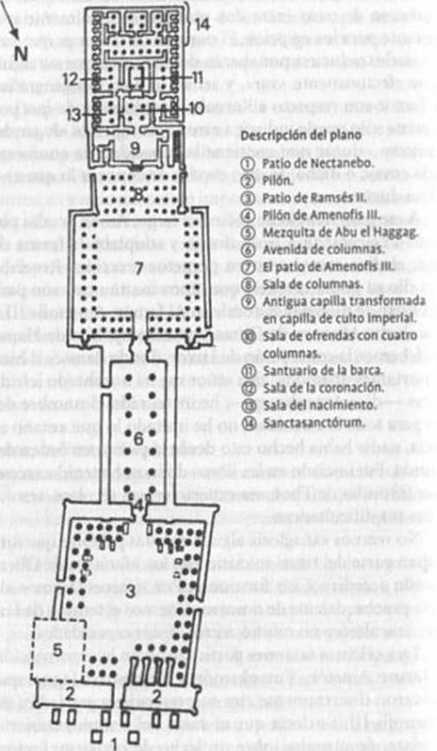
Otra sorpresa: la presencia de una mezquita que avanza hacia el interior del templo, un extraño apéndice que estorba a la vista. Luxor no ha sido descubierto por completo; no se han podido practicar excavaciones debajo de esta mezquita donde está enterrado el bienaventurado jeque El Said Yusef Abu el Haggag, patrón musulmán de Luxor, padre de los peregrinos, capaz de multiplicar el agua de una calabaza para quienes tienen sed. Muerto en 1244 d. J. C., había recortado una piel de cabritilla en finas tiras que, puestas una tras otra, formaron un recinto protector en tomo a la ciudad. Los ángeles se lo llevaron sobre sus alas cuando agonizaba y lo depositaron en el templo de Luxor. En su honor, cada año se celebra, una procesión de la barca que es un lejano recuerdo de la antigua fiesta.
* * *
Luxor se levanta sobre un zócalo de piedra, muy cerca del Nilo que en este lugar alcanza su mayor anchura. Antes de la entrada en el templo, señalada por el gran pilón, encontramos una avenida de esfinges y un gran patio que se deben a uno de los últimos faraones egipcios, Nectanebo I (n.º 1 en el plano). La mirada se siente atraída en seguida por la fachada del templo. Un obelisco (en los orígenes había dos), dos colosos flanqueando la puerta del templo (seis en su origen; queda un tercero en el extremo derecho) y las dos altas torres del pilón (n.º 2) cuyas cimas han desaparecido casi por completo.
El conjunto es de una inigualable majestad. El obelisco que falta se levanta en la plaza de la Concordia, en París, donde se erigió en 1836 a costa de grandes dificultades. En el obelisco que queda (25 m de altura, más de 250 toneladas), cuyo piramidión estaba cubierto de oro, Ramsés II venera a Amón-Ra, el señor del templo. En la base, unos cinocéfalos, los monos sagrados de Thot, celebran la llegada de la luz matinal, ayudándola con sus gritos a alcanzar su plenitud. Los dos obeliscos tenían la función de apartar las energías negativas para atraer las fuerzas positivas procedentes del cielo.
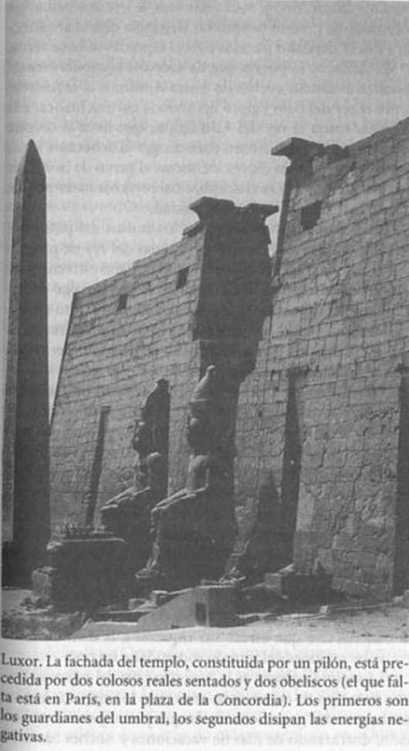
Verdaderos pararrayos sagrados, los obeliscos protegían el templo. Los seis colosos reales de Ramsés son guardianes. A su lado, la esposa de Ramsés, Nefertari, y una de las hijas del rey. En el pedestal, una representación indica perfectamente las funciones de esas gigantescas estatuas: los «nueve arcos», es decir el conjunto de los pueblos extranjeros, están sometidos a la autoridad del faraón. Se trata de lo contrario de la Enéada de los dioses, de las nueve regiones que simbolizan el mundo entero colocado a los pies del rey.
La superficie ofrecida por las dos torres del pilón dio a Ramsés II la posibilidad de desarrollar uno de sus temas preferidos, la Batalla de Kadesh, librada contra los hititas. En la torre de la derecha se representa el campo egipcio protegido por una muralla relativamente sencilla, hecha de escudos. El momento es decisivo. Dos espías hititas han sido capturados. En realidad, se han arrojado voluntariamente en las fauces del lobo para practicar la «desinformación»; en efecto, han dado informaciones falsas sobre la posición del ejército hitita. El faraón celebra un consejo de guerra con sus oficiales superiores. Nadie ha advertido la traición. En la torre de la izquierda, la propia batalla donde el faraón, abandonado por los suyos, aterrorizados por el adversario, se enfrentará solo a 11000 hititas. De un tamaño considerable con respecto al enemigo, Ramsés II, inspirado por su padre Amón, dispersa las fuerzas del caos.
Una vez pasada la puerta del templo, accedemos al primer patio, el de Ramsés II (n.º 3 en el plano), cerrado por un nuevo pilón que se debe a Amenofis III (n.º 4); a la izquierda, la mezquita Abu el Haggag (n.º 5). A la derecha, un pequeño santuario compuesto por tres capillas dedicadas a los dioses Amón, Mut y Khonsu, la tríada tebana. Las columnas de granito poseen tal elegancia que la arquitectura de ese depósito para las barcas sagradas se hace aérea.
El dintel de la puerta que da acceso a la capilla central muestra al faraón corriendo hacia Amón; a la izquierda, como el rey del Bajo Egipto llevando la corona blanca; a la derecha, como el rey del Alto Egipto que lleva la corona roja. Hay, pues, dos Amón para acoger al soberano; en el centro, entre ambos dioses idénticos, el genio de la eternidad lleva en su cabeza el nombre del rey, coronado por un sol. En la luz, todo vuelve a la unidad.
Las columnas que flanquean los muros del patio son austeras y macizas. Entre ellas, estatuas del rey de pie con una reina o una princesa de pequeño tamaño estrechándose tiernamente contra la pierna del coloso. Hay algo curioso: una sola de esas estatuas está tallada en granito negro, mientras las demás son de granito rosa. Es un tema esencial de la religión egipcia, el de lo Uno y lo múltiple, lo que es potencial, no expresado, lleno de vida (el rojo).
Los relieves de los muros de ese patio, como todos los de Luxor, son de excepcional calidad. En la esquina sudoeste se desarrollan dos escenas extrañas. La primera es una procesión muy particular en la que, entre sacerdotes portadores de ofrendas, figuran 17 hijos de Ramsés II, que llevan en la mano izquierda largos ramilletes cuyo suave olor alimentará el alma de los dioses. Pero las «estrellas» del cortejo son seis enormes bueyes que fueron cebados para el sacrificio. Van adornados y llevan incluso flores entre los cuernos. Sobre dos de ellos se ve una cabeza de un hombre negro y una cabeza de un hombre asiático. Los animales, que se arrastran con dificultad dado su peso, simbolizan la materia viva que ofrece sus riquezas a la divinidad, así como las regiones del mundo sometidas a un rey.
La segunda escena es la inauguración del pilón de Luxor. Este tipo de ceremonias eran para los egipcios la ocasión para una gran fiesta en la que participaba la población, disfrutando de días de vacaciones y noches bastante apasionadas en las que el vino y la cerveza no estaban racionados. En este relieve está representado el propio pilón, con sus cuatro mástiles para banderolas, precedido por los seis colosos de Ramsés II y los dos obeliscos. Así concluía la última parte del templo cuya construcción había comenzado por el sanctasanctórum. No olvidemos que las escenas están vinculadas entre si: la procesión de los bueyes cebados se dirige hacia el templo donde serán ofrecidos en sacrificio.
Para salir del patio, pasamos ante dos colosos de Ramsés II, muy deteriorados, que flanquean la puerta del pilón de Amenofis III (n.º 4 en el plano). En los zócalos de las estatuas, los enemigos del faraón vencidos y atados; contra la pierna derecha del faraón, su esposa Nefertari, de pequeño tamaño, con la forma de la diosa Hator o, más exactamente, llevando el hábito de la gran sacerdotisa de Hator. Puesto que su real esposo ha obtenido la victoria sobre las tinieblas, la reina puede organizar la fiesta y dejar que el júbilo se exprese. Tomemos una soberbia avenida de 52 m de largo, flanqueada por siete columnas (15,80 m de altura) a cada uno de los lados, que produce a la vez una impresión de elevación y de embudo (n.º 6 en el plano). Aquí se produce un cambio de eje evidente, como si el templo fuese de pronto devuelto a la línea recta. No se trata de torpeza ni de dificultad técnica no resuelta, sino de voluntad simbólica del Maestro de Obras. Pasamos por una «compuerta» y el camino cambia de naturaleza, pues el propio templo se vuelve distinto. Al este y al oeste, dos muros flanquean esta columnata, su ornamentación se debe a dos faraones, Tutankamón y Horemheb, que reinaron tras la «herejía» de Ajnatón y cantaron de nuevo la gloria del dios Amón. Hicieron también representar los episodios de la fiesta de la diosa Opet, durante la que las barcas de Amón, de Mut, de Khonsu y del faraón salen del templo de Karnak para dirigirse a Luxor por el Nilo. En la orilla, una imponente muchedumbre, con músicos y danzarines. Esta fiesta se celebra en el mundo exterior, en ella se admiten los profanos. Pero muy pronto las barcas sagradas entrarán en una parte del templo reservada a los iniciados. La gran columnata encarna, de modo monumental, el paso entre esos dos mundos.
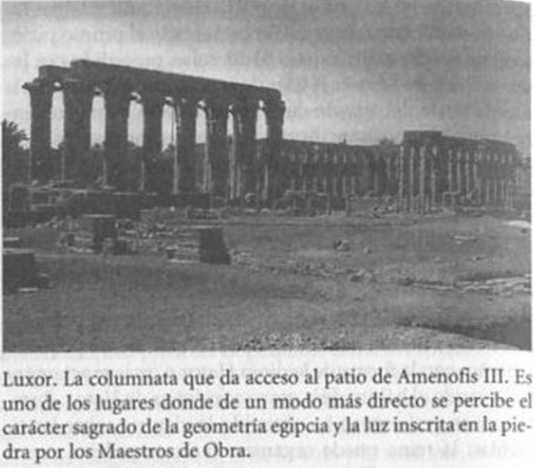
Pero entremos en el segundo gran patio del templo, el de Amenofis III (52 m de ancho por 48 de largo, n.º 7 en el plano), que precede al templo cubierto. Está flanqueado en tres de sus lados por dos filas de columnas papiriformes, de capitel cerrado, sin duda las más hermosas de Egipto. Espacio al aire libre, es cierto, pero capiteles cerrados: todo está presente, nada se revela.
Aquí, nos impregnamos plenamente del poder de la vertical, de esos trazos de luz grabados en la piedra para permitirnos pasar de una visión material del mundo a una visión sagrada, y para prepararnos a los misterios del templo interior.
Este templo cubierto comienza, como es norma, por una sala de columnas, que en este caso son 32 (n.º 8 en el plano). Primera advertencia: esta parte del edificio está claramente diferenciada del resto, pues se construyó sobre una especie de plataforma. Su basamento, además, recibió un texto y una ornamentación particulares, a saben una procesión de personajes que simbolizan las provincias de Egipto. Por lo tanto, el país entero sirve de soporte a lo divino.
Tras la sala de columnas se abren varias pequeñas estancias; las más importantes de ellas son la sala de ofrendas, con cuatro columnas (n.º 10 en el plano), donde el faraón realiza los ritos de las ofrendas a Amón y a Min, y el santuario que albergaba la barca sagrada (n.º 11 en el plano), parte del templo modificada por Alejandro Magno, que se hizo representar en las paredes adorando a los dioses egipcios. El conquistador griego imitó las escenas en las que se ve al faraón Amenofis III en acción. Después de liberar a Egipto del yugo asirio, después de hacer que le coronaran rey en el oasis de Amón, Alejandro quiso llegar hasta Tebas y demostrar su piedad por la antigua religión, en el secreto de un templo cubierto. Extraña andadura que ilumina, tal vez, con nueva luz la aventura del conquistador cuyo poder temporal quedaba así, depositado como ofrenda a los pies de Amón.
A la izquierda de la capilla de la barca, encontramos dos capillas más; una (n.º12 en el plano) nos cuenta la coronación de Amenofis III mientras la otra evoca la concepción divina y el nacimiento del faraón (n.º 13). Las escenas se grabaron en el muro oeste, en un relieve tan fino —y degradado además— que son muy difíciles de descifrar.
El faraón no intenta «demostrar» su nacimiento divino ni recoger los sufragios de la población. Su estatuto de jefe de Estado está establecido desde el inicio de los tiempos y nunca se ha cuestionado, puesto que incluso los griegos y los romanos se vieron obligados a convertirse, ritualmente, en faraones, para poder gobernar Egipto. Estamos en un templo cerrado, lejos de cualquier idea de propaganda. Lo que aquí se revela es el proceso de un nacimiento en su aspecto divino. Khnum, el alfarero con cabeza de carnero, moldea en su torno al faraón y su ka, su «doble» o, más exactamente, la energía inmortal que animará su cuerpo mortal. El futuro rey está potencialmente dispuesto a nacer. Pero falta que el dios Amón, habitando el cuerpo del rey Tutmosis IV, se una carnalmente con la reina Mutemuia (cuyo nombre significa «madre que está en la barca»). Thot anuncia a la reina el nacimiento de un hijo. Es conducida por unas divinidades hacia la cámara del nacimiento y recibe su ayuda durante el parto. Amón acoge a su hijo con gozo, mientras se le asegura mágicamente el más feliz destino. El niño y su ka son amamantados por Hator, como vaca celestial. Finalmente, el nuevo faraón sube al trono.
Ese sucinto resumen de un largo ritual, desarrollado también en Dayr al-Bahari en el templo de la reina Hatsepsut, es una exposición casi científica del modo como los dioses crean la vida y modelan un faraón destinado a ser «la luz de los vivos».
Más allá del santuario de la barca, hacia el sur, se halla el sanctasanctórum (nº 14 en el plano). Se compone de un vestíbulo con 12 columnas que preceden a tres capillas. En la del medio había un naos que contenía la estatua divina. Allí, como muestran los relieves, el faraón se encontraba con su padre Amón. Dos dioses le conducen hacia él: Horus, protector de la realeza, y Atum, el creador. Los ruidos de la gran fiesta se habían acallado, la exuberancia de la muchedumbre quedaba en el exterior, en lo más secreto del templo, el Padre se encarnaba en el Hijo, divinizando así la tierra de Egipto y ofreciéndole una fiesta ininterrumpida del espíritu.
El Museo de Luxor
Hay un lugar en Luxor que el visitante no debe perderse: el Museo Egiptológico. Inaugurado en 1975, es uno de los más ordenados y más agradables de visitar.
Se han elegido pocas obras, pero son casi todas excepcionales. Además, es posible moverse alrededor de las estatuas, descifrar las inscripciones, hay espacio suficiente para admirar lo que se exhibe: una extraordinaria cabeza de Sesostris III, de edad avanzada, grave, profundo; Hatsepsut celebrando la erección de sus dos obeliscos de Karnak, cubiertos de oro fino y que llegan al cielo; Amenofis II de pie en su carro, disparando el arco con tanto vigor que sus flechas atraviesan blancos de cobre; un «dúo» sorprendente, formado por el faraón Amenofis III y un impresionante Sobek, dios cocodrilo sentado en un trono; una estatua del gran arquitecto Amenhotep, hijo de Hapu.
La obra más espectacular que se conserva en el museo es una pared de 18 m por 4, reconstruida a partir de bloques de gres decorados, de la época de Ajnatón, que fueron encontrados en el noveno pilón de Karnak. Ajnatón era todavía Amenofis IV, no había fundado su nueva capital. Pero el «estilo amárnico» ya existía. Lo que se relata aquí, con notable frescura y espontaneidad, es la vida cotidiana, la de los obreros, los artesanos, los campesinos. Ajnatón, acompañado por su esposa Nefertiti, venera el disco solar, el dios Atón, que da al conjunto su significado sagrado. Los hombres pueden trabajar porque habita en ellos la luz de Atón.
Dayr al-Bahari, «el sublime de los sublimes» según los textos egipcios, es la obra maestra de la reina Hatsepsut, la más célebre soberana de Egipto, que reinó en las Dos Tierras en la XVIII dinastía, de 1490 a 1468 a. J. C. Años de paz, de quietud, de tranquila felicidad. Egipto es poderoso y rico. Hatsepsut y su Maestro de Obras, el genial Senmut, se consagran a la creación de un edificio extraordinariamente original, tanto por su emplazamiento como por su Concepción. Dayr al-Bahari, «el convento del Norte», se encuentra en la orilla occidental del Nilo, frente a Karnak, en un gran anfiteatro natural dibujado por un acantilado perteneciente a la cadena líbica. Al sur, una montaña sagrada entre todas, la cima de Occidente, donde vela una diosa que acoge a los justos que mueren. En este lugar el sol brilla con rara intensidad. Todo resplandece con una blancura cegadora que, en pleno mediodía, hace que el templo se confunda con la montaña a la que se adosa. En realidad, el templo es montaña o, más exactamente, la montaña se ha hecho templo. Ésta fue la apuesta del Maestro de Obras: utilizar esta naturaleza salvaje, ingrata, para componer una obra tan llena de encanto mágico que se convierta en la sonrisa de una reina. El contraste es llamativo entre el reseco rigor del acantilado y el encanto mágico del templo. El paisaje se ha convertido en lugar santo. Las sucesivas terrazas, que caracterizan el edificio, están unidas entre si por una rampa, línea ascendente que refuerza la verticalidad del acantilado. Ascendemos hacia el interior de la montaña, iremos confundiéndonos poco a poco con la piedra de eternidad. Aquí la materia se hace consciente, sirve de relicario a los dioses y al alma de una reina. Esta montaña, como veremos, es también la de los muertos beatificados y las divinidades que velan por ellos. Nos encontraremos con el chacal Anubis y la vaca Hator, que ayudan a los justos a pasar al otro lado del espejo de la montaña.
El paraje entero, por otra parte, está consagrado a Hator. Aunque la diosa se encarne en el cuerpo de una vaca, no olvidemos que es, ante todo, de naturaleza cósmica y que brilla entre las estrellas.
Ella es quien, en la montaña de Occidente, acoge en el ocaso a los seres de luz. Ninguna claridad puede compararse a la de Dayr al-Bahari. Abrumadora, casi insoportable en los atrios del templo, se suavizará paulatinamente hasta los santuarios de la terraza superior, tal vez para que presintamos que la muerte es también luz.
Nada concreto sabemos sobre el paraje de Dayr al-Bahari antes del reinado del rey Mentuhotep (Imperio Medio, XI din., hacia 2050 a. J. C.). Cinco siglos antes de Hatsepsut, aquel faraón quedó encantado ante unos lugares de inhóspita apariencia y decidió construir allí su templo funerario. Mentuhotep, apodado a veces «el grande», es un faraón de excepcional envergadura. Él fue quien, al final de un período turbio, reunificó un Egipto dividido. Originario de Tebas, impuso su ciudad como una urbe desde entonces esencial para la civilización egipcia. Fue un rey amado hasta el punto de que se le considerara un nuevo fundador de Egipto.
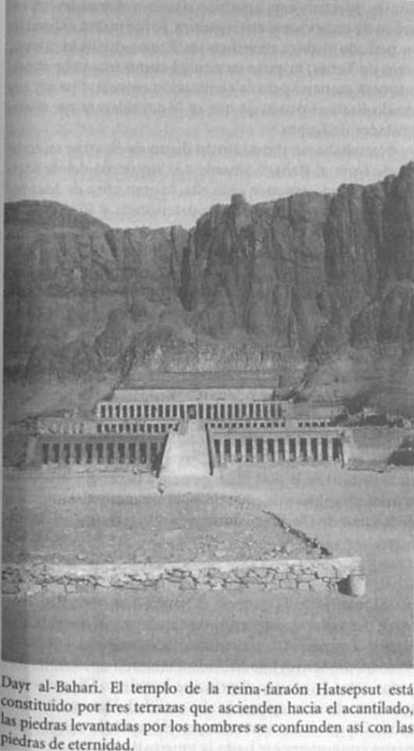
Necesitaba un monumento digno de él, y fue su templo de Dayr al-Bahari. Situada a la izquierda del de Hatsepsut, cuando estamos ante ella, la gran obra de Mentuhotep está por desgracia muy deteriorada y sus vestigios sólo interesan a los especialistas.
La estructura del templo era especialmente interesante: un patio con árboles del que salía una rampa que desembocaba en un vasto zócalo sobre el que se levantaba una pirámide. Tras ella, una sepultura excavada en la roca de modo que el templo propiamente dicho tenía a la pirámide como sanctasanctórum, protegiendo un tipo de sepultura en la montaña, que conocemos en Asuán para algunos particulares, pero que podemos encontrar sobre todo, en distintas formas en el Valle de los Reyes.
Un detalle significativo: aunque la tumba estuviera excavada en la roca, el sarcófago real quedaba exactamente en la vertical de la pirámide, que era a la vez el símbolo de la primera colina que emergió en el amanecer del mundo y de la cima de Occidente, que protegía el descanso del difunto.
* * *
El marido de Hatsepsut, el faraón Tutmosis II, murió joven. La reina se convirtió en regente del reino; el futuro faraón, Tutmosis III, era entonces sólo un niño. Los historiadores modernos han hablado a menudo de terribles disputas entre la reina y el príncipe heredero. Digamos que son fruto de su imaginación. En realidad, Hatsepsut y Tutmosis III, que iba a convertirse en el Napoleón egipcio, reinaron conjuntamente hasta la muerte de la reina.
Hatsepsut es profundamente pacifista. Venera a Hator, la señora de la Alegría. La reina define sus intenciones con sus distintos nombres: «La primera de las nobles», «La que besa a Amón», «Poderosa en fuerza de vidas», «Verdeante en años», «Divina en apariciones». Dayr al-Bahari será el paraje donde pueda expresar la plenitud de un reinado armonioso. Fiel al pasado, se inspira en el monumento precedente, el de Mentuhotep; también ella construye un templo en terraza, también ella traza una línea ascendente hacia el corazón de la montaña. Pero Hatsepsut no hace erigir pirámide alguna, pues la propia montaña será su pirámide natural.
Para señalar el interés que sentía por su templo de Dayr al-Bahari, Hatsepsut orienta su tumba del Valle de los Reyes de un modo muy preciso: en efecto, su eje principal está en la dirección del «Sublime de los sublimes», del templo de luz.
Dada la perfección de su templo, la fama de Hatsepsut perduró muchos siglos después de su muerte. Se acudía en peregrinación a Dayr al-Bahari y, durante mucho tiempo, la reina fue considerada como una gran soberana que procuró la felicidad a su pueblo. Aunque Dayr al-Bahari sea ante todo la coronación artística del reinado de Hatsepsut, ya hemos visto que no debíamos desdeñar el ejemplo de Mentuhotep; existe un tercer personaje que puebla el paraje con su presencia, Tutmosis III en persona. En 1962 se descubrieron vestigios de su templo entre el de Mentuhotep y el de Hatsepsut. La reina y su ilustre sucesor quedaban así reunidos por toda la eternidad.
Senmut (o Senenmut), cuyo nombre significa que vivía en fraternidad con la Gran Madre que protege a Egipto, fue el Maestro de Obras de la reina Hatsepsut. Algunos consideran que se convirtió en su amante y que, a veces formaron una pareja escandalosa para numerosos altos funcionarios sujetos a una rígida etiqueta. Lo cierto es que no tenemos prueba alguna de ello. Sabemos simplemente que Senmut, intendente de los dominios de Amón. Maestro de Obras que ejercía su talento en Karnak y Dayr al-Bahari, fue el personaje principal del reino después de la reina. No es raro en el antiguo Egipto, donde el artesano ocupaba una situación excepcional. Confidente, consejero, escriba de alto rango, Senmut dirigía un pequeño grupo de especialistas muy cualificados. Una «cuenta de explotación» nos hace saber que en las obras de Dayr al-Bahari sólo había dieciséis carpinteros, diez talladores de piedra y veinte grabadores. La cosa puede parecer sorprendente, pero así fue siempre, desde la época de las pirámides hasta la de las grandes catedrales medievales. Y es que, no debemos confundir a los denominados «peones» con los escultores, talladores de piedra y dibujantes que recibían una larga iniciación técnica y espiritual antes de poder transformar la materia en radiante belleza.
* * *
En la actualidad, en Dayr al-Bahari sólo quedan la piedra y el sol. Nos toca hacer un esfuerzo de imaginación. Antaño, la reina había fertilizado el desierto. Había creado delante del templo un gran jardín con árboles, adornado con albercas, un verdadero pequeño edén que precedía al templo propiamente dicho. Este sueño de verdor ha desaparecido. Para recibimos sólo subsiste un león, que marca el inicio de la gran rampa. Antaño era la simbólica desembocadura de una avenida de esfinges y frente a él se hallaba su compañero. Ambos leones se encargaban de velar por el templo y de impedir que los seres impuros siguieran adelante. Son ayer y mañana, conocen el pasado y el porvenir. Encarnan también las montañas del Oriente y del Occidente, las dos columnas del mundo en medio de las cuales pasa el iniciado. Con los ojos siempre abiertos, sin dormir nunca, esos leones son la vigilancia misma.
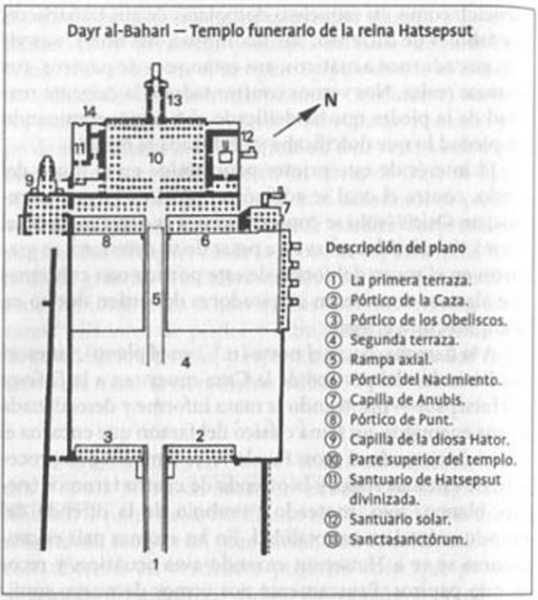
En Dayr al-Bahari no dejaremos de subir, pasar de una terraza a otra. Sólo subsiste, pues, el corazón del templo, lo esencial, como un esqueleto despojado de sus tamariscos, sus árboles de incienso, sus sicomoros, sus flores, sus viñas, sus adornos acuáticos, sus estanques de papiros, sus estatuas reales. Nos vemos confrontados a la exigente realidad de la piedra que ha deificado el tiempo, eliminando sin piedad lo que dulcificaba y hechizaba la mirada.
El interés de este primer patio reside en el muro del fondo, contra el cual se edificó un pórtico. En sus extremos, un Osiris (sólo se conserva uno, a la derecha, hacia el norte). Admirables relieves, a pesar de su deterioro, se grabaron en el muro del fondo de este pórtico con columnas que algunos consideran inspiradoras del orden dórico en la arquitectura griega.
A la derecha, hacia el norte (n.º 2 en el plano), las escenas llamadas del pórtico de la Caza muestran a la Esfinge —Hatsepsut— pisoteando la masa informe y desordenada de sus enemigos, un tema clásico del faraón que encarna el orden derrotando al caos. Puede verse también una procesión de estatuas reales y la ofrenda de cuatro terneros (negro, blanco, rojo, moteado), símbolo de la ofrenda del mundo animal en su totalidad. En las escenas más encantadoras se ve a Hatsepsut cazando aves acuáticas y recogiendo papiros. Bruscamente nos vemos de nuevo sumidos en el universo paradisíaco de las tumbas del Imperio Antiguo, con esa diversidad salvaje y palpitante por la que el humano se aventura con respeto. Pájaros, flores, colores, todo parece sumido en una armonía muy alejada de las crueldades de una cacería. Pero Hatsepsut no es una Diana cruel sino que: pesca las almas, captura los estados espirituales del ser haciéndose depositaría de ellos, en su condición de faraón.
Al otro lado del pórtico, a la izquierda, hacia el sur (n.º 3 en el plano), se magnifica la actividad de Hatsepsut como Maestro de Obras. Como todos los faraones del Imperio Nuevo, Hatsepsut embelleció Karnak, especialmente erigiendo esas flechas pétreas a las que llamamos obeliscos. El pórtico de los Obeliscos narra una auténtica hazaña, la de los artesanos de la reina que salieron de Tebas en dirección a Asuán para extraer de las canteras de granito rosa los monolitos capaces de convertirse en obeliscos. Conocemos pocos detalles sobre el trabajo de los canteros cuyas técnicas —especialmente las de su erección— permanecieron en gran parte secretas. Los relieves se limitan a mostramos la parte pública de la obra, es decir, el transporte fluvial de los obeliscos, gracias a una flotilla de bajeles perfectamente organizada, y su triunfal recibimiento en Karnak, donde algunos soldados tocan trompetas y tambores para celebrar vigorosamente el éxito de la empresa. Fue necesario emplear una chalana de más de 50 m de largo y pedir a los dioses que protegieran el convoy, que tal vez guió la propia reina, al menos en la última parte del recorrido. Al ruidoso júbilo de la llegada suceden el silencio y el recogimiento. Es preciso consagrar el terreno donde se erigirán los dos obeliscos. La reina efectuará una carrera ritual, delimitando magníficamente un espacio. Llegarán entonces unos especialistas que levantarán hacia el cielo los dos monolitos, para que atraigan la luz y dispersen las energías nocivas.
Sigamos subiendo utilizando, de nuevo, la rampa axial del templo. Pasamos delante de un león guardián y desembocamos en una terraza de vastas dimensiones. Aproximadamente, desde su centro, asciende la continuación de la rampa, también en el eje del templo.
Varios centros de interés: en el lado norte, a nuestra derecha, un pórtico de 15 columnas que nos recuerdan el orden dórico de los griegos. Enfrente, donde termina la rampa que continúa hacia arriba, el pórtico del oeste, con dos hileras de 22 pilares; a la derecha, hacia el norte, las escenas que justifican la realeza de Hatsepsut (n.º 6 en el plano). Más a la derecha aún, en el extremo norte, la capilla de Anubis (n.º 7). Al otro lado, a la izquierda, hacia el sur, los relieves que cuentan la expedición al país de Punt (n.º 8); más a la izquierda, en el extremo sur, la capilla de la diosa Hator (n.º 9).
Examinemos primero el pórtico del oeste, comenzando por su parte derecha, el «pórtico del nacimiento» (n.º 6 en el plano). Estas escenas son especialmente importantes, pues la reina justifica en ellas su función divina del faraón. Esta justificación no se debe al hecho de que sea una mujer tenga que dar más explicaciones que un hombre. Cada faraón recuerda esta verdad esencial para Egipto, a saber, su doble condición humana y divina. Participando de las naturalezas de la tierra y el cielo, puede ejercer su gobierno material sin traicionar la regla espiritual. Escenas del mismo orden grabó en los muros de Luxor Amenofis III, y vestigios de otros templos demuestran fehacientemente que existían tantas versiones esculpidas como faraones.
¿Qué nos recuerdan estas escenas? Nada menos que la concepción y el nacimiento de Hatsepsut. Vemos primero a doce dioses celebrando consejo bajo la presidencia de Amón-Ra. Los doce representan la Enéada, es decir nueve dioses. Que el número sagrado sea 9 y la cifra 12 no representa traición alguna en el espíritu egipcio. La cifra es secundaria con respecto al número; sea cual sea la cifra de las divinidades que la representan, la Enéada es siempre el 9, símbolo del poder creador y organizador del universo.
Durante el consejo se evoca a la hermosa soberana Ahmes. Es hora ya de darle una descendiente. El dios Amón se introduce entonces en el cuerpo del rey, su esposo. Cuando éste entra en la cámara nupcial, la reina desfallece ya de placer y de amor. El olor del faraón es tan suave que la muchacha se embriaga. El amor recorre su ser, la unión carnal se consuma. La reina está encinta. Su felicidad es inmensa, pero se dispone a sufrir. Los dioses la ayudarán a parir de acuerdo con los ritos. El alma de la niña, la futura Hatsepsut, es modelada por el divino alfarero. Le dan un nombre sagrado: Maat-ka-Ra, es decir «la Armonía universal es la energía de la Luz divina». Se toman todas las precauciones mágicas. Señalemos que la futura reina es aquí un faraón predestinado, por lo tanto de sexo masculino, y que el alfarero le crea dos cuerpos, mortal y temporal uno, inmortal e intemporal el otro (el ka).
Cuando su hija nace, el dios Amón la toma en sus brazos, la reconoce como hija de su carne, muestra una inmensa alegría. Siete genios masculinos y siete genios femeninos (antepasados de nuestras hadas buenas) colman a la divina niña de todos los dones que le permitirán reinar correctamente. La vida oficial del nuevo faraón puede comenzar: Hatsepsut es asociada al trono por su padre, para que aprenda el arte del gobierno. Asistimos a su coronación y luego a sus viajes rituales hacia el Norte y hacia el Sur, para ser reconocida como soberana por los dioses de las grandes ciudades.
Algunos de estos relieves han sufrido mutilaciones que con excesiva ligereza se han atribuido a Tutmosis III. De hecho, nada prueba que éste odiara a su tía. Si hubiera deseado borrarla de la historia, le habría bastado con arrasar Dayr al-Bahari. Por el contrario, como hemos visto, añadió su propio templo, pero con discreción y conservando preciosamente la obra maestra arquitectónica de quien le precedió en el trono. Además, en algunos lugares del templo, se conservan los rostros y los nombres de Hatsepsut. Finalmente, esos «martilleos» no son destrucciones eficaces, pues dejan asomar la escultura; cuando estaba demasiado borrada, reyes como Seti I se encargaron de restaurar sus contornos para que siguiera siendo legible. No inventemos, pues, una guerra civil que nunca existió; observemos en realidad que Tutmosis III quiso inscribirse en un linaje, vinculándose directamente a Tutmosis I y ocultando simbólicamente los reinados de Tutmosis II y de Hatsepsut, que forman un conjunto aparte, una originalidad, por lo demás, en perfecta relación con el propio templo.
La parte izquierda del pórtico, hacia el sur, se conoce como pórtico de Punt. Es el relato de una gran expedición organizada por la reina hacia un país medio fabuloso y medio real (n.º 8 en el plano).
Hoy se admite que el maravilloso país de Punt (o de Opon) se hallaba en algún lugar de la costa de los somalíes. Sin embargo, esta localización geográfica es menos importante que la propia función de esta región. La reina no organizó aquella importante expedición al país de Jauja por afán de hacer un hermoso viaje. Necesitaba incienso para las ceremonias rituales y, en tal circunstancia, los egipcios estaban dispuestos a conocer cualquier aventura para que el culto se llevara a cabo conforme a las reglas.
Es un verdadero tebeo, compuesto por relieves tan admirables como detallados. Salen contando con los mejores auspicios. Se ha consultado al cielo y se colocan bajo su protección. Hay que lanzarse, entonces, por la «Gran Verde», con cinco embarcaciones cargadas de regalos y vituallas.
La llegada de los egipcios a Punt provoca cierto asombro. ¿Han viajado por los caminos del cielo? En cualquier caso, no suscitan ningún temor. No son invasores descubriendo un poblado africano, con sus chozas, sus palmeras, sus monos. La familia reinante en Punt recibe a los enviados de Hatsepsut. A la soberana de Punt se la representa sin la menor complacencia: es pequeña, gorda, deforme, sufre elefantiasis. Las negociaciones comerciales se inician con buen humor, los egipcios cambian sus productos por árboles de incienso, arrancados, con sus raíces cuidadosamente envueltas en esteras. Queda muy claro que los árboles están vivos. Los egipcios embarcan también oro, ébano, marfil, pieles de pantera, y diversos animales exóticos, entre ellos una soberbia jirafa. En Punt, la expedición concluye con un banquete muy bien regado y, ciertamente, con la promesa de volver a verse.
Luego se pasa, directamente, a la llegada triunfal a Egipto. Cada desembarco se celebra con una ceremonia religiosa. Ésta es excepcional. Está presente Tutmosis III quien ofrece incienso. La propia Hatsepsut mide el incienso con el celemín y el dios Thot anota el resultado.
La reina ha cumplido su misión. Ha hecho que trajeran de Punt el incienso indispensable para la hermosa fiesta del valle y las ceremonias del culto de Amón. Así, con alegría y orgullo, puede encontrarse con el dios Amón y hablar con él.
En el extremo izquierdo del pórtico de Punt se encuentra el santuario de la diosa Hator. Para acceder a él se utiliza una rampa. El edificio es un templo en reducción, con un vestíbulo, dos salas con pilares y un santuario excavado en la montaña.
Aquí reina la diosa Hator, dama del Occidente, que acoge en su seno al sol poniente y el alma de los muertos.
Se le ofrecían flores, frutas y copas con una rana, símbolo de resurrección, en el centro. Podrán verse columnas y pilares llamados «hatóricos», pues los capiteles son cabezas de mujer con orejas de vaca, uno de los animales sagrados de la diosa.
Antaño, el pequeño templo tenía su entrada propia y era objeto de un culto particular. En la segunda sala de pilares podremos descubrir unos relieves en los que se desarrollan escenas festivas en honor de Hator. Los festejos tienen lugar en el Nilo, con el vaivén de los barcos mientras, en la orilla, unos soldados agitan ramas. Podemos ver también dos episodios rituales, «la carrera del pájaro» y «la carrera con remo», que el faraón llevaba a cabo para regenerarse y probar que manejaba bien el gobernalle del navío del Estado.
Una escena muy sorprendente muestra el vínculo sagrado que une a la reina con la diosa; Hatsepsut, sentada bajo un dosel, tiende la mano hacia la vaca que le lame los dedos. «Ojo en ojo —dice el texto—, bajar el brazo, lamer las carnes divinas, saturar al faraón de vida y de poder».
En el santuario podrá verse también el rito de «golpear la pelota» para Hator (juego ritual relacionado con el «control» del mal de ojo y la apertura del buen ojo), distintas escenas de adoración y ofrenda y, sobre todo, la regeneración de la diosa por la leche de la vaca Hator. Hatsepsut, arrodillada, bebe la leche de la vaca del cielo, licor de juventud, mágico líquido que ya devolvía fuerza y vigor a los reyes del Imperio Antiguo, según Los textos de las pirámides.
El santuario de Hator, al que se accedía por tres peldaños y donde se celebraba Hatsepsut en su papel de Maestro de Obras, presenta dos notables particularidades. Primero, por encima de una hornacina, en el muro donde está grabada la escena del amamantamiento, podemos ver a dos Personajes realizando la ofrenda de la leche y el vino. Sus rostros son extrañamente parecidos. El hombre es Tutmosis III. La mujer es Hatsepsut. El rostro de la reina no ha sido martilleado. En el muro del fondo está también presente la reina, entre Hator, la soberana del edificio, y Amón, el dios de Imperio. Era esencial que en este pequeño sanctasanctórum estuviera presente la reina.
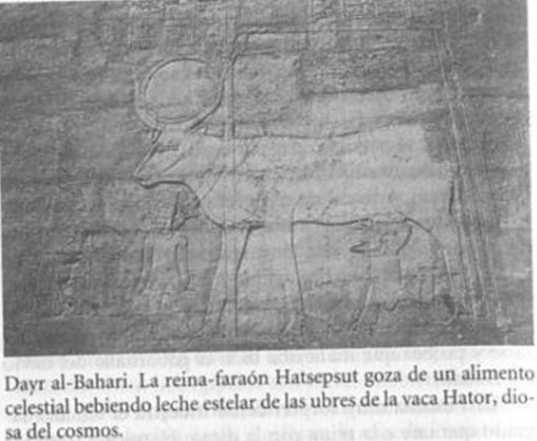
Luego encontramos al Maestro de Obras del que ya hemos hablado, el ilustre Senmut. También él está presente, en el secreto de estos templos, del modo más discreto posible, tras los batientes de las puertas de hornacinas, en la oscuridad. Sobre todo, no veamos en ello, vanidad o vanagloria, pues nadie, aparte del faraón y de los dioses, podía ver la imagen del arquitecto. Como los Maestros de Obras de la Edad Media, cuyo rostro figura a veces en inaccesibles recodos de las catedrales, Senmut quiso estar mágicamente presente y participar en el ritual que se desarrollaba en este lugar.
En el extremo del pórtico del Nacimiento, a la derecha, hacia el norte, se halla el santuario de Anubis, que hace pareja con el de Hator. Un dios, una diosa, ambos en un papel funerario, asumiendo la función de guardianes de la montaña sagrada.
Anubis, el que preside el pabellón de embalsamamiento, el señor de la necrópolis, el que está plantado sobre la montaña, el que sabe manejar las vendas de la momia, es un hombre con cabeza de chacal. Es un guía de los muertos, pero un guía exigente. Conoce los secretos del viento, del agua y de la piedra. Él es, naturalmente, quien conduce a la reina hacia el fondo de su santuario.
El pequeño templo de Anubis lo compone esencialmente un pórtico, una sala con columnas donde el visitante descubre sus maravillosos relieves de frescos colores, y un sanctasanctórum. El rigor de Anubis, dios de rostro negro, se ve atenuado por esta exuberancia de tonos suaves, relajantes, que anima las paredes de la sala con columnas. Bajo la protección de Anubis, que la guía por las regiones del más allá, Hatsepsut venera a Osiris, que se muestra aquí muy discreto. Contempla a Hator con la cabeza adornada con cuernos de vaca entre los que se levanta el sol, descubre al dios con cabeza de halcón, encarnación del sol que da la vida, venera a Sokaris, dios funerario, a quien se ofrece el vino que regenera.
Para penetrar en el santuario del fondo, hay que girar en ángulo recto, hacia la derecha, pues esta parte del edificio forma un codo, como una escuadra. El sanctasanctórum está abovedado. Su decoración prueba que, como la mayoría de los edificios de este tipo, era un lugar de iniciación. En la hornacina terminal descubrimos a dos dioses, Amón, el principio oculto de la vida en espíritu, y Anubis, el conductor de almas que lleva al iniciado hacia Amón. Hatsepsut está arrodillada ante el chacal. Le ha seguido con toda confianza y se encuentra con su padre Amón, el dios que la creó, al igual que el iniciado alcanza de nuevo la fuente de la que brotó. Un detalle significativo: una piel de animal colgada de un asta. El simbolismo de esta piel es fundamental. Es la del «hombre viejo» de la que el iniciado debe despojarse para convertirse en el «hombre nuevo», purificado, liberado de sus trabas. Durante el rito, el iniciado, desnudo, entraba en esta piel. Volvía a ser embrión en la matriz. La piel ya no era vestidura que se abandona sino vientre donde se producía una nueva fecundación, de orden espiritual.
Este pequeño templo es uno de los escasos lugares donde la enseñanza iniciática que corresponde a las funciones de Anubis fue en parte revelada. Oficiaba un «sacerdote», llevando una máscara de chacal. Evocaba esta «piel de resurrección» y señalaba las «buenas rutas de Occidente» que conducían a la montaña donde la muerte física sería derrotada.
Subamos un peldaño más para acceder a la parte superior del templo (n.º 10 en el plano), punto en el que desemboca la larga rampa que partía de los atrios para llegar a este santuario. Admirable ilustración arquitectónica de una vía recta, sin recodos, que lleva de la apariencia a lo real.
Sólo unos pocos personajes tenían la posibilidad de penetrar en estos lugares. Era preciso haber pasado por las enseñanzas de Anubis y Hator, haber franqueado ya numerosas puertas para ser admitido en este «último círculo».
La decoración de la rampa que lleva a esta tercera terraza es interesante: en ella se ve a la diosa buitre del Alto Egipto y a la diosa serpiente del Bajo Egipto. Dicho de otro modo, al llegar al tercer rellano del templo se concilia lo que era doble; la reina-faraón reunía las dos partes de su país que, por otra parte, correspondían a las dos partes de su ser espiritual. Unificada, coherente, podía abordar los grandes misterios.
Esta terraza, por desgracia, está dañada. Tiempo atrás, había un pórtico compuesto por veintidós pilares llamados «osiriacos», pues representaban al dios Osiris momificado. Era el paso de la muerte a la vida. Hatsepsut, reconocida como justa por el dios de los muertos y su tribunal, traspasaba el soberbio portal de granito rosa, verdadera puerta del otro mundo. La inscripción del dintel es, por lo demás, luminosa: «Horus da la vida».
Entramos entonces en un patio (26 m de profundidad por 40 de ancho, aproximadamente), flanqueado antaño por dos hileras de columnas por sus cuatro costados. De ahí parten, tres conjuntos de capillas que son tres expresiones de la espiritualidad vivida en este lugar a nuestra izquierda, al sur (n.º 11 en el plano), el santuario de la reina Hatsepsut divinizada; a nuestra derecha, hacia el norte, un santuario solar (n.º 12); frente a nosotros, hacia el oeste, el último santuario del templo (n.º 13).
Los tres santuarios forman un sanctasanctórum de tres facetas, que corresponden a una cierta actuación del iniciado en el templo. No nos dirijamos en seguida hacia el centro, hacia la capilla del fondo, en el eje. Para prepararnos para el encuentro con el dios supremo de este templo, primero debemos descifrar las capillas del sur y del norte.
Dirijámonos a nuestra izquierda, hacia la capilla del sur (n.º 11 en el plano). Es el santuario de Hatsepsut divinizada. El tema principal es incluso más vasto, puesto que está presente el padre de la reina, Tutmosis I, dotado de una capilla que le es propia. Lo que se evoca aquí, es el linaje faraónico en su aspecto sagrado.
Para entrar en el edificio es preciso pasar por una puerta abierta en el muro sur del palio. Después de un vestíbulo descubrimos, a la izquierda, la capilla de Tutmosis I y la de Hatsepsut a la derecha. No están solos pues con ellos está también el inevitable Maestro de Obras Senmut, que se hizo representar arrodillado, con las manos levantadas en señal de veneración, tras una puerta. Le parecía imposible permanecer lejos de la reina. Por su mediación, todos los constructores rinden homenaje al rey y a la reina divinizados. Pero Senmut supo también mostrarse discreto; se hacía invisible cuando se cerraba la puerta.
Estamos aquí en los aposentos funerarios, en una especié de tumba donde las almas del rey y la reina conocían la felicidad eterna. Portadores de ofrendas les traen los alimentos necesarios. En la capilla abovedada de Hatsepsut, donde reina una paz de rara calidad, se procede al sacrificio del buey y del antílope, animales cargados de una energía especial que se ofrecerá al cuerpo sutil de los reyes-dioses. Al fondo de la capilla, una estela, punto central del culto.
Salgamos de esta capilla, atravesemos el patio y dirijámonos hacia la capilla norte, a la derecha del eje central (n.º 12 en el plano).
Lo que se denominan «las cámaras del Norte» o «el santuario del sol» es un verdadero pequeño templo consagrado a la luz. La capilla de Hatsepsut, con su aspecto cerrado, interiorizado, era la de la luz oculta, nocturna; la capilla de Horakhty (Horus que está en la región de la luz) es la de la luz revelada. Tinieblas y claridad, indisociables, son aquí complementarias y no antagonistas.
La estructura de este pequeño edificio es sencilla: primero, un vestíbulo en cuyo fondo hay una hornacina donde está la reina Hatsepsut, grave y recogida; luego, un patio con un altar en el centro para celebrar el culto del sol al aire libre y de cara al este. Se han reunido la reina, Ra-Horakhty, dios de luz, y Amón-Ra. Hatsepsut, hecho notable, lleva aquí el más sagrado y el más simbólico de sus nombres: Maat-ka-Ra, «la Armonía universal es la energía de la Luz divina». Ciertamente, es preciso ser faraón para llevar semejante nombre, especialmente justificado en este santuario de la cima de la montaña, donde uno se siente embargado por una intensa emoción. Allí se celebraba el rito del sol naciente, en el que participaban algunos iniciados —el tamaño del patio demuestra su reducido número—, rogando para que la luz saliera una vez más de las tinieblas. Es la tradición de la vieja ciudad de Heliópolis: si los iniciados no actúan para que el sol se levante, éste no saldrá ya del reino de las sombras y la tierra estará condenada al desorden.
Es también el anuncio de la famosa religión solar de Ajnatón. El gran templo de Amarna, a pesar de sus considerables dimensiones, se parecía a este pequeño santuario por su concepción general: un culto vivido al aire libre, en presencia del disco solar cuyos rayos dan la vida.
En una exigua capilla, a la derecha de este patio, encontramos de nuevo a Anubis. El guía de los muertos se ha colocado muy cerca del sol, sin duda porque los difuntos que lo han merecido viven por siempre en la luz de la que habían brotado. Además, Anubis vela por la familia más próxima de Hatsepsut, en especial por su padre y su madre, como si hubiesen atravesado el patio, como nosotros hemos hecho, para comunicarse con el sol naciente.
Estamos ahora en condiciones de concluir nuestro periplo y penetrar en la parte central del sanctasanctórum. Volvamos, pues, al centro del patio y caminemos en línea recta, siguiendo el eje del templo, para penetrar en el «santuario del oeste» (n.º 13 en el plano).
Entramos ahora en los dominios secretos del Señor del templo, el misterioso Amón. Es cierto, como ya hemos visto, que la vaca Hator y el chacal Anubis están muy presentes en Dayr al-Bahari; pero el soberano del lugar, el que está en la cima, es el padre divino de la reina Hatsepsut, el dios de Imperio Amón, aquel cuya forma verdadera nunca conocerá ser alguno.
Dos detalles más, antes de seguir a ambos lados de la entrada del sanctasanctórum veremos, en la pared, nueve hornacinas. Contenían nueve estatuas de la reina Hatsepsut que al divinizarse se convertía por sí sola en la Enéada, esa «compañía divina» que detenta las fuerzas de la creación. Otro hecho significativo: en los dos extremos de la pared hay dos pequeñas capillas. La de la izquierda, hacia el sur (n.º 14 en el plano), es muy curiosa porque revela la existencia de una pareja divina, Amón y su esposa Amonet, el Oculto y la Oculta.
Para entrar en este lugar que ella consideraba el más secreto de este mundo, Hatsepsut se calzaba unas sandalias blancas para no mancillar el suelo. Recogida, silenciosa, descubría la primera sala donde estaba la barca divina de Amón. Son numerosas, por otra parte, las representaciones de barcas en Dayr al-Bahari, pues Amón era el señor del viento favorable que hinchaba las velas y permitía a las embarcaciones que circulaban por el Nilo llegar a buen puerto. Naturalmente, era una barca reducida la que se conservaba en este santuario donde Hatsepsut y Tutmosis III ofrecen vino a Amón y a los soberanos que les precedieron. La familia real, en su más amplio sentido, se reúne para venerar a Amón cuyos relieves evocan los dulces jardines y el culto a su estatua. Por desgracia, el hollín del humo impide apreciar en su justo valor estos relieves. No por ello deja de ser cierto que el extremo del templo de Dayr al-Bahari era un lugar excepcional donde la mayor de las reinas de Egipto conversaba con su padre Amón sobre los asuntos del cielo y de la tierra.
El templo de Hatsepsut presenta algunos aspectos insólitos. El primero de ellos es que el sanctasanctórum donde nos hallamos no pone fin al templo. En efecto, el muro del fondo fue excavado en la época tolemaica para dar acceso a un nuevo santuario. Allí nos aguardan dos personajes de excepcional envergadura: Imhotep, el Maestro de Obras de la pirámide escalonada de Saqqara, y Amenhotep, hijo de Hapu, uno de los más importantes Maestros de Obras del Imperio Nuevo. Por una vez, Senmut está ausente, por lo que algunos egiptólogos creen que no fue el único arquitecto de Dayr al-Bahari. Este tras-templo, consagrado a dos ilustres arquitectos, fue un lugar de ceremonias mágicas. Imhotep y Amenhotep fueron considerados como verdaderos dioses sanadores que poseían la ciencia necesaria para proporcionar a los hombres salud espiritual y corporal. En esta capilla se realizaron milagros. La sombra bienhechora de ambos gigantes de la historia de la humanidad vela todavía sobre el lugar.
Otras sorpresas de Dayr al-Bahari: los famosos «escondrijos». Existía uno bajo las losas del vestíbulo que da acceso a las capillas de Tutmosis I y Hatsepsut. En él se descubrieron ataúdes, hoy dispersos por distintos museos pertenecientes a sacerdotes de Amón y que databan de la Baja Época. Estos grandes dignatarios —hombres y mujeres— conocieron como postreras sepulturas sagradas, el templo de la reina Hatsepsut, en un lugar lo bastante protegido como para gozar por fin de un último reposo. Sin duda ese centenar de sarcófagos fue desplazado debido al riesgo de violación de sus sepulturas. El segundo escondrijo contenía un tesoro más fabuloso aún. Estaba cerca del templo, en la ladera sur. En un pozo de 12 m de profundidad se excavó un corredor de 70 m de longitud que desembocaba en una gran sala. Ésta albergaba las momias de faraones de la XVIII y la XIX dinastías, entre los cuales se hallaban Seti I, Amenofis I, Tutmosis II y el gran Ramsés II en persona. Sin duda fue desgarradora la decisión de sacar las momias de sus tumbas del Valle de los Reyes y llevarlas, en medio del mayor secreto, a este escondrijo cuidadosamente dispuesto. No obstante, los trastornos sociales debían de ser tan graves que algunos desvalijadores no habrían vacilado en profanar los sarcófagos. El Valle de los Reyes no debía estar ya custodiado y sus planos secretos, que permitían entrar en las tumbas, habían sido revelados por sacerdotes sin escrúpulos. La última precaución de los iniciados encargados de preservar las momias reales fue adecuada: los arqueólogos tuvieron que esperar hasta fines del siglo XIX para descubrir el escondrijo gracias a… ¡unos desvalijadores de tumbas! Éstos habían vendido objetos antiguos que llamaron la atención de algunos sabios. Siguiéndoles la pista, tras una difícil investigación, fue posible arrancar del olvido los cuerpos momificados de algunos de los principales monarcas del antiguo Egipto.
No salgamos de Dayr al-Bahari sin evocar, por última vez, un personaje con el que nos hemos encontrado a menudo, el Maestro de Obras Senmut. Como podía suponerse, su tumba está muy cerca de este templo que tanto amaba. Se halla en una cantera —admirable lugar de eterno descanso para un arquitecto—, no lejos de la terraza inferior a la derecha del templo, según se sube. En esta tumba puede verse un dibujo que es un retrato del Maestro de Obras, e importantísimas representaciones astrológicas y astronómicas. Todos los Maestros de Obras, en efecto, tenían que conocer perfectamente dichas ciencias para calcular la fecha en la que debían ponerse los fundamentos de un edificio, definir su orientación y armonizarlo con las fuerzas del cosmos. Senmut no está enterrado en la tumba, pues no estaba reservada a su cuerpo sino a su espíritu y a su función como Maestro de Obras. Además, ésta es la razón por la que el panteón, última parte de la tumba, se excavó en el ángulo noreste de la terraza inferior del templo. Panteón inconcluso, por otra parte, como la obra de cualquier arquitecto, como cualquier templo. El Dayr al-Bahari de Senmut le sobrevivió por los siglos de los siglos. Oculto tras una puerta, al fondo de una hornacina, bajo el templo, el Maestro de Obras de la reina Hatsepsut no permite que nadie, salvo él mismo, se encargue de velar por el «sublime de los sublimes», el templo de la sonrisa de piedra.
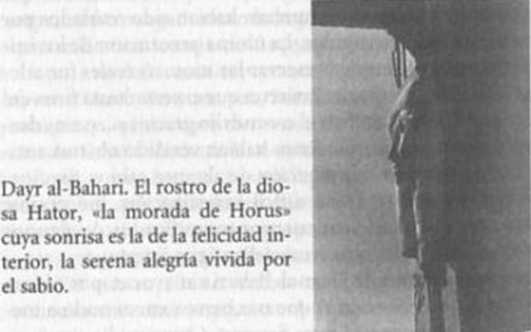
Es imposible permanecer en Tebas sin ir en peregrinación á los colosos de Memnón, dos gigantescas estatuas de la orilla oeste, que se levantan hoy en tierras cultivadas, de cara al este y visibles desde muy lejos. Los antiguos las consideraban como una de las maravillas del mundo.
Las dos estatuas, muy impresionantes, son los únicos vestigios que subsisten del gran templo funerario de Amenofis III, construido por su célebre Maestro de Obras, Amenhotep, hijo de Hapu. Ambos colosos son obra sin duda de un arquitecto de Heliópolis, llamado Men. Los talladores de piedra utilizaron un solo bloque de gres para cada estatua (más de 20 ni de altura). La piedra se extrajo de la cantera de la Montaña Roja, que distaba de Tebas unos 700 km. Pero, por razones mágicas y simbólicas, era preciso emplear ese gres y no otro.
Durante el reinado de Amenofis III precisamente, se comenzó a venerar la función real en forma de estatuas gigantes que exaltaban el poder y la grandeza del faraón como receptáculo de la fuerza divina. No se trata por tanto de Memnón, sino de Amenofis III en persona, sentado en un trono gigantesco donde figura un acto esencial, la unión de las Dos Tierras: dos dioses Nilo ligan el lis, símbolo del Alto Egipto, y el papiro, símbolo del Bajo Egipto. Puesto que el faraón se sienta en su trono, la división queda abolida y el país vive en la unidad.
La madre y la mujer del rey, de reducido tamaño, están presentes a ambos lados, confirmando así la legitimidad del rey que asocia a su familia y, a través de ella, a todas las familias del país a su esplendor.
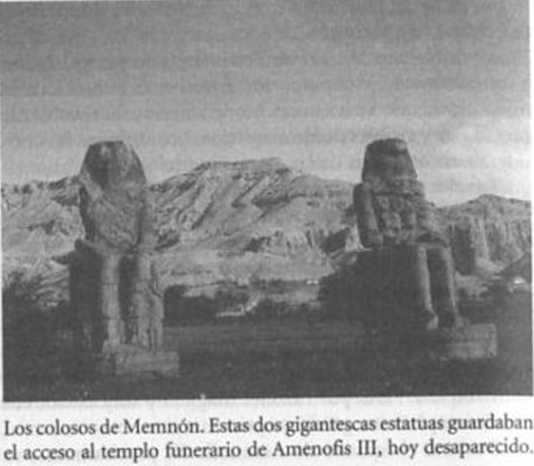
En el año 27 a. J. C., un terremoto, que sacudió toda la región tebana, dio una particularísima celebridad a los colosos. Con la sacudida, uno de ellos, el situado más al norte sufrió importantes daños. Fracturas y grietas hicieron «trabajar» la piedra, creando un curioso fenómeno; cuando salía el sol el coloso parecía emitir sonidos, algo parecido a un cántico. Después de verificar el fenómeno, no cupo duda alguna; las piedras cantaban. Había para ello, claro está, una indispensable justificación mitológica. Memnón, héroe griego muerto en el campo de batalla troyano, había reaparecido en forma de estatua y emitía, con el nacimiento de cada nuevo día, un desgarrador lamento. Su madre, la aurora de rosados dedos, lloraba ante esa llamada, creando el rocío que devolvía la vida a su hijo muerto. El mito, retomado por los alquimistas, correspondía perfectamente, por lo demás, a dos estatuas que custodiaban un templo funerario donde el faraón revivía, también él, cada mañana durante la celebración de ritos que se iniciaban con el cántico tradicional «Despierta en paz» dirigido a la divinidad.
El milagro de los colosos cantantes se hizo célebre en todo el mundo antiguo. La gente viajaba hasta allí para escuchar la maravillosa música de las estatuas que, algunas mañanas, sin embargo, guardaban silencio. Mal presagio, en verdad, que por fortuna no era muy frecuente. En 130 a. J. C., el emperador Adriano acudió a escuchar varias veces el extraño concierto, desafiando el frío del amanecer.
Otro romano, Septimio Severo cometió, en 199 d. J. C., lo irreparable… restaurando los colosos. Su intención fue buena, pero el resultado deplorable: el milagroso canto cesó. La voz de Amenofis III-Memnón calló para siempre. Tal vez algún día los dioses permitan que volvamos a escucharla de nuevo.
El gran Ramsés II tenía que dejarnos un templo a su medida. No dejó de hacerlo, pero esta vez su colosal obra superó muy mal la prueba del tiempo. Al sureste de la colina de Cheikh Abd el-Gurna, descubrimos con asombro y cierta tristeza, en el lindero de los cultivos, las ruinas de un enorme templo llamado el Ramesseum. Aquí todo tenía unas dimensiones gigantescas, que despertaron la admiración de los antiguos viajeros.
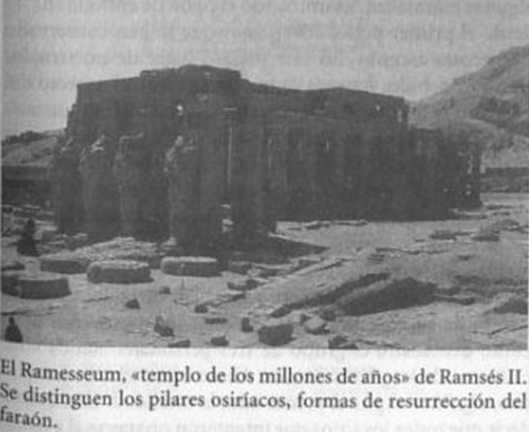
En el primer patio, por delante del segundo pilón, un coloso fulminado (A en el plano) da una clara idea de las gigantescas dimensiones del templo. Este «sol de los príncipes» (nombre que se da al coloso) alcanzaba los 18 m de altura y pesaba más de mil toneladas. En contraste con ese poderío sobrehumano, el trabajo de la piedra es de una elegancia y una precisión sorprendentes.
Al igual que este coloso de los colosos, el Ramesseum está, por desgracia, en muy mal estado. Su planta se analiza así: un monumental pilón de acceso (n.º 1 en el plano), un primer patio (n.º 2), un segundo pilón (n.º 3), un segundo patio (n.º 4), una sala de columnas (n.º 5), tres pequeñas salas con cuatro columnas alineadas (n.º 6) y el sanctasanctórum, capilla de cuatro columnas (n.º 7). Del conjunto, que se inscribía en un rectángulo de 260 m por 170 m, sólo subsiste parte de un pilón de entrada, algunos elementos del segundo patio, unos pilares osiríacos, algunas columnas de la parte central de la sala hipóstila y fragmentos de pared diseminados.
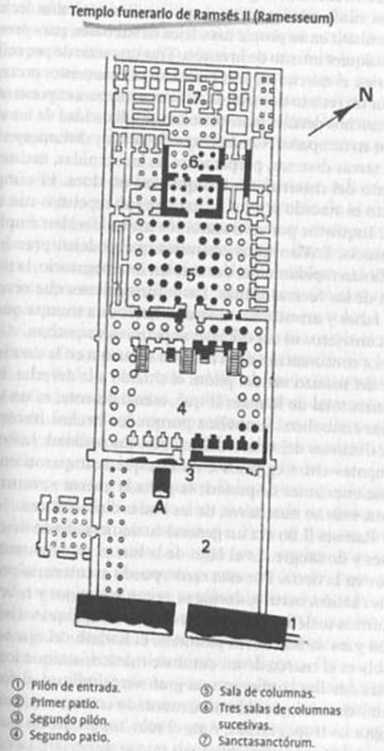
Sin embargo, en medio de esa desolación nos esperan algunas maravillas. Examinando el pilón de entrada (n.º 1) desde el primer patio, advertimos que se han conservado numerosas escenas. En este preciso lugar de un templo, como es debido, Ramsés se manifiesta bajo el aspecto del guerrero que abate a sus enemigos, como la luz que aniquila las tinieblas. Naturalmente, se narran algunos episodios de la Batalla de Kadesh, recordada también en Karnak, Luxor y Abu Simbel, por poner tres ejemplos entre otros. En el macizo norte del pilón, el de la izquierda cuando estamos de espaldas con respecto al fondo del templo, el ejército de Ramsés II se apodera de varias fortalezas sirias que no resisten un asalto tan bien dirigido; los ocupantes de las fortalezas se ven obligados a rendirse, tal y como demuestra el grupo de tres personajes atados ante cada una de las plazas fuertes. Ahora bien, tres, en jeroglífico, significa el plural y, más aún, la totalidad. Ello quiere decir que todos los sirios que intentaron oponerse al avance del faraón fueron obligados a entrar en razón. Los sirios se habían aliado con los hititas, a quienes Ramsés había decidido combatir en su propia casa, lejos de sus bases, para prevenir cualquier intento de invasión. Tras una serie de pequeñas victorias, el ejército egipcio planta su campamento, protegido por un recinto de escudos. Es la ocasión para exponemos, con muchos detalles pintorescos, la cotidianeidad de los soldados en campaña. No parece que fuera muy distinta ayer de hoy: tareas diversas, preparación de las comidas, mantenimiento del material. La tranquilidad no dura. El campamento es atacado por los hititas que son repetidos con dureza. Inquietos por su fracaso, los hititas deciden emplear la astucia. Envían unos emisarios que se dejan prender y confiesan rápidamente, durante un interrogatorio, la posición de las fuerzas hititas. Las informaciones que revelan son falsas y arrastrarán al faraón hacia una trampa que ni sus consejeros ni sus oficiales superiores sospechan.
La continuación de la historia se cuenta en la cara interior del macizo sur del pilón, el situado a la derecha. Es la victoria total de Ramsés II que, esencialmente, es un vencedor simbólico. Simbólico porque los hechos históricos son distintos del relato del templo. En realidad, hubo un «empate» entre egipcios e hititas, que acamparon en sus posiciones antes de preferir la paz a la guerra y recurrir al arma, mucho más suave, de las bodas diplomáticas.
Ramsés II no era un general cualquiera, ávido de combates y de sangre. Es el Hijo de la luz, el representante de Dios en la tierra. Por esta razón puede aventurarse por un país caótico, oscuro, donde se agitan enemigos y rebeldes, espíritus maléficos dispuestos a arruinar cualquier civilización para satisfacer sus pasiones. El Kadesh del que se nos habla es el marco de un combate místico, aunque los realistas detalles confieran una gran verosimilitud al furioso combate en el que el faraón, montado en su carro, pone en fuga a las tropas hititas. Ante él sólo hay cadáveres asaeteados, soldados caídos, fugitivos que se dispersan. La ciudad de Kadesh, para escapar a la destrucción, se somete al faraón. En el río Orontes flotan algunos muertos y carros desmantelados. Un detalle concreto, además de la intervención de Amón invistiendo al rey con un poder divino, indica perfectamente la función de Ramsés II: se lo compara con un sol que sale del templo. Con sus rayos, que son aquí sus armas de jefe guerrero, disipa las tinieblas. ¡Qué claro es el contraste entre el orden, la calma, la serenidad de los egipcios y el clima de pánico que reina entre sus adversarios!
A la izquierda del primer patio, hacia el sur, se había levantado el palacio de Ramsés II. En su templo de Medina-Habu, Ramsés III, gran admirador de su glorioso antepasado, repetirá un dispositivo semejante. Eso permitía al faraón residir muy cerca del templo, dar audiencias y administrar los asuntos públicos sin alejarse del santuario donde cumplía cotidianamente sus deberes sagrados.
Del segundo pilón (n.º 3 en el plano) sólo queda el macizo norte. En su cara interna, una nueva descripción de la Batalla de Kadesh en la que vemos al faraón atravesando con sus flechas a los hititas. Multitud de enemigos perecen ahogados. Sobre la parte conservada, ritos en honor de Min. En presencia de la reina Nefertari se ofrece la primera gavilla a un toro blanco, animal sagrado del dios. Es el faraón en persona el que maneja la hoz para segar la gavilla. Min, virilidad del cosmos, era el «toro de su madre», el animal fecundador por excelencia. Pero el rito no tenía sólo un aspecto agrario, sino que se completa con una suelta de pájaros a los cuatro puntos cardinales para que todo el universo conozca el nombre del faraón que ha subido al trono. Sigue una extraña procesión en la que los sacerdotes llevan sobre sus hombros la efigie de varios faraones, entre ellos Menes, el fundador de Egipto. Este detalle subraya la constante preocupación de los reyes de Egipto por incluirse en un linaje, en una tradición, por respetar el mensaje de los antepasados cuyo nombre egipcio es «quienes están ante nosotros», es decir quienes nos abren el camino con su sabiduría.
En la sala hipóstila (n.º 5), que en su origen contaba con 48 columnas, reinaban todavía los ruidos del combate junto a escenas de ofrendas. Ramsés II seguía apoderándose de las fortalezas enemigas por toda la eternidad, haciendo don de su victoria a los dioses, mientras una noble procesión en la que figuran hijos e hijas del faraón se dirige hacia el templo cubierto. Ramsés asocia a sus triunfos su numerosa descendencia.
En la pequeña sala de ocho columnas (n.º 6 en el plano), se honra la astrología sagrada. Mientras la barca de Amón se desplaza por el mundo inferior, los cuerpos celestes se mueven por los cielos, por donde boga la barca del sol que acoge al faraón para un viaje infinito. Otra representación notable: el faraón está sentado bajo el árbol de la ciudad santa de Heliópolis, una persea. Mantiene una absoluta serenidad, mientras Atum, el creador, Thot, el señor de los jeroglíficos, y Sechat, la regente de la Casa de la Vida donde se forman los iniciados, inscriben sus nombres en las hojas del árbol. Es un rito esencial: nombrando así al rey, las tres divinidades, especialmente competentes en materia de ciencia sacra, le dan vida. El resto del templo interior, por desgracia, está en ruinas. Más allá del sanctasanctórum, y del recinto propiamente dicho, se habían edificado numerosos almacenes de ladrillo, abovedados, de los cuales se conserva una parte. Se almacenaban en el alimentos y bebidas. Existían también depósitos de papiro y, sin duda, como en cualquier templo de cierta importancia, una Casa de la Vida donde los futuros iniciados aprendían los jeroglíficos, la magia y la medicina entre otras disciplinas. Es raro que tales construcciones, que no estaban destinadas a la posteridad, hayan superado la prueba del tiempo. El ejemplo del Ramesseum demuestra que el templo, además de su función sagrada, tenía también la de centro económico. Una intensa vida animaba los alrededores del recinto. Los santuarios de Egipto, soberbios hoy en su aislamiento, estaban antaño rodeados de almacenes parecidos, de talleres, de viviendas para los sacerdotes.
Pese a su degradación, el Ramesseum ha conseguido legarnos esta visión de un mundo donde trabajo cotidiano y actividad religiosa no estaban separados.
A un kilómetro y medio aproximadamente al sudoeste del Ramesseum, en la parte sur de Tebas-oeste, en el límite de los cultivos, se yergue la imponente masa de Medinet Habu, el más vasto de todos los templos funerarios egipcios. Ramsés III, el último de los grandes faraones (1184-1153) lo hizo construir en el emplazamiento de anteriores edificios. Este «palacio de los millones de años» es una apología del poderío real, muy necesaria en una época en la que Egipto se veía amenazado por una doble oleada de invasores, los libios y los pueblos del mar.
A finales de la época ramésida, Medinet Habu era el centro religioso y económico de la orilla izquierda tebana. Se trataba de un verdadero templo-ciudad, que incluía almacenes, talleres, locales administrativos, viviendas para los sacerdotes y los funcionarios. El visir tenía allí unos despachos y presidía un tribunal de justicia. El distrito tenía su propio alcalde y su propia policía.
Aunque Amón era el dios principal del templo, no se olvidaba el culto de Osiris, que el pueblo llevaba en el corazón. Como vemos, no es un lugar banal. Medinet Habu se edificó sobre un territorio sagrado entre todos, «la colina de Djeme», donde fueron enterrados los ocho dioses primordiales que existieron antes de la creación del mundo, en forma de cuatro parejas de ranas y serpientes. Después de haber preparado las condiciones necesarias para la vida en la tierra, durante una edad de oro en la que «la espina no pinchaba, donde no había cocodrilo raptor, no había serpiente que mordiera», fueron a gozar un descanso eterno a ese lugar de Tebas donde, por lo demás, un túmulo señalaba su tumba dentro del templo. Se habían reunido en torno al Padre, Kematev, «el creador del instante justo». El dios Amón los consideró sus antepasados. Cada diez días, les visitaba, celebrando la memoria de esas potencias elementales sin las cuales el mundo no existiría. Constructor de seres, padre de los dioses y las diosas, Amón era el principal usuario de esas ocho energías. Además, ese viaje regular entre Karnak y Medina-Habu unía la orilla este y la orilla oeste, los dominios de los vivos con los de los muertos.
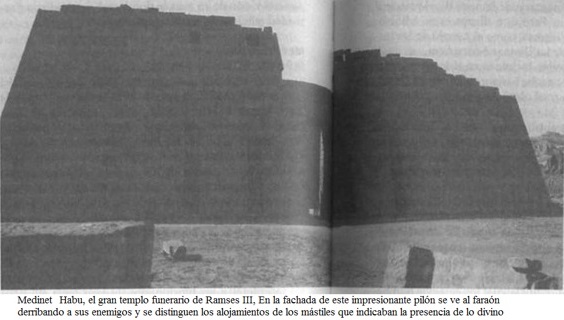
Después del Imperio Nuevo, durante los períodos de invasión y de disturbios sociales, la zona de Tebas-oeste se volvió poco segura. Los bandoleros la atravesaban en pandillas armadas, algunas de las cuales subsistieron hasta el siglo XX d. J. C. Medinet Habu se convirtió en un templo refugio donde los artesanos gustaban de instalarse para poder trabajar en paz. Esta vocación de asilo contra toda clase de peligros duró mucho tiempo, puesto que el paraje fue habitado constantemente hasta el siglo IX d. J. C. La pequeña ciudad copta se hallaba parcialmente instalada en el interior del templo. Sus habitantes fueron obligados a huir —eran cristianos— durante la invasión árabe.
En la antigüedad existía un bosque de acacias entre Medinet Habu y los colosos de Memnón. El delicado verde de esos árboles dedicados a Osiris ponía una nota de dulzura y de serenidad en un paisaje hoy severo y nostálgico, que es Preferible vigilar al caer la tarde. Los juegos del sol poniente en los poderosos muros de Medinet Habu son inolvidables. Se advierte entonces que el inmenso esfuerzo de los constructores y su elección de lo colosal no fueron gratuitos. Era necesaria esa fuerza, encarnada en la piedra, para alcanzar la Serenidad de un crepúsculo que no fuera decadente.
Cuando se habla de Medinet Habu se piensa inmediatamente en el templo funerario de Ramsés III, el principal monumento del paraje. Pero éste alberga otros edificios que datan de épocas distintas, como el templo de los tutmósidas y las capillas de las Divinas Adoratrices.
Sin embargo, se hallan incluidos en el interior de un recinto, una muralla de adobe bastante bien conservada de modo que se integran en el plano de conjunto del territorio sagrado.
El recinto impide al profano acceder al templo. Sin embargo, no por ello es mudo. Ramsés III, debido a las circunstancias políticas de su tiempo, tuvo que librar largos y difíciles combates para preservar la integridad de Egipto, atacado al mismo tiempo por los libios, los sirios y los pueblos del mar. El ejército egipcio, inferior en número, bien mandado y bien preparado, consiguió repetir los ataques, esquivando unas amenazas de invasión que posteriormente, se convertirían en una triste realidad. En el lado nordeste del recinto asistiremos al episodio central de las guerras de Ramsés III: la primera gran batalla naval de la historia, durante la cual los egipcios hundieron la Ilota adversaria. En el costado suroeste de este mismo recinto, el aspecto «guerrero» del faraón queda completado por su aspecto «cazador»; lo vemos dirigirse al desierto y a las zonas pantanosas para cazar la cabra montés, el asno salvaje y el toro, cuyas agonías en lacerantes posturas vemos. Tres animales peligrosos, tres criaturas del dios Seth, el asesino de Osiris que reina en las extensiones desérticas y no cultivadas. Caza y guerra proceden de la misma voluntad civilizadora del faraón: impedir que cunda el desorden, someter las potencias que pueden resultar destructoras. Todo ello se inscribe en un contexto religioso, puesto que un gran calendario de las festividades indica la sucesión de los rituales que deben celebrarse a lo largo del año. Así, los profanos sabían que el templo estaba en perpetua actividad y que de él dependía la prosperidad del país.
Al punto de llegada de la carretera que conduce a Medinet-Habu le correspondía un embarcadero, que señalaba el término de un canal que unía el Nilo con el templo. Este dispositivo, clásico en Egipto, facilitaba el transpone de los materiales de construcción y permitía el avance de las procesiones. Desde este punto de vista, Medinet Habu aparece como un edificio casi abrumador. Recordemos que el templo de Ramsés III está inspirado, si es que no lo imita, el Ramesseum, el templo funerario de Ramsés II, desgraciadamente muy deteriorado. Éste era el modelo de Ramsés III que, por lo demás, se mostró digno de él, por su valor y su voluntad de mantener a Egipto en el rango de gran potencia.
Pero el estruendo de las armas se ha acallado. Queda la paz profunda de esas piedras, blancas antaño, en las que los tornasolados colores de los jeroglíficos y las escenas brotaban como otras tantas imágenes vivas, animadas en su interior. No hay nada menos fúnebre que un templo, porque la muerte es fermento de vida.
Sorprendente imagen de Medinet Habu: sus dos torres fortificadas que custodian el acceso y lo convierten en un templo-fortaleza (n.º 1 en el plano) presentan un carácter militar absolutamente excepcional dentro de la arquitectura religiosa egipcia, tanto más cuanto que el pilón se inspira en un modelo extranjero, sirio en este caso. La elección obedece a razones profundas, de origen mágico. El rey, a la vez que protege el edificio contra las agresiones exteriores, graba su victoria en la eternidad de la piedra. Ningún adversario conseguirá tomar las torres fortificadas.
Como era habitual, uno de los elementos esenciales de decoración de este pórtico es la victoria del faraón sobre sus enemigos. Amón-Ra le otorga el poder sobre todas las naciones. La fuerza está en su puño. Es el halcón Horus volando en los cielos. Sus miembros son los de los dioses. Parece como el sol. Cielo y tierra se complacen en su pues su corazón es sabio, su discurso perfecto. Nubios, hititas, libios y pueblos del mar caen derrotados por Ramsés, quien sacrifica ritualmente a sus jefes en honor de Amón y del dios de la luz, Ra. El faraón rinde también homenaje a Seth que, lejos de ser sólo un dios maléfico y peligroso, le concede valor y fuerza para triunfar sobre las tinieblas.
Las torres tienen pisos en los que se abren ventanas; su alféizar descansa sobre cabezas de enemigos vencidos. Los adversarios de ayer se han convertido, por tanto, en apoyos para las aberturas por las que pasa la luz.
Uno de los nombres de Medinet Habu es «Unido-con-la-eternidad» o, más exactamente, «lo que suelda la eternidad», lo que la hace coherente. Se beneficia de la protección especial del dios Ptah, presente en la cara exterior del pórtico. Tenía fama de escuchar las plegarias, como un guardián del umbral que aparta a los ambiciosos y acoge a los humildes.
Cuando se sube a los pisos superiores de este pórtico de acceso,[19] nos espera una sorpresa. Ya no hay escenas de guerra ni ruidos de batalla sino, a los lados de las ventanas, representaciones de Ramsés III descansando y complaciéndose entre las jóvenes de su harén. Acaricia la barbilla de una de ellas, probablemente una cortesana que gozaba entonces de sus favores. No se trata de una anécdota amable. En el exterior de la torre, el combate y la acción brutal. En su interior, la paz, el lujo, la voluptuosidad. La guerra es necesaria para que exista la paz, pero son indisociables una de otra. En nuestro propio exterior, siempre encontraremos conflictos. En nuestro interior, podemos crear un paraíso.
Además de esta enseñanza, Ramsés III quería protegerse también, mágicamente, contra su harén, tras una grave conjura. Una mujer de la corte, un intendente del harén, un militar de alto rango, algunos escribas y un mago decidieron asesinar al faraón. Fabricaron unas estatuillas de brujería para paralizar a la guardia del rey, pero sus manejos fueron descubiertos y se inició un gran proceso que desembocó en la condena a muerte de los cabecillas. La sanción se ejecutó de dos modos. Por una parte, supresión del nombre sustituyéndolo por otro, negativo (por ejemplo: el señor «Ra-me-ama» se convirtió en «Ra-me-detesta»), lo que supuso la exclusión del paraíso y la aniquilación del ser; por otra parte, el suicidio. Para evitar que semejantes abominaciones se repitieran, el faraón mandó representar un harén feliz sin intrigas.
Ligeramente a la izquierda de ese pórtico de entrada, según se avanza hacia el gran templo, hay dos edificios adosados: las capillas de las sacerdotisas de Amón, llamadas las Divinas Adoratrices (n.º 2 en el plano). Por sus vínculos con la familia real, desempeñaron un papel político y religioso no desdeñable en la Baja Época, especialmente en las dinastías XXV y XXVI (712-525). Eran unas vestales adelantadas a su tiempo, sin la obligación del celibato. Los textos grabados en las paredes contienen una «llamada a los vivos» dirigida a quienes pasen ante esos santuarios levantados a la memoria de mujeres iniciadas en los misterios; cualquiera que les testimonie respeto, respirará el soplo de la vida y ya no padecerá enfermedades. Las escenas que decoran el interior de esas capillas muestran a las Divinas Adoratrices ante algunas divinidades. Contiene también algunos textos rituales como el de la «apertura de la boca» y párrafos de los más antiguos textos religiosos, los de las pirámides y los sarcófagos. Es un retorno a la tradición primigenia, una nueva ilustración de la sabiduría que creó Egipto. No obstante, las Divinas Adoratrices también sabían innovar: y así aquí contemplamos el primer ejemplo egipcio de una bóveda de piedra.
Frente a las capillas de las Divinas Adoratrices, a la derecha del portal de entrada, se levanta el pequeño templo de la XVIII dinastía (n.º 3 en el plano). El edificio original, instruido por Amenofis I, fue ampliado y embellecido por los tres primeros Tutmosis. También Hatsepsut participo en él. El edificio refleja la claridad y la elegancia de esta época. Se trata en realidad del lugar más sagrado de Medinet Habu, el corazón del paraje primitivo donde descansan los ocho dioses de los que hablábamos antes. Es el emplazamiento exacto del otero primordial. Sin duda por ello el templo fue objeto de múltiples añadidos y remodelaciones, especialmente en las épocas etíope, saíta y tolemaica. Los cristianos lo ocuparon, plasmando incluso en pintura, episodios de la vida de un santo, inesperado inquilino de un santuario faraónico.
El edificio tiene forma de cruz, cuyo centro está ocupado por el santuario. A su alrededor, una galería y capillas. El patio se inició durante la XXV dinastía y el pilón data de los Tolomeos. La decoración se hizo con escenas rituales clásicas. En el exterior del santuario, en el muro norte, se desarrollan las interesantísimas escenas de la fundación de un templo. Construir la morada de los dioses es el primer deber del faraón. Empieza eligiendo el terreno, tiende el cordel para trazar sus límites, calcula el momento favorable en función de la astrología sagrada, excava los fundamentos y moldea con sus manos el primer ladrillo. Sea cual sea la época, las fases esenciales del ritual no cambian.
Un detalle insólito que este templo nos revela: el símbolo mineral de Amón (en el exterior del templo, al este), sin duda un meteorito o, en todo caso, una piedra en bruto donde reside el dios oculto cuya forma nadie conoce.
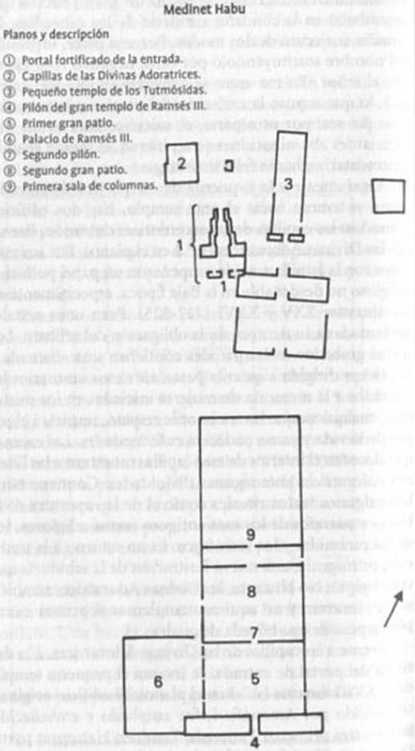
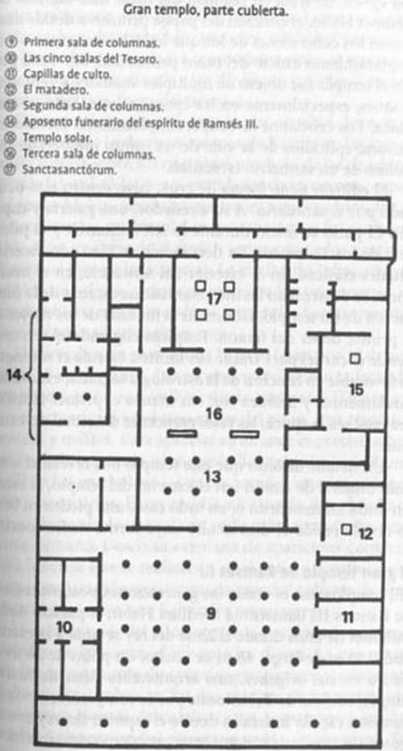
«El templo»: así es como las generaciones posteriores a la de Ramsés III llamaron a Medinet Habu, el palacio de los millones de años donde el alma del rey se unía a la eternidad. 150 m de largo, 48 m de ancho, un pilón de 24 m de altura en sus orígenes, una arquitectura llena de fuerza: ningún edificio de Tebas-oeste puede compararse a esta gigantesca capilla funeraria donde el espíritu del rey era regenerado por los ritos mientras su cuerpo descansaba en una tumba del Valle de los Reyes.
Una gran animación reinaba en la ciudad-templo para la que trabajaron más de 60000 personas. Las actividades profanas han desaparecido, pero los símbolos permanecen. Por todas partes, en los muros del templo, se repite incansablemente, la ofrenda a los dioses, en un mismo movimiento hierático, fuera del tiempo.
El acceso al templo está cerrado por un pilón. De acuerdo con la regla, lo decoran escenas de batalla en las que el faraón triunfa sobre sus enemigos, símbolo de las tinieblas. Ramsés III utilizó las duras realidades de su tiempo, expediciones a Nubia, combates contra los sirios y libios, batalla naval con los pueblos del mar cuyos navíos fueron hundidos. Con una espada el faraón «consagra» a los cautivos a Amón, el dios de las victorias. La ciudad de Tebas, encarnada en una diosa, mantiene atados a los prisioneros. El mundo entero está sometido al faraón, las fuerzas negativas son dominadas mágicamente.
El pilón da a un gran patio (34 m de largo por 32 de ancho, n.º 5 en el plano). Las escenas que decoran la fachada interior del pilón son visibles desde este patio. Tienen en su mayor parte, al igual que en las del patio, una temática guerrera y militar. Para apreciar su alcance es preciso saber que, hacia la izquierda, al sur, se hallaba el palacio de Ramsés III (n.º 6 en el plano), con las paredes interiores decoradas con azulejos. El rey residía allí cuando iba a Medinet Habu. Disponía de una sala de audiencias, una alcoba y un cuarto de baño. Desde su «ventana de aparición» contemplaba los ritos que se realizaban en el patio y distribuía recompensas y condecoraciones, en especial collares de oro, quienes merecían que Egipto les premiara.
La cara interior del pilón contenía dos tipos de escenas: alrededor de la puerta, el rey ante los dioses. La paz reina. Para cruzar este umbral es preciso estar sereno y conocer a los dioses. En cambio, en los dos macizos de las torres, vemos nuevas escenas de combate que responden a las del exterior. La superioridad egipcia se revela abrumadora. Ya no es sólo la guerra, es el triunfo absoluto del faraón. Idénticas victorias en los muros que rodean el patio, con un detalle macabro: los cadáveres se cuentan sumando las manos cortadas y los sexos no circuncidados.
Unas estatuas de Ramsés III, con un príncipe y una princesa a su lado, afirman la presencia de la función real en este patio cerrado por un segundo pilón (n.º 7 en el plano) cuya decoración está también aquí consagrada a las hazañas militares del rey. Da acceso al segundo gran patio (38 x 41 m), donde las estatuas del rey lo representan en forma de Osiris. El clima de las escenas ha cambiado. En las paredes del fondo de los pórticos, encontramos aún algunos episodios guerreros, el triunfo del rey sobre sus enemigos comentado por unos textos que celebran el valor y la eficacia de Ramsés III. Estos temas, casi obsesivos, tienen como misión repeler mágicamente a los invasores que amenazaban la existencia misma de Egipto.
Dos grandes procesiones religiosas en honor de los dioses Sokaris y Min aportan una tonalidad sacra muy particular. La procesión de Sokaris empieza en el muro sur del patio y prosigue por el muro este. Unos sacerdotes llevan el relicario de esa extraña divinidad, un halcón momificado con la cabeza coronada por dos plumas. La barca de Sokaris es sorprendente, con una cabeza de antílope a proa, una especie de collar de perlas y una loma de la que sale la rapaz. Sokaris, conocedor del secreto de los espacios subterráneos, no teme el poder destructor de Seth, encarnado en el antílope. Sokaris permite que el alma se introduzca sin temor en los pasillos de la tumba, atraviese los muros y penetre en el otro mundo. El dios se manifiesta pocas veces a la luz; la procesión de su barca quedaba reservada para los iniciados que habían pasado «por el sudario», los iniciados que habían «cambiado de piel».
Al Sokaris nocturno, secreto, oculto, corresponde el dios Min, potencia viril que se manifiesta con esplendor en la naturaleza. El ritual del dios Min se revela en el muro norte del patio y prosigue por el muro oeste. La procesión parte del palacio real, donde se han efectuado los preparativos; el faraón está presente, rodeado de dignatarios y sacerdotes. Tras haber honrado la realidad divina con ofrendas, unos sacerdotes llevan a hombros la estatua del dios, de pie sobre un escudo. Se dirigen hacia un área sagrada, al aire libre. A la cabeza va un toro blanco, símbolo de potencia y de fecundación. En la procesión figuran también los portadores de mobiliario, de oriflamas y, sobre todo, de estatuas de los faraones que precedieron a Ramsés III. Son los antepasados, los difuntos ilustres que asisten a esta ceremonia y la refrendan. El faraón en persona suelta cuatro pájaros que vuelan hacia los cuatro puntos cardinales del mundo para anunciar la buena nueva: un rey reina en Egipto, la tradición no se ha interrumpido, la armonía reina en la tierra. El faraón ya sólo tiene que tomar una hoz y segar una gavilla de trigo, ofreciéndola al toro blanco, asegurados así la fecundidad del suelo egipcio, transmitiendo la potencia creadora de Min a las futuras cosechas. El dios regresará en paz a su santuario, tras comprobar que el faraón cumple su función de proveedor de riquezas.
Para salir de este patio y avanzar hacia el templo cubierto, hay que trepar por una rampa de suave pendiente. El suelo se eleva, el alma también. Pronto accederemos a nuevos misterios, abandonando estos espacios al aire libre. Ante el umbral, una hilera de pilares, luego otra de columnas papiriformes: pasamos de formas inorgánicas a formas vegetales, señalando una eclosión. Aquí está el acceso al templo cerrado, como prueba la presencia de Ramsés III, al que Atum, el creador, y Montu, el dios guerrero de Tebas, conducen hacia el santuario. Además, el rey está purificado, coronado, ha sido reconocido como soberano. Ha llegado al final de su recorrido como jefe de guerra. Entra ahora en los dominios de la realeza en espíritu.
El templo cerrado es, por desgracia, la parte peor conservada de Medinet Habu. Los techos han desaparecido. Lo que debía permanecer en una semipenumbra está hoy abierto a los cuatro vientos. Es una sensación algo triste que exige de nosotros un esfuerzo de imaginación para percibir el orden original del templo. Había tres salas sucesivas con columnas, que desembocaban en el sanctasanctórum y simbolizaban tres etapas hacia el Conocimiento: 24 columnas en la primera, 8 en cada una de las dos siguientes y 4 pilares cuadrados en el santuario. Alrededor de este eje central, espina dorsal del templo, 41 capillas con sus propias funciones.
La primera gran sala con columnas, de la que sólo subsiste la parte baja, está muy deteriorada. En la parte inferior de los muros este y sur, asistimos de nuevo a la purificación del faraón, a su entrada en el templo interior y a su coronación: lo que se había anunciado se realiza. Todo ocurre como si la imagen del rey hubiese atravesado los muros del pórtico, franqueando sin esfuerzo la frontera de piedra.
A la izquierda de esta gran sala, las cinco capillas del tesoro que han conservado su techo (n.º 10 en el plano). Ramsés III ofrece a Amón los productos más valiosos, más refinados, que van desde las piedras preciosas y el oro hasta obras maestras de orfebrería, cofrecillos en forma de animales, joyas, instrumentos de música de oro macizo. Aquí, de acuerdo con los relieves, se pesaba el oro. Los egipcios tenían una concepción muy estricta del lujo y de la riqueza, esencialmente reservados a los dioses y a los templos. Nobles y dignatarios tenían derecho a los más hermosos atavíos en el marco de sus funciones rituales. Los sabios consideraban que la riqueza, puesta en manos de los individuos, conducía a la decadencia del Estado.
A la derecha de la gran sala con columnas, unas capillas de culto a Ptah, Sokaris y al rey divinizado (n.º 11). Ptah y Sokaris son divinidades de Menfis, estrechamente vinculadas a actividades artesanales. Detrás de estas capillas, el matadero (n.º 12). No era el lugar donde los carniceros, cuyos superiores eran sacerdotes iniciados, mataban a los animales destinados al sacrificio; se depositaban en un altar las piezas elegidas, las que contenían el máximo de energía cuyo aspecto sutil absorben los dioses antes de que los humanos consumieran la carne.
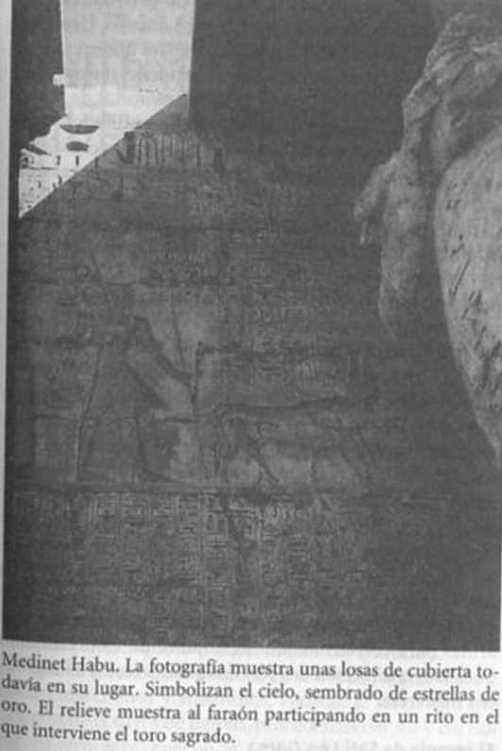
A la izquierda de la segunda sala con columnas (n.º 13), el aposento fúnebre de Ramsés III (n.º 14), donde, como en una tumba, se describe la vida futura. El faraón es coronado de nuevo, pero esta vez en el otro mundo. Una diosa inscribe su nombre en un gran árbol, para que crezca con él. El nombre, parte esencial del ser, tendrá el mismo desarrollo que la persea sagrada, el árbol inmortal de la ciudad de Heliópolis. Como todos los bienaventurados, Ramsés III boga en barco por los canales y los lagos del más allá. Llega a los campos paradisíacos donde le vemos, labrar personalmente los campos y realizar la recolección del trigo maduro. Gran perspectiva de la religión egipcia: al otro lado nos aguarda otro trabajo, positivo también, creador siempre, sin su aspecto molesto y fatigoso. A este aspecto funerario le corresponde, a la derecha de la segunda sala de columnas, un templo solar (n.º 15) con un patio al aire libre y un altar. El alma del rey recibía ahí los benéficos rayos del astro del día, al que le ofrecía sacrificios.
A ambos lados del sanctasanctórum (n.º 17) al que conduce la tercera sala de columnas (n.º 16), se encuentran unas capillas dedicadas a Mut y a Khonsu, divinidades especialmente honradas en Tebas. En el centro, en el sanctasanctórum, descansaba la barca de Amón. La triada principal de Tebas (Amón el padre, Mut la madre, Khonsu el hijo) era así reconstruida.
En silencio y entre la penumbra, el rey se encontraba con Thot, señor de la ciencia sagrada, y con Maat, regente de la armonía universal. El rey guerrero había depuesto las armas para convertirse en un hombre de Conocimiento que, bajo la dirección de estos dos guías, accedía a los grandes misterios.
Todavía existen en Egipto obras maestras ignoradas. Así ocurre con el templo funerario de Seti I, en Gurna, que suele olvidarse prefiriendo las tumbas de la necrópolis tebana de las que, sin embargo, es una especie de guardián simbólico. Al faraón Seti I le debemos ya el gran templo de Abydos, la sala hipóstila de Karnak y una de las más hermosas tumbas del Valle de los Reyes; a estas tres obras maestras le añadió una cuarta, este templo de la orilla oeste, parcialmente destruido, pero cuyos relieves, cuando se conservan, son comparables por su belleza a los de Abydos.
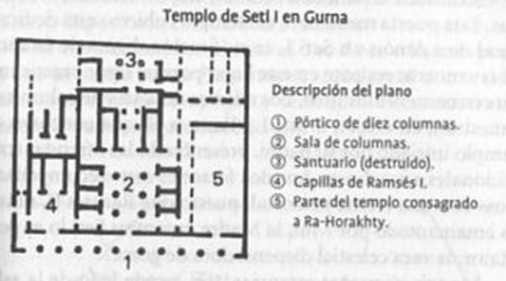
Esta parte de la necrópolis es, además, muy importante, puesto que al norte del templo de Gurna se hallaban las tumbas de los Antef, los nobles tebanos que estuvieron en los orígenes del Imperio Medio y dieron a Tebas un lugar preponderante.
Del edificio de Seti I sólo queda el templo cubierto precedido por un pórtico de diez columnas, nueve de ellas todavía en su lugar (n.º 1 en el plano), pues los dos patios y los dos pilones que lo precedían han desaparecido.
En el interior del pórtico, en el zócalo, algunos dioses Nilo, masculinos y femeninos, aportan al faraón los productos de la tierra de Egipto, procedentes del sur y del norte. Se reconstruye así un ser varón-y-hembra, un andrógino, símbolo de Egipto entero al servicio del rey.
Tres puertas dan acceso al templo. Corresponden a esos tres aspectos esenciales. La puerta central da acceso a una sala con seis columnas (n.º 2 en el plano), detrás de la cual se encontraba el santuario (n.º 3), hoy totalmente en ruinas. Esta puerta medianera del templo cubierto está dedicada al dios Amón y a Seti I, en su función divina de faraón. El rey muerto resucita en este lugar porque sigue practicando eternamente los ritos. Los relieves de la sala de columnas muestran, en efecto, a Seti I y Ramsés II, que concluyó el templo iniciado por su padre, presentando las ofrendas tradicionales a los dioses. Los dos faraones son «recompensa dos» con una eterna juventud, puesto que Ramsés II, niño, es amamantado por Mut, la Madre, mientras Seti lo es por Hator, la vaca celestial dispensadora de gozo.
Las seis pequeñas estancias, tres a cada lado de la sala de columnas, están decoradas con escenas rituales tan perfectamente realizadas como en Abydos, especialmente la del faraón participando en un banquete y dialogando con su ka, la potencia de su ser inmortal, su «doble». La puerta de la izquierda (parte sur del templo, n.º 4 en el plano) da a una sala con dos columnas y a las capillas, consagradas a Amón y al padre de Seti I, Ramsés I, de brevísimo reinado. En estos lugares reinan el creador, Atum, el dios guerrero y primer señor de Tebas, Montu con cabeza de halcón, y Amón.
Como es debido, se honra especialmente a Ramsés I, fundador del linaje. Instalado en un naos, es venerado por Ramsés II, su nieto, mientras que Seti I unge su estatua viva con un ungüento regenerador. Los egipcios concedieron siempre mucha importancia a la fabricación de ungüentos, verdaderas sustancias mágicas cuyo manejo se aprendía en los laboratorios de los templos.
La parte norte del templo, a la derecha (n.º 5 en el plano), está muy destruida. Se caracterizaba por la presencia de un altar utilizado para el culto solar. Está consagrada al dios de la luz, Ra-Horakhty.
Templo funerario, por lo tanto, puesto que el alma del rey está presente en todas partes, como si nos halláramos en una gran tumba dividida en capillas; pero morada de regeneración, también, pues la parte solar del edificio indica que el linaje de los antepasados reales es portador de una luz cuyo depositario es el faraón reinante.
El templo de Seti I en Gurna es uno de esos lugares por los que se puede pasear libremente, apreciando el arte del Nuevo Imperio en su apogeo y teniendo la sensación de descubrir un monumento olvidado.
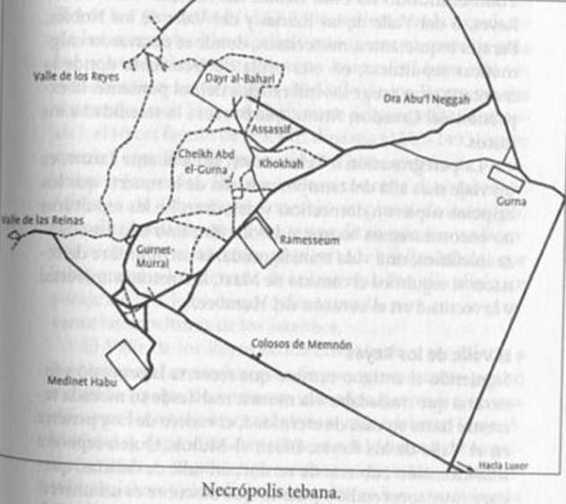
Tebas oeste es el dominio de la vida resucitada, no el de la muerte. Hablamos de «necrópolis» sólo para entendernos fácilmente. Descubrimos allí templos donde los dioses están eternamente presentes, «castillos de millones de años» donde el espíritu del faraón festeja por toda la eternidad. Sin embargo, existen lo que nosotros llamamos tumbas. Todo el mundo ha oído hablar del famoso Valle de los Reyes, o del Valle de las Reinas y del Valle de los Nobles. Parajes inquietantes, misteriosos, donde se excavaron enigmáticas sepulturas, en esta orilla de Occidente donde la montaña ocre acoge los mil reflejos del sol poniente, la expresión del Creador, Atum, que procura la serenidad a los justos.
La peregrinación a Tebas oeste, situada ante Luxor, es un viaje más allá del tiempo, más allá de la muerte que los egipcios supieron domesticar y descifrar. En las sepulturas no encontraremos horror y desolación, sino una enseñanza iniciática, una vida transfigurada, la certidumbre de renacer si seguimos el camino de Maat, la Armonía universal y la rectitud en el corazón del Hombre.
Siguiendo el antiguo camino que recorría la procesión funeraria que trasladaba a la momia real desde su morada terrestre hasta su casa de eternidad, el viajero de hoy penetra en el Valle de los Reyes, Biban el-Muluk. Quien esperara una extensión cubierta de verdor, un valle de delicias, quedará muy sorprendido pues lo que descubre es un universo de piedras abrasadas por el sol, un santuario mineral de colores ocres y pardos, encerrado entre acantilados. Silencio, soledad y aridez parecen el patrimonio de ese desolado paisaje, que los gavilanes sobrevuelan trazando grandes círculos sobre la diosa protectora del lugar, la Cima. Dominando el Valle de los Reyes, esta pirámide que algunos consideran tallada por las manos del hombre atrae la mirada desde el principio. Se siente en seguida que el paraje se eligió en función de esta cima, como si las tumbas reales fueran otras tantas capillas de esta pirámide. Era, por otra parte, el refugio de una diosa-serpiente, Meresger, la que ama el silencio. Para seducirla, para evitar su agresión, era preciso saber callar. Luego, en la calma de la noche, la diosa hablaba. Revelaba los misterios de la muerte.
Actualmente se conocen unas sesenta tumbas de los faraones del Imperio Nuevo. El «inventor» del Valle de los Reyes fue Amenofis I (1527-1506) quien, tras la expulsión de los ocupantes hicsos, eligió una nueva necrópolis para los reyes. Curiosamente, aunque Amenofis I haya sido venerado como santo patrón del Valle de los Reyes, no fue enterrado en él. El primer habitante del paraje fue: Tutmosis I, el tercer faraón de la XVIII dinastía (1505-1493), cuyo nombre significa «El que nació de Thot», patrón de los escribas y los sabios. Se cree incluso conocer el nombre del Maestro de Obras que concibió el plano de conjunto del valle: Ineni, de quien los textos dicen que fue un hombre recto, con el corazón en plenitud, hábiles labios, que sabía guardar los secretos de la casa real. Por ello eligió un paraje aislado, lejos de cualquier morada, para que se excavaran las sepulturas de los faraones.
El Valle de los Reyes estaba custodiado y prohibido a los profanos. Las tumbas eran dispuestas en secreto por un reducido equipo de artesanos iniciados que vivían en una aldea que les estaba reservada (véase más adelante: Dayr al-Madina), y dependían directamente del faraón y de su primer ministro. Arquitectos, escultores, pintores y dibujantes trabajaban «lejos de los ojos y los oídos», practicando sus ritos, educando a sus discípulos en su propia escuela.
Aunque el Valle de los Reyes merezca su nombre, puesto que esencialmente alberga a faraones, subrayemos sin embargo dos particularidades: en primer lugar, el paraje está dividido en dos partes de desigual importancia: al oeste sólo hay cuatro tumbas, en el lugar llamado Valle de los Simios, entre ellas la de Amenofis III, el constructor de Luxor, y de Ay, el efímero sucesor de Tutankamón; al este, el Valle de los Reyes propiamente dicho. Luego, algunos personajes no reales, unos diez aproximadamente, obtuvieron el gran privilegio de ser enterrados junto a los reyes, debido a sus vínculos de parentesco. Subsisten allí algunos enigmas que no se han desvelado todavía.
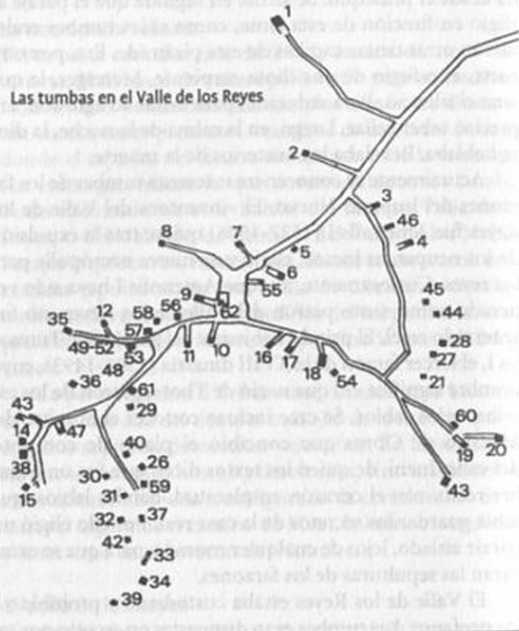
Las sepulturas reales se hunden profundamente en la tierra. Son caminos del alma que descienden hacia el corazón del silencio, el corazón del misterio, para descubrir las leyes del renacimiento. La planta tipo de una tumba es sencilla: una entrada, un corredor en pendiente, un pozo (en cuyo fondo se halla el agua del Nun, el océano de energía que rodea el mundo), salas con columnas y, por fin, el panteón que contiene el sarcófago real. Hay, es cierto, numerosas variaciones de detalle, cambios de eje, salas anexas, pero lo esencial sigue siendo el recorrido simbólico que lleva de la luz exterior, la del mundo aparente, a la luz interior, subterránea, gracias a la cual, el cuerpo de carne del faraón se convierte en el cuerpo simbólico de Osiris.
Numerosos textos cubren los muros de las tumbas reales. El Libro de los muertos, claro, heredero de las antiguas composiciones religiosas, pero sobre todo escritos específicos del Imperio Nuevo; como el Libro de lo que se encuentra en la cámara oculta, el Libro de las puertas, el Libro de las cavernas, el Libro del día y de la noche, las Letanías del sol. Esos papiros que se desenrollan en las paredes de piedra proporcionan al rey un plano preciso del más allá, indicándole los caminos que debe seguir y los peligros que debe evitar. Este mundo está poblado por formas inquietantes: serpientes que caminan con piernas, guardianes armados con cuchillos, personajes extraños, símbolos difíciles de descifrar. Tan exuberante imaginación no es gratuita. Sirve para describir el otro mundo, el que está más allá de nuestros ojos terrenales. Las escenas de estas tumbas nos revelan el viaje al final de la noche, la cartografía de nuestro destino póstumo, el periplo del sol por los espacios subterráneos. Al final de una rigurosa alquimia, renacerá en el alba próxima. Las fórmulas de resurrección convierten el sarcófago en el equivalente de la colina primordial, de la isla de la primera mañana del mundo donde el faraón se identifica con el Creador, el nuevo sol, Osiris reconstituido.
Una de las figuras centrales de este universo es la barca solar. Atraviesa las doce regiones de la noche donde le aguardan numerosas celadas. A bordo, una tripulación de divinidades se encarga de guiar la embarcación y defender al sol contra sus agresores, especialmente el dragón Apofis. Cada noche se decide el destino del mundo: ¿conseguirá renacer la luz? Textos y figuraciones de las tumbas reales ofrecen las claves de una ciencia de la energía cósmica cuyos aspectos no han sido totalmente elucidados, ni mucho menos.
Es poco probable que los sarcófagos de las principales pirámides del Imperio Antiguo hayan contenido nunca una momia. Los despojos mortales de los faraones del Imperio Nuevo, en cambio, se depositaron efectivamente en sus tumbas del Valle de los Reyes. Pero casi todas estas tumbas fueron violadas y desvalijadas, especialmente «durante el año de las hienas, cuando teníamos hambre». El secreto de este valle despertó la codicia. Los candidatos al saqueo evocaban las fabulosas riquezas acumuladas en el interior de las tumbas. No vacilaron en desafiar la cólera de los dioses, en desdeñar las protecciones mágicas, en turbar el reposo de los grandes reyes para saciar su codicia. Nadie duda que el emplazamiento de las tumbas y el medio de acceder a los panteones fuera vendido a los ladrones por algunos altos funcionarios y sacerdotes corruptos. Se produjeron arrestos y resonantes procesos que demuestran, por otra parte, que algunos jueces no eran ajenos a la organización de las pandillas. Este oscuro período comenzó con la crisis económica que marcó el final del Imperio Nuevo. Dada la gravedad de los hechos, los sacerdotes fueron obligados a desplazar varias veces las momias reales y a colocarlas en lugares considerados más seguros. El procedimiento fue eficaz, puesto que, efectivamente, se encontraron muchas momias reales en el escondrijo del templo de Dayr al-Bahari.
A comienzos del I milenio a. J. C., la mayoría de las tumbas del Valle de los Reyes habían sido abiertas y ya sólo contenían tesoros espirituales. En la época tolemaica, algunos turistas extranjeros, sobre todo griegos y romanos, visitaban las sepulturas. Ciertos ascetas cristianos las eligieron como celdas de meditación, no sin cometer, de paso, algunos desmanes. Luego, la capa del olvido cubrió el Valle de los Reyes hasta el siglo XVIII cuando, poco a poco, fueron encontrándose las tumbas. El más fabuloso descubrimiento se produjo en 1922, cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón, la única del valle que contenía aún fabulosas riquezas.
Todas las tumbas están numeradas. Aunque algunas estén muy degradadas o poco decoradas, muchas merecen un atento estudio. Un grueso libro, por ejemplo, dedicado exclusivamente a la tumba de Ramsés VI no conseguía sin embargo elucidar todos sus misterios. Algunas sepulturas ofrecen excepcionales puntos de interés como las enseñanzas astrológicas en la tumba de Ramsés IV, donde Champollion se alojó durante su estancia en el Valle de los Reyes; enseñanzas esotéricas, en especial referentes al renacimiento de la luz, en la de Ramsés IX; revelación sobre la triple luz. Atum-Ra-Khepri, en la de Ramsés I; un notable sarcófago en la de Tutmosis IV; colores de extraordinaria intensidad en la del príncipe Montu-her-Khopechef, hijo de Ramsés IX. Curiosamente, dos tumbas que podrían creerse excepcionales, las de la reina Hatsepsut y la de Ramsés II, ofrecen hoy muy poco interés. Impresionante por su profundidad, la tumba de Hatsepsut no contiene textos ni símbolos, si bien es cierto que la reina tenía otras sepulturas. Por lo que se refiere a la de Ramsés II, estaba decorada, pero se halla muy deteriorada y su acceso es difícil.
A nuestro entender, seis tumbas merecen una atención especial: las de Amenofis II (n.º 35), Tutmosis III (n.º 34), Ramsés III (n.º 11), Ramsés VI (n.º 9), Seti I (n.º 17) y Tutankamón (n.º 62).
Amenofis II, rey guerrero, atleta de notables hazañas, ocupa una tumba muy particular (n.º 35) dada su decoración. Después de recorrer un largo pasillo, pasar por encima de un pozo y cruzar salas de desnudas paredes, el visitante descubre una gran sala con seis pilares cuyas paredes son, en realidad, las páginas de un libro. Un genial miniaturista dibujó, en negro, un ejemplar oculto del «Libro de lo que se encuentra en su cámara oculta». No hay colores, sólo un constante rigor del trazo para describir las metamorfosis del sol, los genios de los Infiernos, el recorrido de la barca. En el techo, estrellas de cinco puntas de color dorado. La sala, que debe entenderse como un libro abierto, precedía a la cámara funeraria situada más abajo. Amenofis II reposaba aún en su sarcófago cuando los excavadores llegaron hasta él. Llevaba un collar de flores y tenía en el corazón un ramo de mimosas. No olvidemos que los únicos rastros encontrados en los sarcófagos reales del Imperio Antiguo son vegetales y son una representación de la resurrección del cuerpo de luz.
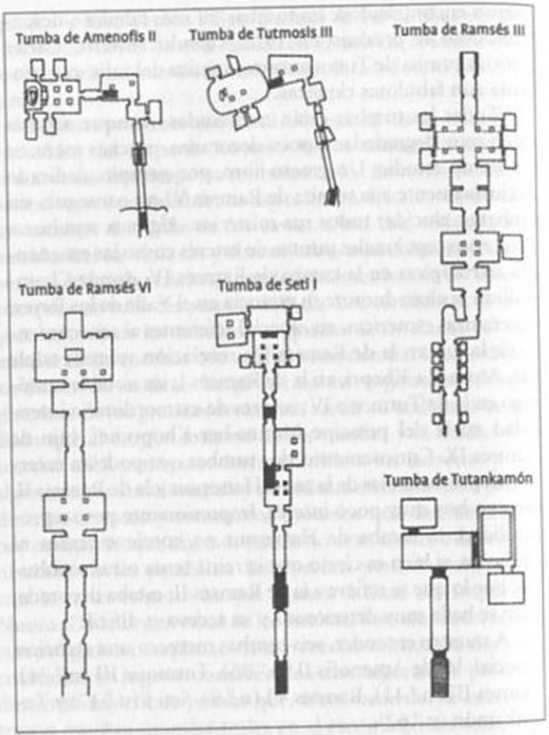
Tutmosis III, gran conquistador y formidable constructor, principal Maestro de Obras de Karnak, ocupa una tumba (n.º 34) bastante colosal. En una gran sala con dos pilares se expone una lista de 740 divinidades, un verdadero diccionario de mitología repertorio perfecto para los ilustradores. Tutmosis III se muestra especialmente sensible al entorno familiar a su lado están presentes su madre, su mujer y su hija, mientras el rey es amamantado por la diosa Isis que eligió como morada un árbol sagrado, el sicomoro.
La sepultura de Ramsés III (n.º 11) recibió el nombre de «tumba de los arpistas» por la representación de dos músicos que dirigen un cántico sagrado a Atum, el creador, a Chu, el dios del aire luminoso y a Onuris, «el que ha traído a la Lejana», es decir a Hator, que se había marchado a Nubia. La tumba del último gran faraón de Egipto, a cuyo reinado siguió el declive del poderío faraónico, es una ilustración de múltiples actividades cotidianas integradas en lo sagrado. Es un proceso comparable al que nos maravilló en las mastabas, las tumbas del Imperio Antiguo. Por las representaciones plasmadas en las paredes, el faraón dispone de lo necesario para hacer vivir a Egipto y defenderlo eternamente: ofrenda de cereales que crecen gracias a la intervención del genio del Nilo, trabajo en los campos, muestra de la elaboración de platos con alimentos excelentes, gran cantidad de jarras y de muebles ofrecen comodidad, armas ligeras, como arcos y lanzas, o pesadas, como carros, para defenderse contra el enemigo, barcos navegando por el Nilo que evocan a la vez la circulación de bienes, una economía sana y el viaje del alma hacia su fuente. Naturalmente, a este cuadro se añaden los textos funerarios reales, los diálogos del rey con las divinidades y la evocación esencial del dios Osiris bajo sus doce formas, los doce genios del Zodiaco.
En la tumba de Ramsés VI (n.º 9) se expone en toda su riqueza y toda su complejidad el esoterismo egipcio del Imperio Nuevo. Los grandes libros funerarios se citan abundantemente en las paredes pero, sobre todo, el considerable número de representaciones nos introduce de lleno en la alquimia egipcia, que se funda en el modo como el sol se regenera.
Es opinión generalizada que la tumba más hermosa del Valle de los Reyes es la de Seti I (n.º 17), que con su templo de Abydos y la sala hipóstila de Karnak ofreció a la posteridad tres de las más extraordinarias obras maestras del arte egipcio. Por lo demás, podría jurarse que los mismos pintores y dibujantes trabajaron en el templo de Abydos y en esta tumba. La planta es bastante compleja, dado su gran tamaño: una larga pendiente desemboca en la sala del pozo funerario que comunica con las aguas del Nun, el océano primordial que asegura una circulación de energía en este reino subterráneo. Podríamos creer que la tumba concluye aquí. En los muros se descubrieron textos funerarios y las distintas formas adoptadas por el sol en el curso de su regeneración. Pero en el muro del fondo hay una abertura. La primera parte de la tumba ha terminado. Se penetra en un segundo recinto, donde los temas cambian. Una nueva escalera desemboca en una gran sala con seis pilares, rodeada de pequeñas capillas. Hay dos elementos dignos de destacar en una de estas capillas: por una parte, el cielo estrellado se representa en el techo con la vaca celestial, la gran proveedora de leche cósmica; por debajo navegan las dos barcas solares, la del día y la de la noche; por otra parte, la evocación de una historia terrorífica, la de la destrucción de los hombres. Decepcionado por el comportamiento de la humanidad, Ra, dios de la luz, se había alejado de la tierra. Entró en escena la diosa-leona Sekhmet, que se aficionó a beber sangre humana. Comenzó una carnicería que habría concluido con la aniquilación de la raza humana si, con una hábil estratagema, los dioses no hubiesen ofrecido a Sekhmet una bebida excelente que tenía el color y el sabor de la sangre, una misteriosa cerveza que apaciguó el furor de la diosa. La humanidad se libró de una buena. En el muro de la primera sala con pilares puede verse una magnífica representación de la barca solar. El sol es un hombre con cabeza de carnero que lleva un sol entre sus cuernos. Está de pie, dentro de un naos. Ante él, una serpiente sacando la lengua y coronada por un sol: es la fuerza animadora, la energía luminosa en movimiento. Alrededor del naos, el ondulante movimiento de una hermosa serpiente: Es «el protector» que pone el sol a salvo de las influencias nocivas.
Existe además una tercera parte de la tumba situada más allá del sarcófago: una larga galería que se pierde en las profundidades y no parece llevar a ninguna parte. No contiene textos ni figuras. ¿Inacabada? Tal vez. Pero tal vez también se trate de la voluntad de manifestar un camino despojado, desnudo, el mudo sendero que lleva al más allá y en el que, después de tanta ciencia y de tanta belleza, se hace el silencio.
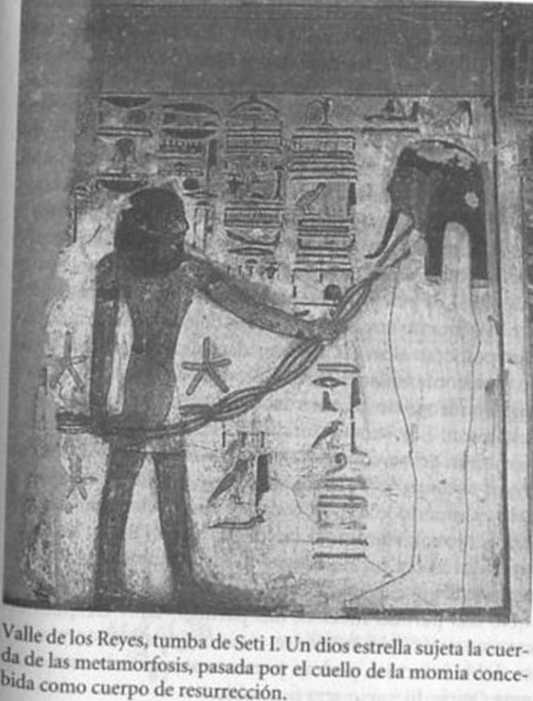
La tumba n.º 62 es la célebre sepultura de Tutankamón, faraón ilustre entre los ilustres, muerto muy joven, atrapado por la tormenta de los años que siguieron al final de la experiencia religiosa y política de Ajnatón. Casi nada se sabe del personaje, pero la tumba, muy modesta por sus dimensiones, tiene un valor excepcional. No había sido desvalijada por los ladrones, caso único en el Valle de los Reyes. Contenía un increíble número de objetos, desde capillas de gran tamaño a cofres de un maravilloso acabado. Se encontró la totalidad del mobiliario fúnebre, que conservado en el Museo de El Cairo, ha sido objeto de exposiciones parciales por todo el mundo, para maravilla de miles de visitantes. Vacía de sus tesoros, la tumba parece muy modesta. Los peregrinos se apretujan en ella, sorprendidos por su pequeño tamaño, pasmados de que esas minúsculas salas pudieran albergar tan considerable tesoro. Falta tiempo para contemplar la pared decorada de la sala del sarcófago donde asistimos, raro acontecimiento, a los funerales del faraón. Los «nueve amigos» del rey, el consejo de sabios, tiran del sarcófago hasta la tumba. Antes de cerrarla, Ay, el sucesor de Tutankamón, abre ritualmente la boca del rey muerto con un objeto de hierro llamado azuela. Así, la momia inanimada se convertirá en cuerpo de resurrección. El rey realiza de este modo un antiquísimo voto perteneciente a la tradición de Los textos de las pirámides: «¡No has partido muerto, has partido vivo!» Después de ser reconocido por su madre, el cielo, Tutankamón y su ka, su doble inmortal, podrán presentarse con toda confianza ante Osiris. El juicio será favorable.
¿Puede haber mayor emoción, antes de abandonar el Valle de los Reyes, que contemplar el último de los tres sarcófagos del joven rey, tendido en el ataúd abierto? Esa máscara de oro, de vividos ojos, oculta el rostro de una momia. El cuerpo de Tutankamón descansa en la morada de eternidad que se concibió para él. Oscuridad en la historia, rey efímero en su acción temporal, pero luz de la humanidad por los tesoros que le legó, Tutankamón es sin duda el más puro símbolo de este Valle de los Reyes.
El «lugar de perfección» en egipcio se convirtió para los árabes en Biban el-Harim, «las puertas de las Reinas» o «el Valle de las Reinas». Es la parte más meridional de la necrópolis tebana. Allí fueron enterradas, en el Imperio Nuevo mujeres e hijas de reyes, en su mayoría pertenecientes a la dinastía ramésida. Se han catalogado más de 80 tumbas, de desigual interés. Muchas tienen la apariencia de simples grutas, sepulturas excavadas en la roca, en la tierra-madre. Algunas, no obstante, están decoradas.
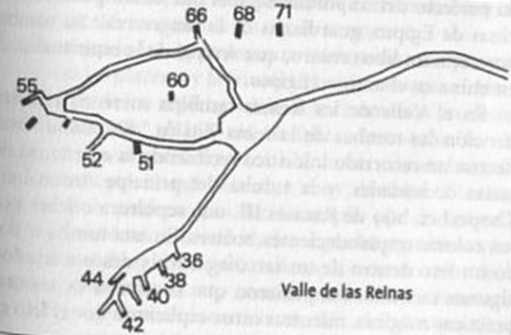
La obra maestra del Valle de las Reinas es la tumba de la reina Nefertari, gran esposa real de Ramsés II, una de las mujeres más influyentes de la historia egipcia. Su marido le ofreció dos suntuosos regalos: el «templo pequeño» de Abu Simbel, del que hablaremos al finalizar nuestro viaje, y esta tumba de sublimes relieves en los que se relatan, con detalle, los episodios de la iniciación a los misterios de una mujer.
Grave problema: la tumba de Nefertari (n.º 66) está cerrada por tiempo indeterminado. Se temía por la conservación de sus pinturas y se han emprendido trabajos que debieran desembocar en una restauración completa. Durante la exposición de obras de la época de Ramsés II, muchos visitantes pudieron contemplar fotografías de las escenas principales. Citemos entre ellas la de Nefertari jugando al ajedrez con el invisible; ofreciendo a Osiris el símbolo de Maat, la Armonía universal; dialogando con Khepri, el hombre de cabeza de escarabeo, imagen de la evolución espiritual; presentando tejidos que ella misma ha fabricado para Ptah, dios de los artesanos; mostrando a Thot, dios de los escribas, un escritorio que demuestra su grado de Conocimiento; nombrando a los guardianes de las puertas del más allá; venerando a Osiris que la acoge en el imperio de los transfigurados. Vestida con una larga túnica blanca, portando coronas de oro, Nefertari es el ejemplo perfecto del importante papel que desempeñaron las reinas de Egipto, guardianas de la sangre real. Su tumba merecería un libro entero, que sería el de la espiritualidad femenina en el antiguo Egipto.
En el Valle de las Reinas también merecen nuestra atención las tumbas de la reina Titi (n.º 52), donde ésta efectúa un recorrido iniciático recibiendo la enseñanza de varias divinidades, y la tumba del príncipe Amón-her-Khopechef, hijo de Ramsés III, una sepultura célebre por sus colores resplandecientes, solares. En esta tumba se halló un feto dentro de un sarcófago. Muy desconcertados, algunos científicos supusieron que se trataba de oscuras prácticas mágicas, mientras otros explicaron que el feto en cuestión era el de un simio.
Los reyes, las reinas, los nobles: tres elementos que forman un conjunto coherente. Los nobles forman la corte de los reyes y las reinas. Existen varios Valles de los Nobles, si se considera que el término abarca las tumbas llamadas privadas, es decir no reales.
Cuando sabemos que éstas son varios centenares y que cada una de ellas, en la medida en que su decoración se haya conservado suficientemente, posee una indiscutible originalidad, podemos comprender que su estudio ofrezca un campo de interés casi inagotable.
Las tumbas tebanas son para el Imperio Nuevo lo que las mastabas fueron para el Imperio Antiguo. Aquí se descubre la vida cotidiana, los días y las fiestas de la brillante sociedad tebana, el universo del trabajo, pero también la quietud de una vida más allá de la muerte. Serenos, hermosos, eternamente jóvenes, iluminados por una luz interior, son seres que ocupan para siempre los muros de su morada de eternidad. Cómo no pensar en el magnífico texto donde el sabio evoca así su próximo final: «La muerte aparece hoy ante mis ojos como un perfume de incienso, como la calma tras la tempestad, como el regreso al país tras un largo viaje, como la salud para el enfermo, como la protección de una tienda un día de tormenta…».
A menudo los egiptólogos consideraron esa época como la de los placeres y la frivolidad, alegando que el famoso «Canto de los arpistas» daba a los humanos un desengañado consejo: «Hacer un día feliz», aprovechar la vida como venga, sin preocuparse de lo demás. Sin embargo, la expresión egipcia significa algo muy distinto: «Realizar una jornada perfecta», es decir cumplir por completo la propia función en las actividades sagradas y profanas, hacer el día «feliz», luminoso, radiante. Los textos nos recomiendan «seguir nuestro corazón mientras vivamos»; el «corazón» equivalía a la conciencia. Así, el día en que abordemos las riberas del más allá, nada tendremos que temer.
Los episodios del ritual de los funerales se evocan en distintas tumbas, en cierto modo como las páginas dispersas de un libro que nosotros debemos reconstruir. La momia llevaba a cabo un difícil viaje, desde la casa del muerto hasta los paraísos del más allá. Primero tenía que cruzar el Nilo en barca, pasar de la orilla este a la orilla oeste, de la luz del amanecer a la del poniente. La diosa del Occidente acogía el alma del difunto o la difunta. En la momia se practicaba el rito de la apertura de la boca y de los ojos. Era por tanto un ser vivo el que iba a presentarse ante el tribunal de los dioses mientras el cuerpo, momificado, bajaba a la oscuridad de la tumba. Provisto de las fórmulas mágicas del Libro de salir a la luz, el muerto afirmará no haber cometido crimen, injusticia ni robo, no haberse mostrado codicioso (entre otras faltas graves); pedirá al «corazón de su madre», es decir al escarabeo de la evolución espiritual que sustituye su corazón de carne, que no atestigüe contra él ante el Señor de la balanza, Osiris, y sus cuarenta y dos jueces. Si la acción del difunto se considera adecuada a la regla de Maat, la Armonía universal, el dios Thot reconoce como positivo el juicio de la balanza. El alma escapa entonces del más terrible de los castigos, la segunda muerte. La primera, la muerte física, nada tiene de terrorífico. Es un proceso biológico normal. La segunda muerte, en cambio, no se refiere al cuerpo físico. Es la aniquilación del ser que no ha seguido el camino justo, que ha desdeñado las palabras de los dioses. El nombre es destruido. La individualidad es el alimento de un monstruo compuesto, formado por partes de león, de cocodrilo y de hipopótamo, «la devoradora».
Sin duda quienes dispusieron de una tumba simbólicamente decorada fueron iniciados, reconocidos como tales por el faraón, y justos reconocidos como tales por Osiris. Su ba, el alma pájaro con cabeza humana, se dirigía hacia el sol para alimentarse de luz. El nuevo cuerpo del ser, eternamente joven, entraba en los paraísos, acompañado por los ushebtis, figurillas cuyo nombre egipcio significa «los que responden» y cuya función consistía en realizar los trabajos penosos; en el más allá el trabajo continúa, aunque sin molestias, sin tedio y sin fatiga.
Las tumbas del Imperio Nuevo son a menudo un verdadero placer para los ojos. Dibujos, pinturas, colores, columnas de jeroglíficos, escenas agrícolas, militares, trabajos artesanos, pesca, caza, banquetes, momentos de reposo en sombreados jardines, escenas religiosas, todo concurre en la descripción magistral de una sociedad rica, floreciente, que vivía tan intensamente aquí abajo como en el más allá.
Existe un plano tipo de la tumba tebana con numerosas variantes: un patio ante la tumba propiamente dicha, una entrada flanqueada por estelas, una sala longitudinal (con pilares a veces) y una capilla que concluye en una hornacina que alberga la estatua del difunto y de su esposa. La importancia de la decoración es muy variable. Suele tratarse de pintura al temple que utiliza los colores fundamentales.
¿Cómo realizar una elección, forzosamente arbitraria y limitada, en semejante profusión de moradas de eternidad? Su disposición geográfica implica varios itinerarios que dependen del tiempo que pueda destinarse a la Tebas funeraria. No queremos incluir aquí una enumeración exhaustiva.[20] Limitémonos a ofrecer algunas indicaciones, simples puntos de orientación hacia numerosos descubrimientos.
La más vasta de las necrópolis «privadas» es la de Cheik Abd el-Gurna, situada en una colina, detrás del Ramesseum. Está dividida en tres sectores: el ««pequeño recinto», el «gran recinto» y «el poblado». Las manchas oscuras que destacan contra la masa clara de la colina son las entradas de las tumbas. Proporcionan una pálida imagen de lo que era la antigua realidad. Delante de la puerta, dominada por un piramidión, simbólico recuerdo de una forma muy antigua, un pequeño jardín, con árboles a veces, proporcionaba una nota acogedora y verde.
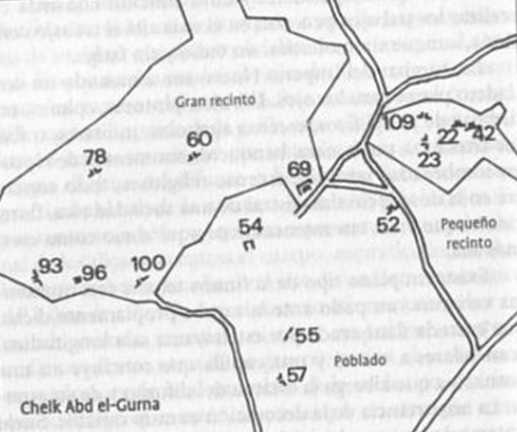
En el «pequeño recinto», hay una tumba muy célebre (n.º 52) a causa de su estado de conservación, de la belleza y el frescor de sus pinturas, la de Nakht. No es una sepultura de gran tamaño. Nakht era escriba y astrónomo de Amón. Un científico iniciado en los misterios del templo. El destino escogió su morada de eternidad para ser la representante-tipo de la necrópolis tebana. Nakht desempeña aquí su papel de terrateniente, tanto en Tebas como en el Delta. Comprueba la buena marcha de sus explotaciones agrícolas, asegurándose de que el arado, la siembra, la siega, la cosecha y la recolección del lino se realicen correctamente. En la mayoría de sus actividades le acompaña su esposa. Nakht caza y pesca en una zona acuática donde la espesura de papiro alberga abundantes presas. Nakht y sus íntimos celebran luego un alegre banquete, varias de cuyas figuras se han hecho justamente celebres, como el arpista ciego que canta la felicidad del instante plenamente vivido, las tres jóvenes tañedoras desnudas o el gato que, escondido bajo la silla de su dueño, mordisquea un pescado. No nos engañemos, sin embargo, esas escenas burbujeantes de vida, muy coloreadas, nada tienen de profano. Las sacraliza la presencia de la diosa del sicomoro, prefiguración de la Virgen María que hallará refugio en un árbol semejante durante el viaje a Egipto de la Sagrada Familia.
En este «recinto pequeño» visitaremos a Min (tumba n.º 109), que desempeñaba una alta función administrativa como prefecto de This, y una alta función religiosa como supervisor de los sacerdotes del dios Onuris. Min tenía entrada en el palacio real y fue incluso preceptor del faraón Amenofis II, al que tiene en sus rodillas. El rey aprende a disparar el arco, disciplina en la que se revela especialmente brillante. En la tumba n.º 23, la de Thoy, veremos una distribución de collares de oro y la descripción del despacho del Ministerio de Asuntos Exteriores, colocado bajo la dirección del Señor del lugar. La tumba n.º 38 pertenece a Djeserkareseneb («Sagrada es la potencia de la Luz en su integridad»), contable de los graneros de Amón. Ofrece una de las más encantadoras escenas de banquete, con la presencia de músicos y cantores, así como una representación de la diosa-serpiente Kenenutet, protectora de las cosechas. La tumba de Uah (n.º 22), en la que se ofrecían los banquetes durante el reinado de Tutmosis III, es un colorido himno a las más hermosas fiestas que organizó. Por lo que se refiere a Amenmosis (n.º 42), militar de alto rango, nos recuerda que la paz que reinaba en Tebas se debía a los ejércitos del faraón que supieron repeler y controlar la amenaza asiática. Con predominio del rojo, el color de la fuerza, asistimos a la toma de una fortaleza siria y a la entrega de tributos del país conquistado al faraón.
En el «gran recinto», hallamos dos obras maestras esenciales: la tumba de Menna (n.º 69) y la de Rekhmire (n.º 100). Menna desempeñaba la función de escriba de los campos; era responsable del control de los límites de cada parcela de tierra y de verificar los mojones que solían desplazarse durante la inundación. Alto responsable del catastro, dirigía a muchos escribas que inspeccionaban el terreno. La tumba se compone de una sala y una capilla. En el ala izquierda de la primera, los subordinados de Menna trabajan bajo la dirección de su jefe. Contabilizan los granos y realizan cálculos de agrimensura. Identificados, unos defraudadores son apaleados. Muy meticulosa, puntillosa incluso, la antigua Administración egipcia descansaba sobre el afán de exactitud y justicia. Todo era pesado, comprobado, registrado. Algunos, sin embargo, conseguían darse la buena vida, como un campesino que bajo un árbol se entrega, a las delicias de la siesta. Conmovedora es la figura de una madre que lleva a su bebé en bandolera y procura protegerlo bajo la sombra de un árbol mientras se lleva a cabo la recolección del lino. La actividad profesional de Menna concluye con un banquete; en el que recibo ofrendas y admira a sus hijas, suntuosamente vestidas a la última moda de la corte. Ellas se acercan a él formando una encantadora procesión y manejando un instrumento de música mágico, el sistro, cuyas vibraciones alejan los malos espíritus. El ala derecha de esta primera sala está consagrada a la continuación del banquete, a la familia de Menna reunida, con ramilletes alrededor del cuello, y a la representación de grandes divinidades como Osiris, Ra o Hator. Forman una comunidad con los humanos, abolen las fronteras entre los mundos. En las paredes de la capilla, las escenas de caza y pesca deben interpretarse desde una perspectiva sacra. Menna y los miembros de su familia pacifican estos silvestres paisajes, pescan el alma, cazan el espíritu. Menna justifica así su condición de iniciado en los misterios, capaz de emprender el viaje en barco hasta la ciudad santa de Abydos, el dominio de Osiris. Menna, tras la procesión de los funerales, se encontrará con ese dios mientras pesan el alma.
Rekhmire, «El que conoce como la luz», ocupa la tumba n.º 100. Fue un personaje notable, visir del Alto Egipto y gobernador de Tebas en tiempos de Amenofis III. Su tumba es amplia y, aunque degradada en algunos lugares, ofrece numerosas escenas de excepcional calidad, tanto por el color como por el dibujo. El luminoso arte del Imperio Nuevo se halla aquí en su apogeo. En el vestíbulo, además de las actividades agrícolas, la caza y la pesca, se evoca la audiencia que el visir concede a sus subordinados. Este acto cotidiano es fundamental para el buen funcionamiento de la Administración. Un texto admirable explica las funciones del visir, verdadero primer ministro y ministro de Justicia, que es ante todo sacerdote de Maat, la Armonía universal. Debe ser justo y evitar la corrupción, pero también una severidad excesiva. Es condenable el visir que perjudicaba sistemáticamente a sus íntimos y a los miembros de su familia por temor a ser acusado de favoritismo.
Una de las escenas más célebres de la tumba es la delegación de embajadores de países extranjeros que van a presentar sus tributos al gobernador de Tebas, quien los recibe en nombre del faraón. Los puntitas proceden de la costa de los somalíes, donde se sitúa el maravilloso país de Punt, adonde los egipcios acudían en busca de árboles de incienso y otros productos, como ébano, marfil y pieles de felino. Los cretenses, de rizados cabellos y largas trenzas, traían productos de su artesanía, jarras y copas. Los nubios de piel negra, vestidos con un simple taparrabos, ofrecen anillos de oro, marfil, ébano y traen una jirafa y un jaguar, entre otros animales. Los sirios, caracterizados por un corto vestido, llevan un oso y un elefante y ofrecen armas, productos artesanales y ánforas. Los escribas, claro está, no se olvidan de registrar y contabilizar estas aportaciones que tienen valor de impuesto.
La capilla está consagrada a dos temas esenciales: las actividades que controla Rekhmire para el buen funcionamiento del templo de Amón y la feliz vida de un justo. En su condición de director de múltiples obras, a Rekhmire se le representa como un personaje inmenso respecto a los obreros que trabajan para la gloria de Karnak. Es el dueño, el que regenta los oficios cuyos secretos conoce. Es también responsable del bienestar de esos hombres. En este terreno, nada ha cambiado desde el tiempo de las pirámides. Rekhmire procura que los artesanos sean correctamente pagados, alimentados y alojados. Su tumba ofrece valiosas enseñanzas para el conocimiento de los principales oficios: escultores, albañiles, carpinteros, orfebres, curtidores, ladrilleros… Un taller gigantesco trabaja delante de nuestros ojos.
Puesto que ejerció plenamente sus responsabilidades, el visir Rekhmire es autorizado a dirigirse a la residencia real. Viaja en barco. Llegado a su objetivo, recibe collares de oro, una de las más altas distinciones concedidas por el faraón. Cuando llegue la hora de su muerte, de los funerales, todo será para Rekhmire el justo un eterno banquete, que disfrutará en compañía de su familia, de sus íntimos y de sus amigos.
En el «gran recinto» descansan otros muchos personajes de alto rango. Horemheb (n.º 78) era escriba de los reclutas así que velaba por la calidad de los futuros militares de quienes dependía la seguridad del territorio. Las pinturas, a pesar de numerosas restauraciones, son célebres por su estilo particular, compuesto de grandes pinceladas y un trazo algo empastado. Entre las múltiples escenas, las más características son las del reclutamiento de infantes y jinetes. Kenamón (n.º 93) era intendente en jefe de Amenofis II; su morada de eternidad se benefició del genio de un pintor que era también un animalista con un trazo de inigualable finura. La escena más importante es la de la ceremonia del Año Nuevo, durante la cual se entregaban numerosos regalos al faraón, desde collares a carros de gala. Sennefer (n.º 96) fue alcalde de Tebas bajo el reinado de Amenofis III. Ocupa una gran morada de eternidad, llamada tumba de las Viñas por el techo que imita una parra y evoca el tema de la embriaguez mística que se apodera del alma al reconocer la presencia divina. Está escrito que el difunto y su esposa vean el sol de cada día, participando en el eterno ciclo del dios Ra. Se ilustran varios párrafos importantes del libro de los muertos. Joya de ese «gran recinto», la tumba de Antefoker (n.º 60) es importante por su tamaño, su fecha —es la única tumba de la XII dinastía—, y por la fama de su propietario, que era visir y gobernador de Tebas. Esta tumba contiene numerosas escenas rituales, como la peregrinación del alma hacia Abydos, danzas rituales muy arcaicas y la rara representación del episodio del paso del iniciado por una «piel de resurrección» transportada en una narria.
En la zona llamada «del poblado» hay dos admirables tumbas esculpidas: la de Khaemhat llamado Mahu (n.º 57) y la de Ramosis (n.º 55). Khaemhat era inspector de los graneros del Alto Egipto y del Bajo Egipto durante el reinado de Amenofis III. De él dependían las reservas alimenticias, vitales para el equilibrio económico de la nación. Reinaba sobre un sector clave, pues sus atribuciones consistían también en verificar la entrada de cereales y supervisar el nivel de producción en todo el país. Este personaje, según explican los relieves de su tumba, fue un ministro de economía especialmente apreciado en la corte. Él es quien presenta las cuentas a Amenofis III, mientras unos boyeros traen el ganado. Todo es aquí opulencia, riqueza, serenidad. Amenofis III es también el que entrega collares de oro a Khaemhat, como recompensa por sus buenos y leales servicios, en presencia de numerosas personalidades. Como casi siempre en Egipto, un poderoso de este mundo no realiza sólo actividades profanas. Khaemhat es también un iniciado y su tumba contiene numerosas escenas raras o esenciales, como la adoración del sol, algunos ritos osiríacos, la descripción de los campos de los paraísos, la peregrinación del alma a Abydos, el sacrificio purificador practicado por el propio difunto (con el agua y con el fuego).
Encontramos un detalle sorprendente: un ramillete de llores sobre un simio, símbolo de la vida en su esencia sutil. La capilla está ocupada por seis estatuas que representan al difunto y a su familia. Han sido ahumadas, de modo que los aspectos eternos del ser sean divinizados y asciendan al cielo.
Ramosis es un personaje apasionante por más de un motivo. Visir y gobernador de Tebas, realizaba esas importantes funciones en una época difícil: el inicio del reinado de Ajnatón, cuando el «hereje» se llamaba todavía Amenofis IV. Una parte de la tumba de Ramosis (n.º 55) es de estilo «clásico»; la otra, en cambio, está tratada en estilo «amárnico», tan característico que se reconoce a primera vista (deformación de los cuerpos, alargamiento de los cráneos, vientres prominentes, movimientos flexibles y ondulantes, etc.). La sepultura de Ramosis se concibió como un verdadero y pequeño templo, con dos salas de columnas, una capilla y un panteón al que se accede por un pasillo que sale de la primera sala. No todo está decorado; de ahí la hipótesis de que la tumba quedó inconclusa porque Ramosis, fiel servidor del faraón, se marchó a Amaina con Ajnatón. Pero no se han encontrado en Amarna rastros de una tumba de Ramosis.
Todas las escenas son admirables, apasionantes tanto por su estilo como por sus temas. Lo más sorprendente son las dos representaciones de Amenofis IV-Ajnatón, «clásica» una, «amárnica» la otra. En el primer caso, Ramosis ofrece ramos de flores a Amenofis IV, sentado bajo un dosel en compañía de la diosa del orden cósmico, Maat, a la que pocas veces se representa en tales circunstancias. El faraón, que en nada se distingue de las figuraciones reales tradicionales, afirma así su rectitud. Pero en la misma pared, algo más lejos, surge el asombro: Ajnatón (el rey ha cambiado de nombre, convirtiéndose en adorador de Atón, el disco solar, y ya no de Amón) y su bella esposa. Nefertiti, se asoman a la ventana de su palacio permitiendo que los bañe la luz regeneradora del dios solar. Ramosis rinde homenaje a la pareja real que va a condecorarle. El visir goza, por lo demás, de una gran popularidad. Es felicitado por algunos notables, algunos embajadores extranjeros, recibe ramilletes. En este día festivo, es el hombre más importante del reino después del faraón, que cuenta con el gobernador de Tebas para que le asegure la fidelidad de la poderosa ciudad. Toda la escena, de gran viveza, es de estilo «amárnico», con un cambio en los criterios artísticos tradicionales, una «rúbrica» Ajnatón que insiste en la deformación de los cuerpos con respecto al canon tradicional. La tumba de Ramosis es un valioso testimonio de los inicios de la experiencia religiosa de Ajnatón, que no se desarrolló en medio de ningún drama sino en la paz civil.
Dos tumbas más del poblado, por lo menos, merecen que las citemos. La de Userhat (n.º 56), célebre por la belleza de sus pinturas y el empleo de un raro tono rosado que confiere una gran delicadeza a escenas que parecen esbozadas, casi irreales a pesar de su precisión. El rey Amenofis II está presente en esta tumba, donde se desarrollan escenas de ofrendas, episodios de la vida en el campo, una soberbia cacería en el desierto, etc. Unos ascetas cristianos destruyeron las figuras de mujeres presentes en un banquete, sin duda turbados por su mágica belleza inalterable. La tumba de Nedjemger (n.º 138) se caracteriza por la representación de un suntuoso jardín trazado detrás del Ramesseum. Puede verse el sistema de irrigación que forjó la riqueza de la agricultura egipcia, llenándolo de árboles y de verdor. Era agradable vivir aquí, gracias a la habilidad de Nedjemger, inspector de los jardines del templo funerario de Ramsés II. Ese gran artista, paisajista inventivo, es recompensado como merece, por una diosa-árbol que le ofrece un alimento eterno.
Cuatro parajes más de la inmensa necrópolis tebana, Dira’Abu el-Naga, el Assassif, Khokhah, Gurnet-Murrai, albergan notables tumbas, pero su visita resulta a veces de difícil acceso y exige una estancia bastante larga en Luxor, para tener tiempo de hacer múltiples descubrimientos. Se topará, claro está, con distintos contratiempos y con tumbas cerradas. Lo esencial es poder contar con un buen guía que conozca el emplazamiento de las sepulturas. Menos visitadas, menos conocidas, esas tumbas contienen muchas riquezas artísticas.
En la colina de Dira’Abu el-Naga (o Drah Abú el Naggah, zona norte de la necrópolis tebana), donde se excavaron tumbas de la XVIII y XIX dinastías, visitaremos al sumiller Taty (n.º 154). En su sepultura se revelan ciertas leyes del dibujo egipcio, como el procedimiento de la «cuadrícula» que permite calcular la proporción rigurosa de las figuras. Nehemauy era orfebre y escultor. Su tumba (n.º 165) completa la interior, pues muestra cómo se corregían los dibujantes, cómo plasmaban de un solo trazo las figuras más complejas, cómo calculaban la degradación de colores. En la de Nebamón (n. 17), médico de la corte real, asistimos a una consulta: unos sirios enfermos requieren de los conocimientos del facultativo egipcio. Dhuty (n.º 11) era a la vez Maestro de Obras y alto funcionario en el Ministerio de Hacienda. Era además un iniciado en los misterios de los jeroglíficos, pues su tumba contiene numerosas inscripciones esotéricas, grabadas con signos magníficos, que evocan campañas de construcción en los grandes templos tebanos. Panehsy (n.º 16) es un dignatario religioso que vivió en tiempos de Ramsés II. Vemos escenas raras como la procesión del cuenco sagrado de Amón, fuente de sabiduría que encontrará un lejano eco en el misterioso cáliz del Grial, tan caro a la caballería occidental: las almas-pájaro de los muertos junto a Nut, la diosa-cielo, encarnada en un sicomoro; dos valiosas representaciones del templo de Karnak, pues los dibujantes no solían inspirarse en los inmensos edificios que tenían cotidianamente ante sus ojos. En la de Amenmosis (n.º 19), dignatario religioso también, dos escenas excepcionales: una procesión en la que unos sacerdotes llevan en palanquí, la estatua del rey Amenofis I, el fundador del Valle de los Reyes, y la detallada representación de la gran barca de Amón, «estrella» de las inmensas fiestas que permitían al pueblo contemplar la salida del dios de su templo.
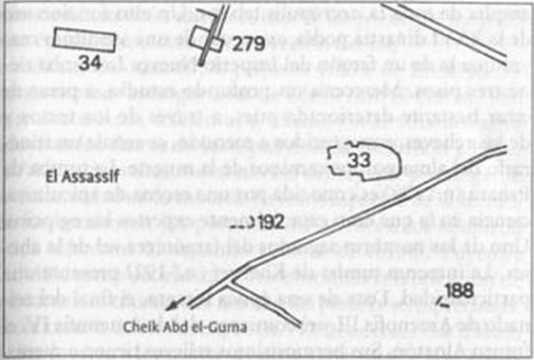
El Assassif (o Asasif) es un mundo muy extraño. Geográficamente, es una llanura entre las colinas de Drah Abú el Neggah y de Cheik Abd el-Gurna. Los grandes de la XXV y XXVI dinastías eligieron este lugar para excavar tumbas, inmensas a menudo, con grandes patios y salas de columnas. El tamaño de las sepulturas, muchas de las cuales son poco o nada accesibles, llenas de murciélagos, es especialmente impresionante. Los arquitectos, buscando el gigantismo, edificaron palacios subterráneos en forma de laberinto. El Assassif, en la necrópolis tebana, ocupa un lugar aparte. Muchas «visitas» exigen una buena condición física, material de iluminación y alma de explorador. Montuemhat, profeta de Amón y «príncipe de la ciudad» (Tebas), ocupa la gigantesca tumba n.º 34. Este importante personaje fue un agudo diplomático en una época difícil. Se hizo construir una morada de eternidad que comprendía dos grandes patios, un considerable número de capillas y una serie de escaleras que se hundían profundamente bajo tierra. Pedamenopet, especialista de los rituales, dio un paso más en el gigantismo. Su tumba (n.º 33) es la más amplia de toda la necrópolis tebana. Un alto funcionario de la XXVI dinastía podía, así, gozar de una sepultura mayor que la de un faraón del Imperio Nuevo. La tumba tiene tres pisos. Merecería un profundo estudio, a pesar de estar bastante deteriorada pues, a través de los textos y de los relieves, ennegrecidos a menudo, se señala un itinerario del alma por los caminos de la muerte. La tumba de Pabasa (n.º 279) es conocida por una escena de apicultura, ciencia en la que eran especialmente expertos los egipcios. Uno de los nombres sagrados del faraón era «el de la abeja». La inmensa tumba de Kheruef (n.º 192) presenta una particularidad. Data de una época bisagra, el final del reinado de Amenofis III y el comienzo del de Amenofis IV, el futuro Ajnatón. Sus hermosísimos relieves tienen a menudo un significado esotérico, como la escena donde una extraordinaria tríada, formada por el faraón, la reina Tyi y la diosa Hator se encuentra bajo un baldaquino, en el más allá, apreciando las ofrendas depositadas ante ellos. Hay muchas danzas en esta tumba: adoptan formas acrobáticas que pueden llegar hasta el trance; escenas de lucha también, combates a bastón, una forma de juegos rituales análogos a las artes marciales. Kheruef, por su función de intendente de la corte, ofrece collares y copas a la pareja real. El punto culminante de la tumba es un rito fundamental de la religión egipcia: el emplazamiento del pilar djed, cuyo nombre significa «estabilidad». Es el eje del mundo sin el cual nada podría mantenerse en pie, la columna vertebral de la vida a cuyo alrededor se organiza todo. Pero el pilar ha caído al suelo. Es indispensable levantarlo. El faraón en persona dirige el ritual y levanta el pilar para ponerlo en su lugar. Ese pilar es un ser vivo. Lleva el tocado del dios Amón, se identifica con Osiris y tiene los ojos abiertos. Al restablecer el pilar en su posición vertical, el faraón inaugura de nuevo el reinado de la sabiduría. La tumba de Pa-rennefer (n.º 188), es ciertamente, pequeña, en comparación a los enormes panteones de las XXV y XXVI dinastías, pero su propietario fue el intendente «con las manos puras» de Ajnatón. Su tumba es una de las pocas que datan de esta época, con escenas de adoración del sol.
Al sur del Assassif, la pequeña colina de Khokhah alberga tumbas análogas a las de Cheik Abd el-Gurna. Numerosas escenas referentes a oficios y a la vida artesanal adornan los muros de las sepulturas de Nebamón e Ipukv (n.º 181), dos maestros escultores del rey que prolongaron su fraternidad en la muerte. Revelan aspectos de la técnica de los escultores, los pintores, los orfebres, los ebanistas y los alfareros. El segundo profeta de Amón, Puyemre (n.º 39), completa esos cuadros evocando la fabricación de los carros, el trabajo del metal y las piedras semipreciosas. En la tumba de Neferrenpet (n.º 178), además del trabajo de los joyeros y los orfebres puede verse una de las escenas más conmovedoras de la necrópolis: dos pájaros con cabeza humana beben un poco de agua en el estanque de un jardín paradisíaco. Se trata del difunto y de su esposa cuya alma emprenderá libremente el vuelo hacia el sol.
La colina de Gurnet Murrai (o Kurnat Marei), frente al emplazamiento de Dayr al-Madina, contiene varias pequeñas tumbas pintadas. La de Amenemonet, que llevaba el hermoso título de «padre divino» (n.º 277), es una síntesis de raras escenas religiosas y episodios rituales poco conocidos, como el conmovedor momento en que se desciende la momia, soporte del cuerpo de resurrección, al panteón funerario. Una extraña procesión de sacerdotes, cargados con estatuas de madera de Amenofis III y de su esposa Tyi, se dirige hacia un lago sagrado. Sabemos que la reina se hizo excavar en un tiempo récord un gran estanque para disfrutar en él de los placeres de la navegación. Esta vez será el paseo de las estatuas vivientes por el lago, como si la pareja real reviviera eternamente los momentos más agradables.
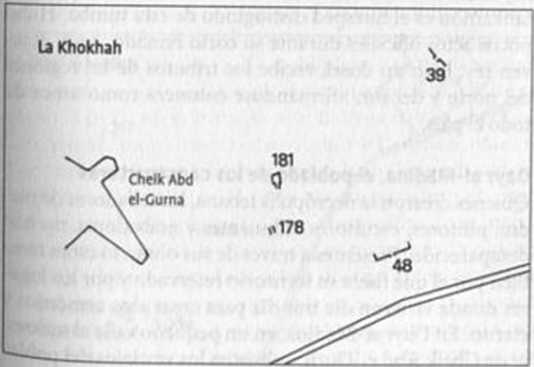
Un virrey de Nubia, administrador de las regiones del sur, Huy, desempeñó su función durante los reinados de Ajnatón y Tutankamón. Según las escenas de su tumba (n.º 40), Nubia permaneció tranquila durante este agitado período. Las embarcaciones comerciales seguían remontando y bajando por el Nilo. Los productos preciosos procedentes de Nubia se encaminaban aún hacia Egipto. Huy, a cuyo nombramiento como virrey de Nubia asistimos, durante una ceremonia en la que recibe el sello que simbolizaba su función, celebra un sacrificio en homenaje a los dioses. Administrador escrupuloso, supervisa atentamente el pesaje del oro debidamente contabilizado. El faraón Tutankamón es el huésped distinguido de esta tumba. Hubo pocos actos oficiales durante su corto reinado; aquí, el joven rey, bajo un dosel, recibe los tributos de las regiones del norte y del sur, afirmándose entonces como señor de todo el país.
Quienes crearon la necrópolis tebana, los talladores de piedra, pintores, escultores, dibujantes y grabadores, no han desaparecido. Presentes a través de sus obras, lo están también por el que fuera su territorio reservado y por los lugares donde vivieron día tras día para crear algo armónico y eterno. En Dayr al-Madina, en un pequeño valle al sudoeste de Cheik Abd el-Gurn, subsisten los vestigios del poblado de los constructores, un templo tardío y algunas tumbas. En la XVIII dinastía, «lejos de los ojos y de los oídos», se instaló en el paraje una comunidad iniciática de operarios. Se han encontrado parte de sus archivos, constituidos por papiros y textos grabados en fragmentos de piedra caliza, los ostraka. Estos hombres formaban una comunidad que dependía directamente del faraón y de su primer ministro. Tenían su propia regla de vida, reglamentos internos, un tribunal y una escuela. Nadie podía entrar en la obra si no formaba parte de la cofradía, organizada de acuerdo con tres grados principales: aprendiz, compañero y maestro. El espíritu de independencia y el sentido de la responsabilidad era muy fuerte entre esos hombres; no vacilaban en protestar ante el visir si las condiciones materiales de su existencia y su trabajo resultaban insuficientes. Obtuvieron siempre satisfacción.
Los vestigios de las casas son modestos, pero deben apreciarse en función de un país cálido donde se vive mucho en el exterior. No faltan los sótanos ni las terrazas, donde era agradable dormir. La organización del trabajo, como siempre en Egipto, era notable. A los que se retrasaban o fingían estar enfermos, se les identificaba rápidamente y eran objeto de sanciones. Varios gremios, con una técnica ya muy experimentada, trabajaban juntos en una misma tumba, reduciendo al mínimo la duración de los trabajos. Nunca hubo un gran número de especialistas en Dayr al-Madina, como máximo 120, a veces muchos menos.
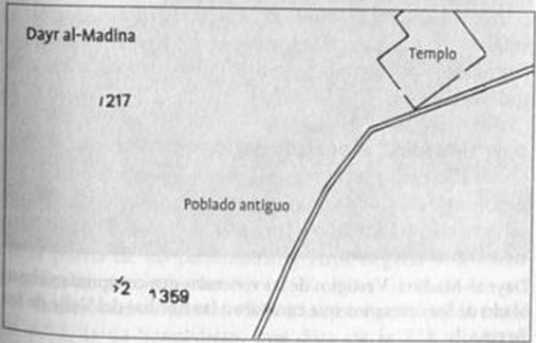
Un enigma entre otros es la forma de iluminación. Para librarse del problema, los arqueólogos hablan de juegos de espejos (ineficaces en las tumbas profundas) y de candiles de aceite. Pero en los panteones que exigen una iluminación importante para el trazado de las figuras y los jeroglíficos no hay restos de hollín en el techo. Sin llegar a afirmar que los egipcios descubrieron cómo utilizar la electricidad, hay que admitir que ignoramos este aspecto de su ciencia.
Dayr al-Madina llevaba un nombre sorprendente: «el lugar de Maat», es decir el lugar privilegiado donde reinaba la Armonía universal. Esta armonía reside donde viven los creadores. Y los artesanos llevaban un título significativo: «Servidores en el lugar de la Armonía universal». Servir, en el antiguo Egipto es la clave de la sabiduría, el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, lleva el nombre de «Servidor», pues es el primero en servir a los dioses y a su pueblo.
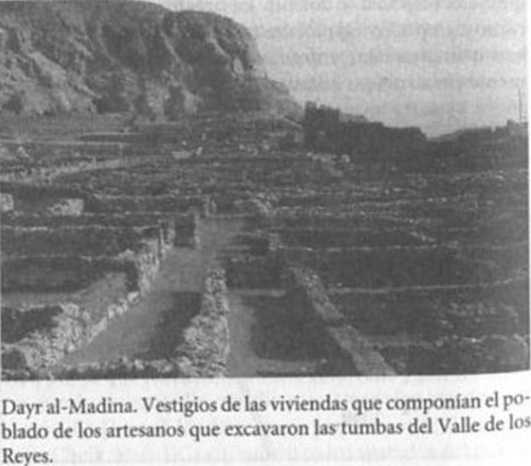
Con cierta emoción descubriremos, algunas de las tumbas de estos artesanos, dominadas antaño por una pequeña pirámide que las unta a la más antigua tradición. No hay grandes obras maestras, los temas se repiten, los textos funerarios también, tomados de los grandes libros que guiaban al resucitado por las rutas del otro mundo. Aquellos hombres crearon más belleza para los demás que para si mismos. El escultor Ipuy (n.º 217), que vivió durante el reinado de Ramsés II, es un huésped de calidad cuya morada es marco de una desbordante actividad: lavanderos, tintoreros, vendedores en el mercado, escenas agrícolas y, sobre todo, el taller del escultor donde se fabrican estatuas funerarias, sarcófagos, muebles para la tumba. El oficio no siempre era fácil: un carpintero se ha lastimado un hombro, otro ha recibido polvillo de madera en un ojo. Por fortuna, el médico de la comunidad interviene con eficacia. En la tumba de Khabeknet (n.º 2), la mayoría de cuyas escenas fueron desmontadas y llevadas al Museo de Berlín, se ve a Anubis embalsamando un enorme pescado. Imagen sorprendente cuando sabemos que el sexo de Osiris fue devorado por un pez, lanzando así la sospecha sobre toda la especie. Pero no puede maldecirse a toda una raza. Otro pez ocupará el lugar de Osiris en persona, simbolizando el cuerpo de resurrección. Los cristianos no olvidaron este símbolo. Inherkhau (n.º 39) vivió en la XX dinastía. Su tumba contiene varias escenas notables, especialmente la adoración del loto, flor sobre la que se levanta el joven sol, y la del fénix, el pájaro sagrado de Heliópolis, que se posa en la punta de un piramidión y cuya llegada anunciaba grandes acontecimientos.
Concluyamos nuestra visita a la necrópolis por la tumba n.º 1, la de Sennedjem, que data de la XIX dinastía. Contiene una escena célebre: una gata, encarnación del dios Ra, maneja hábilmente con su pata un cuchillo y mata una serpiente debajo del árbol sagrado de Heliópolis. Es la victoria del instante de luz sobre las tortuosas tinieblas, siendo la serpiente-dragón el más temible adversario del sol en su periplo nocturno por los espacios subterráneos. Anubis, el dios con cabeza de chacal, conduce a Sennedjem hasta los campos paradisiacos; y ésta será la última imagen que conservaremos de la inmensa necrópolis tebana, donde la vida en eternidad triunfa sobre la muerte.[21]