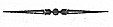
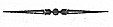
Aun llevada canónicamente y el artista alcanzado su objetivo, la gran obra no se termina con la obtención de la Piedra. Es necesario, otra vez, retomar el trabajo para purificarla y afinarla. A cada una de las vueltas de rueda se acorta el tiempo de trabajo. Tuvimos la curiosidad de medir la duración de estas vueltas de rueda con una mayor exactitud que la relacionada en las indicaciones de los autores que nos han precedido. Varía más de lo que oscilan las velocidades de reacción simplemente químicas, pero la progresión, de una vuelta de rueda a la siguiente, parece obedecer a una ley exponencial decreciente con el tiempo y creciente según la velocidad. Puesto que los alquimistas recomiendan seguir las vías de la naturaleza, tuvimos también la intuición de comparar los parámetros con los que se desprenden del estudio de la evolución cósmica o de la aparición de las especies vivientes[60]. Son los mismos, como ya lo habíamos pensado de entrada. Obtuvimos así una confirmación suplementaria de que la verdadera Gran Obra, es la que conduce el Artista divino sobre el cosmos que ha creado y que no cesa de perfeccionar.
Sin embargo constatamos una diferencia entre lo que el alquimista tiene la posibilidad de operar en su crisol, y lo que realiza el único y verdadero Artista. Cuando llevamos la materia a su perfección debemos limitarnos a diez giros de rueda como mucho, pues la Piedra se torna entonces tan sutil y volátil que ningún recipiente material puede contenerla más, sino que difunde en todo el universo, pasando así más allá de la intervención de nuestro arte[61]. Ya en el segundo giro de rueda, o en el tercero, no tiene la solidez del cristal, sino la blandura de la cera. Al quinto obtenemos un líquido, y cuanto más reiteremos, más se volverá volátil. Estas transiciones de fase —por emplear el lenguaje de la ciencia moderna— no obedecen a las leyes ordinarias, ni dependen apenas de la temperatura o de la presión exterior, sino de la pureza de ese cuerpo imposible a identificar en la tabla de Mendeliev. Lo que se parece a nuestras vueltas de rueda en el universo, entre dos etapas de la creación, hace ya largo tiempo que ha sobrepasado las diez reiteraciones fatídicas sin que su materia se volatilice.
La Obra cósmica parece poseer dos componentes temporales, uno cíclico y periódico y el otro exponencial. Si continuamos sobre nuestra Tierra la curva obtenida con el examen de la diferenciación de las especies, obtendremos fechas, o más exactamente, la horquilla de fechas de los grandes descubrimientos que modifican en profundidad a las sociedades humanas, tales como la aparición de la agricultura, la escritura, la utilización de los metales o las abstracción filosófica en el sentido común del término. Entra en juego un tercer componente, el que hemos evocado al mostrar que, en los diversos momentos de la Historia, se aplican los modelos revelados por los profetas. Se trataría de modelos intemporales que se manifiestan para corregir un extravío colectivo, o para asegurar la transición entre las diferentes fases de la Obra.
La humanidad entra en el período crítico de la curva exponencial. Hasta aquí, un giro de la rueda del Gran Artista se desplegaba sobre varias generaciones, y antes todavía sobre varios siglos o milenios. Desde hace poco duran menos que la vida de un hombre, lo que significa que, en una fecha incalculable por culpa de las horquillas de variación, pero relativamente próxima, del orden de veinte a treinta años, el proceso se volverá literalmente explosivo. No se trata de la entrada en la era de Acuario, reclamada a grandes voces por los que sólo consideran la componente cíclica. El año precesional no atraviesa «signos» iguales, sino constelaciones reales: Piscis, Aries, Capricornio, vistos desde la Tierra forman un todo imbricado como las escamas de una tortuga, de tal modo que la entrada del punto vernal en Acuario ocurrirá hacia el 2100, y la salida definitiva de Piscis hacia el 2700. Esto de que hablamos ahora, es el nudo crucial de la componente exponencial.
Las tentativas actuales para reportar esta excepcional transición de fase a una fecha más satisfactoria para la razón inferior, como este 1999 en el que nos encontramos, o el año 2000, que dibuja sobre el calendario una fecha redonda, no tiene ningún sentido. Fue un vano esfuerzo ese año 1 calculado por Deis el Menor a partir de las indicaciones históricas de los evangelios: sabemos que se equivocó al menos en tres años, si no son seis o siete. Contado a partir del verdadero nacimiento de Cristo, el año 2000 sería de hecho el 2003 o 2006… Pero dejemos estas pueriles incoherencias. La sombra de las cosas por venir de las que habla el apóstol Pablo, se proyecta lo bastante fuertemente sobre la humanidad en veinte o treinta años, como para que cada uno sienta ya el insistente roce. La humanidad corre hacia una excepcional transmutación, cuya naturaleza nadie sabe. ¿Se trata de lo que los profetas del Antiguo Testamento denominaban el día del Señor? En las Escrituras, este término se refiere a cada una de las intervenciones divinas en las que el Artista opera directamente sobre su crisol cósmico, desde los límites fijados a la arrogancia de un pueblo, hasta el Día último en el que la estructura espacio-tiempo se verá convulsionada y transformada. Eso hacia lo que nos encaminamos será sobre todo el Día del Hombre, la aparición de la quintaesencia bajo la forma propia a su naturaleza.
Esta transición es tanto más crítica cuanto que depende de nosotros, de lo que somos y de nuestro fíat tanto como del toque del Artista divino. Por ello, los esfuerzos demiúrgicos desordenados que hemos denunciado a lo largo de estas páginas, nos parecen tan poco a propósito. Mil veces más valdría dejar libre a la naturaleza que intentar violentarla: las resistencias que no pueden dejar de producirse contra esta presión parásita, vuelven más peligroso y quizás más doloroso el pasaje crucial. No se puede excluir el fracaso. No significaría la destrucción de la humanidad ni la pérdida de todas sus conquistas —aunque habría un riesgo de retroceso técnico si se mezclara la guerra—, sino la pérdida de la tensión espiritual acumulada desde los orígenes del mundo. No creemos que las cosas lleguen a ese punto. Al contrario, comenzando por la proliferación de las sectas y los falsos profetas, todo muestra que la sed espiritual es demasiado profunda para que el pasaje, por desecación y falta de fermento, fracase del todo.
Cuando en el laboratorio suceden tales fases cruciales, ocurre que las fuerzas en juego sean demasiado importantes para la capacidad de resistencia tanto del vaso alquímico como del crisol que lo contiene, y que todo explote. Pero el vaso de la naturaleza fue previsto por el Artista divino en función de su Obra; ni siquiera la Caída adámica podía romper la cohesión fundamental. No temamos, pues, la aniquilación de la humanidad ni la de la Tierra que la porta, ya que ello sería dudar de la Sabiduría preter-eterna que da el ser y el devenir a la creación, y que incubó bajo su ala al caos anterior a la luz. La única cosa que podemos temer, si excluimos la deflacción espiritual o la explosión, sería que las resistencias no nos volvieran el pasaje inútilmente doloroso, o que la quintaesencia obtenida no contenga demasiadas superfluidades impuras.
Ya en este estadio el alquimista se libra muy bien de exigir demasiado a su materia, pese a que pueda intentar algunas últimas rectificaciones. Pero lo que aparece en nuestro crisol no es sino la promesa de las cosas por venir, que sólo el Artista divino conoce perfectamente. Intervenir con una comprensión limitada del proceso cósmico sobre lo que no puede ser sino Su Obra, sería a la vez loca temeridad y vanidad de vanidades. Nadie puede razonablemente creerse llamado a una tal labor, incluso si piensa haber recibido luces particulares para la conducta de la obra. No serían sino ilusiones en un tal Día.
Tenemos que precisar un punto esencial para esta conducción de la obra, como caritativa advertencia a quienes se ven consumidos por la ambición demiúrgica, sobre todo si imaginan conducir al mundo hacia un bien superior y hierven con la indignación de Elías ante los idólatras. Cuando el artista estrella el proceso alquímico siguiendo una vía canónica, sigue un camino trazado e inmutable, y sin embargo lo hace en la libertad total. Una de las fuentes de los errores acumulados por los aprendices filósofos americanos, que no hemos cesado de denunciar en la presente obra, podría deberse a la traducción de vía canónica por el inglés rule way. El término canónico viene del griego κανον, que en sí mismo no es sino la importación a estas lenguas del acadio kanûn, que significa caña, junco —a menos que esa palabra no sea más arcaica todavía y provenga del sumerio. En un país de deltas desprovisto de árboles, los arquitectos de los templos utilizaban una junco o vara para efectuar las medidas, y es de ese kanún de donde procede en línea directa la vara de los maestros constructores. Se trata por tanto, en su origen, de una medida-patrón y no de una ley jurídica. La alquimia ha conservado el sentido primigenio del término: una vía canónica es en primer lugar un modo de operar, cuyas medidas ya son conocidas y experimentadas. Ni más ni menos.
Los obispos que empleaban el término de canon para designar las decisiones disciplinares de los concilios, entendían todavía el sentido primitivo. No se servían de la lex, el reglamento escrito y perentorio; sabían que se limitaban a indicar las justas medidas dictadas por la experiencia espiritual, y que ellos habían recibido la autoridad de los padres, consejeros o pedagogos, y no de los legisladores. Desgraciadamente, el significado del rule inglés se aproxima mucho más al de la lex romana, exterior, que al κανον, que es una simple medida útil. Más les habría valido traducir vía canónica por standar way.
En su laboratorio el artista es libre, completamente libre de su obra, incluidos sus propios errores mediante los cuales aprende a distinguir lo posible de lo imposible. Nada le impide intentar, por absurdo o inepto que sea, fundir sin más preparación acero en un hornillo de gas, o triturar entre los dientes cristal de roca como si fuera una avellana. Pero traducir canon por rule, equivaldría a sustituir la distinción entre posible e imposible por la de permitido o prohibido. Estas notas, válidas para la ciencia profana, son esenciales en alquimia, y ¡cuánto más se aplican a la Obra del Artista divino! Según el comentario constante de los rabinos y de los Padres de la Iglesia, la Torah dada por Dios a Moisés era una vía canónica, una medida espiritual y ritual operativa; y no una coacción externa o interna. Si se hubiera tratado de una coacción interna, la tendríamos tejida en nuestra propia naturaleza, lo mismo que la gravitación integra la textura del espacio. Si la hubiera dictado como una lex exterior fustigante y apremiante, ¿cómo imaginar que no se hubiera erigido como gendarme, para que el castigo siguiera inmediatamente a la primera transgresión? ¿Habría sobrevivido ese mismo Moisés, que, acabada de recibir en las Tablas de piedra grabada la sentencia «No matarás», ordenó la masacre en el campo de 3.000 hombres? ¿No fue su error tomar como ley del Faraón, como distinción entre lo permitido y lo prohibido, una revelación divina de los comportamientos más útiles para el crecimiento espiritual del hombre? En cuanto a las «leyes de la naturaleza», el conocer y respetar las que son activas en el interior de los elementos del κοσμος, hombre comprendido, distingue siempre lo posible de lo imposible.
Desde la prehistoria, el hombre ha trazado senderos en las selvas y montañas. Sabe por experiencia que más vale seguirlos que perderse lejos del campamento hacia el que se va; que dirigirse recto hacia un precipicio. Ningún guía ordenancista o dictatorial le prohíbe salirse del sendero, sino que es él mismo el que reconoce por experiencia la utilidad del trazado establecido por sus mayores. Pero el hombre es libre, libre de abrir nuevos caminos, libre de retozar en las praderas que los bordean, y de irse a respirar algunas flores. Cuando utilizamos en alquimia la metáfora de la vía o del camino calificándolo de canónica, entendemos procesos debidamente repertoriados, en los que las dificultades han sido reconocidas y balizadas. Nada nos asegura que los hermetistas hayan seguido y descrito todas las vías posibles. Pero tenemos la certeza nacida de la experiencia de todos los artistas, que, alejándonos de las vías canónicas, quizás demos con nuevas y fecundas maneras de operar, pero más probablemente encontraremos peligros, callejones sin salida, o caminos que sólo conducen la inversión espiritual demoníaca.
No impide que sea infranqueable la libertad de la persona que debe expresarse en su camino alquímico. La disciplina espiritual a la que, cargado de razón, se obliga el artista, no tiene nada de una autocensura. Como tan bien lo dice Jean-Aurel Augurelle:
Sic alii, quos experiendo, maxima rerum
Visere jam decuit summo quaesita labore,
Angustum per iter, recto de tramite nunquam,
Qua prius ingressi declinavere, nec ante
Desinare optarunt, licuit quam tangere laetis
Tandem exoptatum longo post tempore finem.
«En cuanto a los demás, a los que gracias a su práctica les convino considerar por adelantado lo que finalmente será la mejor de las cosas que buscaban con su labor, eligieron pasar por el sendero estrecho tomado desde el principio, sin jamás separarse de la línea recta pasando entre caminos de travesía o parándose antes del final.»[62]
Es por tanto porque se habían fijado su objetivo después de haberlo presentido, que se plegaron a la regla o canon del arte por razón, y no por obligación moral; por elección libre y no forzados a ello. Augurelle no denigra los caminos de través, y nos los prohíbe al alumno; simplemente subraya su inutilidad para quien quiera alcanzar la Piedra. A estos caminos son a los que llamamos pequeños particulares. No conducen al fin, pero nada impide que el artista explore algunos de paso; no fuere sino para perfeccionar su conocimiento de la naturaleza o para jalonar, para la posteridad, los que no llevan a ninguna parte. Sin embargo el tiempo nos está contado. Quien quiera llegar, comprenderá razonablemente que más vale limitar los vagabundeos, o incluso abandonarlos totalmente, para consagrar sus fuerzas a la búsqueda de la perla preciosa. Las reglas del arte sacadas de la experiencia de los antiguos hermetistas y de la revelación divina, no son más que un corpus de consejos prácticos para evitar perderse, y nada más. Como el código de la circulación, buscan prevenir los accidentes, y si se atiene a él, de hecho aumenta la libertad de los viajeros, y no colectivamente la de todos, sino la de cada uno en particular.
También la materia posee su libertad, que los físicos modernos reconocen y expresan como principio de incertidumbre o, mejor, de indeterminación. Cuanto más subimos en los reinos, más aumenta esta libertad. En el primer capítulo del Génesis el Artista divino opera según tres modos. Leemos: «En el principio Dios creó…», usándose un verbo lícito también para las obras de los hombres. Los rabinos judíos nos dicen que, en hebreo, el verbo bará, que no aparece más que en este libro y nunca en otra parte, guarda todo su misterio, ya que no puede tener sino un solo sujeto: Dios. Sólo después va a decir, y lo que nombra aparecerá en un mundo en trabajos de parto, ya que Él separa, o más exactamente, distingue. Los mayores comentaristas piensan que ese verbo bará designa el don del ser libre. En efecto, no es utilizado sino en tres ocasiones: cuando la creación del caos primordial, cuando la aparición de los animales, y cuando el nacimiento del hombre. Entre los dos primeros bará, en cada uno de los Días, Dios «vio que era bueno», aprobación casi pasiva o contemplativa. Tras el segundo bará, y después tras el triple bará que suscita a la humanidad, Dios bendice a la criatura, poniendo de este modo en el universo un sello operativo que le permita «crecer y multiplicarse». Y en esta bendición reside toda la Gran Obra.