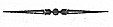
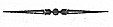
Acabamos de ver los excesos que mancillan la obra de los demiurgos americanos. También, con la misma seriedad, la balanza que pesa las funciones y los corazones en el cuadro de Valdés Leal, pone en guardia al alquimista contra las carencias. En su Hermes dévoilé[52], el muy caritativo Cyliani cuenta en un sueño maravilloso y terrorífico, cómo le autorizó la ninfa a servirse en los dos vasos que contienen las substancias necesarias al trabajo del artista, después de la abertura de la materia. Llenó por lo tanto, con harto esfuerzo, dos bocales de cristal. Examinando después esta primera recogida, su egeria le hizo el siguiente reproche: «Uno de tus bocales contiene más materia andrógina de la que necesitas, pero no has cogido suficiente espíritu astral; te hace falta infinitamente más. Como dice Arnaldo de Vilanova, se necesita profusión de agua, de espíritu destilado». La timidez en recoger este espíritu estelar desde el comienzo de la obra, ha llevado al fracaso a muchos aprendices. No es sin razón que los antiguos filósofos dieron el nombre de espíritu a este agente imponderable, viendo constituido el universo, al igual que el hombre, de un σομα tangible, de una ψυχη o alma movediza, sede de las emociones y de la razón inferior, y de un νους o espíritu que Platón, en su célebre metáfora, considera como el conductor del carro tirado por caballos. Es lo que confirma el apóstol Pablo cuando distingue al hombre carnal, en quien sólo actúan el σομα y la ψυχη y el hombre espiritual o noético, el cual «juzga de todo y no es juzgado por nadie»[53].
Sin embargo en la visión griega, incluso el despertar noético quedaba insuficiente si no estaba bañado de una Respiración o hálito misterioso llamado πνευμα. Los hindúes lo citan en sus Upanishad, como es caso en la Kaushitaki: «Yo soy la respiración, pues soy el consciente Sí mismo; asimílame a la duración de la vida, a lo inmortal… En efecto, por dicho hálito se alcanza la inmortalidad en este mundo, y por la consciencia la ideación verdadera»[54]. La misma distinción existía entre los autores latinos para corpus, anima, mens y spiritus.
Al fin de la Edad Media, la civilización occidental parece haber perdido unas nociones tan claras para los griegos y latinos. Los teólogos confundieron parcialmente la mens con el alma, y después, el término spiritus ha designado indiferentemente el soplo y la dimensión noética. Los arquimistas lo aplicaron a los alcoholes y a otros productos volátiles de la destilación. Más tarde, los filósofos de las «luces» vieron en ello la razón aplicada a la contemplación de los fenómenos. En fin, los teósofos del último siglo lo asimilaron a lo que los físicos denominaron éter, aunque las experiencias de los Sres Michelson y Morley en 1881 demostraron su naturaleza de construcción intelectual completamente ilusoria y a posteriori. ¿Cómo, tras tantos malentendidos, evitar que un principiante que enfrente sus primeras lecturas de escritos alquímicos, no se forme una opinión errónea del espíritu? Más valdría pensar que el término es voluntariamente vago para velar un secreto del arte y no perderse entre ideas preconcebidas.
No podían quedarse sin surgir muchas otras confusiones para los físicos que, desde comienzos de siglo, se maravillaban del parecido entre lo que descubrían en el laboratorio y las antiguas sabidurías. A lo largo de sus estudios se les había dicho que éstas eran sólo los testigos polvorientos de los sueños; las quimeras de los tiempos «pre-lógicos». Ese espíritu tan misterioso del que hablaban los antiguos, ¿no sería la triple radiación que emanaban las sales de uranio o de radio tan bellamente bautizadas por Pierre y María Curie en 1989, y que parecían desafiar las leyes de la termodinámica? ¿O acaso el término designaba campos entre los que el del electromagnetismo era un ejemplo, tal como los rayos X descubiertos por Roentgen en 1895? Quienes entonces operaban en el crisol, no desdeñaron someter su materia, en sus diferentes fases de transformación, al test de la placa fotográfica, o acercarla a la aguja de la brújula. Nosotros mismos nos entregamos en la época a esas verificaciones, no encontrando nada que pudiera contradecir a los filósofos químicos cuyas lecciones seguíamos.
Algunos tuvieron entonces la idea de que la alquimia, tal como nos fue transmitida de edad en edad por los Adeptos dispersos desde la China hasta el antiguo Egipto, podría no ser más que la memoria oscurecida o las migajas de una ciencia más antigua y completa, el eco ensordecido de una civilización comparable a la que los físicos contribuyen a alumbrar ahora.
En sus obras, el Sr. Bergier da numerosos ejemplos de tales especulaciones. En primer lugar, se habría ocultado el saber como resultado de una desastrosa utilización del mismo. De este modo el Mahabharata hindú nos cuenta el espanto causado y, después de 1945, el arma fulgurante de Indra, al igual que el fuego y e] azufre vertidos sobre Sodoma y Gomorra, evocaba con toda evidencia el fulgor atómico. Pasado el tiempo, a medida que esta supuesta civilización se difuminaba en el recuerdo de los pueblos, se habría dado un significado místico a expresiones que ya no se entendían. Los mismos alquimistas no habrían obtenido su piedra filosofal, sino siguiendo literalmente instrucciones y recetas, pero sin disponer del cuadro teórico necesario para la comprensión de su trabajo, condenados a repetir a ciegas las operaciones descritas por sus predecesores.
La leyenda «atlanteana» revisada de este modo fue sin duda útil como advertencia, y para dar conciencia de su responsabilidad a los que manejaban unas fuerzas al límite de lo que el hombre puede controlar, y quizás haya contribuido, además, a contener a los gobiernos para no desencadenar otro conflicto mundial. Pero también tuvo como efecto perverso el sustentar la confusión sobre el spiritus astralis necesario para la obra, dejando creer, a los que así se extraviaban, que no se trataba sino de un efecto de campo que, a lo más, inducía en el cerebro humano estados de conciencia superiores al estado ordinario de vigilia. Les parecía que estos estados, aunque obtenidos por energías más físicas que sutiles, resultaban de una auténtica sublimación y constituían el secreto alquímico por excelencia. De este modo, matando dos pájaros de un tiro, habrían obtenido si se nos permite de una sola Piedra dos efectos: transmutar la materia, y generar un superhombre.
No concluyamos demasiado apresuradamente que los demiurgos americanos fueron o sean agnósticos. ¿Acaso no fueron al principio nuestros hermanos en la ciencia? Pero una representación demasiado humana y demasiado estrecha de Dios y de su Obra, ocasiona a veces más estragos que el ateísmo impregnado de deseos animales. «Pequeñitos, guardaos de los ídolos», advierte San Juan al final de su primera Carta. Los colonos llegados de Inglaterra a principios del siglo XVII, pertenecían en su mayoría a las sectas calvinistas reprimidas en el reino. Con ellos emigraron algunas mentes más libres, pero también más escasas. La necesidad que tuvieron de dar garantías a las ciudades que les toleraban, imprimió en sus descendientes una parte del pesimismo puritano hacia la naturaleza, esa especie de dualismo moderado que presta al diablo más poder sobre los seres y las cosas que el que realmente posee. Pensaron que si es por culpa de la caída de Adán que la muerte ha entrado en el mundo, está entonces en ello el origen de la esterilidad de los metales, como de la crueldad de los animales privados de razón, como de la maldad de los hombres. San Agustín, que fue manqueo, veía en la gracia divina una sobrenaturaleza capaz de paliar a las debilidades intrínsecas de la naturaleza humana. Calvino llevó estas ideas al extremo, hasta pretender que todo lo que Dios no salva será condenado. Y como el Cristo anuncia que «muchos son los llamados pero pocos los elegidos»[55], concluyeron contra toda razón que, dejado a sí mismo, el cosmos no conduciría sino al desorden. De este modo la naturaleza tendría siempre la necesidad de verse redimida, salvo que se sumara una gracia substancial que Dios no habría distribuido sino con una avaricia parsimoniosa.
Es eminentemente peligroso abordar la alquimia en este contexto. Por una parte, los filósofos hermetistas recomiendan seguir las vías de la naturaleza; por otra parte afirman que sin el don de Dios que le revela al artista el modo de operar, su labor será en vano. El primer adagio es inadmisible para las personas educadas en el puritanismo; el segundo, sólo podía significar una elección personal, y no podían sustraerse a ella de haber recibido algunas luces sobre el arte y obtenido un primer resultado. Tampoco necesitaban que se les empujara para que llevaran demasiado lejos su razonamiento; para asimilar ese don de Dios a una gracia sobrenatural impuesta, no ya al hombre, sino a la materia. Alimentados en las primeras universidades del Nuevo Mundo con las lecturas bíblicas y las ciencias naturales, los que llamaremos desde ahora estudiantes de la alquimia de Boston no disponían para guiar su trabajo, en el siglo XIX, sino de algunos tratados importados a precio de oro, sin que, desgraciadamente, parezca que leyeran los autores más caritativos. El calamitoso Dom Pernety pasaba por dar las claves del lenguaje abstruso de los hijos de Hermes, cuando se limitaba a añadir sus propias y envidiosas trampas a todos los ardides ya establecidos por su maestro Ireneo Filaleteo. Conducidos por tales psicompopos —si se nos permite expresarnos así— nuestros jóvenes artistas tenían que correr candorosamente de desengaño en desengaño, hasta que les fueran accesibles los textos de los hindúes. Todo se mezclaba, la Tabla de esmeralda con las del monte Horeb, la ley de Moisés con la de la naturaleza, ambas concebidas como una gracia perentoria, como la fustigación divina necesaria para evitar la caída en el abismo; se mezclaba la elección de los santos entre los hombres, con la de la Piedra entre los minerales. La perla perfecta no se obtendría —entendían ellos— sino al precio de innumerables escorias. Cierto, de la transmutación final cabía esperar la salvación de esos residuos rechazados a lo largo del proceso de elección, pero primero había que nutrir el germen de la Piedra a costas de todo ese resto considerable.
Permanentemente hemos puesto en guardia a nuestros alumnos contra una tal interpretación de los escritos herméticos, y en ello no hemos sido ni el único ni el primero. Tampoco los aprendices de Boston fueron los solos confundidos con la insistencia de Filaleteo de no emplear más que el vaso precioso, precisamente cuando describe vías o fases en las que únicamente el trabajo sobre el vaso vil tiene alguna posibilidad de éxito. Verdaderamente, cuanto más breve es una vía tanto más la materia necesaria parece ser vulgar. Perfeccionar el oro ordinario para volverlo filosofal, exige más tiempo y trabajo que partiendo de minerales inferiores. Es el sentido de la parábola del fariseo y del publicano en la alquimia humana. El primero da gracias por su perfección, y no cesa de compararse con los que contempla a su alrededor, menos perfectos: ¿cómo había de aceptar la apertura que tenía que deshacerlo, no fuera sino un momento, para rehacerlo en un estado más elevado? El segundo sabe que está en lo más bajo de la escala, y por tanto no tiene que vencer tantas resistencias. Pero sin la abertura, que es la que hace de la materia un vaso o un ciborio, ¿cómo recoger el espíritu astral?
Aplicado a la alquimia social que han querido intentar los demiurgos herederos de los alquimistas de Boston, el error de Filaleteo les ha conducido a ver en América el germen aurífico de la Piedra que transmutaría a la humanidad. Pero esta solicitud hacia el «pueblo elegido», además de hacerles sostener todas las bajezas y saqueos dictados por el interés de algunos industriales y financieros, les impidió proceder verdaderamente a la apertura de su farisaica materia. Además, asimilando el espíritu astral con la gracia divina tal como la concebía el puritanismo, es decir, expresada por una ley perentoria junto con la imposición de una sobrenaturaleza como si fuera una estampilla, el mejor servicio que podía rendir esta América a la materia vil o a los desechos de la obra —el resto del mundo— era, ellos lo creían, el someterlos a algún «nuevo orden mundial». El resultado previsible que no cosecharon sino muy poco del verdadero espíritu astral, demasiado insuficiente para la menor operación verdaderamente alquímica.
Con ocasión de su primera operación, Cyliani nos dice haber embebido progresivamente las dos naturalezas metálicas con el espíritu astral, y precisa que llegó a «sobrenadar la materia». Cuando procedió después a la primera separación, habla de desecar el cuerpo más sólido «a la luz solar». Así, coincide curiosamente con los testimonios de los grandes ascetas del desierto que describen las operaciones del espíritu pneumático sobre el alma. Emplean igualmente la metáfora del agua para las consolaciones del Espíritu Santo, y la de la sequedad y la aridez para los ayunos impuestos desde lo alto a la ψυχη. Estos santos maestros de la vida espiritual, así como los filósofos químicos, determinan que de nada sirve trabajar una materia que no haya recibido ese rocío vital. La sequedad del desierto no es activa sino para un alma abierta al νους y llena del πνευμα que le despierte a la vida. Un alma seca con la antigua sequedad de la muerte, no haría más que acartonarse como un cuero olvidado en el fondo de un desván. Esta regla vale para todas las materias. Por lo tanto, si uno se aventura a laborar el alma colectiva de la humanidad, ¡cuánto más debería invocar y recoger con el mayor de los cuidados ese Espíritu Paráclito del que habla el Evangelio, para vertirlo sobre ella!
Los aprendices de Boston no desconocieron por completo esta necesidad, pero parecen haber confundido los diferentes espíritus tratados en los textos alquímicos, que con tanto esfuerzo coleccionaron y descifraron desde 1945, al mismo tiempo que perpetuaban la confusión inicial entre alma, espíritu noético y espíritu pneumático, entre anima, mens y spiritus; en la materia, entre espíritu y campo unitario. Si el artista comete el error que reprocha Cyliani, y de entrada sólo recoge una cantidad demasiado justa de espíritu astral, ya se sabe que existen diversos tramos para hacerlos crecer. No los discutiremos aquí, temiendo que ello conforte las confusiones que acabamos de evocar. Socialmente, la primera consecuencia de este defecto fue lo que el Sr. Gauchet denunciaba como el «desecamiento del mundo», haciéndole responsable de ello a la tradición «judeocristiana» en su conjunto. Ese desecamiento se debe sólo a una inteligencia demasiado estrecha y casi dualista de esta tradición. Pero apercibiéndose que se arriesgaban a trabajar una «materia» demasiado seca, nuestros demiurgos buscaron el equivalente del coadyuvante que se utiliza en la obra mineral. Favorecieron por tanto el desarrollo de doctrinas y prácticas destinados, según ellos, a permitir la efusión del alma y a prepararla para lo que creían ser la acogida del espíritu. En el siglo XIX alentaron al espiritismo —¡spiritualism en inglés!— para atajar el avance del ateísmo; en nuestro siglo, el New Age se benefició de todos sus favores. En ambos casos se tomaba un sucedáneo por el verdadero aguardiente, sucedáneo quizás emoliente, pero en ningún casi vitalizante. Saturada de este agua inerte, la materia no sacia el ardor de su sed, y ya no tiene la fuerza de recibir el verdadero rocío.
Comprobamos en la Historia que hay civilizaciones que se pierden por sequedad y falta de espíritu. Los antiguos etruscos, pueblo bastante amable en sus orígenes a juzgar por los frescos de sus enterramientos, lo reemplazaron con el ritualismo y la minucia en la adivinación. La inquietud que esta práctica no podía dejar de ocasionar aumentó progresivamente, y el arte nos muestra el alma de este pueblo invadida por górgonas y genios devoradores, sucumbiendo bajo el peso de sus terrores. Algo de todo ello pasó a Roma, tomando, hasta en el culto a los dioses, la forma de una exaltación de lo jurídico. Disertando de la religión romana, el Sr. Kerényi observa justamente que carecía de mitología y de arte[56]: todo lo tomaron de los griegos en la época de Augusto, cuando el gran poeta Virgilio buscó sus modelos en Homero. Antes de él, salvo algunos relatos sobre las aventuras de Hércules, todo lo religioso se concentraba en las pietas, un conjunto de obligaciones semi rituales o legales y semi morales, cuyo respeto bastaba —se creía— para satisfacer a los dioses y asegurar la buena marcha de la ciudad. Se sabe en qué desorden naufragó la república romana, e igualmente, pese al reinado luminoso de Augusto, la primera época del imperio, antes que la dinastía de los Antoninos no le diera forma de nuevo.
El desorden mismo que acecha a cualquier sociedad que además se encuentre desecada, sometida al imperio puntilloso del reglamento, privada de la esencia vital de la fe y laborada por sucedáneos puramente psíquicos, está creciendo en estos momentos, en América primero y después, por las tensiones que impone, en el conjunto del mundo occidental. Se ha querido encontrar la causa de estos males que los sociólogos engloban bajo el término de anomia, en el desarrollo de la ciencia profana o en los repiqueteos de la maquina industrial, en la primacía de lo económico sobre lo político y, recientemente, en el invento del ordenador. ¡Pamplinas! Ni los romanos ni los etruscos usaban la mecánica, y no inventaron la Bolsa ni la electrónica, y también sus sociedades cayeron en la angustia, la orgía y la pérdida del gusto por vivir. Anomia viene de ανομος que significa sin ley, sin costumbres o sin manera de ser, pero igualmente sin lugar de pastoreo. El desmoronamiento de las estructuras sociales orgánicas a favor del desorden, o de lo que la ciencia moderna llamará entropía, se desprende de la pérdida de las praderas del alma, es decir, del verdor nutricio, de la esmeralda de los filósofos. En los romances medievales, el remedio a la tierra gasta, es decir, desecada y estéril como fruto de un error de combate, del golpe doloroso, se encuentra en la busca del Grial que Chrétien de Troyes nos describe como un carbunclo, y Wolfram von Eschenbach como una esmeralda. Ya hemos discutido bastante en nuestras obras precedente sobre estos colores de la Piedra o de la Sal, y no vamos a volver aquí sobre ello. Los símbolos del verdor y del resplandor flameante también se encuentran en el Ars brevis o en el Ars magna de Raimundo Lulio, y entre los posteriores autores.
Las sociedades antiguas alcanzadas por la anomia no pudieron enderezarse mientras que la falta del Espíritu no se volviera consciente y vociferante hasta en las entrañas. Entonces les vemos agotar uno a uno todos los substitutos, religiones mistéricas, gnosis, sectas y cultos a cada cuál más extraño, aspirando de esos caños el delgado hilillo de agua viva que podían proporcionar. Cuando, a través de la Iglesia todavía naciente, alcanzaron por fin un manantial más abundante, se vieron renovadas hasta el punto que los historiadores distinguen dos civilizaciones casi heterogéneas, antes y después de Constantino.
Occidente está en el extremo en el que la sed comienza a volverse lo bastante intensa para ser percibida, y en el que los pueblos buscan la menor gota de verdor para apagarla. La multiplicación de las sectas, prácticas o terapias «suaves», recuerda a las multitudes estrujadas en los templos de Esculapio, y la importación de los budismos o de los yogas de India responde a la acogida que dio Roma a las escuelas de los misterios de Tracia o de Asia menor, o del culto de la diosa de Eleusis. Como en el imperio de los primeros siglos, las autoridades políticas pasan sin saber por qué de la desconfianza represiva a la tolerancia, quizá porque, con una sequedad tal, la conciencia de la sed parte del pueblo, como, en el crisol, la avidez comienza en lo más íntimo de la materia. Es imposible predecir cuánto tiempo durará esta fase ni las formas exactas que tomará: irán desde los cultos más delirantes y los integrismos más obtusos, a las gnosis más sabias, sin poder apartar de su traza las magias perversas ni la provocación de las tinieblas. Todo lo que la experiencia histórica nos enseña es que nada detendrá esta búsqueda desordenada, nada, ni leyes, ni persecuciones, ni un discurso racional o moral, ni tentaciones superficiales de bienestar, ni presiones mágicas que intenten canalizarla, en tanto los pueblos no hayan encontrado la Fuente verdadera, y no se hayan abrevado de ella.
Pero cuando hayan probado este agua, se darán cuenta de que las viejas estructuras ideológicas, sociales, políticas, económicas y hasta religiosas, se habrán transformado en profundidad, lo que también vale para las Iglesias, forzadas de abandonar lo superfluo bajo el poder del flujo que las atraviesen. Es el tiempo que profetizaron Oseas y Joel: «El fuego ha devorado los pastos del desierto, y la llama ha quemado a todos los árboles del campo. Las bestias de los campos también suspiran hacia ti, porque las corrientes de agua se han secado y el fuego ha devorado los pastos del desierto»[57]; «Sus obras no les permiten retornar a su Dios, porque el espíritu de prostitución está en medio de ellos, y porque ya no conocen al Señor… Irán con el ganado menor y mayor a buscar al Señor, pero no le encontrarán»[58]. Viene luego el consejo de clamar a Dios: «Después de todo ello extenderé mi Espíritu sobre toda carne…»[59]. Estas profecías del Día del Señor que acaba y renueva el mundo, tienen valor de modelo para cualquier revivificación, tanto de la materia como de las civilizaciones. No se reconoce al manantial sino por la sed, y la sed no obra sino cuando alcanza un grado suficiente de intensidad, atizada no sólo por la sequedad, sino por el recuerdo del frescor de las aguas. Hasta entonces no se probarán sino las fuentes aberrantes, pues ya no se soportará más un verdor más verde ni un agua más ígnea.
Al igual que el imperio de Constantino no abandonó al transformarse las realizaciones de la civilización romana, tampoco la presente civilización deberá desechar sus descubrimientos científicos y técnicos para recibir al Espíritu. Sin duda, tras su efusión, el sentido y la finalidad asignados a los conocimientos modernos se verán reorientados; pero sería bastante extraño y perjudicial que desaparecieran. Tras el reparto efectuado por el emperador Teodosio, no fue el cristianismo de imperio el que produjo una regresión en la parte occidental, por otra parte menos importante de lo que se estimó; fueron las destrucciones engendradas por las guerras de sucesión y la ambición de Atila, y más tarde las reyertas de los reyes francos. En el norte de las Galias fueron particularmente violentas; y muchos saberes se perdieron. Se libró el sur hasta el siglo VIII, donde se conservaron las artes y las ciencias; y también en Irlanda. Pensar que el renuevo espiritual barrería a las gentes de nuestro tiempo, es creer todavía que en ellos es donde reside el pecado del siglo y la razón del desecamiento; cegarse en la coincidencia de los hechos y confundirlos con las causas, siempre más sutiles y profundas de lo que piensa el profano.