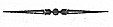
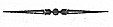
Cuando brevemente comentábamos el obelisco de Dammartin-sous-Tigeaux, lo descifrábamos a partir de las Escrituras[22] y de la tradición griega. Aseguran que el mundo pasa alternativamente por el agua y por el fuego purificadores, con intervalos que estimábamos de «mil doscientos años». Evidentemente no había que tomar literalmente este último número: no éramos tan ignorante como para pensar que un diluvio —y sobre todo el diluvio bíblico— habría devastado el planeta en los alrededores del año 700. Aun así es verdad, si aceptamos el testimonio del cronista Gregorio de Tours, que los dos siglos durante los cuales reinaron sobre los Francos los reyes de la primera raza, habrían visto numerosos trastornos climáticos y cósmicos tales como auroras boreales sobre las Ardenas, caída de meteoritos inflamados en el golfo del Morbihan, o la sumersión del bosque de Avranches formando, desde entonces, la bahía del Mont-Saint-Michel. Estas convulsiones limitadas no podrían compararse con una purificación integral de nuestro globo[23]. Nos sonrojamos por tener que precisar unos puntos tan elementales, pero las glosas, cuando por azar llegamos a conocerlas, nos hicieron caer en una mezcla de hilaridad y de furor. No por ello habrían merecido una sola línea de rectificación pública, si no hubieran contribuido a mantener la expectativa malsana de un cataclismo inminente. Expectativa exacerbada por aprendices demiúrgos que no son más que sopladores; pero desgraciadamente sopladores muy peligrosos.
¿Qué es, pues, un año para el alquimista que sigue las enseñanzas de la naturaleza, sino un ciclo que abraza la totalidad del zodíaco? De tal modo se calculará, según las necesidades, el año solar y el año precesional, los años planetarios y los draconíticos que regulan los eclipses, y también esos largos años que recorre el Sol Negro y que los griegos designaban con el mito de Faetón. Los mil doscientos años que evocábamos antes sin haber precisado la unidad de base representan, por tanto, la elevación del zodíaco a una potencia y perfección del orden de las centenas, un número simbólico a la manera del Libro de Daniel o del Apocalipsis, cuando San Juan habla de los mil doscientos días durante los cuales el hijo varón será alimentado en el desierto.
Sin embargo no habíamos observado aun en nuestro crisol la última revolución, y éramos tributarios para nuestros comentarios de las incertidumbres y perspectivas de la época. Cuando remitimos a Eugenio Canseliet el manuscrito de Las moradas filosofales, los geólogos acababan justo de descubrir, inscrita en la memoria de las rocas, la alternancia enigmática del norte y del sur magnéticos a lo largo de las edades. Teníamos razones para pensar que una tal inversión se explicaba por haberse volteado toda la esfera sobre su propio eje, lo que no sucedería sino acompañado de espantosos cataclismos. Las revoluciones magnéticas que también se producen en el crisol, se observan alquímicamente de modo más fácil en la vía breve que en las demás. Tuvimos la intensa sorpresa de constatar en nuestras operaciones que no se producían fatalmente esos sensibles sobresaltos convulsivos, si el campo se transformaba en trabajo alrededor de la materia. Después, conocidos con mayor precisión por los progresos de la ciencia geológica los misterios del fuego central, sabemos que la inversión de los polos magnéticos no significa la rotación de la masa planetaria. Por tanto, la doble helicoide del obelisco de Dammartin-sous-Tigeaux no simboliza la marcha aparente del sol, como lo habíamos supuesto imprudentemente, sino, relacionándolo con el movimiento del sistema entero hacia su ápice, la doble espiral magnética interna a nuestro globo y la formación temporal de un tetrapolo.
Este conocimiento es reciente. Un artículo de los Sres. Valet y Courtillot[24] describe con inteligencia la historia geomagnética de nuestro planeta junto con algunas de sus causas. No queda sino sacar las conclusiones de lo que ellos han situado tan bien bajo los ojos del lector. Vemos en sus diagramas sucederse rápidamente la inversión de los polos, y después, cesar éstas durante larguísimos períodos de cerca de cien millones de años solares, a saber, un cuarto o una estación de la rotación media de nuestra galaxia. Cuando, luego de tales paradas los polos reinician su danza, esta nueva puesta en movimiento coincidirá, tal como nos muestra la paleontología, con la renovación drástica de la fauna y la flora, al mismo tiempo que parecen situarse entonces las convulsiones volcánicas y las inundaciones purificadoras. Dos de estas estasis han sido fechadas con una precisión suficiente. El fin de la segunda corresponde a la extinción de los grandes saurios de la era secundaria.
Desde la aparición de la actual humanidad, pese a que nos encontremos a escala geológica en una fase de alternancia rápida, la Tierra no ha conocido sino una breve inversión de polos. Hemos calculado la fecha aproximada gracias a los diagramas de Valet y Courtillot: el movimiento que volvió a situar al polo magnético en los alrededores del norte geográfico, tuvo lugar hacia el año 8000 a. C. Entonces la humanidad dejó tras sí la vida salvaje de cazadores nómadas, domesticó a los animales, cultivó el suelo, construyó las primeras aldeas y, de este modo, cimentó el germen de las grandes civilizaciones históricas. Esta coincidencia no es la del solo azar. En el breve tiempo en que las líneas de fuerza del campo magnético terrestre se despliegan como una rosa mística, significa que el hombre se despierta a una conciencia superior. Traducir en obras este despertar le ocupará, sin duda, toda la duración del siguiente ciclo.
Escrutando de este modo el pasado de la tierra como los físicos sondean las profundidades de los mares, los geólogos vuelven a descubrir algunos fragmentos del secreto del Gran Arte cuyo crisol es la naturaleza y el Artista el Creador mismo. Pese a la inconmensurabilidad de la escala de los tiempos, el ritmo de revolución de los polos magnéticos terrestres reproduce, con asombrosa exactitud, el ritmo que se observa en la vía breve: mil años son para Dios como un día, dicen el salmista y el Apóstol[25]. De modo que el Artista creador conduce su Obra cósmica según la vía breve; en relación con las vías de la naturaleza, en las vías más lentas el trabajo del alquimista, aunque más fácil de dominar, introduce un ligera desviación rítmica, margen que hay que corregir con las numerosas purificaciones de la Piedra. Cuanto más se acerque el ritmo al modelo divino, más sensibles serán las fases iluminadoras, comparables en nuestra escala al despertar del neolítico.
Cada una de las revoluciones de los polos magnéticos se acompañan, según parece, con perturbaciones en los climas y en las tierras. Al iniciarse el movimiento de inversión hacia el año 10.000 a. C., ocurrió el fin de la última era glaciar. Los bancos de hielo retrocedieron, mientras las aguas marinas se inflaban progresivamente y sumergían las zonas litorales. Ahora bien, se trata de la fecha dada por los sacerdotes de Sais al legislador ateniense Solón para la desaparición de la Atlántida, según el testimonio de Platón.
A comienzos de este siglo todavía podíamos prestar fe al relato del gran filósofo que situaba la isla maravillosa «más allá de la columnas de Hércules», atribuyéndole una superficie «más grande que Asia y Libia juntas». El esfuerzo de los arqueólogos nos ha convencido de que los sacerdotes de Sais tenían un conocimiento parcial de sus propios archivos, y que confundían dos cataclismos de un alcance incomparable. La lucha de los «atlantes» con los primeros atenienses, los ejércitos diezmados por el maremoto e incluso la reunión anual de los príncipes, se refieren a acontecimientos mucho más recientes: a la explosión de la isla volcánica de Santorín (Θηρα) a comienzos del siglo XV antes de nuestra Era. Más mortífero que el Krakatoa, la erupción del Santorín abismó Egipto y el Asia menor en una oscuridad que duró varios días, mientras que una ola alta de doscientos o trescientos metros asolaba las costas del Mediterráneo oriental. La brillante civilización minoica no levantó cabeza, y los aqueos, antes de combatir una Troya igualmente debilitada, hicieron tributarios a los príncipes mercaderes del Egeo. Pero más allá de este reciente cataclismo, todavía dominaba en el templo de Sais la memoria de convulsiones océanas y la de una submersión que intervino milenios antes, «allende la columnas de Hércules». Podría tratarse del cataclismo que, debido a la crecida de las aguas océanas y a la actividad sísmica que acompaña la inversión de los polos, abrió el estrecho de Gibraltar. Notemos que también ocurría en esta misma época la submersión del delta del Eúfrates, dando lugar al Golfo Pérsico.
Esa Atlántida que naufragó con ocasión de esta ruptura, fuese isla o costa, ¿sustentaba ya una civilización comparable con las que, ulteriormente, debían surgir sobre el perímetro del Mediterráneo? Hoy todavía es imposible tener una seguridad en este tema. En cambio, si no la memoria del pasado, la Atlántida que reconstruyeron hace un siglo los poetas, novelistas y ocultistas, atestigua de una angustia premonitoria. No importa que esa Atlántida venga acicalada con los atuendos del renacimiento veneciano, las sutilidades de Bizancio o que resuene con las conchas marinas de Cnossos: condensa en sí todas las civilizaciones desaparecidas por haber querido transgredir el límite alquímico del que hablábamos antes; por utilizar una quintaesencia mancillada de impurezas. Los autores que entonan su canto fúnebre coinciden con este punto esencial: la Atlántida se habría venido abajo por el abuso cometido por sus sacerdotes-magos sobre la materia y sobre las almas. El Sr. Bergier veía en este mito una «resaca del futuro»; la anticipación del destino de nuestra propia civilización[26]. Cuando escribía esas páginas, muy pocos otorgaban crédito a las ciencias tradicionales. Su advertencia caía en el vacío.
No ocurre lo mismo en nuestros días: todas las ciencias modernas se acercan peligrosamente a la alquimia. Peligrosamente —decimos. La opción de especialización les hace redescubrir fragmentos dispersos del conocimiento hermético, alejándolas de la síntesis que únicamente permitiría abordar, con la conciencia y prudencia suficientes, los aspectos más peligrosos del arte. Los alquimistas que nos precedieron tuvieron el discernimiento de trabajar únicamente sobre cantidades muy pequeñas de materia, no porque el instrumental de laboratorio fuera entonces demasiado primitivo, sino porque sabían hasta qué límite podían seguir controlando su trabajo, siendo hombres imperfectos. Si necesitaban cantidades superiores de elixir, como sucedía a los médicos en tiempo de peste, reiteraban el trabajo, siempre en la medida de sus fuerzas, hasta que hubieran completado sus reservas. Los evangelistas que testimonian la transfiguración de Cristo nos dicen que los discípulos cayeron rostro a tierra, incapaces de soportar la intensidad lumínica que emanaba de Él, aunque la manifestación de ese fuego de fuegos y de esa claridad de claridades no duró ni siquiera el tiempo necesario para que el apóstol Pedro pronunciara una sola palabra[27]. Imaginemos por tanto un fuego menos perfecto, pero por lo menos tan intenso, desencadenado por imprudentes sopladores que lo alimentan además durante meses porque, a causa de su misma imperfección, es de momento más soportable…
La dificultad de la alquimia reside en la mesura necesaria, en la graduación de esos fuegos secretos que, si pueden llevar la transmutación a su madurez y término, pueden lo mismo provocar la explosión del crisol, la aparición del ciclo de las cuatro edades y el de la misma Prostituta. ¡Qué razón tiene Valdés Leal, que en su cuadro da un lugar central a la ponderación, ni más ni menos! En cualquier caso y todo considerado, sería mucho mejor un fuego demasiado débil: el aprendiz no obtendría nada o como mucho estados aberrantes, que pronto se convertirían en materia muerta ordinaria. La falta de paciencia, la voluntad de obtener resultados imaginados por adelantado, muy lejos de las potencialidades de regeneración de la naturaleza, o en fin, la loca sed de un poder demiúrgico, llevan lo más a menudo a intensificar los fuegos más allá de lo necesario, como si su intensidad compensara la inmadurez de la obra. La última de las amas de casa sabe muy bien que, si aumenta el calor de la plancha para alisar una arruga recalcitrante, corre el peligro de chamuscar el tejido, y que, si insiste, la quemadura podrá ser irremediable. Más vale humedecer la ropa y secada con suavidad. Pero las lecciones de esta sabiduría práctica son quizás las más difíciles de transmitir a esos sopladores poderosos, poderosos de y en este mundo, ebrios de sus pasiones, nutridos de todas las quimeras que evoca en el profano el término mismo de alquimia.
En el siglo de Luis XIV los sopladores soñaban con llenar sus bodegas con montones de oro, compitiendo así con el vano esplendor de los reyes. Las necedades de hoy apenas son menores y menos ingenuas, aunque resultan considerablemente más siniestras. Es del poder oculto sobre el alma del mundo y la de los pueblos de lo que se embriagan, usando para conseguido, indiferentemente, los medios triviales de la política o de la economía, y los conocimientos surgidos de una ciencia rebosante. Por un lado se osa tocar al germen de la vida fabricando, para propagar el terror, virus con efectos incurables para la medicina ordinaria —algunos tan fulminantes que ni siquiera la medicina universal tendría tiempo de operar. Por otro lado se simula la inversión de los polos magnéticos o se efectúan distorsiones sobre el campo terrestre, para traer a las multitudes a estados de hipnosis, de disponibilidad mediúmnica o de furor ciego. O se ataca deliberadamente la regulación del climas y del tiempo. Se pervierte, en fin, la teurgia, y se invocan monstruos que ni los magos asirios más degenerados habrían osado sacar de sus abismos. Los atlantes míticos se arriesgaron a estas prácticas degradantes a plena luz; los sopladores reales de hoy, añaden a la perversión de las prácticas, la del secreto.