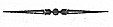
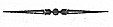

El Hospital de la Santa Caridad de Sevilla conserva un curioso cuadro de Juan de Valdés Leal, que no dudaremos en calificar de filosófico. Este pintor del siglo XII, contemporáneo de Zurbarán y de Murillo, representa con ellos lo que los críticos de arte consideran los comienzos del realismo español, que arroja una mirada implacable sobre las miserias materiales y morales de ese tiempo.
Apenas había concluido su Siglo de Oro cuando, arruinada por las guerras, España perdía una tras otra sus ricas provincias del norte de Europa. Para asegurarle la preeminencia ya no bastaban sus conquistas americanas. Junto con el oro y la plata del Perú, parecía haber cosechado en aquellas tierras lejanas un gusto bárbaro por la muerte y la crueldad y, mientras que las naciones europeas practicaban sus guerras de encaje, levantaban el mapa de Tendre[10] y cultivaban las fiestas campestres, España exaltaba la Inquisición, encendía sus autos de fe, y perseguía con igual rigor a sus sabios que a sus místicos. Pese a ello, lo mismo que en el resto de Europa, florecieron escuelas de alquimistas en Compostela y en Sevilla que, sin embargo, bajo velo de las artes de la botica, de la industria de los tintoreros o de la trituración de los colores que necesitaban los pintores, tuvieron que operar en una casi total clandestinidad. Los hidalgos y monjes que instalaron sus hornos y sus matraces en el fondo de los castillos y conventos, tuvieron que buscar una razón plausible para limitar las habladurías; en general la de la destilación de medicinas y remedios, ya que su estado no les ponía al abrigo de una acusación de brujería o de herejía, que inmediatamente les habría valido cárcel u hoguera. No encontraremos por tanto, ni en Galicia ni en Andalucía, esas composiciones mitológicas o simbólicas que nos hemos complacido en descifrar en Las moradas filosofales. Los artistas españoles, y particularmente Juan de Valdés Leal, transmitieron los secretos de la Obra a través de temas religiosos y, más raramente, de escenas picarescas. A este respecto, Finis Gloriae Mundi representa sin duda alguna el más perfecto mensaje de la escuela hermética sevillana.
Encima de una cripta donde yacen en féretros abiertos tres cuerpos en diferente estado de descomposición aparente, las nubes se abren sobre una mano elegante y casi femenina marcada con los estigmas de la Pasión, que sostiene una balanza cuyos platillos desbordantes, timbrados con las palabras ni más ni menos, se equilibran. Ante una escalera débilmente iluminada y que parece ascender hacia un mundo más acogedor, quizás el mismo desde donde surge la mano fatídica, la lechuza de Minerva vigila la metamorfosis de los cadáveres. En primer plano yace un obispo con capa y mitra de un oro muy pálido, casi blancos, asiendo todavía su báculo de oro entre las manos cruzadas sobre el pecho, mientras que los terciopelos escarlatas que recubren el interior del féretro se desgarran, dejando aparecer la madera de roble, de la que está hecho. En segundo plano, en posición invertida para con el primer personaje, reposa un caballero que, según atestigua el estandarte que lo cubre, pertenece a una de las órdenes religiosas militares, Calatrava, San Juan o Santiago, que fueron, en sentido propio como en el figurado, la punta de lanza de la Reconquista. El tercer féretro, al fondo, no contiene más que un esqueleto sin atributos, a cuyos pies se amontonan huesos y cráneos desarticulados. Delante del obispo, una filacteria abandonada negligentemente sobre el suelo porta las siguientes palabras: Finis Gloriae Mundi. El conjunto de la escena aparece bañado en una luz purpúrea que apenas tiñe, más que ilumina, la neblina fuliginosa en la que se reabsorben las paredes del sepulcro.
La mayor parte de los historiadores de arte no ha visto en este lienzo sino una alegoría moral: las vanidades mundanas no sobreviven a la tumba y acaban en la podredumbre, hasta llegar, por fin, al anonimato del último osario. En la balanza se amontonan los atributos de los nobles personajes tendidos en su último sueño, y tendría el sentido del bíblico Mane, técel, phares. Esta interpretación, que ciertamente no compartimos, no da cuenta de las sutilidades de la pintura, sumamente sugestivas en cuanto a la lectura alquímica a la que nos vemos impelido. Entonces aparece como una obra mayor del filósofo químico, que seguramente fue Valdés Leal.
Los platillos de la balanza parecen perfectamente equilibrados, aunque una mirada atenta detectaría un ligero exceso de peso en el de la derecha. Éste contiene los símbolos litúrgicos, pero en cambio gravita sobre el cuerpo del caballero. Como vemos, los símbolos están cruzados: encima del obispo vemos los emblemas de la caballería, yelmo, mastín y joyas timbradas con un corazón escarlata; mientras que encima del caballero distinguimos una estrella, un pan ya comenzado, un libro, un mortero de cristal con su almirez y el corazón rojo coronado con la cruz. Hay intercambio de platillos para efectuar la pesada de los corazones. Ello, y la disposición invertida de ambos personajes, designan una vía demasiado poco evocada en los escritos alquímicos, conocida como vía breve. Consagrándole su Ars brevis, Raimundo Lulio no describe sino los principios, y además de una manera particularmente oscura. Esta vía permite abocar rápidamente en la Piedra, pero su práctica se revela ser particularmente peligrosa. La maestría de los pesos y equilibrios es esencial a cada instante, en un trabajo que se opera pavorosamente a ciegas.
Los vestidos litúrgicos blancos que visten al obispo se portan únicamente en dos tiempos: Navidad y Pascua, el nacimiento del niño y la resurrección; y ambos ocurren en el seno oscuro de una gruta. Los Padres griegos de la Iglesia establecían la analogía entre la tumba y la cuna, entre las fajas que envuelven al recién nacido y las que mantienen la mortaja. En Navidad, Dios muere para nacer hombre limitado; durante la Semana Santa este último es el que muere, para que en la mañana de Pascua resurja hombre-Dios en su perfección.
Lo que aquí se nos muestra mediante un simbolismo cristiano ya fue conocido por los egipcios. Representaban a Ptah trabado en la minera-muerte del neter y nacimiento al mundo bajo la forma limitada de una piedra opaca. Después, era entregado por la leona Sekhmet, llama viva y devorante. Esta segunda operación de muerte y resurrección debía ser reconducida con la mayor prudencia, ya que si Sekhmet escapaba de control, la potencia de Ptah, liberada demasiado bruscamente, llega a ser devastadora. Así lo comprendió muy bien, sola entre todos los egiptólogos, la Sra. Isha Schwaller de Lubicz[11]. Pasados los siglos, es lo que han descubierto los sabios atómicos. No les reprocharemos por nuestra parte haber intentado leer las páginas más interiores del Liber nature, aunque nos parece sobremanera enojoso que su primera preocupación haya sido la puesta a punto de la bomba A.
La pintura de Valdés Leal posee un sentido muy preciso en cuanto a la perfección de los metales, y acabamos de ver por las indicaciones litúrgicas que las dos operaciones que abren y finalizan el trabajo se parecen, pero cruzando significados. La elección de los personajes comporta una advertencia de lo más oculta, que como poco habría sido inoportuno desvelar claramente antes de hoy. Contemplamos un obispo, un caballero y un hombre sin atributos particulares, que debemos suponer un agricultor o un artesano: estamos en presencia de la división medieval de los tres órdenes, oratores, bellatores et laboratores. Vemos en ello la alegoría de las tres operaciones a efectuar en la materia que perfecciona la obra: la recogida del espíritu celeste, el combate de las dos naturalezas, y el humilde trabajo en la oscuridad, precisando cada una la virtud que se atribuye a cada uno de los tres estados. Se trata igualmente de la triple maestría que necesita el obrero para conducir el arte: la del ars sacer, la de la iniciación caballeresca o ars regis, y en fin, la del compañero perfecto o magisterio. Valdés Leal sugiere con su elección que el proceso alquímico, a mayor escala, se aplica a las sociedades humanas; revelación que por entonces no se podía hacer más que bajo cubierto de una especulación religiosa. A este propósito, notemos que los maestros reconocidos de los tres órdenes tenían el derecho de portar blasón en la sociedad medieval. No estaba en el espíritu de la época, en tanto no se desorientó hacia ambiciones exageradas o mercantiles, jerarquizar los órdenes según el modelo rígido de castas que sobrevino en la decadencia de la India. El mismo Mahabharata reconoce que la pertenencia a las castas no debe deducirse únicamente del nacimiento, sino en primer lugar del temperamento, tal como lo definen los escritos ayur-védicos[12]. Los órdenes tradicionales imprimen un sello visible sobre las virtutes mismas que en alquimia designamos como sal, azufre y mercurio.
Este último secreto de Hermes, a saber, la aplicación del arte a las sociedades humanas, no debía ser revelado ni siquiera en la transmisión oral de maestro a discípulo, en tanto el artista no lo descubriera con la minuciosa observación de su crisol y la de la naturaleza. Desgraciadamente algunos, en este siglo, han creído juicioso arrancar los velos de Ishtar, en vez de incitarla a su despojamiento progresivo mientras desciende a los infiernos de Ereshkigal. Este descenso evocado por el V.I.T.R.I.O.L de los filósofos[13], es el que observamos en el cuadro bajo la forma de la escalera vigilada por la lechuza de Minerva, ave cuya mirada, penetrando en la oscuridad, guía a los hombres durante la travesía de la noche esencial.
Notemos que la lechuza se encuentra a la altura de los platillos de la balanza divina. Juan de Valdés Leal insiste en la necesidad de equilibrio; de una regulación del proceso. La mano celeste que sostiene la balanza indica claramente que esta regulación debe venir de lo alto: de la porción ya sublimada de la materia, del hombre o quizás de la naturaleza, ya que, aunque exhiba los estigmas de la Pasión, esta mano se parece a la de una mujer. La naturaleza alcanzaría entonces su perfección, ya que habría cumplido su Pascua. Se trata aquí de un arcano temible, y todavía sería muy inoportuno exponerlo más claramente.
No es sin graves consecuencias que, ajenos a esta prudencia tan filosófica, los hombres de ciencia hayan abandonado el control de su trabajo a los nuevos príncipes de la política. Los Adeptos del pasado pusieron siempre en guardia a sus discípulos contra el apetito de riqueza y poder que tenían los reyes. La alquimia de las sociedades humanas que sugiere Valdés Leal, sigue las mismas vías de perfeccionamiento que la de la materia mineral, y ya sabemos las dificultades que acarrea la explosión accidental del crisol. Para emplear un lenguaje contemporáneo, conocemos los traumatismos a los que se expone el «laborator», y lo difícil y trabajosa que será la curación que le permita reemprender el trabajo de laboratorio. El lanzamiento de la bomba A sobre Hiroshima fue criminal, no sólo por los sufrimientos infringidos a las víctimas directas, sino también por el quebranto que resultó para el alma y el espíritu de la humanidad. Se duplicó el crimen por la fecha elegida, un 6 de agosto, fiesta litúrgica de la Transfiguración, para la que el fulgor atómico representaba una falsificación literalmente diabólica. No compensa este primer seísmo ni corrige el que los sabios, después, hayan encontrado la manera de regular la acción de Sekhmet para fabricar electricidad. Por aquí se habría tenido que empezar, de quererse realizar de verdad, a escala industrial, lo que los filósofos no intentaban a lo largo de su vida sino sobre unas pocas onzas de materia. Hay que precisar también que en las centrales nucleares la obra apenas excede el estadio preparatorio, de donde la acumulación de tantos residuos envenenados, cuyo actual «tratamiento» no es más que una siniestra farsa. Podemos esperar sin duda, una vez adquirida la experiencia, que con el envejecimiento de las centrales y la necesidad de substituirlas, los sabios atómicos encontrarán medios más canónicos para concluir un trabajo emprendido tan imprudentemente.
Desde los primeros experimentos de Rutherford en 1912 hasta los aceleradores de partículas gigantes como los del CERN o el de Brookhaen, los físicos se han contentado con quebrar la materia para descubrir su estructura interna. Lo más a menudo se trata de bombardeos violentos mediante flujos de electrones que se precipitan y percuten contra la delicada arquitectura de los núcleos atómicos. Bajo el choque, los físicos obtienen transmutaciones reales, bien de los cuerpos atacados o bien de las partículas atacantes. Sólo muy recientemente se han dado cuenta de que perturbando ligeramente y a débil energía los equilibrios internos del átomo, también podían recibir una respuesta de la materia; pero esta innovación —de hecho esos reencuentros con la ciencia de los filósofos— no ha franqueado todavía las puertas del laboratorio. La industria de las centrales nucleares sigue utilizando todavía el choque redoblado para arrancar la energía de los cuerpos espontáneamente inestables, que se mantienen al límite de las posibilidades de equilibrio de la naturaleza. En los ciclotrones gigantes este método exige sin embargo energías tales, que no se podría conseguirlas sino rompiendo los enlaces de la fuerza dicha fuerte que asegura la cohesión de los quarks.
Las vías canónicas de la alquimia, traducidas al lenguaje de la ciencia contemporánea (ciertamente menos poética que los símbolos utilizados por los antiguos, pero por lo menos tan precisa y aceptable, mal que les pese a los que confunden tradición y trastos viejos), juegan sobre la fuerza dicha electro débil. Nuestro arte es un arte de música, afirmaban los filósofos; lo que nos recuerda el laúd colocado detrás del mortero sobre el platillo derecho de la balanza del lienzo de Valdés Leal, y que se muestra más claramente todavía en una célebre ilustración fuera de texto de un tratado de Robert Fludd[14], Es por tanto un arte de resonancia y no de colisiones, y la interacción entre la capa electrónica responsable de las reacciones químicas ordinarias y la arquitectura nuclear, se obtiene modulando dichas resonancias. Ya no dudamos hoy en revelarlo: sería vano guardado en secreto por amor del secreto, cuando se enseña en las publicaciones especializadas de físico-química, e incluso a veces, en las revistas de vulgarización que se encuentran en los kioscos. Sería criminal inclusive retener un conocimiento capaz de ayudarnos a cruzar la cota peligrosa a la que la técnica de los choques a gran escala condujo a la humanidad. La abertura alquímica de la materia establece tales resonancias a nivel del núcleo. Se acompaña en ciertas vías de una actividad violenta descrita como un combate de dragones mitológicos, que es absolutamente necesario dominar y contener. Pero esta violencia de reacción no tiene nada en común con la violación que representa el método del Sr. Rutherford y el de sus émulos.
Sin embargo, puesto que aquí es cuestión de la vía breve, deberemos poner sobre aviso a los que tengan por misión retomar la tarea y llevada a término. La explosión del crisol, o bien, para las centrales nucleares, lo que hoy se llama eufemísticamente la «excursión al corazón» o «síndrome de China», no es el único peligro contra el que creemos necesario prevenirlo.
Volvamos al cuadro de Valdés Leal. El ataúd del obispo está tapizado con una tela cuyo color rojo podría evocar a la Piedra filosofal, y que sin embargo se cae en jirones, mientras que el prelado parece congelado en un estado que ni es el de la descomposición de la carne, ni el de su total revitalización. En la materia se traduce este estado por una cristalización demasiado apresurada. Su coloración superficial puede engañar al investigador. En el Apocalipsis de Juan se simboliza a la Prostituta vestida de escarlata, y lejos de asegurar la perfección de la Obra, esta mesalina justo disfrazada con oropeles reales, atrae las impurezas y no alimenta sino a sí misma. De este modo, todo parece correr el riesgo de fijarse en una estasis que ya no participa en la evolución de la naturaleza, sometida solamente a una lenta degradación.
Los filósofos insistían en la necesidad de apresurarse lentamente y de seguir las vías de la naturaleza[15]. La aparición de la Prostituta escarlata significa siempre que uno se ha salido de los caminos naturales. De modo que debemos reiterar nuestras advertencias: para quienes practiquen una ciencia sin conciencia, la tentación será todavía mayor; y no hablamos aquí de conciencia moral. Siempre es peligroso objetivar lo que se toca, creerse dueño de las fuerzas ciegas en el interior de las estructuras inertes. Du gleichst dem Geist den du hegleichst, replica Mefistófeles en el segundo Fausto: «te parecerás al espíritu que concibes»[16].Lástima para quien no concibe más que un espíritu petrificado, y no una Piedra Viviente.
El artista reproduce a una escala más reducida el proceso que sustenta la evolución del cosmos, hasta eso que lo que los antiguos llamaban reintegración, αποκαταστασις; o transfiguración. No discutiremos aquí las interpretaciones teológicas de estos términos, y que, lo más a menudo, traducen la incapacidad del profano para anticipar el fin hacia el que tiende la naturaleza entera. Sólo los Adeptos, los Sabios y los Santos, conocían su significado exacto, pero como dice el Apóstol, «la creación entera gime en dolores de parto»[17]. No somos dueños para cambiar a nuestro gusto las vías inscritas por el Artista divino en la estructura íntima de cada átomo del universo. El relato de la Caída en la tradición judeocristiana, o los comentarios del Kali-Yuga en el Vedanta hindú, muestran que existen potencialidades secundarias cuya expresión desordenada conduce a callejones sin salida.
Estas potencialidades secundarias juegan su propio papel en ciertas etapas del proceso cósmico. Acudir demasiado tarde o demasiado pronto, o creer alcanzarlas por una especie de atajo sin afianzar antes la preparación de la materia, basta para asegurar la concreción de los sueños de inmortalidad, de omnipotencia o de ciencia infusa. He aquí el medio más seguro para llegar a las aberraciones que la Prostituta, por su parecido superficial con la Piedra, representa como ejemplo más espectacular. En la época en que Valdés Leal realizó su pintura, la civilización española se empantanaba como resultado de una cristalización de la jerarquía eclesiástica, y por la requisición de la Obra por parte de los oratores y los bellatores, dejando a los laboratores en la indigencia de una muerte sin recursos simbolizada por el esqueleto casi totalmente desencarnado del tercer ataúd. Aunque revestidos con los colores de la Obra, los primeros no consiguen levantarse de la tumba, y los cuatro cráneos del osario, al fondo del sepulcro, no rematan sino un montón de osamentas secas. Sólo los emblemas que vemos sobre los platillos de la balanza tienen el frescor de la ida. Sin embargo un rayo de luz ilumina la frente del último muerto, indicando que él también espera la resurrección.
Los cuatro cráneos del osario representan las cuatro Edades muertas, el fin de un ciclo ya acabado y olvidado. Si examinamos la distribución de la luz que hace el pintor en el interior del sepulcro, comprenderemos cómo se opera la regeneración del mundo. Pero tendremos que observar antes el quinto cráneo, apenas distinto tras los otros cuatro que todos pueden ver y contar. Los cráneos así dispuestos corresponden en la obra química a los cuatro elementos, y el quinto, a la quinta esencia. Pero deberemos insistir que se trata de elementos muertos, reducidos al estado de osamentas. Esta afirmación sorprenderá a los aprendices que creen que la quintaesencia está activa desde el momento de su separación de lo que Hermes Trismegisto llamaba lo denso o lo espeso.
Sin embargo —y vamos a revelar por primera vez uno de los secretos del arte más celosamente guardados— para proseguir la obra más allá de la sola regeneración mineral y perfeccionarla plenamente, la quintaesencia misma debe ser purificada y separada de las superfluidades mortales. El artista interfiere permanentemente con su crisol. Muchos principiantes comprenden que, de este modo, la materia trabajada les trabaja a su vez a ellos, y les hace pasar progresivamente del estado profano al de Adepto. No es más que un aspecto del arcano. La primera quintaesencia obtenida, aunque indiferenciada, porta en sí como la marca del operador. Es éste el que introduce en ella, por resonancia, las superfluidades que todavía porta en sí mismo. Por lo tanto, todavía le queda por realizar en sí mismo una última purificación, para evitar volver a introducir gérmenes de muerte en el elemento vital.
Ha llegado el momento de revelar este secreto mayor. Hablar de ello a las claras no aumenta el riesgo, porque se trata de una barrera infranqueable. Quien quisiera transgredirla sin purificar con esta purificación, sólo conseguiría que el poder de la primera quintaesencia —quintaesencia mortífera— rebote contra él, padeciendo personalmente la catastrófica respuesta. Sabemos que las potencias militares han escudriñado los escritos alquímicos para encontrar los remedios que les preservarían de sus propias armas, y algunos, envalentonados por los éxitos obtenidos con pequeños particulares, acarician esperanzas demiúrgicas. Vaya para ellos la más caritativa de las advertencias: no basta con haber fabricado no sabemos qué oro potable capaz de invertir los efectos fisiológicos de una irradiación atómica, para remodelar el universo a la propia conveniencia.
Bajo su presente forma, los cráneos, o los elementos, podrían perdurar hasta deshacerse en polvo. El estado de muerte, en su último estadio, es tan estable y estéril como la Prostituta. La luz de resurrección no les alcanza directamente: inunda a los cuerpos quizá momificados, pero en los que persiste el principio de la carne, el germen de la revitalización.
Esta constatación es la llave para entender las cuatro Edades tradicionales. En el Libro de Daniel, la sucesión de los cuatro «reinos» se acaba con la irrupción de la piedra arrojada desde el cielo que viene a romper su encadenamiento. En la mitología nórdica todo se termina con el «tiempo de los lobos»[18] y el espantoso conflicto del ragnarök, el «destino de los Potencias». También el Avesta iraní describe el combate cósmico, en cuyo decurso serán definitivamente vencidos los señores de las tinieblas. Ni los hindúes ni Hesíodo precisan cómo se efectuará el pasaje. Desde hace un siglo, la mayor parte de los exégetas han concluido con la sucesión descendente y obligatoria desde la Edad de Oro a la de Hierro y, en discrepancia con todo lo que han podido aprender en su propio crisol, ciertos autores que practican sinceramente el arte de Hermes, se han hecho eco de tales especulaciones puramente abstractas. Según ellos, el fin de la Edad de Hierro ve surgir todas las potencialidades «inútiles». Tanto la naturaleza como la humanidad alcanzan entonces un tal estadio de desagregación y polución, que es tentador confundirlo con el sole alquímico. Desde aquí, por medio de un cataclismo, o por el toque de la varita mágica de algún hada hasta ahora bien silenciosa, la remontada hasta el Oro se opera de un solo golpe, para iniciarse otra vez un nuevo ciclo y una nueva declinación. Al menos el Sr. René Guénon ha conseguido convencer a sus lectores, tanto que ya no es cuestión de contemplar la tradición fuera del marco así trazado.
Sin duda el Sr. Guénon tenía un buen conocimiento de los textos del Vedanta, pero a menudo hemos observado que simplificaba abusivamente los datos que le fueron transmitidos. En todo caso nos parece lamentable que los alquimistas, alertados por su propia práctica en el laboratorio, no hayan rectificado una aproximación tan ingenua. Deberemos repetido: el artista se reduce a imitar a la naturaleza; sus modos operatorios son los del mismo cosmos. Incluso admitiendo que la última de esas Edades sea una putrefacción, sería muy insólito que viéramos surgir de ella espontáneamente a la Piedra, sin que interviniera antes el trabajo de la segunda y de la tercera obra. Pero si damos fe al profeta Daniel, instruido que estaba en la ciencia avéstica en la corte de los reyes medos, e inspirado de Dios, ¿qué nos describe exactamente? Las cuatro Edades o los cuatros reinos que se encadenan perdiendo a cada etapa parte de su nobleza y vitalidad, no retornan después de haber sido golpeados por la Piedra. Dejan sitio a la montaña, que acaba por llenar todo el espacio. El sueño de Nabucodonosor no describe por tanto un proceso cíclico natural, sino una de esas aberraciones análogas a la Prostituta, de las que antes hemos hablado, que se alejan de las vías de la naturaleza. La ineluctable degeneración de las «cuatro Edades» señala el descarrío de una Obra que no puede concluir —si la dejamos proceder— sino en el cúmulo de osamentas secas pintada por Valdés Leal. Si este proceso arranca accidentalmente, es muy difícil, por no decir imposible, intervenir antes de que llegue a una conclusión. En ese momento, el estado caótico resultante permite al artista una mayor amplitud, y se le ofrecen varias vías de rectificación, de las que encontramos eco en los filósofos de la Edad Media y entre los autores árabes.[19] Por otra parte, no aconsejamos otra técnica en el crisol a los imprudentes que hayan sobrepasado sin quererlo las reglas del arte, y que por ello se encontrarán bien escocidos.
Una de estas vías, lenta pero bastante segura, consiste en «remontar» de Edad en Edad hasta recuperar las condiciones que prevalecían antes del error de manipulación; no queda sino retomar correctamente el trabajo inacabado. Daniel evoca otra posibilidad. Consiste en tomar la Piedra ya obtenida en otro crisol, e incorporada a la materia descompuesta; pero tras ello hará falta purificar de nuevo esta Piedra aumentada, si acaso no había alcanzado un grado suficiente de perfección. En fin, una de las soluciones consistirá en dejar hacer a la naturaleza, que es lo que describe el ragnarök: las fuerzas disolventes se combaten hasta agotamiento, pero, como al mismo tiempo está en marcha el perfeccionamiento del universo, puede aparecer una materia nueva, reemprendiéndose el trabajo desde su inicio. Sin embargo, el parecido superficial de este proceso con la obra al negro, ha engañado a más de un filósofo.
Un pasaje del Desiderabile atribuido no sin buenas razones a Nicolás Flamel, que distingue en la obra cuatro colores, podría inducir a error al despistado, haciéndole pensar que, en cualquier circunstancia, la remontada de las Edades representa el camino alquímico: «Nuestra agua toma cuatro colores principales: la negra como el carbón, la blanca como la flor de lis, la amarilla semejante al color de los patas del esmerejón, y la roja parecida al color del rubí»[20]. Si se tratara de los colores simbólicos de las Edades, habría que invertir el amarillo del Bronce o del latón y el blanco de la Plata. A decir verdad, el color amarillo que se desliza entre la segunda y la tercera obra, representa haber alcanzado el éxito por vía breve. En ésta, a causa de la potencia de la operación, que de escapar al control del artista podría devastar más que su laboratorio, la Piedra no debe ser exaltada más allá de un color azafranado claro. Cuenta la leyenda budista que el rey Azoka se quedó de tal modo aterrado por haberlo elevado hasta el naranja, que prohibió imitarle a todos sus súbditos, y quemó los textos cuyas indicaciones le habían permitido llegar hasta allí.
Tenemos que proclamarlo con toda fuerza: la aparición del ciclo de las cuatro Edades es siempre consecuencia de un error, o bien de lo que el Génesis describe como pecado original. Como con la Prostituta escarlata, pero en una modalidad inestable y por tanto más fácilmente rectificable, se trata de un accidente que interviene cuando se quiere tomar un atajo y saltarse una etapa necesaria. En el crisol se habrá perdido el tiempo, y a menudo años de trabajo que se convierten en vanos. Pero una falsa interpretación del ciclo de las cuatro Edades, o, peor, la tentación de obtener un resultado estable antes de que el fruto esté maduro, son de lo más temible en la alquimia humana. Los pintores del Renacimiento que representaban a Adán y Ea al pie del árbol del «conocimiento del bien y del mal», les hacían tender la mano hacia un fruto todavía verde. El primer error va a provocar la llegada del cataclismo, suponiéndole necesariamente salvador; lo más a menudo sólo generará sufrimientos inútiles. El segundo, la voluntad de salir del tiempo histórico cuando nada se ha conseguido todavía, ha petrificado civilizaciones enteras de las que no quedan sino muros enterrados en la arena y tumbas expoliadas. Sometidas a la decadencia de las cuatro Edades o cristalizadas al modo de la Prostituta, las civilizaciones, reemplazadas por otros pueblos, desaparecen para siempre.
El fin de este siglo ve resurgir a las dos tentaciones juntas: la de acabar con la civilización «occidental» con una triunfal salida de la Historia, y la de acelerar un proceso degenerativo con la esperanza de alcanzar mecánicamente, gracias al cataclismo, una nueva Edad de Oro. La conjunción de estos peligros, junto con una maestría incompleta de los poderes de Sekhmet-Path, podría arrastrar a la humanidad a un desastre irreparable. Felizmente existen límites a lo que está permitido, cuya transgresión no le es posible al hombre. El autor del Libro de Job lo dice claramente: «Aquí se rompe la soberbia de tus oleajes»; y el salmista insiste: «Pusiste un límite que no sobrepasarán»[21]. Pero, como ocurre en el cuadro de Valdés Leal, si la intervención de la mano divina es indispensable para la regulación cósmica, cuanto más profundo sea el desequilibrio alcanzado más duras serán las oscilaciones que repondrán a los platillos en su posición óptima. Como ya lo había presentido el Sr. Bergier no sin una cierta profundidad, el mito de la Atlántida, tal como lo describen los ocultistas y los novelistas desde hace un siglo, no sólo evoca antiquísimos traumatismos colectivos, sino que también nos previene de un posible futuro catastrófico para cuya venida, desgraciadamente, algunos están ya trabajando.