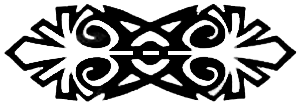
13
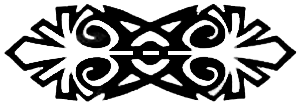
13
Durante tres días Svein siguió el rastro de Kol, sin pararse a comer ni a dormir, hasta que llegó al campamento de los salteadores, en un risco cerca del Jalón. Debía de haber al menos veinte hombres, pero Svein no vaciló: se introdujo en el campamento, espada en mano, y dio comienzo la batalla. Ocho ladrones cayeron muertos al poco tiempo, pero Svein se vio acosado. Se retiró camino arriba, sin dejar de luchar, hasta llegar a la pequeña cabaña de un pastor. Entró en ella y atrancó la puerta.
Kol y sus hombres tomaron posiciones a las puertas de la cabaña, a la espera de que saliera Svein.
En el interior de la choza Svein encontró piedras, una vela y troncos de madera para el fuego. Meditó un rato, y luego se dedicó a tallar la madera hasta darle una forma parecida a la de la cabeza de un hombre.
Aquella noche los maleantes, a través de la ventana de la choza, vieron una luz y la sombra de Svein proyectada en la pared. Decidieron turnarse en la vigilancia: uno se quedó de guardia mientras el resto dormía.
Una vez colocado el muñeco, Svein excavó un agujero por la parte trasera de la cabaña y se arrastró por él. Dio la vuelta, aún a rastras, y fue cortando las cabezas de los hombres de Kol, una por una. Las colgó en estacas clavadas junto al camino del valle para que su ejemplo sirviera de advertencia a futuros malhechores.
Halli se echó hacia delante y sus manos chocaron contra el áspero y frío muro de yeso. ¿Dónde estaba la puerta? Mientras avanzaba de lado oyó un crujido en el suelo, a su espalda.
El atizador de la chimenea.
Los dedos de Halli tocaron madera y buscaron frenéticamente el pestillo.
Una corriente de aire. Halli se agachó por instinto. Algo dio un golpe sordo al yeso, por encima de su cabeza. Notó una lluvia de fragmentos casi invisibles.
Oyó un susurro en la oscuridad.
—Maldita sea. Había olvidado lo bajito que eres.
Arañazos, un fuerte crujido: había arrancado el atizador de la pared. Halli encontró el pestillo y empujó la puerta. Sus ojos distinguieron una luz débil; vio la galería en sombras y, más allá de la barandilla, el gran salón desierto, teñido de una leve luz roja. Halli aceleró: al hacerlo, algo le golpeó en el muslo con una fuerza increíble. Notó un latigazo de dolor; se le doblaron las piernas. Chocó contra el marco de la puerta y cayó en la galería.
Halli levantó la vista. De la oscuridad de la puerta emergía Olaf Hakonsson, despacio, despacio, un espectro macilento vestido con un camisón grueso. En las manos llevaba un largo atizador negro. Su cara estaba pálida, sus ojos denotaban decisión; la piel fláccida de sus brazos tembló cuando levantó el atizador dispuesto a asestar el golpe.
Halli se colocó bocabajo y, apoyando la pierna sana, consiguió arrastrarse hacia delante. Los pasos silenciosos de un hombre enfermo le perseguían.
Halli se puso a cuatro patas e intentó levantarse, pero una pierna no le respondía, el dolor del muslo la paralizaba; con el peso sobre la otra consiguió incorporarse y luego se echó hacia delante y se apoyó en la barandilla.
Miró hacia atrás: un rostro lívido, el atizador en el aire.
Halli se arrastró hacia la escalera.
El atizador se estrelló contra la barandilla; astillas de madera volaron hacia el salón.
La pierna se le volvía más rígida con cada paso; cojeando, sin ponerla en el suelo, llegó hasta la escalera y, aferrándose a la baranda con las dos manos para no caerse, empezó a bajar. Algo zumbó por encima de su cabeza.
Olaf quería gritar, pero su voz había quedado reducida a un susurro sibilante, que no se hacía oír en el inmenso salón.
—¡Hord! ¡Ragnar! ¡Despertad! Hay un enemigo en la casa… Maldita sea, ¿dónde está mi voz…?
Halli proseguía con su descenso agarrado a la barandilla; movía la pierna mala con cuidado, pero cada vez que esta tocaba el suelo no podía evitar un gemido de dolor. No podía ir más deprisa, pero Olaf tampoco: oía los pasos de su perseguidor, que avanzaban pesadamente, oía el aliento entrecortado que salía de su garganta, el crujido del camisón.
Llegó al descansillo en mitad de la escalera. Por debajo, y a la izquierda, se abría un hueco cavernoso: todo negro, a excepción de la chimenea y de los carbones encendidos del asador. Los braseros de las paredes eran una fila de puntos rojos, que se reflejaban en un centenar de platos y vasos diseminados por las mesas del vacío salón.
A su derecha, en la pared, había cinco lanzas dispuestas en forma de abanico. Halli se acercó, tambaleante, e intentó arrancar una. Necesitaba un arma para defenderse: ¿por qué había soltado el cuchillo? ¡Qué tonto era! Tiró de la lanza con todas sus fuerzas hasta casi sacarse el brazo de sitio. Para nada: la lanza estaba bien sujeta…
Y Olaf se acercaba, con los ojos hundidos, arrastrando los pies por el descansillo con el atizador listo para atacar.
Halli descendió el último tramo de escaleras y, renqueando, manteniendo a duras penas el equilibrio, llegó al salón y se desvió hacia las mesas centrales. A su derecha, al final de la laberíntica fila de columnas, vio las grandes puertas que daban al patio. Incluso desde allí podía ver la barra que sellaba la salida.
—¡Hord! ¡Ragnar! ¡Despertad! —El susurro ronco se oyó de nuevo. Halli volvió la cabeza y vio a Olaf, que llegaba al último escalón. La cara le brillaba de sudor; el pelo apelmazado le tapaba los ojos; el pecho se alzaba y descendía de agotamiento.
—No te engañes —dijo Halli—. Están dormidos y roncando de la borrachera. Vuelve a la cama mientras puedas. Esta persecución acabará contigo.
Olaf esbozó una sonrisa terrible.
—Pero Halli, Halli… ¿cómo vas a salir?
—Ya se me ocurrirá algo. —Halli volvió la cabeza en dirección al almacén por donde había entrado. Suponía un riesgo demasiado grande: la puerta estaría cerrada, sin duda, y se quedaría atrapado allí… La única opción era intentar salir por los arcos que había detrás de los Asientos de la Ley: buscar una ventana, quizá, o…
Oyó un suspiro esforzado, por el rabillo del ojo distinguió algo que se movía. Halli se apartó. El atizador zumbó en el aire, cerca de su hombro, antes de estrellarse contra el suelo. Olaf soltó un juramento.
—Buen intento —dijo Halli—, pero estás cada vez más débil.
Y mi pierna parece mejorar.
Era verdad; la notó más ágil al dirigirse hacia el asador, donde el cadáver del buey —una masa destrozada de carne y huesos— seguía suspendido sobre los carbones encendidos. El suelo que rodeaba al asador estaba cubierto de grasa; Halli resbaló y a punto estuvo de perder el equilibrio. Cuando se enderezaba vio dos broquetas de hierro apoyadas en el borde; se agachó, las cogió y se volvió justo para encontrarse con Olaf, ya cerca.
Halli cogió una broqueta con la mano derecha y otra con la izquierda. Las agitó amenazadoramente en dirección a Olaf.
Olaf soltó una risita desdeñosa.
—¡Qué miedo! ¡El fantasma de Hakon! ¡Si fuera un pollo asado, estaría huyendo hacia la puerta!
—Cuidado —masculló Halli—. Los hombres de la parte superior del valle luchamos con dos espadas.
—Parece que estés matando moscas —dijo Olaf—. Cada vez me sorprende más que hayas llegado hasta aquí. No puedes matar, no sabes luchar… eres el joven más engañado que he conocido nunca. —Con un golpe de atizador hizo volar una de las broquetas que Halli sostenía en la mano; salió disparada por los aires y se clavó, temblorosa, entre las costillas del buey.
Halli, muy pálido, retrocedió hacia el borde del asador y lanzó la segunda broqueta como si fuera una lanza contra Olaf, que se agachó; la broqueta le dio en un lado de la cara y luego cayó al suelo. Olaf se incorporó, llevándose la mano a la mejilla.
—¡Te atreves a atacar a un hijo de Hakon en este salón! Si no estuviera enfermo…
—Seguiría dándote tu merecido, ya que soy hijo de Svein, que, por si no lo recuerdas, arrojó a tu antecesor de culo sobre un matojo de espinos. ¿Conoces la historia? Solo espero que Hakon llevara puesto un camisón más largo de los que tú pareces preferir.
Halli retrocedió por el salón, más deprisa que antes, intentando no hacer caso de las protestas de su pierna.
Ya fuera de furia o del dolor que sentía en la mejilla, Olaf también había acelerado el paso.
—¡Ah, cobarde! ¡Mira cómo huye!
—En realidad se le llama improvisar.
Halli se escondió debajo de una mesa donde se acumulaban los restos del banquete. Cogió un vaso y lo lanzó contra Olaf, que consiguió esquivarlo. Luego se apoderó de un plato y lo lanzó, y después hizo lo propio con un grasiento hueso de jamón. Olaf esquivó el plato, pero el hueso le dio en la cabeza; soltó una larga ristra de maldiciones.
Olaf se abalanzó debajo de la mesa y Halli reemprendió la huida, sin dejar de arrojar lo que encontraba contra su enemigo. Vasos, fruta, cuencos, escupideras, huesos de pollo, cuchillos de mesa, verduras esféricas que se habían hervido pero no comido… todo fue volando hacia la cara de Olaf. Este consiguió eludir bastantes proyectiles y parar otros, pero aun así recibió una buena ración de impactos.
Halli terminó con una serie de ciruelas maduras.
—¡Abre la boca un poco más e intentaré meter una dentro! —gritó.
Por primera vez desde que entrara en la habitación de Olaf sentía algo parecido a la diversión. Sí, había fracasado en su misión y lo más probable era que todo estuviera perdido. Pero pelear por su vida era distinto a intentar matar a un enemigo indefenso y Halli se percató de que se sentía mucho más a gusto en este papel. Sobre todo ahora que la rigidez de la pierna parecía evaporarse.
Echó un vistazo hacia el otro lado del salón: estaba a medio camino de la tarima y los arcos. Pero Olaf le seguía de cerca y no tardaría en despertar a otros miembros del Clan si le dejaba salir de la estancia. Lo que significaba que Halli tenía que detenerlo.
Ahí llegaba Olaf, tambaleándose, con el atizador en el aire.
Halli se dirigió a la chimenea más cercana en busca de algún instrumento metálico, pero no encontró nada. En un instante estuvo bañado en sudor, ya que los troncos aún ardían entre los restos del fuego y las cenizas blanquecinas que había bajo sus pies seguían calientes.
Olaf se acercaba a buen paso. Halli dio una patada a la ceniza y la lanzó contra las piernas desnudas de Olaf, haciendo que este se retorcí era de dolor.
A los lados de la hoguera central había varias ramas sin quemar. Halli cogió la que tenía más cerca, un largo palo torcido. Su extremo brillaba en blanco y rojo. Sosteniéndolo con las dos manos, lo movió adelante y atrás, provocando una serie de elaborados zumbidos en el aire. Por un instante Olaf retrocedió, asustado, pero luego, con un grito, se abalanzó hacia él moviendo el atizador como un salvaje. Halli consiguió parar el golpe con la rama; el impacto fue tal que se le resintieron los dientes y se le doblaron las rodillas. Soltó la rama y cayó entre las calientes cenizas blancas, que levantaron una especie de niebla a su alrededor.
La cara de Olaf era pavorosa, una máscara mortal con la sonrisa de un demente. Apretaba tanto los labios que parecía que la piel se le iba a partir. Pisó a Halli y levantó los brazos.
Halli intentó liberarse, pero tenía las piernas atrapadas entre las de su enemigo. Se removió como pudo, presa del pánico, escurriéndose como una anguila, golpeando la parte interna de las rodillas de Olaf mientras este bajaba el atizador. Olaf perdió el equilibrio; el atizador se estampó contra el suelo, a pocos centímetros de la cabeza de Halli, con un ruido que resonó hasta las vigas del techo. Olaf cayó junto a Halli entre las cenizas, más cerca del fuego, donde estas estaban aún más calientes.
Un momento después ambos se habían incorporado de nuevo, con los cuerpos blancos de ceniza. A Halli le traicionó la pierna: antes de que pudiera escapar, Olaf le agarró por la garganta.
La mano de Olaf era fuerte como el acero; los ojos de Halli parecían a punto de salirse de sus órbitas. Se debatió, sin éxito.
—Estoy seguro de que eres lo bastante listo como para no esperar clemencia —dijo Olaf, al tiempo que levantaba el brazo izando a Halli en el aire: los pies no le tocaban al suelo, lo tenía cogido por el cuello.
Halli soltó un gemido y pataleó. No podía respirar. Sus dedos se aferraron a la muñeca de Olaf. Este se rio.
—No pierdas el tiempo, chaval. Tal vez esté enfermo, pero no voy a soltarte. He estrangulado a hombres más grandes que tú de esta manera.
De repente Halli dejó de debatirse. Se quedó totalmente inerte. Levantó una mano muy despacio y señaló primero a Olaf, luego al suelo y la chimenea, después de nuevo a Olaf. Un momento después repitió el gesto.
Olaf entrecerró los ojos.
—¿Qué? No te entiendo. ¿Qué dices?
Halli, ya con la cara amoratada, realizó el mismo ademán con la misma lenta deliberación.
Olaf negó con la cabeza.
—Lo siento. Esto no tiene el menor sentido para mí.
Esta vez los gestos fueron acompañados por un prolongado y enigmático gemido y un ambiguo arqueo de cejas.
Olaf se burló.
—¡Ah! ¡No te esfuerces! Si no puedes ser más claro, déjalo.
Halli se llevó los dedos a la mano que le sujetaba por la garganta. Olaf miró al techo y aflojó un poco el agarre.
—¿Y bien?
—Te estás quemando. —La voz de Halli recordaba al débil graznido de un cuervo.
Olaf miró a Halli. Luego bajó la vista y descubrió las largas lenguas amarillas que subían desde el borde de su camisón. Mientras las observaba, las llamas crecieron sin control: la lana del camisón adoptó un color blanco, y luego negro.
Olaf soltó un aullido de terror, lanzó a Halli a un lado y corrió por el salón mientras hacía esfuerzos por sofocar el fuego que le devoraba la ropa.
Sin dejar de frotarse el dolorido cuello, Halli huyó dando traspiés en dirección contraria; solo se detuvo para recoger la rama humeante del suelo.
Pasó ante la tarima, cojeando, y a continuación por debajo de la galería. Al mirar hacia atrás, vio a Olaf tambaleándose: una delgada figura negra envuelta en un brillo feroz. Olaf cayó contra un tapiz colgado en la pared y se aferró a él, quizá con la intención de usar la tela para apagar las llamas. En su lugar, el fuego prendió en las secas hebras del tapiz: una lengua amarilla y anaranjada ascendió rauda por la pared.
Esto dio una idea a Halli. Acercó la rama a unas cortinas cercanas y vio cómo el fuego prendía en la tela.
Con un repentino chasquido, el tapiz en llamas se descolgó de la pared. Cayó sobre Olaf y lo sepultó.
Justo por encima de su cabeza, en la galería, se oyó el ruido de pasos rápidos y gritos de alarma.
Halli imaginó a Hord y a Ragnar corriendo escaleras abajo. Después de la frenética persecución emprendida por Olaf, esa urgencia veloz le enervó. Arrastrando la pierna, huyó del salón.
El pasillo era largo, oscuro y lleno de recovecos, con varias puertas que daban a las estancias del servicio. Distinguió siluetas acostadas en literas y rostros dormidos en sombras. No tardarían en despertar. Halli aceleró el paso, sacando fuerzas de flaqueza, en busca de algún camino que le sacara de aquella casa.
La rápida huida había avivado el fuego de la rama y ahora esta ardía con vigor. Para retrasar a sus enemigos, Halli fue prendiendo fuego a todo cuanto se encontró a su paso: una cortina, una cesta de ropa… El pasillo se llenó de humo.
Por fin dio con una ventana: alta, estrecha, cerrada. Abrió las persianas y se subió al vano. Agachado, sus ojos parpadearon ante la oscuridad. Una fría lluvia le azotó la cara haciendo que el sudor de su frente se convirtiera en escozor.
Unos metros por delante, y en parte por debajo, distinguió una ancha banda de piedras: la parte superior de la muralla contra los trows que rodeaba el Clan. No veía nada más. Desde la ventana se abría un abismo negro; tuvo la sensación de que, si cayera, se rompería los huesos.
Halli volvió la cabeza hacia el pasillo: unos pasos se aproximaban por allí, y de fondo se oían gritos, chillidos de miedo. A lo lejos, en algún lugar de la oscura edificación, una alarma empezó a sonar.
No había tiempo que perder. Halli lanzó la rama hacia el pasillo, luego se echó hacia atrás todo cuanto pudo en el vano de la ventana para darse impulso y, saltando con la pierna buena, se sumergió en la noche.
Por un instante se desvaneció todo ruido. La lluvia le daba en la cara. Dobló las piernas.
Halli se estrelló contra el muro, rodó, y se incorporó consciente de que sentía un súbito y lacerante dolor. La pierna herida: se había partido, o algo así. No había tiempo. La alarma sonaba fuera con más fuerza. Otras se le unieron desde distintas partes del Clan.
Las piedras del muro estaban gastadas, erosionadas, y resbalaban por culpa de la lluvia. Halli avanzó por el parapeto cual animal herido, sin dejar de mirar a ambos lados: por encima del hombro, al otro lado de la muralla y hacia la noche, hacia las casitas arracimadas que rodeaban los campos de la casa de Hakon, donde las luces se encendían en las ventanas y las alarmas sonaban con más fuerza. No sabía qué camino tomar: no le gustaba nada lo que había al otro lado de la muralla, recordaba demasiado bien la altura de esta y el profundo y negro foso circundante.
Pero la opción de permanecer en el Clan de Hakon tampoco le atraía demasiado.
Más allá de una de las curvas del muro, cerca de la puerta, vio luces de antorchas que oscilaban, se unían y separaban. Se multiplicaban con aire amenazador. Entre todas formaban un gran halo de luz airada que iluminaba los lados de las casitas y, por una desagradable coincidencia que Halli advirtió con desazón, un cadalso que se había erigido cerca del muro. Las luces se fragmentaron: unas partieron en una dirección, otras en otra. Oyó voces que se alzaban, dando órdenes; ruido de botas sobre las piedras y los lúgubres aullidos de los perros.
Halli soltó el aire despacio y miró a su espalda. A lo lejos, al final de la muralla, vio luces y formas que se movían a toda prisa.
Tras ponerse la capucha para ocultarse el rostro, se acercó al borde del muro y echó un vistazo. Solo se distinguía la más absoluta negritud. Por debajo oyó cómo la lluvia azotaba el agua. Se mordió el labio, vacilante.
Un trozo de piedra le impactó en la mejilla, cerca del ojo. Una flecha rota atravesó la muralla.
Halli cerró los ojos, dio tres pasos hacia delante y saltó al vacío.
La caída fue rápida, pero la vivió de manera fragmentada: pareció constar de infinidad de momentos en los que permaneció suspendido en el aire, moviendo las piernas, con los brazos en cruz, percibiendo la fuerza del viento desde abajo; notó un vuelco en el estómago, como si este quisiera salírsele por la boca, y cómo el cabello y la bolsa flotaban en el aire. Sin embargo, aún empezaba a asumir todo aquello cuando chocó contra la superficie y una ráfaga oscura estalló a su alrededor.
Dejó de sentir el aire y quedó engullido por una helada negrura.
Todo se apagó: la lluvia, las luces, la alarma, el ruido.
Con los ojos muy abiertos y las manos extendidas hacia arriba, Halli se sumergió en silencio en el abismo negro del foso.