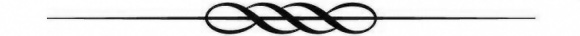
Domingo, día 7
SEMANA 50
RELIGIÓN
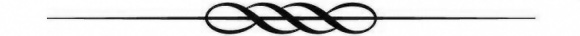
El sintoísmo es la religión indígena de Japón, actualmente inextricablemente unida a la cultura de ese país.
El sintoísmo surgió entre los años 300 y 600 d. C. Sus seguidores creen que la deidad más importante es Amaterasu, normalmente traducido como la diosa del sol, cuyos descendientes unificaron Japón. Según la leyenda, los padres de esta diosa, Izanagi e Izanami, dieron a luz a las islas de Japón. Se cree que todos sus habitantes descienden de la propia Amaterasu, y que el emperador ha recibido de ella sus poderes y su derecho al trono.
Además, los seguidores del sintoísmo creen en otras deidades, conocidas como kami, de las que se dice que viven en la naturaleza; por eso la vida natural y su conservación son de una importancia vital para el sintoísmo. Además, el respeto por la familia y la participación en varios rituales de purificación también forman parte integral de la práctica de esta fe.
A lo largo de la historia han existido cuatro denominaciones del sintoísmo en Japón. La primera es el sintoísmo de los templos, el tipo más común en la actualidad, en el que los fieles se congregan y rezan juntos en templos.
El sintoísmo sectario diferencia 13 grupos de fieles. Estas sectas, que surgieron a lo largo del siglo XIX, también incorporan otras creencias como la adoración a la montaña, que gira en torno al monte Fuji, y el confucionismo.
El sintoísmo folclórico incorpora varias creencias de este tipo, como la adivinación y la curación chamánica; esta tradición está mucho menos estructurada que las demás.
Y por último, el sintoísmo de Estado, que ya no existe y que fue la religión oficial de Japón antes de la Segunda Guerra Mundial. Exigió devoción completa al emperador durante la dinastía Meiji, e intentó acabar con la influencia del budismo y el confucionismo.
OTROS DATOS DE INTERÉS
1. En la actualidad, la gran mayoría de los japoneses son seguidores de una combinación del sintoísmo de templo y el budismo zen.
2. El sintoísmo de Estado ordenaba a sus fieles lealtad absoluta al emperador, lo que explica los ataques aéreos suicidas de los pilotos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, conocidos como kamikazes.