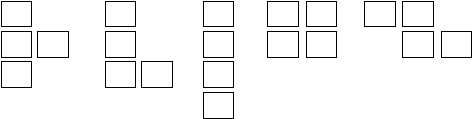
Natasha Subramanian estaba practicando con las ondas que alzaba el viento en las aguas de escaso braceaje que se extendían en los aledaños de la residencia familiar cuando vio aquel automóvil amarillo de apariencia extraña. Avanzaba por una de las vías que desembocaba en la playa, y parecía dudar en cada una de las intersecciones. Cuando al fin se decidió, fue para enfilar la calle de los Subramanian. Desde donde se encontraba, de pie en su tabla de vela, no alcanzaba a ver la casa, aunque sí el cruce que había tras ella, y dado que no vio aparecer el coche, dedujo que debía de haberse detenido en una de las viviendas de su manzana, y no pudo por menos de preguntarse si no habría sido en la suya.
Como quiera que, además, se acercaba la hora de comer, determinó que aquél parecía un momento propicio para salir del agua. Al llegar a casa, pudo comprobar que el vehículo amarillo se hallaba, en efecto, aparcado frente a la entrada… Sin embargo, en el lapso que había tardado ella en llegar allí, el coche había experimentado una transformación peculiar: buena parte del asiento delantero, incluido el espacio reservado para el conductor, había desaparecido. Al entrar en la cocina, se encontró con un hombre viejo, muy viejo, con atuendo monacal que, sentado a la mesa, observaba a Robert hacer uno de sus rompecabezas. A su lado descansaba la fracción que le faltaba al automóvil, colocada en equilibrio sobre dos ruedas de goma mientras emitía un suave zumbido.
Aunque llevaba años sin ver al anciano religioso, lo reconoció de inmediato.
—Tú eres Surash, el monje que le cambiaba los pañales a mi padre. Creí que estabas moribundo.
Su madre le lanzó una mirada asesina, pero el visitante se limitó a sonreír mientras saludaba a Natasha con una palmadita en la cabeza.
—Y lo estaba —afirmó—. En realidad, lo sigo estando, como lo estamos todos, aunque ya no estoy confinado. Y todo desde que me dieron esto. —Bajando a Robert de su regazo, señaló el aparato con ruedas que tenía tras el respaldo de su silla—. He prometido enseñar a tus padres cómo funciona. Ven, Natasha.
Fue al trasladarse al asiento de aquel chisme de dos ruedas cuando la hija de los Subramanian reparó en lo frágil y tambaleante que se mostraba en realidad el anciano. Sin embargo, una vez allí, giró el volante con mano firme e hizo avanzar el vehículo de un modo enérgico en dirección a la puerta que su padre se había apresurado a abrir.
Cuando Surash acopló aquel aparato en el vacío que había quedado en el vehículo aparcado, todos pudieron percibir un ruido rápido de engranajes. De la sección principal del automóvil surgieron entonces poderosas pinzas que anclaron al conjunto aquella silla de dos ruedas, y una vez completa la operación, el motor emitió un silbido apagado que coincidió con la salida de una nube de color blanco inmaculado por el tubo de escape.
—Si queréis, podéis poner un dedo delante —les dijo—. Todo lo que lleva este cacharro por carburante es, sencillamente, hidrógeno.
—Ya conocemos los coches de hidrógeno —le hizo saber Ranjit.
El monje asintió con un gesto benigno.
—Y esto ¿también lo conocéis? —preguntó mientras hacía una demostración de cómo, una vez fundidas las dos partes, aquel conglomerado se había convertido en un vehículo capaz de circular por carretera y transportarlo con comodidad conforme a su voluntad.
Myra insistió en que había llegado la hora de comer. Y también de conversar, y mucho. Surash no quería dejar pasar un solo detalle relativo al trabajo de Ranjit en la universidad, así como de las esperanzas que albergaba Natasha de emplear parte de sus habilidades náuticas en la gran carrera espacial de naves propulsadas por velas solares que iba a celebrarse en poco más de un año; de la sorprendente habilidad que había adquirido Robert para hacer rompecabezas, y del afán con que Myra estaba tratando de no quedarse atrás respecto de los numerosos profesionales de su gremio. Asimismo, estaba deseando ponerlos al corriente de cuanto había ocurrido en el gran templo de Trincomali, de los lugares que había visitado gracias a su coche nuevo (de hecho, se jactó de haber recorrido buena parte de la isla a fin de completar la peregrinación que llevaba años deseando hacer a los templos hindúes más célebres del país) y, por encima de todo, de cómo se había comportado el vehículo.
Al preguntarle por la procedencia de aquella maravilla, no dudó en responder:
—Viene de Corea. Acaban de sacarlo al mercado, y uno de los nuestros ha conseguido hacerse con éste para mí. ¡Qué gozada!, ¿verdad? ¿No es fantástico que, ahora que dedicamos mucho menos tiempo a declarar guerras y prepararnos para las que puedan estallar, podamos hacer tantas cosas más en otros terrenos? Cosas como ese chisme que llaman «detector de resonancia nuclear cuadripolar» y que sirve para encontrar minas enterradas, o eso otro que es como un robot que anda sobre orugas y las desentierra para evitar que puedan dañar a nadie. A estas alturas, han despejado ya casi todos los antiguos campos de batalla de alrededor de Trinco. Además, están usando ese insecticida de hormonas creadas por empalme genético para que coincidan con el ADN de los mosquitos portadores de la artritis epidémica para acabar con ellos fumigándolos con avionetas autónomas, y muchas otras cosas. ¡Debemos tanto a ese Trueno Callado…!
Ranjit hizo un gesto de asentimiento mientras miraba a su esposa, quien sacudió la cabeza diciendo:
—Yo nunca he dicho que fuese malo. ¿O sí?
Después de que Surash se hubiera marchado, dejando un reguero de vapor por donde pasaba su peculiar vehículo, Ranjit volvió a entrar en la casa.
—Es un anciano maravilloso —comentó Myra.
Él convino con ella sin dudarlo.
—¿Sabes adónde lo ha llevado ese cacharro? Ha estado en el templo de Naguleswaram, al norte de Jaffna. No sé cuántos más debe de haber visitado, aunque al encontrarse en Munneswaram, justo al norte de Colombo, no ha podido visitar la ciudad sin venir a vernos. Ahora se va al sur, a Katirkamam, aunque hoy en día es más normal que quienes usen ese templo sean los budistas. Tengo entendido que también va a ir a ver la terminal del Skyhook. —Tras vacilar unos instantes, añadió en tono pensativo—: Le interesa mucho la ciencia, ¿verdad?
Myra lo miró de hito en hito.
—¿Qué te pasa, Ranjit?
—Mmm… —dijo, encogiendo los hombros como si quisiese eludir la respuesta sin quererlo—. Lo primero que ha hecho al despedirse ha sido recordarme que tengo aún la antigua casa de mi padre, y que sigue allí vacía.
—Pero el trabajo lo tienes aquí —adujo ella.
—Sí, es lo que le he contestado yo. Entonces me ha preguntado si no me sorprendía oírlo hablar con tanta soltura de avances científicos como su coche nuevo. Y luego me ha dicho:
»—He aprendido mucho de tu padre, Ranjit; se puede creer en la religión y amar la ciencia a un tiempo.
»Entonces, se ha puesto muy serio y me ha preguntado:
»—¿Qué opinas de lo contrario?; ¿se puede amar la ciencia y cumplir con Dios? ¿Qué me dices de tus hijos, Ranjit? ¿Qué clase de educación religiosa les estás ofreciendo?
»No esperaba que le contestase, claro, porque conocía tan bien como yo la respuesta.
—Ajá… —dijo Myra, pues sabía también que oírla habría herido a Surash.
Hacía mucho que había hablado de aquel asunto, y los dos eran del mismo parecer. En aquella ocasión, él había citado a cierto filósofo poco conocido del siglo XX.
—Todas las religiones son un invento del demonio, concebido para negar al hombre la contemplación de Dios.
A lo que ella había respondido:
—La mayor tragedia de toda la historia de la humanidad es quizás el secuestro de la moral por parte de la Iglesia, quien no sabe qué hacer con ella, porque piensa que está definida por la voluntad de un ser inexistente.
Con todo, sabía bien el aprecio que su esposo profesaba a aquel anciano religioso, y ante la falta de ideas que pudiesen resultar satisfactorias, optó por cambiar de tema.
—¿Has visto lo que estaba haciendo Robert para Surash cuando has entrado?
—No —contestó él parpadeando—. Espera: estaba con uno de sus rompecabezas, ¿no?
—Sí, pero con uno de quinientas piezas. Lo ha hecho en la cocina, y ha estado entretenido en algo más.
Al llegar aquí se detuvo sonriente, y Ranjit no dudó en entrar al trapo.
—¿Vas a decirme de qué se trata? —le exigió.
—Mejor te lo enseño. Vamos a su dormitorio —dijo, sin intención de pronunciar una sola palabra más antes de llegar allí.
Cuando entraron, el niño, que se hallaba sentado ante las imágenes de animales que presentaba la pantalla, alzó la mirada con una gran sonrisa dibujada en el rostro.
—Robert, cariño —le pidió su madre—, ¿por qué no le enseñas a papá tus pentominós?
La noticia de que su hijo estuviese interesado en semejantes figuras geométricas no supuso demasiada conmoción para Ranjit, pues él mismo se había sentido fascinado por ellas con cinco o seis años, y había sido, en consecuencia, uno de los primeros que habían tratado de hacérselos atractivos a la criatura, explicándole con paciencia las formas que podía crear con fichas cuadradas.
—Sabes cómo es un dominó, ¿verdad? Las piezas consisten en dos cuadrados unidos. Por eso, cuando juntamos tres cuadrados, lo llamamos triominó, y puede adoptar dos formas diferentes: una semejante a una I, y otra, a una L. ¿Lo ves?
Sin embargo, pese a haber observado con gravedad la demostración, Robert no había conseguido comprenderla del todo. Aun así, Ranjit había optado por proseguir su explicación.
—Si utilizamos cuatro cuadrados, obtendremos un tetrominó, que tiene cinco formas. —Y lo ilustró de inmediato—:
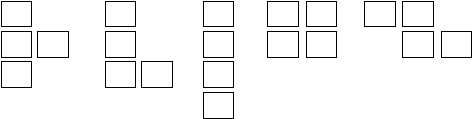
»Las rotaciones y reflexiones no cuentan —añadió, tras lo cual aclaró el significado de la frase—. Ninguna de las formas del tetrominó resulta emocionante en particular; pero cuando tomamos cinco cuadrados, la cosa cambia ¡y empiezan a ocurrir cosas interesantes!
Las formas posibles eran, en este caso, doce, que colocadas unas junto a otras daban como resultado una superficie de sesenta cuadrados; lo que suscitaba la pregunta de si era posible revestir un rectángulo de, por ejemplo, cinco por doce o uno más larguirucho de dos por treinta usando los doce pentominós sin que sobrara ni faltase un solo cuadrado.
La respuesta, que había fascinado a Ranjit cuando tenía cinco años, era que no sólo resultaba posible, sino que cabía hacerlo nada menos que de tres mil setecientas diecinueve maneras diferentes, siendo así que los rectángulos de seis por diez permitían dos mil trescientas treinta y nueve soluciones; los de cinco por doce, mil diez, y así sucesivamente.
Lo que no había podido determinar era qué proporción de cuanto había expuesto a Robert había atravesado de veras la máscara de jovial afecto con que lo había estado mirando su hijo. Éste, obediente, había cargado el programa correspondiente en su ordenador didáctico, y se había puesto a crear diversas configuraciones de pentominó: primero, las de cinco por doce; a continuación, las de seis por diez, y así sucesivamente hasta el final.
Al entrar en su dormitorio, Ranjit quedó sobresaltado y encantado a partes iguales al ver que aquel hijo suyo «retrasado» había identificado y representado todas y cada una de las combinaciones, labor a la que él mismo había renunciado hacía muchísimos años.
—Es… Es… ¡Eso es formidable, Robert! —exclamó mientras corría a abrazarlo.
Entonces, se detuvo con los ojos clavados en la pantalla. El ordenador había acabado de mostrar todas las combinaciones posibles de pentominós; pero, en lugar de apagarse como él había esperado, dio un paso más y siguió buscando configuraciones correspondientes a las piezas de hexominó.
Ranjit jamás había llegado a hablar de ello al pequeño, pues lo consideraba demasiado complicado para que Robert pudiese llegar a entenderlo. Al cabo, había treinta y cinco formas diferentes, que juntas cubrían una superficie de doscientas diez unidades. Y esta circunstancia había bastado para decepcionar al joven Ranjit durante su infancia, pues cualquier persona racional pensaría que los treinta y cinco hexominós podían cubrir una cantidad de veras astronómica de rectángulos de doscientas diez unidades. Sin embargo, quien tal cosa supusiera erraba de medio a medio, pues no había un solo rectángulo, fuera cual fuere la proporción de sus lados, que pudiese revestirse con tales piezas, colocadas del modo que fuese, sin dejar, cuando menos, cuatro espacios vacíos de manera irreparable.
Era evidente que una cosa así habría resultado demasiado difícil y frustrante para un niño retrasado como el pequeño Robert. Sin embargo, el pequeño Robert no se había dejado desalentar: mientras en la pantalla de su ordenador iban apareciendo, una tras otra, las distintas combinaciones, había resuelto no darse por vencido y comprobarlas todas, hasta el final. Cuando Ranjit lo abrazó, con un ímpetu que casi habría bastado para romperle las costillas, el niño se revolvió rezongando, aunque no sin cierto deleite.
Quienes, supuestamente, habían estado ayudando a Myra y Ranjit a lo largo de los años con «el problema de Robert» habían recurrido siempre al mismo consuelo, que poco tenía de satisfactorio:
—No lo consideren un niño discapacitado, sino un niño «dotado de capacidades diferentes».
Aun así, Ranjit jamás le había visto pies ni cabeza a semejante argumento; hasta aquel día, pues había descubierto algo que sabía hacer mejor que casi nadie que él conociese.
Cuando la familia se dirigió a la planta baja a fin de ocuparse en los quehaceres diarios que habían postergado y adentrarse de nuevo en el mundo real, pudo comprobar que tenía las mejillas húmedas de lágrimas de gozo, y por primera vez en su vida, estuvo a un paso de desear que hubiese un Dios (cualquier género de dios) en el que creer para tener alguien a quien dar las gracias.
Fue en aquel momento cuando Bill, de regreso a casa, se detuvo unos instantes en las inmediaciones de aquel planeta un tanto molesto cuyos habitantes llamaban Tierra, y aunque breve, aquel lapso de tiempo le bastó para quedar expuesto a una avalancha de miles de billones de datos relativos a cuanto estaban haciendo en aquel momento los desdichados habitantes de aquel astro y, lo que resultaba aún más relevante, a la atrocidad que se habían atrevido a perpetrar los eneápodos, representantes de los grandes de la galaxia en aquella región.
En realidad, no es fácil determinar si la acción de los eneápodos era lo bastante grave para inquietar a sus señores. Al fin y al cabo, nada tenían éstos que temer de unos cuantos miles de millones de mamíferos humanos de escaso valor, pertrechados con armas irrisorias como las bombas atómicas que derribaban cuanto se erigía a su alrededor o esos otros ingenios nucleares que generaban impulsos electromagnéticos destinados a interferir de forma destructiva en los del enemigo. Cosas tan rudimentarias carecían de significación para ellos, y les resultaban tan temibles como la maldición de una gitana para un general humano que tuviese a su disposición los mandos de una bomba de hidrógeno.
Así y todo, al dejar que los terrícolas supiesen de su existencia, los eneápodos habían hecho algo que, si bien no les estaba estrictamente prohibido, tampoco se les había permitido de forma explícita. Saltaba a la vista que iban a tener que tomar medidas y adoptar ciertas decisiones. Bill se preguntó por vez primera si debía hacerlo en solitario o volver a unirse al resto de los grandes de la galaxia para reflexionar sobre las consecuencias que podían tener dichas resoluciones.