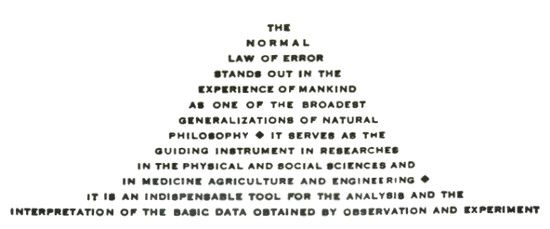
W. J. Youden
LA CURVA ACAMPANADA
Una imagen de la realidad forjada durante años en la mente de Benoît Mandelbrot. En 1960, era el asomo de una idea, visión tenue y borrosa. Pero la reconoció al percibirla, y ello sucedió en la pizarra del gabinete de trabajo de Hendrik Houthakker.
Mandelbrot era un factótum matemático, adoptado y cobijado por el ala de investigación pura de la International Business Machines Corporation (Sociedad International de Máquinas para Negocios, IBM). Se había dedicado, casi como aficionado, al estudio de la actividad económica, para precisar la distribución de las rentas grandes y pequeñas. Houthakker, profesor de economía en Harvard, le había invitado a pronunciar una charla, y cuando llegó al Littauer Center, majestuoso edificio situado al norte del Harvard Yard, el joven matemático se sobresaltó al ver sus hallazgos escritos en la pizarra de su anfitrión. Mandelbrot bromeó con acento quejumbroso —¿Cómo se ha materializado mi diagrama antes de que diese la conferencia?— y Houthakker no entendió a qué se refería. Lo anotado no tenía relación alguna con la distribución de las rentas; representaba ocho años del precio del algodón.
También desde el punto de vista del profesor, la gráfica resultaba algo anómala. Los economistas solían dar por supuesto que el precio de una mercancía bailaba a dos ritmos distintos, uno ordenado y otro sometido al azar. A largo plazo, los precios experimentaban el empuje de fuerzas reales en la economía: la prosperidad y la debilitación de la industria textil de Nueva Inglaterra, o la apertura de rutas comerciales internacionales. A corto plazo, se agitaban de forma más o menos impensada. Desgraciadamente, los datos de Houthakker no casaban con sus expectativas. Había demasiados saltos importantes. Desde luego, la mayor parte de los cambios de precio era pequeña, pero la relación entre ellos y los grandes no era tan notable como había esperado. La distribución no se interrumpía con suficiente rapidez. Tenía cola larga.
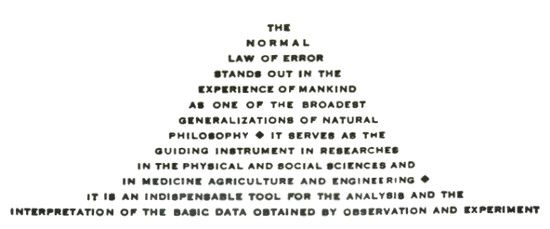
W. J. Youden
LA CURVA ACAMPANADA
El modelo típico de gráfica de variación era y es la curva acampanada. En la porción media, donde se enarca la joroba de la campana, la mayoría de los datos se arracima alrededor del promedio. A los lados, los extremos superior e inferior caen rápidamente. El estadístico utiliza esa curva como el médico internista el estetoscopio, o sea, como su primer recurso instrumental. Representa la distribución normal de las cosas, llamada gaussiana, a saber, la corriente. Establece una definición de la naturaleza de lo azaroso. El hecho es que, cuando varían, las cosas intentan permanecer cerca del punto promedio y se las arreglan para situarse en torno a él de modo fácil y razonable. Pero las nociones regulares dejan algo que desear como medio para encontrar sendas en la selva económica. Como el Premio Nobel Wassily Leontief dijo: «En ningún campo de la investigación empírica, mecanismo estadístico tan sólido y refinado se ha usado con resultados tan mediocres».
Por mucho que los combinara y fraguara con ellos una gráfica, Houthakker no conseguía que los cambios de precios del algodón encajaran en el modelo de la curva acampanada. En cambio, presentaban una imagen cuya silueta Mandelbrot veía ya en los sitios más dispares. A diferencia de muchísimos matemáticos, se enfrentaba con los problemas confiando en su intuición de las pautas y formas. Desconfiaba del análisis y confiaba en sus imágenes mentales. Y ya había tenido el pensamiento de que otras leyes, con diferente comportamiento, podían gobernar los fenómenos estocásticos, fortuitos. Regresó al gigantesco centro de investigación de la IBM en Yorktown Heights (Nueva York), situado en los montes del septentrión del condado de Westchester, con los datos de Houthakker sobre el algodón en una caja de fichas de ordenador. Después solicitó del Ministerio de Agricultura, en Washington, el envío de muchos más, que se remontaron hasta el año 1900.
Como los científicos de otras disciplinas, los economistas salvaban el umbral de la era del ordenador, y descubrían paulatinamente que tendrían la posibilidad de reunir, organizar y manipular información a escala antes inconcebible. Sin embargo, no se disponía de todo género de información, y la que se lograba acopiar había de ser modificada de manera utilizable. También amanecía la era de la perforadora de teclado (keypunch). Los investigadores de las ciencias «duras» encontraron más fácil la tarea de acumular sus miles o millones de datos. Los economistas, como los biólogos, se las habían con un mundo de voluntariosos seres vivos. Y aquéllos estudiaban las criaturas más elusivas de todas.
Pero, al menos, el medio de los economistas suministraba provisión constante de números. Desde el punto de vista de Mandelbrot, los precios del algodón eran fuente ideal de datos. Tenían registros completos y antiguos, puesto que se remontaban a más de un siglo. El algodón formaba parte del universo de la compraventa con un mercado centralizado —y por lo tanto, con archivos centralizados—, pues, desde fines de la centuria anterior, todo el algodón del sur pasaba por la lonja neoyorquina, camino de Nueva Inglaterra, y los precios de Liverpool estaban vinculados a los de Nueva York.
Bien que tuviesen poca cosa en que apoyarse, cuando querían analizar los precios de los artículos de consumo, o los del mercado de valores, eso no significaba que los economistas careciesen de criterio fundamental sobre cómo se obraban los cambios de precios. Antes bien, compartían algunos artículos de fe. Uno consistía en que los cambios pequeños y transitorios no tenían nada en común con los grandes a largo plazo. Las fluctuaciones rápidas sobrevienen de modo ocasional. Los leves altibajos, durante las transacciones de un día, no son sino ruidos parásitos, impredecibles y nada interesantes. Sin embargo, las alteraciones a largo término son de especie enteramente distinta. Los vaivenes acusados de los precios durante meses, años o decenios suceden por la intervención de profundas fuerzas macroeconómicas, las orientaciones de la guerra o la recesión, fuerzas que en teoría eran comprensibles. En un lado, el zumbido de las fluctuaciones de vida corta; en otro, el pitido del cambio a largo plazo.
Ocurrió, no obstante, que la dicotomía no tenía cabida en la imagen de la realidad que Mandelbrot desarrollaba. En vez de separar los cambios minúsculos de los abultados, la imagen los unía. Buscaba pautas no en esta o aquella escala, sino en el seno de las de cualquier tamaño. Andaba muy lejos de saber cómo plasmar aquella criatura de su mente, pero sabía, en cambio, que habría una especie de simetría, no una de izquierda y derecha o de arriba y abajo, sino, más bien, una simetría de escalas grandes y pequeñas.
Mandelbrot halló los asombrosos resultados que perseguía, cuando pasó los datos de los precios del algodón por los ordenadores de la IBM. Los números que introducían aberraciones, desde el punto de vista de la distribución normal, producían simetría desde el de la medición por escalas. Cada cambio particular del precio era azaroso e impredecible. Pero la secuencia de los cambios no dependía de la escala: se hermanaban perfectamente las curvas de los cambios diarios y las de los mensuales. Parecía increíble, pero, según el análisis privativo de Mandelbrot, el grado de variación había permanecido constante durante un período de sesenta años tumultuosos, que presenció las dos guerras mundiales y una depresión económica.
En las resmas de datos más desordenados bullía una especie inesperada de orden. Considerando lo arbitrario de los números que examinaba, ¿por qué, se preguntó Mandelbrot, había de mantenerse en pie cualquier ley? ¿Y por qué se aplicaba igualmente bien a los ingresos personales y a los precios del algodón?
A decir verdad, el conocimiento económico de Mandelbrot era tan parco como su habilidad para comunicarse con los economistas. El artículo que publicó sobre sus hallazgos fue precedido por otro explicativo de uno de sus alumnos, que repitió el material de aquél con el léxico propio de los expertos en economía. Mandelbrot se dedicó a otras cosas, pero retuvo su determinación, cada vez mayor, de investigar el fenómeno de la medición por escalas. Parecía ser una cualidad provista de vida propia: una firma.