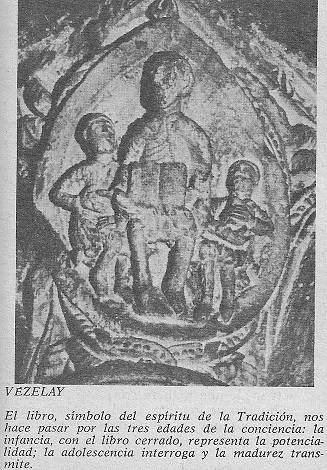
Me parece que el logro de la armonía es la condición necesaria para permitir al hombre alcanzar plenamente y a la vez tanto su meta natural, que es la de manifestar las perfecciones divinas en sí mismo y a su alrededor por sus obras, como su objetivo sobrenatural, que es el retorno hacia lo Absoluto de donde ha salido.
El maestro de Obras PETRUS TALEMARIANUS, en De la arquitectura natural
Considerar el trabajo común del espíritu y de la mano es comprobar si la época medieval ha puesto en práctica efectivamente los principios tradicionales que hemos enumerado. Por ello creemos necesario emprender esta tarea a dos niveles distintos y complementarios: en primer lugar, el de la Historia y seguidamente el del artesano integrado en su civilización.
La historia de la espiritualidad de la Edad Media reposa sobre unos conceptos muy diversos. Algunos la someten de una manera absoluta a los acontecimientos y la hacen depender de las guerras, de las invasiones y de las ambiciones personales de los gobernantes. No obstante, cierto número de monarcas se iniciaron en los misterios caballerescos, fundaron iglesias y monasterios, dieron preferencia a la religión sobre la política e incluso intentaron, como san Luis, doblegar a la segunda en función de la primera. Otros autores no disocian la espiritualidad y la filosofía y en este conjunto bastante estevado no tienen en cuenta el símbolo.
A nuestro juicio, puede abordarse la aventura medieval de otra manera. El hombre de aquel tiempo distinguía sobre todas las cosas la mano de Dios y los constructores querían crear a la vez la obra de arte y el ser humano. Dando de lado la división en cierto modo arbitraria, entre «románico» y «gótico», enfoquemos la obra de la Edad Media a través de los gremios constructores que fueron los únicos en dar la misma importancia al espíritu y a la mano.
Estos gremios ya existían en Egipto en el que formaban una «casta» aparte que dependía directamente del rey. Subsistieron en la civilización grecorromana en la que destacaron de modo especial Pitágoras y Vitrubio, dos grandes geómetras que los medievales consideraron como maestros. A partir del final del mundo antiguo, entran en una semiclandestinidad; el orden social queda perturbado y hasta el siglo XI son raras las grandes construcciones occidentales.
Entonces sobreviene el gran renacimiento del siglo XII con la aparición progresiva del «manto blanco» de las catedrales y las iglesias. Hasta finales, más o menos, del siglo XIII, el poder eclesiástico, la autoridad real y los gremios actúan de una manera conjunta para llevar a cabo uno de los más amplios programas arquitectónicos que la Humanidad haya concebido. El espíritu y la mano «funcionan» juntos.
Luego, por causa de unos monarcas autoritarios y materialistas, de unos prelados que desdeñaban su misión y su deber, el gran hálito del arte medieval queda reprimido, ahogado, Se producen choques entre los constructores y las autoridades. Conscientes de esta degradación, los maestros de obra se aproximan más a las organizaciones caballerescas, las iniciaciones se aúnan y se completan y en ambas comunidades reina el mismo estado de ánimo. San Bernardo, cuya vida no se encuentra exenta de misterios, fue el organizador del intentó de unión entre la actividad de los caballeros y la de los constructores. Al fundar la orden de los Templarios esperaba, sin duda, ofrecer a todos los gremios un abrigo inexpugnable. Durante unos decenios, entre los arquitectos, los, monjes y los caballeros alentó un solo deseo: erigir sobre nuestra tierra la ciudad celeste. Se consagraron a hacer salir al hombre de su entorpecimiento y a formar una sociedad a la que los ritos mantenían en el sendero de la salvación.
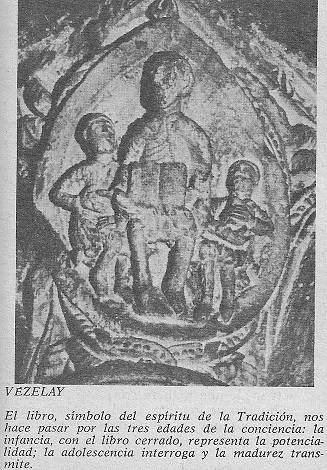
Cuando Felipe el Hermoso, bajo el influjo de la ambición y de una locura devastadora, dispersó a los templarios, aniquilando su orden a sangre y a fuego, puso fin al arte sagrado. Los constructores, al perder a sus más cercanos aliados, sospechosos de herejías que tan sólo existían en la imaginación morbosa del déspota, se expatriaron hacia regiones menos hostiles, principalmente hacia Alemania. Poco a poco fueron cerrándose las canteras en el suelo de Francia y las esculturas simbólicas se hicieron menos abundantes. Algunos sabios canónigos, protegidos por el recogimiento de las abadías, prosiguen la obra iniciada por los imagineros que en número reducido aún siguen ejerciendo el oficio ancestral. Unidos por última vez, crearon las admirables sillas de coro simbólicas de los siglos XV y XVI.
El Concilio de Trento concluye el acta de fallecimiento del arte medieval. Establece que, en lo sucesivo, únicamente se reproducirán en piedra y en madera escenas absolutamente «religiosas» relativas a Jesucristo, a la Virgen y a los santos. Como la formación simbólica de esculturas no quedaba garantizada a escala nacional, los artistas del Renacimiento dieron libre curso a sus instintos. La descomposición prosiguió con el barroco, decoración a menudo demasiado pomposa y carente de alma para recalar en el lamentable estilo sansulpiciano cuyas discutibles producciones desfiguran hoy el marco románico o gótico de las catedrales. Se había introducido en las costumbres la hostilidad entre el espíritu y la mano.
Iglesia espiritual, Iglesia temporal, sectas denominadas «heréticas», caballería, gremios, universitarios, constituyeron durante todo la Edad Media otros tantos grupos sociales que defendían ideas divergentes. En cada época unos hombres orientan su vida hacia la espiritualidad mientras que otros se aferran a las riquezas y a los honores. La Edad Media no fue una excepción de esta regla, pero fue atravesada, a pesar de sus imperfecciones, por una corriente poderosa que dio vida a edificios sagrados, a piedras hablantes y textos esotéricos. En virtud de sus cualidades, todos participaron en la misma Búsqueda. Para sentir todo su vigor conviene apartarse de la mentalidad racional e histórica que ocupa el primer plano desde el siglo XVII. No olvidemos que en nombre de una pretendida lógica iluminada que intentaba retener el espíritu, llevó hasta la destrucción de numerosas obras de arte consideradas «bárbaras»: y entonces se situó el artesano, poseedor de los secretos de la mano, en el nivel más inferior de la escala social.
El Padre Chenu, especialista en filosofía medieval, abrió un inmenso debate al afirmar que la lectura del siglo XII se encontraba desequilibrada a causa de los prejuicios racionalistas de la filosofía de las «luces». Para él los procedimientos simbólicos de la expresión religiosa tienen, al menos, tanto valor como los procedimientos «dialécticos», de los que se hace un uso excesivo. Por lo demás, estos últimos oponen el espíritu a la mano y se encuentran, pues, en absoluta contradicción con el arte de las catedrales que pretenden explicar en el nombre de análisis sociológicos.
Si la espiritualidad medieval hubiera sido solamente un saber intelectual patrimonio de las clases dirigentes, hace mucho que hubiera desaparecido de raíz y pasaríamos aburridos por delante de unas catedrales artificiales. Si estas catedrales han resistido la feroz incomprensión de cuatro siglos es porque conservan en sus muros un mensaje intemporal. Despertar la inteligencia racional tiene poca importancia; despertar la inteligencia intuitiva, la percepción casi carnal de lo sagrado fue la primera intención de la enseñanza de los constructores. En este sentido, sigue siendo actual y podría servir de base a la espiritualidad del mañana:
¿Cómo vivir ésta intuición que sirve tanto para construir catedrales como para erigir nuestro templo interior? La respuesta no nos la dará la Historia, sino el artesano. Éste dispone de dos «instrumentos»: la vía llamada «especulativa», la del espíritu, y la denominada «operativa», la de la mano. Hemos adquirido la costumbre de separarlas y establecer una clara ruptura entre el trabajador «intelectual» y el trabajador «manual». Y, sin embargo, estas dos vías solían compararse a los ojos de un rostro que han de estar abiertos en el mismo instante si queremos conocer la realidad en toda su amplitud.
Hoy, el término «especulativo» es peyorativo. Indica una reflexión infinita sobre unos problemas complicados que a nadie interesan. En la acepción moderna, los «especulativos» son los que se consagran a meditaciones inútiles desinteresándose de lo cotidiano. Para entrar en la catedral no podríamos seguirles. No obstante, traicionan el significado auténtico de la especulación. Este vocablo viene del latín speculare y el simbolista Vincent de Beauvais lo colocó en un puesto de honor al dar a su inmensa obra el título de Speculum Majus, es decir el «Gran Espejo», en la que estudia las claves simbólicas de nuestro mundo. Especular es también observar un astro y aprender a descifrar las leyes celestes. Según Vincent de Beauvais, el hombre justo es el espejo de la divinidad. En él se refleja el mundo invisible. Así, pues, practicar la vía especulativa es hacerse transparente a la Creación, convertirse en real.
El artesano es en primer lugar un «especulativo». Engendra obras de arte que nosotros hemos de descifrar y que son otros tantos espejos orientados hacia la luz. Para la Edad Media, ésta convierte en sagrado cuanto toca y el artesano aplicó este principio en cada ocasión. Por ejemplo, se muestra asombro ante el número de elementos «paganos» incluso en los ritos cristianos olvidando que en una especulación correcta no existe nada pagano. Como afirmaba Maese Eckhart, Dios nace a cada segundo, está presente en todas partes y siempre, y santo Tomás de Aquino soñaba con un Cristianismo no temporal capaz de utilizar el conjunto de fuerzas vivas del pensamiento humano, de donde procedan.
La mentalidad moderna se apresura a opinar que se trata de una tendencia a un plagio deliberado y a una carencia caracterizada de probidad intelectual. De ahí dos posturas extremas e igualmente falsas: los escultores fingían ser cristianos o eran unos devotos ciegos incapaces de reflexionar. En realidad, eran a la vez cristianos y hombres tradicionales que elegían en las formas religiosas más diversas los temas artísticos que habrían de ofrecer a la mirada de los peregrinos.
Además, en simbolismo, las ideas y la belleza no pertenecen a nadie. Bernard de Chartres, John de Salisbury y sus hermanos en el espíritu estudiaban las religiones antiguas con el objeto de descubrir enseñanzas secretas y saborear sus riquezas. No eran esclavos del sectarismo que levanta muros infranqueables porque éste habría corrompido la especulación que consistía en hacer vivir al espíritu, cualquiera que sea la expresión adoptada.
La auténtica honestidad del hombre especulativo reside en restituir con toda fidelidad el espíritu empañándolo lo menos posible con prejuicios personales. Desde el momento que se rechaza una idea o un símbolo con el pretexto de que no se adaptan a una teoría intelectual, se desliza de una manera insensible hacia el fanatismo y se acaba por derribar un frontispicio de iglesia porque ya no resulta «agradable» o ha dejado de «convenir». Así actuaron los humanistas del siglo XVII.
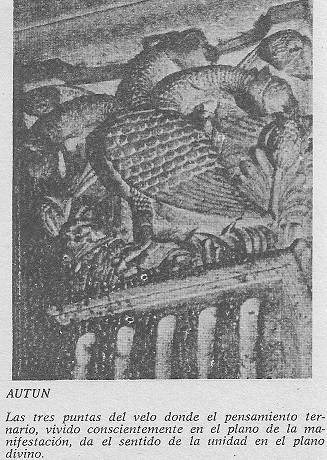
Los valores espirituales, si se quiere «especulativos», son el alimento de la vida interior y no unas ideas frías y ásperas. La Iglesia de la Edad Media lo sabía tan bien que autorizó a los escultores a representar figuras mitológicas, ciclos caballerescos, símbolos de civilizaciones paganas dentro del marco de los edificios cristianos. Cabría preguntarse el motivo de tanta tolerancia. Sin duda porque los monjes, de los cuales varios fueron maestros de obra, tenían conciencia de su herencia especulativa así como de su valor. La religión interior parecía más cálida y más realizadora que una actitud hierática; permitía evolucionar con la certeza que procura el conocimiento de los símbolos. Siguiendo con la mirada la estrella de los magos, depositarios de las ciencias herméticas, los constructores tomaban como guía la Luz difusa en el Universo. Geneviéve d’Haucourt escribía:
Si la felicidad dependiera de la comodidad podríamos creer que nuestros padres fueron menos felices que nosotros. Si depende de nuestra actitud frente a la vida, podemos pensar que ésa era de certidumbre metafísica ha conocido mayor alegría que la nuestra o, al menos, paz íntima y profundo equilibrio.
Las más coherentes especulaciones solamente habrían sido quimeras si la vía «operativa» no las hubiera controlado de una manera permanente. Conocimiento de la mano, esta última pone en práctica la Sabiduría percibida por la vía especulativa. Nunca tomemos el gesto de un escultor por un mecanismo sin alma; resulta de una voluntad por hacer sagrada la materia. La más elevada espiritualidad vive en la obra de arte realizada de acuerdo con las leyes de la armonía.
Rendir homenaje al ideal de los constructores que supieron transmitir a través de las eras la práctica manual es reconocer la nobleza de la acción. El maestro posee las reglas y sólo concibe la acción bajo el aspecto de una creación artística. Igual que el aprendiz, asume deberes imperiosos; aún más que el aprendiz, es responsable de la comunidad que dirige y toma sobre sus hombros el peso del edificio futuro.
Cada constructor penetra, en la vía operativa por una iniciación secreta. «Sólo Dios os inicia», decía Bernardo, que había legitimado las ceremonias templarías, paralelas a los ritos de los constructores. Según el concepto medieval, Dios sólo se revela en toda su plenitud dentro de la fraternidad de una comunidad que trabaja para su gloria. En ella se aprende el oficio de hombre y, como afirmaban los antiguos estatutos, el que quiera convertirse en maestro lo logrará si conoce el oficio. Iniciarse es «entrar en», llegar hasta el corazón del Hombre esencial que los maestros de obra han simbolizado a través de la catedral.
Se iniciaba al aprendiz porque un individuo ha de estar preparado para recibir el misterio y comulgar con los símbolos. Con la iniciación, el neófito moría a lo que es mortal y nacía a lo que está vivo. Los secretos del oficio, que aún guardan celosamente los «Compagnons» (gremiales) contemporáneos, no son más que la imagen del secreto por naturaleza, el de la vida en espíritu.
La comunidad «operativa» revelaba a sus nuevos miembros su razón de ser. Los guiaba por el camino de un conocimiento tan esbelto como un arbotante, tan poderoso como una torre, tan sereno como un ábside. Gracias al trabajo de la mano es posible encontrar de nuevo una concordancia con las cosas celestes, celebrar un maridaje con la intención divina y pronunciar una muda plegaria que se materializa en escultura. Un gremial herrador declaraba:
—Se atrofia al hombre si no se le deja decir, llegado el momento, sus estados de ánimo, los movimientos de su espíritu, a lo largo de sus jornadas de trabajo, mediante unos arabescos que se enrollan y se desenrollan bajo la luz, describiendo unos motivos y unos volúmenes o yendo a perderse en ella.
¿Cómo ofrecer la imagen de una aventura humana durante la cual unos «operativos» vivieron con tal intensidad la obra colectiva que se expresaron espontáneamente en la piedra y que su pensamiento creador se tradujo en una catedral? ¿Cómo evocar sus deseos, sus alegrías y sus sufrimientos si no es volviendo a coger sus herramientas simbólicas y penetrando, a nuestra vez, en la cantera para reconstruir lo sagrado disperso por nuestras costumbres mentales? Imaginemos las fiestas de los gremios, los banquetes en honor de la obra terminada, las reuniones de todo tipo que tenían lugar en la casa de Dios con el fin de que santificara a la colectividad; el templo es la piedra angular de una civilización en fiesta que celebra el enlace del Hombre con lo desconocido. Imaginémonos también los misterios representados en los atrios de las iglesias, los ritos durante los que el más humilde se codeaba con el más célebre, donde el sabio y el ignorante se interrogaban juntos sobre el significado de las esculturas. La ciudad, privada de un templo, es gris y triste. Tan pronto como éste se erige, miles de colores centellean sobre sus muros. Al edificarlos, las hermandades transmitían a la población entera una parte de su iniciación.
La vía operativa asegura la redención del artesano. Si respeta los deberes de su cargo, crea el símbolo viviéndolo y encarnándolo en la materia. Semejante práctica equilibra lo absoluto con lo relativo; el primero es una meta permanente, el segundé, la prueba de humildad. Sin duda el escultor no alcanzará nunca la perfección absoluta de la obra, pero trabaja constantemente para conquistarla. Los maestros de obra decían que no basta con comprender la espiritualidad, sino que hay que experimentarla, tocarla con las manos. Luc Benoist resume con frases muy bellas el mensaje de los «Compagnons du Tour de France» sobre este punto:
Si él hombre hace convenientemente su oficio, el oficio hará a su hombre… Haced vosotros mismos a ese hombre completo de los orígenes, esa obra maestra de los últimos días. O más bien, sedlo vosotros mismos. Sólo entonces seréis un compañero consumado.
Con este análisis de las vías «especulativa» y «operativa» y de su indispensable unión terminamos la breve descripción de las disposiciones espirituales y humanas propias de los artesanos medievales. De la Tradición a la actividad de la mano hemos franqueado cierto número de etapas en dirección a las piedras hablantes. Estas disposiciones hubieran quedado en letra muerta si la Edad Media no hubiera dispuesto de una suma de imágenes y símbolos creados durante milenios. Se ha inspirado ampliamente en ese fondo antiguo para poner a punto su vocabulario artístico y su imagen r simbólica del mundo. Desde las pirámides hasta las catedrales se afirma el mismo genio. Por ello hemos de interrogarnos sobre las fuentes del arte medieval y sobre la forma como él las utilizó.