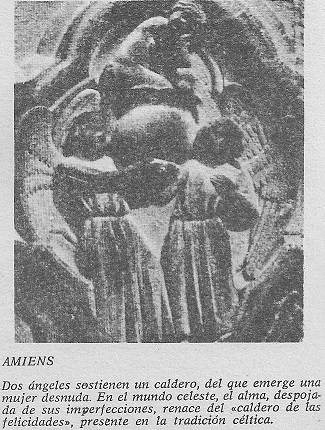
Conviene que el hombre avance manteniéndose de pie y erguido, aquél que gobierne eternamente un mundo sometido a su imperio, aquél que dome a los animales salvajes, que nombre las cosas y les imponga las leyes, que descubra las estrellas, que conozca los astros y las leyes del cielo, que aprenda a discernir los tiempos según ciertos signos, que domine al océano enfurecido, aquél que gracias a su genio tenaz retenga en su espíritu todo lo que haya visto…
SAN AVITO, Sobre el sentido espiritual de los acontecimientos de la Historia, Libro I.
El vocablo «Tradición» tiene mala Prensa. En nuestros días parece identificarse con un viejo fondo reaccionario, hostil a todo progreso y a menudo oímos exclamar con cierto tono de orgullo en la voz: «Afortunadamente ya no estamos en la Edad Media.» Tal vez las cosas no estén tan claras como parece y si estudiamos con una mayor atención la naturaleza auténtica de la tradición, nos sentiremos sin duda sorprendidos.
En principio, desembaracémonos de las confusiones habituales. La tradición no es un folklore pasado de moda, un revoltijo más o menos estúpido de modos arcaicos ni un divertido conjunto de costumbres curiosas que nos sumergiría de nuevo en los estados primitivos de la Historia por una inclinación al exotismo. Ahora bien, la clave mejor de la Edad Media es, sin duda alguna, esa «Tradición» de la que puede decirse fácilmente lo que es, pero cuya auténtica definición resulta mucho más arduo de establecer. Considerando que utilizamos las expresiones «arte tradicional», «símbolo tradicional», «tema tradicional» porque corresponden perfectamente a la realidad, la honestidad más elemental consiste, sin embargo, en tratar de establecerla.
Además, no se trata de una búsqueda abstracta ni de una discusión lingüística. Limitar la naturaleza de la Tradición tiene un triple objetivo: percibir la verdad fundamental de la Edad Media, comprender mejor el principio de las civilizaciones ensombrecidas por el racionalismo del Renacimiento y descubrir de nuevo un aspecto olvidado del hombre.
Como acabamos de utilizar un paso en tres tiempos, caro a la mentalidad medieval, apliquémoslo directamente al tema que nos ocupa. La Tradición posee un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo de la Tradición está compuesto por unos textos simbólicos, por unos templos y unas iglesias, por unas obras esculpidas, pintadas o grabadas en función de los cánones del arte sagrado y, en fin, por las enseñanzas orales que las asociaciones de iniciación no consideraron oportuno poner por escrito. Bajo este título, la catedral de Santiago de Compostela, el Apocalipsis de san Juan y el ritual de iniciación de los maestros de obra son parte del cuerpo de la Tradición. En seguida descubrimos que este último no es un cadáver, sino un cuerpo rebosante de savia cuyo crecimiento prosigue tan pronto como lo re animamos. En cierto modo, es semejante a la materia prima de los alquimistas que se encuentra por todas partes en la Naturaleza y que muy pocos consiguen ver. Sin embargo, resulta sencillo no confundir una obra tradicional con un producto tradicional. Cuando contemplamos los frontispicios de Notre-Dame de París, con toda certeza no tenemos la impresión de sucumbir a cualquier tipo de tradicionalismo, sino de entrar en contacto inexorablemente con el cuerpo de la Tradición.
Igual que todo cuerpo vivo, la Tradición dispone de varios órganos, a saber, las formas tradicionales cada una de las cuales posee su carácter específico y su genio. La tradición hindú nos hace perder pie en los meandros de sus divinidades y nos obliga a tratar de encontrar una coherencia en esa infinita multiplicidad: los vedas y los upanishads fueron una auténtica revelación para Occidente, reververando un eco cuya potencia ha demostrado la fragilidad de nuestras teorías filosóficas. La tradición china nos contempla con una leve sonrisa, la del anciano sabio Lao-tsé o de su discípulo Tchuang-tsé. La Biblia china, el Taote-king se encuentra en la actualidad al alcance de todos y se descubre de nuevo el extremo refinamiento de un sistema del mundo en el que la carne no se encuentra disociada del espíritu, como lo demuestra la acupuntura. Egipto nos observa con la máscara hierática de sus estatuas: El rostro de Tutankamón esparce su luz de oro y el viaje a Egipto se convierte, más que nunca, en un peregrinaje hacia nuestras fuentes. La tradición medieval es la más cercana a nosotros y forma una especie de vidriera que difunde la claridad de las civilizaciones anteriores.
En la actualidad nos es imposible conocer a fondo todas las formas tradicionales. Cada una de ellas nos exige un esfuerzo particular, una adaptación a sus ritmos y sus formas. En definitiva, se trata de una afortunada situación, ya que un exceso de ciencia llegaría a aburrir; una amalgama superficial resultaría catastrófica y sólo satisfaría nuestra curiosidad, sin dilatar nuestra conciencia. Éste es el motivo de que, si bien cabe admitir el origen común de todas las tradiciones, no hay que mezclarlas sino respetar su genio propio. Por ello hemos seguido el eje ininterrumpido del antiguo Egipto hasta la Edad Media. Gracias a él se establecen las múltiples filiaciones que hacen del simbolismo occidental un todo coherente.
El alma de la Tradición corresponde a la comunión del hombre con la forma temporal de que se reviste la eterna Sabiduría. Es la vida íntima de las formas artísticas de una época, su sustancia más sutil. Cuando se colocan juntos una Virgen románica y un angelote contorsionado de la época barroca, el alma que se expresa no es la misma. En el interior de las catedrales, una especie de lámina de fondo surge en nosotros; no logramos encerrarla en un teorema, pero sabemos que nos enseñará, siempre que le concedamos nuestra confianza, a alzar una de las puntas del lo que oculta el misterio por naturaleza. El erudito describe con sequedad las esculturas y establece fechas con el corazón inconmovible, si el alma de su tradición no se ha despertado en él: el hombre «tradicional», aquél que ha elegido como valor primordial la búsqueda de su parcela de luz, progresa gracias a una sensibilidad en extremo viva que le permite no disociar la forma de una obra de arte de la idea en ella contenida. El alma de la Tradición es una llamada a nuestra vocación espiritual.
En cuanto al espíritu de la Tradición, oculta realidades que nos son poco familiares. Sin duda alguna, es un tema sobre el que las palabras tienen menos eficacia, pero hemos de afrontarlo, a pesar de todo, para no perder nuestro guía principal por la ruta de las catedrales. El espíritu de la Tradición, es la Sabiduría inmortal, lo absoluto que adquiere formas relativas en las diversas tradiciones. Los medievales la calificaban de «no manifestada», de «no creada» para demostrar que no estaba sometida al tiempo ni al espacio. San Buenaventura añadía que aquél que tuviera todas las propiedades de todos los seres vería con claridad esa Sabiduría. Estas características inducirían fácilmente a creer que el espíritu de la Tradición es de todo punto inaccesible, al sobrepasar los límites de la inteligencia humana, lo cual demostraría un escaso conocimiento del pensamiento de los antiguos. En efecto, la inmensa sabiduría no permanece en las nubes y se manifiesta en el hombre en el que representa la voluntad de renovarse de forma permanente. Cada vez que nos transformamos de manera consciente y que desarrollamos nuestro sentido de lo sagrado, vivimos el espíritu de la Tradición. También en este terreno se nos ofrecen múltiples ocasiones; la más modesta iglesia románica está dispuesta a hacernos compartir su inestimable tesoro.
Además, como la Sabiduría no pertenece a una época determinada, es de todos los tiempos, lo que equivale a decir que incluso en una sociedad totalmente desligada de todo lo sangrado y que olvida la naturaleza real del hombre, está absolutamente presente y quien lo desee puede llegar a realizarla. Cualesquiera que sean las circunstancias, tenemos la posibilidad de convertirnos en hombres «tradicionales» frotando nuestro pensamiento con la piedra del símbolo.
La Edad Media no formaba individuos etéreos que recitaban letanías en los subterráneos de sombríos castillos; creaba «activos» que luchaban con la materia. Por consiguiente, después de haber insistido tanto sobre la Sabiduría, hemos de procuramos un medio práctico de buscarla.
Esté medio es el esoterismo. Tenemos conciencia, al escribirlo, de que estamos empleando un término que ha dado lugar a toda una serie de discusiones y controversias. Hacia fines del siglo XIX, los medios autorizados le encontraban un perfume algo satánico y lo definían desdeñosamente como una forma de pensamiento «primitiva» y «prelógica». Los ocultistas no contribuían a mejorar la situación. Desde las alturas de su seudociencia argüían con igual desdén que «quienes saben (sic) sólo revelan su sabiduría a quienes ya saben». Imposible salir de semejante círculo vicioso.
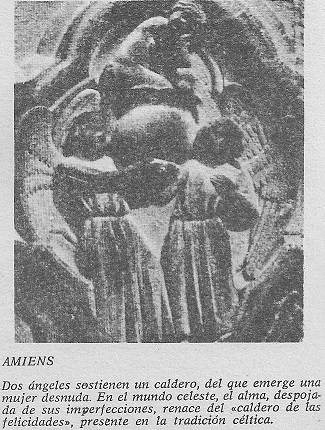
Afortunadamente, estas luchas estériles han llegado a su fin y en lugar de caer en la trampa de las palabras, los investigadores pacientes han abierto las puertas del esoterismo. El orientalista Frankfort, en especial, ha establecido el método de la multiplicidad de enfoques, cuya importancia quedará demostrada con un ejemplo: el dios egipcio Amón, cuyo nombre significa «el oculto», es tan pronto un morueco como un hombre o un bloque de piedra. La actitud profana llega a la siguiente conclusión: los egipcios carecían de lógica, todo lo confundían y por esto su religión no ofrece el menor interés. La actitud «esotérica» nos induce a abordar un mismo fenómeno, en este caso el dios Amón, mediante enfoques múltiples. En una primera etapa Amón se encarna en el hombre, durante la segunda en el animal y en la tercera en la piedra. En cada una de las etapas de la Naturaleza tiene, pues, algo oculto, algo divino.
El sabio chino Confucio nos ofrece otra indicación. Decía: «No puedo hacer comprender a quien se esfuerza por no comprender. Si le he desvelado la esquina de una cuestión y no ha visto las otras tres renuncio a enseñarle.» Dentro del orden de la razón, es posible agotar una cuestión. Una fórmula determinada desemboca fatalmente en un resultado lógico.
No ocurre lo mismo en el orden intuitivo; las leyes del mundo sagrado, aun cuando siempre sean semejantes a sí mismas, adquieren el rostro del hombre que las descubre de nuevo, después de tantos otros. En cierto modo, vivir en esoterismo significa identificarnos con lo que estudiamos sin perder nuestra originalidad. El ciudadano del siglo XX, conservando sus características que nadie es capaz de anular, puede «convertirse» en un capitel de la Edad Media si llega a percibir su significado esotérico. Evidentemente, no se trata de reducir al hombre a una escultura antigua, sino de elevarlo al significado sagrado contenido en ella.
El Zohar, libro sagrado de los cabalistas, desarrolla el tema con claridad:
¡Desgraciado el hombre que sólo ve en la Ley simples exposiciones y palabras corrientes! ¡Las exposiciones de la Ley son la indumentaria de la Ley! ¡Desgraciado quien confunde esa indumentaria con la propia Ley! Hay mandamientos que podrían denominarse el cuerpo de la Ley. Los pobres de espíritu sólo conceden atención a la indumentaria o a las exposiciones de la Ley; no ven lo que se oculta bajo esa indumentaria. Los hombres más instruidos no prestan atención a la indumentaria, sino al cuerpo que cubre. Y por último los sabios, los servidores del rey supremo, que viven en las alturas del Sinaí, solamente se han ocupado del alma que es la base de todo lo demás, que es la propia Ley.
El conjunto de tradiciones reproduce esta advertencia: No nos detengamos ante las apariencias, no nos dejemos seducir por las formas externas del arte sagrado, utilicemos por el contrario el sentido «esotérico», puesto que es el único instrumento de reflexión sobre el Universo y sobre uno mismo que une, en armonioso maridaje, la razón y la intuición. Si, el hombre de la era futura se siente acuciado por el deseo de construir un nuevo mundo sagrado, utilizará catedrales del mañana como hilo conductor para establecer el plano.
Esperamos haber franqueado el obstáculo de las palabras «tradición» y «esoterismo» cuyo contenido era indispensable para comprender el talante de espíritu de los constructores medievales. Nos queda por subir otro peldaño: los cuatro sentidos de las Escrituras, designando éstas tanto los textos sagrados como las obras de arte. Nicolás de Lyre, poeta del siglo XIV, resume así las enseñanzas de la Edad Media sobre este último punto:
La letra enseña los hechos,
La alegoría lo que hay que creer,
La moral lo que hay que hacer,
La anagogía hacia lo que hay que orientarse.
La letra y la moral nos son familiares; por el contrario, la alegoría y la anagogía nos parecen en extremo enigmáticas. Aun sabiendo que la alegoría, tal como la entendían los simbolistas medievales es, en realidad, la analogía, la analogía, no aclara en absoluto nuestra regla de conducta. Sin embargo, casi la totalidad de los textos que nos sirven para interpretar los capiteles, nos recomiendan la utilización de la analogía y la anagogía. Una vez más hemos de resolver el problema para poder avanzar y descifrar esos términos insólitos.
La analogía es una palabra que emplean los arquitectos. Platón nos la explica:
No es posible que ambos términos formen por sí solos una hermosa composición sin un tercero, pues es necesario que entre ellos exista un lazo que los aproxime. Ahora bien, de todas las uniones la más bella es la que se da a sí misma y a los términos que enlaza la unidad más absoluta. Y esto es la proporción, la analogía que, naturalmente, la obtiene de la forma más bella.
El arquitecto romano, Vitrubio, añade:
La proporción que los griegos llaman analogía es una consonancia entre las partes y el todo. Así, pues, la analogía es una proporción que permite establecer relaciones entre los aspectos más diversos del mundo, entre el hombre y Dios, entre el hombre y el animal, etc. Es la clave de los pequeños misterios.
La de los «grandes misterios» es la anagogía que puede traducirse de una manera mucho más sencilla por «sentido de la espiritualidad», «sentido de lo esencial». Según la Tradición el que carece de ella es un individuo grosero, tosco, sin educación. Rechaza el sentido interior de las cosas, no trata de vivir el simbolismo. Hay una imagen que revela de forma bastante exacta lo que es el sentido espiritual: el hombre dotado de este sentido, cuando encuentra una piedra en su camino, la coge con la mano y la lanza hacia delante lo más lejos posible. Sigue su camino y al llegar otra vez hasta la piedra vuelve a lanzarla hacia delante. No cree haber alcanzado la meta del mismo modo que el marino no llega nunca a conocer la mar.
La Tradición, como la hemos evocado, es la nodriza del pensamiento medieval. Los escultores obtienen de ella su imaginación creadora, en ella encuentra el hombre eterno su auténtica nobleza. De una manera muy natural el esoterismo es la vía de acceso hacia la tradición; no un esoterismo de pacotilla que se pierde en los espejismos del ocultismo, sino el sentido del valor auténtico de la obra de arte. La copa del árbol es la Tradición, el tronco el esoterismo, las raíces la analogía y la anagogía. Así disponemos de los instrumentos más eficaces para descifrar las obras de arte más ricas en contenido.
No olvidemos por un momento la savia de ese árbol: el símbolo. El símbolo es el que «circula» por las venas de la civilización de la Edad Media. Situado más allá del razonamiento y de la doctrina, nos ofrece la llave de oro que abrirá el cofre de las maravillas que se encontraba en posesión de los sabios. Gracias a él veremos surgir la energía que hace indestructibles las expresiones del arte sagrado.