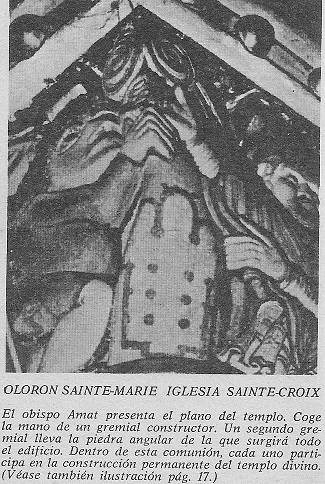
Por más que la obra y el tiempo hayan pasado, el espíritu que alentó la realización de las obras sigue viviendo.
MAESE ECKHART (del 1260 al 1328 aproximadamente).
Este libro ha nacido de un viaje. Desde hace varios años recorremos los caminos a la búsqueda de capiteles y de sillas de coro, en catedrales o en iglesias. A medida que avanzábamos en nuestros periplos nos íbamos dando Cuenta de que esas obras de arte, cuya originalidad nadie pone en duda, constituían unas traducciones admirables de un pensamiento simbólico cuyas claves habíamos perdido. El objetivo de esta obra es ofrecer aquéllas que creemos haber vuelto a encontrar. Si nos decidimos a explorar la desconocida Edad Media, comprenderemos que el significado ya olvidado de las esculturas abre uno de los caminos más firmes hacia la riqueza de una época cuyo mensaje no se ha extinguido.
El arte medieval ha nacido de una tradición espiritual y de un simbolismo surgidos del espíritu y de la mano de los constructores. Consagraremos la primera parte de nuestra obra a estas ideas con frecuencia mal comprendidas. Antes evocaremos la presencia real, entre nosotros, de la Edad Media. Nos parece que esta «actualidad» justifica una andadura hacia; un mundo que no consideramos pasado.
Partiendo de la mentalidad contemporánea, de sus interrogantes y de su manera de enfocar el Medievo, resultará más fácil determinar algunos de los valores fundamentales que inspiraran a los constructores de catedrales, así como ocuparnos de los temas que les eran más caros.
El arte medieval suscita una admiración y una veneración crecientes. Generaciones de eruditos han estudiado la historia de la construcción de iglesias analizando las formas arquitectónicas y el estilo de las esculturas y algunos autores han mostrado interés por los gremios de constructores y por todos los grandes maestros. Esta inmensa labor, que se ha convertido rápidamente en una ciencia bastante compleja, abarcando campos tan diversos como la historia, la religión, el arte y el Simbolismo, ha dado de lado, sin embargo, a varias cuestiones esenciales. ¿Qué querían decir los hombres del Medievo que consagraron su vida a la erección de edificios sagrados? ¿Cuál era la naturaleza de su pensamiento? ¿Qué deseaban transmitir?
La obra artística y espiritual de la Edad Media se alza sobre tierras de Occidente y el hombre de nuestro tiempo puede escuchar todavía su mensaje esculpido sobre piedra o madera. Nuestra meta es la de hacer destacar, en la medida de nuestras posibilidades, el valor inmenso de la aventura medieval que, por encima del genio de una época, está ligada a la Sabiduría eterna. La Edad Media, que abarca desde el siglo X hasta el XV, constituyó un momento excepcional de la Historia de la Humanidad, en el que las piedras hablaron. Prestar oídos a la voz de los símbolos es olvidar la Edad Media material para volver a encontrar el ideal que la indujo a emprender una búsqueda cuyo alcance real acaso no nos haya sido revelado todavía en su plenitud.
Desde esta perspectiva, el estudio de las imágenes de piedra nos permite descubrir el eterno presente, el de la conciencia. Los «Compagnons du Tour de France», herederos actuales de los constructores medievales, afirman convencidos que al contemplar una estatua nos encontramos con un ser viviente, que a través de la lectura del libro de las catedrales es posible comunicarnos con una civilización nutrida de espiritualidad.
Vivir hoy la Edad Media es renunciar a demostrar que era superior o inferior a nuestra época. En la era de las catedrales carecía de significado «demostrar» o «tener razón». En el seno de la Universidad tenían lugar amplios debates entre el futuro doctor, sus condiscípulos y maestros. En incontables ocasiones el magisterio aceptó de buen grado la discusión. En realidad, no existía el espíritu de competencia tal como nosotros lo afrontamos día a día; lo esencial era desempeñar bien el oficio propio y de importancia secundaria el hacerlo mejor o peor que el otro. La carrera por la altura de las agujas es una característica de los últimos tiempos del Medievo. Cuando se derrumbó la de Beauvais, casi había desaparecido en su totalidad la imagen simbólica del mundo creado por el siglo XII.
El imaginero que talla un capitel no intenta demostrar su valor personal, sino que pone a prueba la virtud de su arte, de la misma manera que al acudir en peregrinaje a Sainte-Foy de Conques, esa admirable iglesia del Rouergue, todos aspiramos a encontrar la radiación de la obra y no a tratar de demostrar mediante una ecuación que sea más o menos necesaria para nuestro progreso material. La verdad de las catedrales se impone de manera espontánea, como un rayo de luz.
En estos últimos años algunos autores han tratado de privarnos de nuestras fuentes, presentando la civilización medieval como el retoño enteco de las agrupaciones de primitivos prehistóricos; se ha hablado de «estructuras arcaicas», de «imaginación delirante», incluso de «estancamiento en la magia». A su juicio, los símbolos tan sólo serían fantasías deplorables, fruto de un intelecto poco desarrollado. Estos juicios se desmoronan al pie de las catedrales de Soissons o de Estrasburgo, que barren en un instante semejantes críticas gratuitas. Más insidioso resulta ese otro argumento según el cual unos incultos estratos populares dieron a la luz las imágenes simbólicas. ¡Cuántas veces se habrán repetido las expresiones de «arte ingenuo», de «escultura tosca», de «inspiración popular»! El arte sagrado no es, en modo alguno, la traducción de un folklore destinado a distraer el aburrimiento. El propio Aristóteles vislumbraba ya en las tradiciones cotidianas las formas más sencillas de la filosofía eterna, y el examen atento y minucioso de los capiteles nos confirmara tal opinión. El titiritero que conduce un oso con una cuerda atada al cuello no se limita a ilustrar una escena banal del género, sino que simboliza al hombre que ha logrado dominar el instinto y lo maneja a su antojo y con perfecto conocimiento.
Una de las principales críticas que podría hacerse de un concepto sagrado del hombre y de su medio se refiere a su carácter irracional. A partir del siglo XIV hubo filósofos que adoptaron semejante actitud. La respuesta de los últimos simbolistas fue áspera, pero pasó inadvertida y sólo adquiere su auténtico valor en nuestra época en la que el debate entre la razón y el misterio vuelve a ocupar el primer plano de la actualidad. Los simbolistas dijeron a los filósofos: «El racionalismo que vosotros situáis en el pináculo, tan sólo se preocupa de la forma externa de las cosas y de las apariencias de la vida. En definitiva, es absolutamente incapaz de garantizar vuestra evolución personal.» El argumento era vigoroso, pero en aquel Medievo decadente pareció endeble frente a la nueva seducción del razonamiento y de la lógica. La desaparición del arte medieval fue resultado más bien de ese cambio de mentalidad que de las circunstancias históricas; en lugar de tender a una identificación del individuo con el cosmos, se decidió disecar los fenómenos, estudiar lo viviente con una seudo-objetividad, contarlo y pesarlo.
Hoy surge la situación inversa. Después de haber explotado a fondo las canteras de la lógica, casi hemos llegado a agotarlas y nos damos cuenta de que los materiales logrados no bastan para construir un edificio muy estable. En cierto modo nos encontramos en un pre-medievo y nos interrogamos respecto a la naturaleza de las catedrales del mañana.
La percepción del Mensaje de la Edad Media nos aportaría elementos de respuesta y daría a nuestra existencia matices menos apagados. Dios, arquitecto de los constructores, no destruye, sino que, por el contrario, lo perfecciona todo; acoge la angustia humana a fin de calmarla. En la catedral que le consagra el maestro de obra ya no hay ni grande ni pequeño, ni poderoso ni débil; se procura que la piedra oscura de los cimientos y la clave de bóveda alcancen un grado semejante de perfección. ¿Es demasiado exigir del hombre que venza a sus enemigos internos que, con palabras del Eclesiastes, tienen la máscara gesticulante de la vanidad? Muy a menudo vemos cabezas sonrientes frente a rostros torturados coronando los pilares de las naves. El visitante olvida con excesiva frecuencia que estos dos aspectos de la Humanidad evocan su propio destino que se orienta unas veces hacia la plenitud y otras hacia la ansiedad.
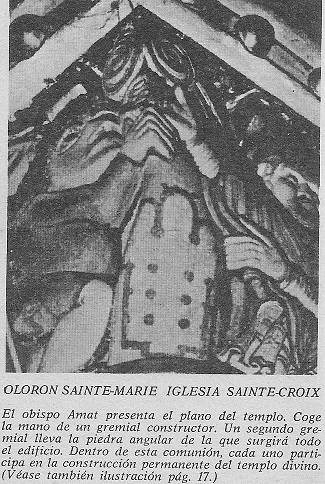

Los alquimistas dicen: «La obra oculta y misteriosa se encuentra en uno mismo; allá donde vayáis estará con vosotros siempre y cuando no la busquéis en el exterior.» Por ello, cuando nuestros pasos se encaminan hacia un edificio sagrado de la Edad Media desaparece la frontera del pasado. Al penetrar entre sus muros nos sentimos en el centro de nosotros mismos, en perfecto acuerdo con una verdad que no logramos precisar de manera inmediata. Con preferencia a toda gestión intelectual, las piedras parlantes dirigen al hombre de hoy un discurso secreto cuya importancia percibe, al menos, a través de la pureza de la forma esculpida. Quien haya contemplado sólo una vez los capiteles del Sud-Ouest o las estatuas-columnas de la Île-de-France, presienten la iluminación de un mensaje inalterable que habrá de intentar comprender si desea conservar en sí mismo una cierta autenticidad, una cierta predilección por la auténtica armonía. Si se profundiza en ese sentimiento es posible aliar el conocimiento del simbolismo medieval con una manera de vivir propia de nuestra época, sin sentir la tentación de refugiarse en el pasado.
No pensemos que sólo una civilización haya tenido el privilegio de poseer toda, la sabiduría. Afirmar que se haya expresado la espiritualidad de forma definitiva en un período dado, sería traicionar el movimiento de la vida y negar toda progresión en la búsqueda del espíritu. La luz divina está siempre y en todas partes; la función de las civilizaciones reside en hacerla existir, en manifestarla. No obstante, para vislumbrarla, era preferible elegir un momento de dignidad real como la Edad Media en la que se reveló con fuerza y majestad.
Aun cuando todas las tradiciones y todas las religiones tiendan hacia una misma verdad, cada una de ellas posee su carácter específico y su originalidad. Dios ha diferenciado las lenguas para dar a cada expresión del genio humano una paleta de colores que en ninguna otra parte podrá hallarse. El Occidente, privado de alma a causa de varios decenios de materialismo y naturalismo, se ha orientado recientemente hacia unas doctrinas orientales que parecían contener lo que le faltaba. Fue una especie de operación por la supervivencia cuyos resultados, aun cuando no pueda decirse que hayan sido despreciables, continúan resultando insuficientes. Y no tiene nada de extraño ya que los antiguos consideraban con toda la razón que, para asimilar plenamente una tradición, había que poseer en sí mismo la verdad de un terruño, los perfiles de su pueblo, su pasado espiritual y material. No está en nuestro ánimo, en modo alguno, criticar el zen, el yoga o cualquier otra práctica del Lejano Oriente; nos limitamos a atestiguar que, desde el Antiguo Egipto hasta la Edad Media, la ruta de Occidente es la de los constructores de templos, ofreciendo a sus descendientes imágenes portadoras de símbolos. Permiten ir desde la manifestación hacia sus principios, desde la desembocadura hasta las fuentes.
Los tesoros que los occidentales creían descubrir en la lejanía se encuentran en su propia tierra, donde dormitan millares de representaciones simbólicas que esperan su llegada.
La comprensión auténtica del espíritu medieval a través de sus características inmortales permitirá a los occidentales pasar del turismo al peregrinaje, no imitando los ritos antiguos, sino reanimando el aspecto fundamental de la Búsqueda. Al parecer ésta no se siente vivificada por las teorías intelectuales o filosóficas, sino más bien por el viaje de un ser hacia la luz que lleva en sí de manera inconsciente. Hasta el momento nos hemos limitado con excesiva frecuencia a contemplar con curiosidad el universo esculpido de la Edad Media. Habríamos de intentar penetrar con plena conciencia. Esta andadura proporcionaría a la reflexión de cada uno de nosotros un sentido nuevo y superaría la introspección pura y simple. Brindaría un legado inestimable al peregrino de hoy día y depositaría en sus manos valores indestructibles.
Lo esencial es poner al día nuestra experiencia espiritual y cultural. Algunos supondrán que semejante deseo tan sólo ofrece un interés secundario en esta época nuestra de absoluto desquiciamiento; nosotros, por el contrario, tenemos la impresión de que es de total actualidad y hacemos nuestra la frase de Jean Balard en relación con el estudio del simbolismo medieval: «No cabe reprocharnos una evasión que nos aleje de un presente de terribles presiones. No existe nada más grande que la necesidad de restablecer el sentido ético y volver a crear nuestra vida interior.»
Es una especie de deber llegar hasta el corazón de la Edad Media, ya que el conocimiento de las realidades del espíritu es condición indispensable para la justa celebración de la existencia humana. Gracias a los capiteles consideramos de nuevo las formas concretas como un regocijo para la mirada y su significado simbólico como solaz del espíritu. Creer que una piedra tallada es un objeto inanimado o que nosotros somos unos pensadores, sería hacerse la más nefasta de las ilusiones. Para la Edad Media la realización del hombre se logra mediante un diálogo permanente entre el alma y la piedra.
Por ello el arte sagrado exige el despertar de una cierta conciencia con el fin de que las representaciones artísticas nos ayuden mejor a conducir nuestra barca a través de las incertidumbres de lo cotidiano. Implica una transformación, un rebasamiento de nuestras fijaciones. En el umbral de la catedral somos semejantes al viajero descrito por el poeta islámico Ornar Kheyyam: ni herético ni ortodoxo, no poseía riquezas, verdad, ni certidumbre. Absolutamente vacío, despojado de sus prejuicios está preparado para entrar en la comunidad universal de los que, un día, tomaron la ruta. En el tímpano de Vézelay, mientras los condenados sufren el desgarramiento entre atroces torturas, dos peregrinos en cuyas alforjas destaca la concha de monseñor Santiago trepan tranquilamente por una abrupta pendiente en dirección a Dios.
En lo más profundo de la crisis de nuestra civilización existe un ansia de verdad que se aferra con mayor o menor fortuna a los valores del siglo XIX. Esta voluntad de renovación se encuentra en la prolongación de la moral tónica de los constructores, para quienes la espiritualidad no era asunto de cerebros etéreos, sino el sendero normal de hombres de carne y hueso, viviendo con la misma intensidad los más elevados conceptos y la más cálida fraternidad. Según ellos, el conocimiento del mensaje espiritual no puede lograrse tan sólo con las percepciones sensibles. «No creo que la mirada sea buen juez de la creación; hay que captar la armonía desde el plano total del Creador», pensaba san Ambrosio. O dicho de otra manera, abrir los ojos del espíritu y no conformarse con lo superficial.
El hombre de la Edad Media no permanece indiferente frente a la existencia humana y sus interrogantes. Sabe que el temor a arriesgarse y a rehuir la aventura lo conducirán a su pérdida. La redención final permanece inseparable de un amor por la Naturaleza y el prójimo. Es preciso establecer en cada momento un vínculo sagrado con los signos tangibles que la Divinidad ha puesto en nuestro camino. Esta actitud no implica en absoluto una idolatría lenitiva de los fenómenos naturales: las fuerzas sagradas no se identifican con el grano, la lluvia o el viento. Éstos no representan el término de la Búsqueda, sino su punto de partida. Considerados como la concretización suprema de la Luz merecen todo nuestro respeto. La colmena de las abejas, el poderío del roble y la belleza de la rosa no exigen de nosotros una admiración plácida, pues fueron colocados sobre la tierra pará enseñamos algo y si nos mostramos receptivos se convertirán, con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, en viguería, pilares y rosetones de catedrales. La palabra «pasividad» es ajena al vocabulario medieval: el hombre es más o menos real según sea el grado de su participación en cuanto le rodea.
Los antiguos estudiaban minuciosamente la Naturaleza con el fin de conservar la armonía entre los fenómenos celestes y los terrestres. El hombre, tercer término era el receptáculo, tanto del flujo cósmico como de las corrientes telúricas. Además, la mayoría de los templos y las iglesias cristianas que les sucedieron, están orientados de acuerdo con los criterios astronómicos y astrológicos; y aún más, están situados sobre puntos de energía a los que el magnetismo de nuestra madre, la Tierra, concede sus beneficios. A este respecto es, por lo general, significativa la presencia de un «pozo de la obra». Sería un error burlarse de los peregrinajes hasta aquellos lugares en los que un santo curador sanaba a un fiel de una ceguera parcial. Paralelamente a una mejora física que aún puede comprobarse en determinados lugares, se producía una cura de la «mala vista» del hombre materializado.
Al realizar un sacrificio, al lanzarse física y materialmente a una aventura, a veces arriesgada, hacia un santuario, el fiel no disociaba la perfección espiritual de la física. En virtud de la gran unidad del cosmos, todos los piamos de la existencia se comunicaban entre sí.
«Piensa en encontrarte en todas partes a un tiempo: en la mar, en la tierra, en el cielo», nos recomendaba el misterioso Hermes Trismegisto, cuya memoria se veneraba en la escuela de Chartres. Este sabio de Grecia llegó incluso a ser santificado y dos iglesias de Bélgica llevan su nombre: una en Ronse, Flandes, y la otra en Thieux. Después proseguía: «Piensa que no has llegado a nacer, que sigues siendo embrión, joven y viejo, muerto y más allá de la muerte. Compréndelo todo a la vez, los tiempos, los lugares, las cosas, las cualidades y las cantidades.»
En la Edad Media, el individuo llega a convertirse en hombre si realiza una función de constructor puliendo una cerradura, esculpiendo un dintel o concibiendo una catedral. Entonces se identifica con el principio regio que con tal perfección simbolizaba el rey de Egipto al dirigirse al dios de los constructores, Ptah, en unos términos que tuvieron un eco inmenso en la civilización medieval: «Padre mío —proclamaba en el templo de Medinet Habu, en el Alto Egipto—, soy tu hijo; Tú me has colocado en tu trono, Tú me has concebido a imagen de tu cuerpo concediéndome la dirección de lo que Tú has creado. Me has designado como único señor, tal como Tú lo has sido. Gobierno como Tú, construyo tu templo.» El constructor alcanza esa misma realeza al ser artesano de su conciencia.

El magnífico ímpetu del pensamiento medieval no se pierde en la utopía; se nos recomienda no olvidar los aspectos materiales de la realidad, sino superarlos. Los autores antiguos se indignan contra los que se muestran persuadidos de que el mal reside en la materia. ¿Cómo es posible proferir semejante abominación cuando la claridad celeste penetra hasta la más ínfima fisura de la tierra y cuando el fuego que hierve en el núcleo de nuestro planeta es semejante al que sustenta, el movimiento de las esferas? Ésta es la primera lección de la Edad Media: la materia es un pensamiento de Dios, en la realidad no existe desgaje alguno, ninguna partícula se encuentra aislada de las demás. Se medita con cierto asombro sobre el continuum espacio-tiempo de la física moderna y en las teorías según las cuales la más mínima parcela viva está conectada con el conjunto del Universo.
Nuestros antepasados de la Edad Media se veían confrontados con realidades naturales, sensibles e intelectuales, que no han desaparecido. Al crearse los símbolos, los mitos y los rituales se plantearon esta pregunta: «¿Qué debemos excluir?», y la respuesta fue: «No hay que rechazar nada, sino integrar y superarlo todo.» A cada cosa concreta corresponderá un modelo simbólico. Cuanto más avanza el hombre medieval hacia la espiritualidad, más le parece el mundo material rebosante de enseñanzas. Así, pues, un sistema que atribuya al espíritu el primer lugar, debe poner cada cosa en su justo sitio. En la tradición de los constructores jamás se excluye un elemento antiguo, tanto si se trata de un fragmento de texto como de unas piedras usadas. El sabio y el maestro de obra le confieren un nuevo uso de tal forma que no se pierda su testimonio. Carece de importancia el que un mito ofrezca variantes, incluso contradictorias; todos los aspectos encierran valores diversos que se yuxtaponen sin anularse.
Construir un templo es, en primer lugar, utilizar de nuevo las piedras del edificio anterior, introduciéndolas en los cimientos. No se desdeña nada, y las sucesivas épocas van integrándose en la expresión más reciente. Por ejemplo, en la nave de Santa Úrsula, en Colonia, se revalorizó una estatua de Isis con el plinto tallado de nuevo en capitel cúbico. La distancia entre el arte faraónico y el románico quedó así suprimida manteniéndose la cadena simbólica.
Lo que es auténtico para la arquitectura lo es también para el pensamiento. En este terreno uno de los pasos más gloriosos fue, sin duda alguna, el de los Padres de la Iglesia, reasumido por los simbolistas de los siglos XII y XIII. Manejaban el arte y el símbolo al igual que nuestros científicos manipulan el telescopio y el microscopio con el fin de llegar hasta lo más profundo y lo más elevado. Durante la lectura de las Sagradas Escrituras prestaban escasa atención al sentido literal deteniéndose sobre todo en el espiritual y escribiendo innumerables comentarios. Su fecundidad simbólica era realmente inextinguible, ya que el menor signo constituía el jeroglífico de una idea divina y había que descifrarlo. Buen número de ellos estimaban que los acontecimientos de la Biblia tenían un significado oculto. La paloma que abandona el Arca de Noé en busca de la tierra prometida, no es sencillamente un ave, sino el símbolo de la comunidad de los hombres alzando el vuelo y desplegando las alas de la verdad.
Esta verdad es la perpetuación de la sabiduría que puede abordarse gracias a un método de reflexión, a la vez sencillo y eficaz. Para extraer la quintaesencia y elegir una forma de vida, disponemos de cuatro medios. El primero es el estudio de la materia, de las técnicas y de la Historia. El segundo una sensibilidad ante la Naturaleza; por ejemplo, las migraciones de las aves nos descubren los ritmos y ciclos a que estamos sujetos. El tercero consiste en la elaboración de una moral entendida como una serie de «lugares comunes» por los que todos los individuos se entienden y completan con la intención de constituir una sociedad coherente. Por último, el cuarto es la percepción de los misterios de la vida eterna, que no se refieren al destino de ultratumba, sino a la vida en la eternidad.
La función del arte sagrado es la de ofrecer una urna a esa vida eterna que constituye el alimento de nuestra consciencia. En cada iglesia se encuentra presente el relicario con el fin de indicarnos que estamos unidos a todas las generaciones anteriores y que conservamos, al menos en estado potencial, las experiencias espirituales de nuestros antepasados. En el Próximo Oriente definían a los antepasados como «aquéllos que están adelantados». Al respetar su herencia estamos preparando el futuro.
El arte medieval tiende hacia la realización del ser humano, hacia su retomo consciente al seno de la divinidad. Se ha empleado con tanta frecuencia esta imagen del «retomo a las fuentes» que tal vez pudiera inducir a error si no se precisara que las fuentes van por delante de nosotros y que el retomo es un paso adelante. Expresando la idea de otra forma, recordemos la máxima de los escultores según la cual la futura estatua se encuentra ya en el bloque de piedra sin labrar. Al artesano corresponde desbastarla, retirar todo aquello que oculta la belleza de la estatua. Los de las épocas medievales al trabajar la Naturaleza y modificarla de acuerdo con las normas de la armonía, tenían la sensación de respetarla. Observarla con pasividad hubiera sido injurioso.
Espiritualidad no significa desencarnación. En las arquivoltas de la catedral de Santa María de Olorón, en el Béam, uno de los ancianos del Apocalipsis hace un gesto curioso, que también podemos ver en el Cristo del tímpano de Sainte-Foy de Conques. La mano derecha aparece alzada hacia el cielo y la izquierda dirigida hacia la tierra. De este modo, se traducen dos ideas o, por decirlo de una manera más exacta, dos facetas de una misma idea, muy ligada a la Edad Media: entre los hombres, unos muestran tendencia a elevarse y a meditar sobre el sentido de la vida mientras que otros prefieren la actividad cotidiana y el pragmatismo. Estas dos vías, mientras permanezcan separadas están incompletas; el arte supremo consiste en fundirlas.
El artesano medieval lograba hacerlo. Mientras buscaba su inspiración en lo divino, no se contentaba con esa primera intuición y encarnaba en su arte los preceptos celestes que había percibido. De la misma manera, los alquimistas pensaban que el conocimiento de sí mismo y el del mundo eran una sola cosa y que si Dios descendía a la tierra al tiempo que la Tierra ascendía hacia Dios se había logrado la obra suprema. En cada una de sus reflexiones el constructor intenta captar el sentido sagrado; en cada uno de sus gestos trata de «hacerlo corporal».
Cuando el aprendiz, bajo la égida del maestro, tomaba contacto con la materia que había de ennoblecer, mostraba el mayor entusiasmo. Al cabo de varios fracasos, tras largas horas de trabajo durante las cuales las críticas eran bastante más numerosas que las alabanzas, acababa por preguntarse: ¿Cómo lograré, a mi vez, esculpir a esa mujer tan hermosa, a ese caballero de presencia tan arrogante? ¿No me habré equivocado? ¿Dónde está la verdad?
Está contenida en tus preguntas, le sugería el maestro. Plantearse interrogantes trae aparejado un mejor conocimiento de la verdad sagrada que el arte es capaz de transmitir. Cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos más respetaremos la Naturaleza de la que tomamos modelos. Nadie será capaz de modificar la piedra con la menor posibilidad de lograr una obra maestra, si primero no ha modificado su manera de pensar.
¿Acaso esta moral de la Edad Media no tiene resonancias más actuales que muchas doctrinas? La meta del arquitecto que construye una catedral es la de «formar» hombres al darles la posibilidad de realizar el gesto del pensamiento por el cual se convierten en testigos fieles de la obra divina. Aunque el hombre ha recibido la inteligencia y el don de crear, los utiliza o no según la forma de comportarse.
El arte sagrado es la incitación al viaje. En cuanto a los países recorridos, a los océanos atravesados, dependen de nuestra perseverancia. Maese Eckhart escribe:
Puedes obtener cuanto desees con fuerza, y ni Dios ni criatura alguna podrán quitártelo a condición de que tu voluntad sea absoluta y realmente divina y que Dios esté presente en ti. Así, pues, no digas jamás «quisiera» ya que eso es algo futuro, sino di más bien: «Quiero que así sea desde este momento.»
El ideal vivido por la Edad Media se basaba en un pensamiento sencillo que hablaba directamente al corazón del hombre. No obstante, se sabe que esta simplicidad del alma es el estado más difícil de alcanzar ya que supone una transparencia casi total, del manantial perpetuo de la creación. El sabio ama tanto el frío invernal como el sol de verano, el susurro de las hojas como el trueno. No muestra preferencia por lo que le favorece, sino que acoge el conjunto de las expresiones del Cosmos.

El sentido oculto de las esculturas nos orienta hacia esa sabiduría; no es tan sólo privilegio de un pequeño cenáculo de iniciados que guardaría celosamente para él sus informaciones. Concierne a cuantos deseen atravesar su tiempo asumiendo su responsabilidad espiritual y participando en la aventura humana. A este respecto resulta un extremo instructiva la lectura de la obra de Dionisio el Aeropagita. Este personaje enigmático, cuya existencia no se ha logrado situar dentro de unos límites históricos exactos, legó al Medievo unos textos extraordinarios en los que desarrolla una teología de la luz y describe el funcionamiento simbólico de la sociedad cristiana. Un breve pasaje nos permitirá saborear el gusto de su palabra. Decía:
Nuestros muy santos fundadores, al admitirnos a la contemplación de los sagrados misterios, no han querido que todos los espectadores penetrasen por debajo de la superficie y para impedirlo han encargado la celebración de muchas ceremonias simbólicas. Entonces sucede que lo que es Uno, indivisible en sí, sólo va entregándose poco a poco, como por parcelas y bajo una serie infinita de detalles. Sin embargo, no es tan sólo a causa de la multitud profana que siquiera debe vislumbrar la envoltura que recubre las cosas, sino también a causa de la debilidad de nuestros sentidos y de nuestro propio espíritu que necesita de signos y medios materiales para alcanzar la comprensión de lo inmaterial y lo sublime.
Reflexionemos un instante sobre estas frases que son una excelente introducción tanto al alma de los constructores como a su regla de conducta. Se nos ha dicho que el arte sagrado es inaccesible al «profano». ¿Quién es, pues, este ciego? Ciertamente no lo es el hombre imperfecto, sino aquél que rehúsa perfeccionarse. El profano niega la Naturaleza, detesta al hombre y gira constante dentro de la prisión de su cerebro. No distingue la diferencia entre el templo y el hórreo, entre la piedra en bruto y el capitel labrado. Cree saberlo todo y se sumerge en la ignorancia, su ídolo favorito.
Para los demás, para cada uno de nosotros, el arte sagrado es un enigma que nos interroga: «¿Te das cuenta —nos dice— que aún te encuentras sobre la superficie de las cosas y que has descuidado su altura y profundidad? ¿Te das cuenta de que la felicidad es pasajera y que el infortunio te sacude como una hoja n de paja? No seas como el mal caballero que huye ante un conejo después de haber jurado y perjurado que de un mandoble vencería a los gigantes.»
Ya que nuestro mundo es una esfinge, aceptémoslo como tal y afrontemos el obstáculo. Entonces descubriremos que nuestra dolencia espiritual era la causa de todos nuestros males. Nuestro conocimiento de la vida seguirá siendo superficial hasta que hayamos reconocido su dimensión simbólica y realicemos el desfuerzo de asimilarla. A semejanza de los alquimistas, somos capaces de entrar en el laboratorio de la Naturaleza que es, asimismo, el oratorio de la conciencia. ¿Acaso no fue designio de la Edad Media asociar la experiencia más pragmática, el gesto más escueto, a la práctica de lo sagrado?
La mayoría de las esculturas nos invitan a franquear el puente que conduce desde la pasividad de la mirada a su despertar. En efecto, se nos ha revelado que los constructores edificaban para lo intemporal. Muchos de ellos no llegaron a contemplar sus construcciones terminadas debido a la duración de las canteras. Pero no importaba. Participaban en algo grandioso dejando sobre el suelo una huella que no se borrará jamás. Como escribió el maestro Eckhart:
La obra sólo muere con el tiempo, quedando reducida a nada; pero el resultado de la Obra es, sencillamente, que el Espíritu queda ennoblecido en la Obra.
Para el admirable místico renano del siglo XII, el hombre pasará, sin duda, pero el pacto firmado entre Dios y la Humanidad ha quedado grabado para siempre en la catedral del Universo. La Edad Media tenía la certidumbre y, sobre estos cimientos, alzó sus piedras parlantes hacia la bóveda celeste.
Los galos eran objeto de risa porque temían que la bóveda se derrumbara sobre sus cabezas. Sin embargo, ese terror estaba más que justificado: si el cielo se esteriliza, el mundo vuelve al caos y ya es imposible discernir ningún principio armónico.
Así, pues, ¿qué otra cosa es la Edad Media simbólica que una respuesta a la necesidad de vivir con plenitud, así como una irradiante orientación hacia el corazón de nuestro pensamiento? Nuestra intención es partir de viaje o, mejor aún, en peregrinaje con el lector para hacerle descubrir las joyas que nosotros hemos entrevisto en esas regiones lejanas y misteriosas que se llaman Chartres, Amiens, Poitiers. Los senderos del arte de vivir, en exceso abandonados, tienen un carácter regenerador que invocan con sus súplicas a nuestros contemporáneos. El medio para lograrlo reside tan sólo en la aspiración espiritual, el deseo de hablar con los símbolos y de avivar esa llama que brilla en lo más recóndito de todo nuestro ser.
Cada búsqueda simbólica aporta, a pesar de sus inevitables insuficiencias, un dinamismo nuevo en el enfoque del gran misterio que constituye nuestro breve paso sobre esta tierra. Basta que un caminante, animado por esa sed de comprender lo esencial, aborde con respeto una figura de piedra para que quede abierta una ruta. Si la ciencia de los símbolos y el amor por un arte sacro son indispensables, como suponemos, para el equilibrio del hombre, la Edad Media tiene mucho que enseñarnos y nuestra línea de conducta queda resumida en una sola palabra: atención.
Permanezcamos vigilantes, ya que tenemos ojos para ver y oídos para escuchar. No nos precipitemos. Desde el siglo XII nos esperan, dos capiteles de la pequeña iglesia pirenaica de Valcabrére. Nos contarán de qué manera hemos perdido la planta de la inmortalidad a causa de la vanidad del león y de la bestialidad del macho cabrío y de cómo la volveremos a encontrar gracias a la triple claridad de la conciencia que nos permitirá resolver nuestras contradicciones y practicar esa cualidad tan complicada: la sencillez.
El antropólogo Hocart, en su estudio sobre los progresos del conocimiento humano, se expresaba en unos términos que hacemos nuestros:
Yo tenía, pues, tres opciones: seguir la línea de los antropólogos ocupándome únicamente de los salvajes, la de los historiadores dirigiendo tan sólo mi atención a cuanto está ya muerto y enterrado, o incorporarme al reducido número de los que tan sólo observan al salvaje y la Antigüedad para proyectar la luz sobre nosotros mismos. Me decidí a seguir esta última. Así, pues, me impuse el deber de unir el pasado y la tierra en toda su extensión, a nuestro Presente europeo, puesto que, a mi juicio, tan sólo vale la pena estudiar aquello que puede iluminar el presente.
El hombre es a la vez heredero del pasado, creador del presente y responsable del porvenir. Recordemos la declaración de los iniciados de la Antigüedad que tras haberse sometido a las pruebas rituales afirmaban: «Conocemos el ayer, el hoy y el mañana.» En la iconografía medieval se atribuyó esta sabiduría, entre otros personajes, el rey Salomón. Guardián de las ciencias herméticas, conservaba celosamente el tesoro de las generaciones que le precedieron al encontrarse con la reina de Saba enlazaba a Oriente con Occidente y sacramentalizaba el presente. Con la construcción del templo ofrecía un alimento espiritual a la posteridad. Su célebre juicio, representado de una manera notable en Auxerre, constituía una elección entre el alma indigna que intenta apropiarse el bien ajeno y el alma noble que cree en la clarividencia del monarca inspirado por Dios. El niño que se disputan las dos mujeres es, en cierto modo, la propia civilización medieval, unas veces víctima de la violencia y de la angustia y otras integrada en la calma serena de los claustros.
Esperamos que nuestra evocación de la presencia de la Edad Media entre nosotros nos habrá demostrado que no se ha extinguido la enseñanza de las esculturas; pone el acento en lo que une a los hombres más bien que en lo que los separa. Las fuerzas creadoras transmitidas por el frontispicio real de Chartres, la nave de Amiens o los capiteles de Saint-Nectaire revelan un Conocimiento, ofrecen una moral, señalan el camino de la armonía de cada día. El arte de vivir, esa frase tan trillada, adquiere un relieve sobrecogedor bajo el aspecto del Melquisedec de Reims dando la comunión al caballero arrodillado. ¿Sabremos arrodillamos ante la Sabiduría de la Edad Media, no para idolatrarla, sino para incorporarla a nuestra carne?
«Cuando ponemos nuestros asuntos en orden por medio del pensamiento correcto —murmuraba un viejo sabio—, la luz ya no procede de las cosas exteriores; se alimenta de sí misma en el interior del hombre.» Tanto en el momento más luminoso del verano como en el instante más sombrío del invierno, el brazo sur del crucero de Soissons, irradia una extraña luz que las piedras siguen engendrando desde el siglo XII.
De este primer enfoque de la mentalidad de los artesanos medievales resulta un tipo de lenguaje que desea enseñar «algo» partiendo de bases simbólicas que cada uno podemos descubrir viajando a través de las imágenes de piedra otros tantos reflejos del mismo. En páginas sucesivas trataremos de elucidar el misterio de estas palabras de piedra que tienden a curarnos de nuestras dolencias espirituales. A nuestro juicio, la Edad Media de las figuras esculpidas, adquiere hoy una importancia considerable siempre que su estudio consista en vivir las nociones simbólicas que ellas perpetúan.

¿Qué deseaban transmitir los medievales?, nos preguntábamos al comienzo de este capítulo. Con la ayuda de algunas perspectivas vislumbradas para hacer destacar la actualidad de la Edad Media, podemos contestar ahora: la Tradición. Fue la «herramienta» intelectual utilizada de uña manera incesante en las canteras de las catedrales, protegió la Luz creadora de las influencias negativas de una época que no conoció más que obras maestras. Si se desea contemplar la auténtica belleza de la Edad Media y penetrar en el fondo de su pensamiento, hay que recurrir a la tradición. Intentemos ahora definir su contenido y su naturaleza.