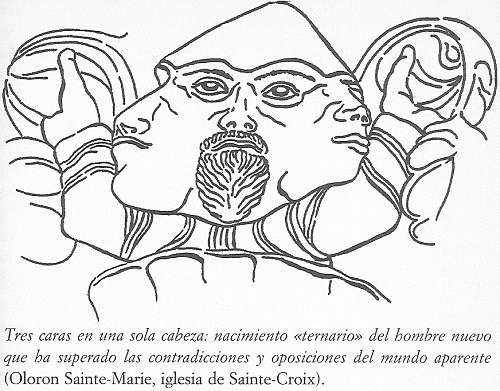
La vida no es el hecho de nacer, sino la conciencia.
HERMES TRISMEGISTO, Tratado XII, 18
«El arte sin la ciencia no es nada», declaraba el maestro de obras parisino Jean Mignot.
Varios siglos después de haberse formulado este mensaje, el medievalista Louis Réau escribió: «La ciencia de la Edad Media es una muela que gira sin tener nada que moler.» Según este erudito, el pensamiento medieval era anticientífico y ajeno a toda noción de progreso, incapaz de proceder según el método experimental o de ahondar en el camino de la observación objetiva.
Un juicio de estas características debería apartarnos de semejante Edad Media, sumida en las tinieblas del oscurantismo. No obstante, queda la palabra del maestro de obras. El juicio de Louis Réau es el de un hombre del siglo XIX que ha sustituido los símbolos y los ritos por el ídolo de la «ciencia exacta» y el ídolo del «progreso». Así, aunque según los criterios universitarios pueda considerárselo especialista en la Edad Media, en realidad está demasiado alejado de ella para comprender su espíritu.
Prestemos más atención al maestro de obras que al erudito. ¿A qué arte y a qué ciencia se refería el constructor de catedrales?
«Debía yo, por lo tanto —escribía el antropólogo Hocart en su estudio dedicado al progreso del conocimiento humano—, o bien seguir a los antropólogos y ocuparme únicamente de los salvajes, o bien a los historiadores dirigiendo mi atención únicamente a lo que está muerto y enterrado, o, por último, unirme al reducido número de los que observan al salvaje y la antigüedad sólo para proyectar luz sobre nosotros mismos. Decidí seguir a esta minoría. De este modo convertí en un deber personal el vincular el pasado y la tierra en toda su extensión a nuestro presente europeo, pues soy de la opinión que sólo vale la pena estudiar lo que puede iluminar el presente.»
Este método nos parece especialmente adecuado para entender la mentalidad de los maestros de obras. Describir, fechar, seguir la evolución de las formas, practicar la «historia del arte», desglosar las épocas en románico, gótico, flamígero, analizar la evolución de las bóvedas, de los pórticos y tímpanos quizá sean trabajos útiles —muchos eruditos han dedicado a ello su tiempo—, pero se trata de una labor destinada a satisfacer solamente nuestra curiosidad intelectual.
Vivir el mensaje del arte medieval requiere otra actitud. Los hombres de aquel tiempo encarnaron en sus formas artísticas su visión del hombre y del universo. La racionalidad y el desglosar el mundo en franjas no eran análisis científicos para los medievales, todo lo contrario. Este tipo de práctica simplemente registra la apariencia y las formas exteriores de la realidad sin garantizar la evolución interna del hombre.
La ciencia simbólica de la Edad Media no admite sabios sin conciencia. Para que el individuo pueda redescubrir el cosmos en sí mismo, debe en primer lugar vencer su propia inercia, lo que Rabelais tradujo en esta magnífica fórmula: «Ciencia sin conciencia es sólo ruina del alma.»
También la experiencia artística, la que implica radicalmente el conocimiento científico de la materia, no puede ser mediocre de colocar al falso artista por debajo de la materia que trabaja.
La lógica nunca ha construido nada, pues se limita a disertar sobre las cosas, «no habla las cosas». Sólo lo irracional, que va directamente a lo esencial sin perderse en los circunloquios estériles del razonamiento, se dirige al corazón de todos los seres humanos. Por eso el símbolo se convierte en imagen y por eso la iconografía simbólica es un lenguaje cercano a lo universal.
El hombre medieval, y especialmente el maestro de obras, sabe que su existencia es un debate entre la razón, productora de técnicas, y el misterio, creador de una ciencia artística. Conoce las técnicas y se somete a sus imperativos, pero privilegia el misterio, pues éste contiene el secreto de todos los nacimientos.
La «espiritualidad» de los constructores, una palabra no del todo satisfactoria, no es un misticismo ni tampoco el sueño de unos cerebros etéreos que se extravían en las brumas de su propia imaginación. No hay romanticismo en el trabajo extremadamente rudo de estos hombres, ni tampoco sensiblería en el funcionamiento regular de los talleres. Su búsqueda espiritual es, para ellos, la aventura normal de unos seres de carne y hueso que luchan por conquistar su auténtica naturaleza a través de la verdad de una arquitectura, de una escultura, de un oficio.
Estos hombres comprendieron que cuanto más elevados son los conceptos de una comunidad, más festiva es la vida cotidiana. Los constructores de las catedrales convertían su jornada en una obra de exaltación. Cuanto más elevada sea la cumbre de una civilización, más soportables resultan las más engorrosas de sus tareas. No olvidemos que las peores atrocidades cometidas por la raza humana, se trate de las guerras romanas o de los campos de concentración del siglo XX, son consecuencias inevitables de períodos en que la religión, las creencias y ritos alcanzaron el más ínfimo y degradado nivel.
El constructor de la Edad Media tenía la certeza de que su trabajo no era una fantasía gratuita, sino que resultaba útil al funcionamiento de la sociedad, para que el hombre alcanzara la armonía interna y con sus semejantes. Habría podido decir, como Jean Balard al estudiar la simbología medieval: «Que no se nos reproche que nos evadimos de un presente con dramáticas urgencias, pues ninguna hay más importante que la necesidad de restablecer el sentido ético y recrear nuestra vida interior.»
La comunión del imaginero con el símbolo que él encarna en la piedra o en la madera no es una evasión sino, por el contrario, la manera de enfrentarse desde el interior a las fluctuaciones de la vida cotidiana. Al descubrir las realidades del espíritu, el artesano iniciado descubre al mismo tiempo los valores permanentes. Se sitúa en el centro de la rueda y deja de ser esclavo de la periferia. El cubo de la rueda gira según el principio de eternidad, y la rueda exterior según el de la manifestación. Lo que nunca ha nacido, decían los antiguos, jamás morirá. El símbolo nunca nació, el maestro de obras establece en él su pensamiento y lo transmite. Y nosotros, que lo descubrimos a través del estudio, de la mirada y de nuestras preguntas, entramos en este reino de lo «nunca nacido».
Para el hombre de ciencia, indisociable del artesano, el mundo visible sólo posee significado en función del mundo invisible. También la ciencia medieval, antes de verse corrompida por el racionalismo, se dirigía a lo que, con una palabra vaga aunque siempre elocuente, llamamos el alma.
El alma humana está formada simultáneamente por lo invisible y por lo visible. De igual manera, la ciencia se dedica a descifrar los jeroglíficos que componen la naturaleza, no a confeccionar manuales de aritmética, botánica o anatomía.
En cada uno de los fenómenos aparentes, en cada manifestación natural hay algo útil para el desarrollo en plenitud del ser humano. Algo que no descubrirán ni la erudición ni la compilación ni la disección sino el contacto fraterno con el corazón del ser vivo.
Hay que divinizar la tierra, pues de lo contrario deja de ser habitable, deja de ser el trono de la divinidad. La divinización de la tierra es una tarea que siempre está empezando, pues no hay nada más frágil ni más precioso.
La ciencia de la Edad Media, la que practicaron los maestros de obras, no pretendía ser teórica. La teoría es charlatana, gratuita; sólo vale un empirismo noble en el que la mano y el espíritu trabajen juntos. La inteligencia se entiende como el arte de reunir lo que está disperso, no como la facultad perversa de análisis y de disociación.
No obstante, esta actitud se apoyaba en cierto tipo de saber y, en este aspecto, el siglo VII d. C. supuso un momento de síntesis excepcional. En los monasterios de Irlanda —el más célebre de ellos fue el de Bangor, cerca de Belfast— se recogió el simbolismo de Oriente Medio y se forjó la cultura que no tardaría en nutrir a los primeros constructores y a los primeros imagineros. Desde la lectura de los autores antiguos hasta el estudio de la astronomía, se trabajaba incansablemente para unir las diversas percepciones del universo conocido.
A su muerte, que se produjo en el año 636, el obispo Isidoro de Sevilla podía subir al cielo satisfecho del trabajo realizado. Había dejado al mundo medieval la gestación de los veinte libros de las Etimologías u Orígenes, que reúnen todos los conocimientos científicos existentes y que figurarían en todas las bibliotecas dignas de ese nombre. Un sabio de hoy se sentiría desconcertado por el método del obispo de Sevilla, para quien lo esencial era conocer el nombre de todas las cosas, su etimología sagrada, elementos más valiosos que cualquier descripción analítica.
«Quienquiera que seas —decía Suger, abad de Saint-Denis— si quieres rendir honor a estas puertas, no admires el oro ni lo que costó sino el trabajo y el arte.» El trabajo es fruto de la ciencia, el arte lo es del Conocimiento. Una iglesia abacial como Saint-Denis era una plataforma para los hombres de ciencia, que impartían y recibían enseñanza en ella. Los monjes se dedicaban al esoterismo de su religión dentro del claustro, que comunicaba con la iglesia de los fieles a través del pasaje transversal del crucero. El pueblo, a su vez, heredaba la ciencia cultivada por los religiosos y los artesanos; un pueblo educado, un pueblo transfigurado no por el saber sino por las fiestas en las que tomaba posesión de las iglesias.
Para el hombre de oficio, el arte de vivir es el arte a secas. Por supuesto, no a todos los artesanos se los puede considerar como maestros de Sabiduría. Entre ellos hay ejecutantes, hombres que rehuyen las responsabilidades, y técnicos apegados al aspecto meramente cuantitativo de su labor. Pero no debemos reducir las comunidades de constructores a un rebaño de ignorantes, sometidos a las órdenes de una iglesia o de un poder político.
Como veremos más adelante, el maestro de obras accede a sus funciones al término de una larga y exigente iniciación a su oficio durante la cual aprende tanto a conocer el alma humana como el alma de la materia.
Cuando el imaginero dibuja su obra maestra, se muestra plenamente de acuerdo con las máximas del pintor oriental Hsieh Ho: «El espíritu creador debe identificarse con el ritmo de la vida cósmica. El pincel debe expresar la estructura íntima de las cosas.» Como el pintor Zen cuando con un solo trazo continuo crea el dibujo perfecto sobre el inmaculado papiro, el maestro de obras que dibuja el plano de la catedral está en armonía total con la obra naciente.
Así pues, las formas de creación del artesano de la Edad Media no son las que se enseñan a nuestros estudiantes de Bellas Artes. Si nos sorprende es porque, desde el Renacimiento, nuestro arte se ha extraviado en tentativas individuales abocadas al fracaso. Ése al que llamamos «artista» se exalta a sí mismo, se aparta al máximo de la comunidad de los seres para colocar su nombre en lo alto de un gran cartel y pone su vida privada, sus pasiones y torpezas en primer plano.
Dicho de otro modo, este artista se condena a sí mismo a muerte. En lugar de estar en el eterno presente, pertenece al pasado desde el momento en que «produce» lo que él cree que es arte. El hombre medieval se burla del artista que hay en el hombre y sólo se interesa por el artesano, por el hombre que se plantea las preguntas: ¿qué objetivo tiene esta obra? ¿Qué significa?
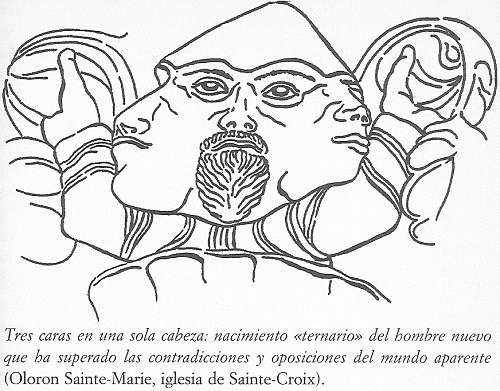
«Hay una obra interior —escribía el maestro Eckhart— a la que no ni absorbe el tiempo ni el espacio; hay algo en ella que es Dios, divino y semejante a Dios, que no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Esta obra se halla en todas partes y en todo momento presente por igual; esta obra brilla y resplandece noche y día.»
La luz de la Obra organiza el microcosmos, el «pequeño mundo» constituido por un individuo, a imagen del macrocosmos, «el gran mundo» y obra maestra del Arquitecto de los mundos. Dado que expresa mediante símbolos, la simbología es un hombre que aspira a entender lo que lo rodea.
Desde los templos de Egipto a las estelas irlandesas, desde los tapices orientales a los sarcófagos romanos, desde los marfiles bizantinos a los capiteles de la Edad Media, la ciencia simbólica es un hálito que atraviesa el tiempo y el espacio, es esa energía que ningún error humano conseguirá que desaparezca completamente.
Los textos más fiables son las Leyendas, del latín legenda, «lo que debe leerse». Por una curiosa y a menudo lamentable inversión de valores, en la actualidad suele creerse que la leyenda concierne al mundo de lo irreal mientras que, por el contrario, nos habla de lo más real, es decir, del símbolo.
Las leyendas permanecen; la historia, la política, en cambio, desaparecen. La relatividad de la Edad Media también ha desaparecido y sería utopía nostálgica pretender recuperarla.
En una de las dovelas de la catedral de Laon se ve a una mujer de expresión grave sosteniendo dos libros, uno abierto y el otro cerrado. Su cabeza está rodeada de nubes, y sobre su pecho reposa el extremo de una escalera.
Esta mujer es el símbolo de la Eterna Sabiduría, símbolo del sentido de los seres y de las cosas de los que depende la calidad de nuestro arte de pensar y de vivir. El libro abierto es el del saber, de la cantidad, de lo que puede medirse; el libro cerrado es el del Conocimiento, del misterio que se ofrece a quien recorre el largo camino necesario para alcanzarlo.
Una escalera que une entre sí las civilizaciones del símbolo, una escalera que une el cielo y la tierra, al hombre con el Creador; la Sabiduría porta en sí misma el medio que permite alcanzarla. Es un objeto de uso corriente, como la guadaña, que nos invita a separar lo esencial de lo superficial, o como el arado que labra el suelo de nuestra conciencia para que pueda germinar el grano de la resurrección; se trata de un objeto usual con valor sagrado, que desempeña una función vital que estamos invitados a descubrir.
La Eterna Sabiduría de los constructores no se opone a la fe particular de los hombres de la Edad Media sino que es su broche final, su culminación. En cualquier caso, no hay que confundir el arte religioso con el arte simbólico; los maestros de obras se preocuparon de que no estallara el conflicto entre ambas formas de expresión.
En un capitel de Vézelay vemos a un hebreo que da muerte al hijo del faraón. Es lo que cuenta la leyenda. ¿Cómo debemos entender nosotros esta imagen? El historiador ve el momento en que el pueblo hebreo consigue su independencia al abandonar Egipto. El hombre religioso, más circunspecto, ve cómo una civilización se prolonga en otra, a pesar del enfrentamiento de religiones. Un encuentro conflictivo, sin duda, pero encuentro a pesar de todo.
La perspectiva simbólica ofrece una tercera interpretación. Una interpretación que se impone a los miembros de la comunidad de constructores alimentada por la iniciación. El hebreo que da muerte al egipcio corresponde al discípulo que mata al maestro, que consigue incorporarlo a su propio pensamiento y vivifica según su propio genio la enseñanza recibida. Resulta inevitable pensar en la máxima oriental que todo discípulo de Buda debe conocer: «Si encuentras a Buda, mátalo.»
El arte del maestro de obras es sencillamente la manera adecuada de hacer las cosas, la voluntad de conseguir una obra maestra orientada a la acción más humilde. Esta concepción del arte demuestra que no está reservado a unos pocos artistas sino que, al contrario, es el bien mejor compartido, el que nos enseña a señorear sobre nuestra propia existencia. Por eso los medievales podían afirmar que una vida sin arte no tiene sentido.
Tanto la más modesta capilla correctamente construida como la más imponente catedral fueron erigidas según las reglas de la Divina Proporción. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El alma misma del universo, según Robert Grosseteste (1175-1253) está formada por rectas, curvas y ángulos. Dicho de otro modo, su constitución obedece a las leyes de la geometría divina.
Precisamente esta geometría sagrada era lo que los maestros enseñaban a los oficiales artesanos (compagnons) a través de una ciencia a la que llamaban «el Trazo», y que los artesanos de hoy también conocen. Los cistercienses estudiaron de muy cerca el trazo, intentando armonizar no solamente el espacio arquitectónico sino también el espacio interior del hombre.
El Trazo, la Divina Proporción y el Número de Oro son otros tantos elementos tangibles de una práctica que se convierte en Sabiduría. Cada edificio se convierte en un cuerpo vivo, y el cuerpo del hombre iniciado se convierte en soporte de una sabiduría vivida. El número —y no la cifra— permite descubrir la identidad profunda de los elementos que componen el universo. Así, cuatro es el número de la Tierra, con sus cuatro puntos cardinales; cinco es el número del Hombre, nacido de la estrella de cinco puntas; diez es el número de la realización, de la comunidad que recupera la Unidad.
Las catedrales se construyeron sobre la base de los números sagrados, porque sólo éstos ofrecían la clave de las proporciones que aseguran la extraordinaria estabilidad que aún hoy podemos constatar. También porque esos números traducen geométricamente los principios de la Creación, y, por último, porque registran, como lo harían unas antenas, las secretas armonías que hacen cantar a la piedra.
Hugues de Cluny, gran conocedor del esoterismo de la antigüedad y estudioso de la obra de Boecio, destacó especialmente la analogía existente entre las siete notas de la escala musical y los siete planetas. Este mismo sacerdote hizo que se representaran los tonos de la música sagrada en los capiteles de Cluny para que los monjes viviesen en la armonía celeste y pudiesen contemplar cada día los principios de la creación del mundo.
Acciones de este tipo ejercían cierta influencia sobre el psiquismo de los hombres que habitaban bajo tal clima espiritual; no resulta una incongruencia hablar de un «yoga» o de un «zen» específicos de la cristiandad medieval. Pensemos también en la oración característica de los monjes irlandeses, con los brazos en cruz, de pie o arrodillados, o incluso tendidos en el suelo durante diferentes períodos. La leyenda aseguraba que algunos de ellos eran capaces de conservar durante tanto tiempo la postura ritual que los pájaros hacían nido sobre sus cabezas o sobre sus manos. Dicho de otro modo, el hombre habitado por el rito se convierte en soporte de las jerarquías celestes.
El arte simbólico nos permite percibir la arquitectura secreta del mundo, que es una arquitectura musical; Guillaume de Conches comparaba precisamente el cosmos a una gran cítara. En el rosetón de la Sainte-Chapelle de París aparecen representados los ancianos músicos del Apocalipsis, los antepasados iniciadores que conocían el secreto de la armonía de las esferas.
Estas consideraciones, de ineludibles consecuencias prácticas sobre la vida interior, también tuvieron una traducción material. Por ejemplo, el papa León III, sabiendo que Dios había descansado el séptimo día, interrumpió los grados de parentesco en el séptimo. Lejos del código napoleónico y de una legislación arbitraria, que se vuelve incoherente conforme pasa el tiempo, los hombres de la Edad Media fundaban las relaciones humanas en la simbología, con lo cual alcanzaban «capas profundas» de la conciencia, «No creo que los ojos sean buenos jueces de la creación —afirmaba san Ambrosio—. Lo que conviene hacer es captar el acuerdo que existe con el designio total del creador.»
«La Edad Media se vuelve tenebrosa —manifestaba el padre Godard Saint-Jean— cuando la contemplamos a través de la noche que nosotros hemos creado.» Abramos esos «ojos del alma» de los que hablan los doctores medievales para ver que las formas se vivifican a través del espíritu del hombre que las trabaja con amor. La materia humana nació para ser sacralizada, transfigurada; la vocación de la piedra que duerme en la cantera es despertarse y luego resucitar en la catedral.
La tierra, el hombre y el universo son idénticos pero no semejantes. Están enlazados, no confundidos. A través de la ciencia podemos descubrir el «punto común», y hacerlo accesible a todo el mundo a través del arte del imaginero.
Son los maestros los encargados de enseñar el arte, aunque su enseñanza no es de tipo escolar, pues no hay «profesores» de simbología, ni «diplomados» en la iniciación a la vida del espíritu. El maestro transmite su enseñanza con el ejemplo de su trabajo, con las proposiciones simbólicas que ofrece al aprendiz, o a través de las interpretaciones que se superponen sin contradecirse.
Las comparaciones, la búsqueda de poder personal o el espíritu competitivo son los peores defectos que pueden darse en esta senda. Es absurdo afirmar que una catedral sea más hermosa que otra, que una escultura está más conseguida que la de al lado, pues ése es un juicio de analista, de hombre exterior. Las obras contienen la luz del despertar con distinto grado de intensidad y así nos enseñan.
La vida resulta sacralizada a través de las obras. Cuando la crítica de arte moderno afirma que artistas como Picasso al desacralizar el arte lo sacaron de un camino trillado, en realidad se erigen en portavoces de una civilización que se ha convertido en un agregado de individuos en conflicto.
El hombre medieval que trabajaba en las catedrales no estaba realizando «su» arte sino que desempeñaba una labor de sacralización y ennoblecía hasta la mínima parcela de realidad, pues el arte en el que integra su pensamiento es mucho más que él mismo, mucho más que un individuo, y representa la visión de una comunidad de hombres que vivifica su civilización desde dentro.
La ciencia artística a la que nos referimos es una formación del trabajador que prescinde de la vanidad y de la falsa modestia, que son exactamente lo mismo, así como de las reacciones emotivas y sentimentales, tan valoradas por el mundo «artístico» actual. Esto no significa que el artesano medieval sea un hombre frío: todo lo contrario; pero sabe que el desafío es trascendental, que lo importante no es exponer en una galería o ser un personaje «conocido».
Para él, para sus hermanos en simbología, lo que justifica su actividad es la percepción de la creación. Su intuición de las causas se basa en el símbolo y sólo en el símbolo, que le permite trazar un camino por los senderos entrecruzados de la naturaleza.
Los temas iconográficos tampoco pueden ser arbitrarios, y a capricho de la fantasía que siempre remite a sí misma. Son temas ejemplares porque nos ofrecen el ejemplo que se ha de seguir a fin de sacralizar nuestra existencia. Un perro o un dragón representados en un capitel no significa que estemos ante temas graciosos o anecdóticos, sino ante representaciones simbólicas, una tomada de la realidad inmediata y la otra de la realidad fabulosa a fin de encarnar potencialidades humanas. El artesano que talla la piedra, como podemos ver en un capitel, no representa a un hombre concreto, o a un obrero del siglo XII, sino al escultor primordial, al artesano original.
El santo, el caballero, el artesano y el campesino son otros tantos arquetipos a los que el imaginero infunde vida haciéndolos directamente perceptibles por los siglos de los siglos. Son luces encendidas a nuestro paso, modelos, ejemplos que disipan poco a poco nuestras tinieblas interiores.
Si el hombre realiza sus diversas naturalezas a través de este tipo de ejemplos, su rostro se transformará en el de las admirables estatuas columnas, sus movimientos poseerán la cualidad de las volutas aéreas de los profetas de piedra de la Occitanía medieval, y en su viaje hacia el espíritu lo inspirará el mismo entusiasmo que manifestaron los peregrinos de Autun. El arte conforma al hombre; el hombre conforma su arte de vida, y es ésta una búsqueda llena de intensidad que no conoce fin.
«La verdad es que, para la gran mayoría de los hombres de la Edad Media —escribe Jean Gimpel—, la diferencia existente entre una obra y una obra maestra es de grado más que de naturaleza. La idea de la existencia de un hiato entre el obrero y el artista (en el sentido moderno) prácticamente no aparece hasta el Renacimiento y la expresan entonces intelectuales que juzgan, clasifican y establecen jerarquías en un tipo de actividad manual que les es ajena. Fueron los escritores del Renacimiento quienes por primera vez en la historia alabaron los méritos personales de los escultores y pintores, y de ello resultó una deificación abusiva cuyas consecuencias padecemos hoy.»
En su prodigioso cuaderno de dibujos plagados de claves simbólicas y geométricas, el maestro de obras Villard de Honnecourt no nos ofrece sus opiniones personales ni sus preferencias artísticas. No escoge esta o aquella línea ni esta o aquella curva. Él dibuja al león, a un hombre orando o en acción, dibuja las luminarias porque son expresiones eternas de la aventura humana.
La imagen que tenemos ante nuestros ojos es un paso hacia d corazón del misterio, que nos convierte en «el hombre que —según el maestro Eckhart— quisiera hacerse capaz de la Verdad suprema y vivir sin preocuparse del pasado o del futuro, enteramente libre en el instante presente, recibiendo de nuevo los dones de Dios y haciendo que renazca libremente en la misma luz».
De acuerdo con esta perspectiva, el sentido estético carece por completo de interés y supone incluso una perversión de la sensibilidad justa. La Edad Media no se interesaba por lo que nosotros llamamos el «gusto», un valor muy vago que nos autoriza a afirmar que tal cosa es bella y tal otra no lo es, sin preocuparse lo más mínimo del significado que encierra.
Fue el tristemente célebre «gran gusto» de la época llamada «clásica» lo que destruyó muchas más esculturas de catedrales de las que destruyó la Revolución francesa. Los siglos del «gran estilo» juzgaban «bárbaro» el arte de la Edad Media y no dudaron en destruir lo que no comprendían.
No hay «gusto» o estilo del artista ni «gusto» del que contempla su obra: ésos son falsos valores, puntos de referencia erróneos en el camino de la búsqueda espiritual. El artesano no cuenta; sólo cuenta la obra y ésta, realizada según la Regla de Oro del símbolo, merece ser glorificada, pues irradia una belleza inmaterial, una luz de la que tenemos necesidad vital.
El artista que desarrolla su «gusto» se encierra con doble llave en los estrechos límites de su persona, por mucho que lo haya adulado el mundo exterior. El artesano de la Edad Media tiene algo mejor que hacer, dado que se trata de un explorador de la realidad y se dirige hacia la Belleza, que no guarda relación alguna con la satisfacción estética.
«Cuando la obra es justa y consigue traducir la Sabiduría sin traicionarla —escriben los pensadores medievales—, entonces es hermosa.» El maestro de obras orienta todo su esfuerzo hacia el campo de la significación de la Obra, y la belleza exterior se da por añadidura.
La contemplación de un capitel románico nos proporciona un goce que nada tiene que ver con lo bonita que pueda ser la escultura o con que nos guste, sino que se debe a que es portadora de un significado que recibimos como experiencia antes incluso de poder comprenderlo. De esta mirada renace una verdad interior que estaba dormitando y que se ve reanimada por la voz de la escultura.
Si tenemos el valor y la tenacidad suficientes, también nosotros podemos convertirnos en el fénix que se inmola para purificarse y que renace de las cenizas de su propia desaparición.
Los egipcios inventaron una palabra maravillosa, akh, que significa simultáneamente «ser luminoso», «convertirse en un ser de luz» y «ser útil». Esta palabra probablemente había penetrado en la conciencia de todos los maestros de obras que edificaron templos y catedrales, pues su arte luminoso es fundamentalmente un arte útil.
El mensaje que transmite el símbolo no contiene nada de gratuito. La fuerza aérea que organiza la estructura del mundo se traduce en el arco abovedado; el poder que irradia, en el Cristo resplandeciente de gloria, y la enseñanza permanente de la naturaleza se traduce en la propia catedral.
El artesano tiene plena conciencia de estar al servicio del mensaje que transmite. Está en función de él, pero no es su funcionario. Como afirmaba Andrae, «la tarea del arte es captar la verdad primordial, hacer audible lo inaudible, enunciar el Verbo primordial, reproducir las imágenes primordiales; de lo contrario no es arte».
Como el escultor no ha incluido sus impresiones personales en los tímpanos de las iglesias, éstos han subsistido hasta nuestros tiempos. La piedra reviste un pensamiento consciente y realiza una transmisión de orden iniciático; ésa es la razón por la que lo; capiteles todavía nos hablan de manera viva.
La obra maestra del artesano demuestra su conocimiento de la ciencia. Cuando la presenta a los maestros para entrar en su círculo, siente cómo la mano del Creador actúa a través de la mano de artesano. El artesano iniciado deja de pertenecerse a sí mismo está al servicio de la catedral y de la piedra tallada, y se convierte en un instrumento de la formulación de la vida espiritual. Al igual que sus predecesores, se convertirá en el gran sacerdote de la idea justa encarnada en una forma justa.
En la piedra en estado bruto yace la luz de la primera mañana. Al tallador de la le corresponde desbastar esta materia prima y sacar a la luz lo que estaba escondido. En suma, hacerla útil.
Si existe una distinción que los historiadores del arte hayan repetido mil veces es la que separa el arte en «profano» y «sagrado». El arte calificado de sagrado es el arte religioso o de inspiración religiosa. En el arte medieval convendría distinguir, por lo tanto, entre el arte religioso, que trata de Cristo, de los santos, la Virgen, etc., y el arte profano, el de los capiteles llamados satíricos, eróticos, divertidos, etc.
Este análisis en conjunto nos parece absurdo. El único arte al que podemos calificar de «profano» es el que procede de una inspiración individual, ajeno a toda tradición simbólica o a cualquier formación iniciática. Dentro del arte medieval no hay arte profano. La existencia de la ornamentación, es decir, de una forma desprovista de todo significado, es la marca distintiva del final de la Edad Medía y sobre todo del Renacimiento.
La noción de escena profana no existe en el espíritu del artesano medieval. Cuando retrata al padre de familia que practica las leyes ancestrales, da vida, a escala reducida, al símbolo del rey que administra su reino conforme a los principios de la corte celeste. Vida cotidiana y vida profana son conceptos modernos engendrados por civilizaciones que desgarran la realidad. Para el hombre de la Edad Media existía una sola vida, una única corriente simbólica que se diversificaba adquiriendo los mil colores de la naturaleza.
Cada uno de estos colores es una fuente de enseñanza. Poco importa la apariencia de los cuerpos o la anatomía, a lo que el Renacimiento dedicará luego tan profunda atención; la originalidad a cualquier precio o la descripción más meticulosa y lisa han perdido valor. La búsqueda de una estética reposa ahora en la exaltación del «yo», y en el predominio de las pasiones personales. Ahora bien, tal como afirma el proverbio árabe: «ni el vicio ni la virtud cruzarán jamás las puertas del Paraíso».
No debemos pretender inventar a toda costa. El artista está en su derecho a inventar, pero al hacerlo demuestra su habilidad mental sin desarrollar al mismo tiempo su inteligencia sensible. El artesano, hombre de ciencia, estudia los modelos de sus obras allá donde siempre han estado inscritas: en la conciencia de las comunidades de constructores. Sus maestros le enseñaron que la inventiva era una facultad de orden secundario en el hombre, un mero pasatiempo.
El hombre alberga en su interior las esferas celestes; están en su espíritu, en su mano, en su gesto creativo. El aprendiz se conoce a sí mismo no para adorarse sino para entender que sus sensaciones y sus sentimientos tan sólo le conciernen a él. No es eso lo que debe «trasladar» a su obra, pues su labor consiste en representar a través de una forma lo que hará posible que otros se conozcan a su vez y alcancen así su pleno desarrollo.
En 1355 los estatutos de los pintores de Siena todavía afirmaban que la pintura es «un arte que enseña las verdades de la religión a los que no saben leer». En el año 1250, los de los pintores parisienses afirmaban: «Los pintores desempeñan un oficio al servicio de Dios.»
De Dios, no de las iglesias temporales. El artesano iniciado es, lo mismo que el rey, un mediador entre las potencias invisibles que, segundo a segundo, alimentan toda clase de vida y sus concreciones materiales. El maestro escultor egipcio Irtisen supo cantar con palabras magníficas esta mentalidad:
Conozco el misterio de las palabras divinas,
la conducta que se ha de seguir en los actos rituales.
Toda ceremonia o fórmula mágica
he preparado
sin olvidar nada.
Soy un excelente artesano en su oficio,
soy un hombre que ha conseguido elevarse
gracias a su Conocimiento.
No es cuestión de inventar sino de conocer. No hay que fijarse en la apariencia de los seres y de las cosas sino perpetuar el espíritu de verdad.
Las responsabilidades que recaen sobre el artesano, aunque abrumadoras, no son aplastantes sino que suscitan su entusiasmo, sin olvidar, por cierto, la advertencia del anciano sabio Ptahhotep: «No te vanaglories de tu saber y consulta a un hombre analfabeto lo mismo que a un sabio. Los confines del arte no pueden alcanzarse, y no existe ningún artesano que haya adquirido completa maestría. Una buena palabra está más escondida que la piedra verde; aunque puedes encontrarla entre las mujeres que trabajan en las muelas.»
En el ser más humilde o en la parcela de vida más desheredada puede hacerse realidad una experiencia espiritual y verdadera. La piedra verde a la que se refería el anciano sabio prefigura la esmeralda del Grial, la cosa más despreciada del mundo, la piedra escondida que está al alcance de todos y delante de la cual solemos pasar de largo.
El artesano medieval, al no ocuparse de la vanagloria de su «yo», ejerce con la mayor naturalidad una virtud que en la actualidad nos sorprende mucho: el anonimato.
La mayoría de las obras no llevan firma, algo común en el antiguo Egipto y en otras civilizaciones tradicionales.
Después de intensas exploraciones, algunos eruditos han señalado que no todas las obras eran anónimas y que algunas estaban firmadas, como es el caso de la inscripción del tímpano de la catedral de Autum, donde se lee: «Gislebertus me hizo.»
Los nombres de los maestros de obras, de los escultores e imagineros no son patronímicos comunes, es decir, simples elementos de identidad. Por regla general, son patronímicos de iniciación que le fueron atribuidos al entrar en la comunidad o cuando alcanzaron cierto grado dentro de la jerarquía.
Tampoco la firma del maestro de obras, en caso de que exista, es la marca de un individuo, pues habla como el hombre comunitario, que reconoce su trabajo, el «nosotros» y no el «yo». Cuando delante de su escultura, embargado por la emoción, el escultor exclama: «¡Maravillosa obra!», no se conmueve por sí mismo sino que una vez más constata que el conocimiento y la aplicación de las leyes de la armonía han engendrado la Belleza.
El arte simbólico es anónimo porque el yo del artesano no interfiere entre la obra y quien la contempla. Su obra no se ve afectada por sus pasiones personales sino que registra los ritmos del cielo y de la tierra, y sus sentimientos están purificados por la ciencia del ser que le ha sido transmitida.
Debemos ascender tres peldaños para estar en condiciones de comprender mejor el arte de la Edad Media, tres peldaños que podemos ilustrar con tres capiteles.
El primero corresponde al capitel de Vézelay. En él vemos a Cristo que, después de su resurrección, se aparece a los peregrinos de Emaús, de quienes nos cuenta el Evangelio que no reconocieron al Señor. «¿De qué habláis?», les preguntó Cristo. Los peregrinos dejaron de hablar y se quedaron quietos, molestos por el desconocido. El llamado Cleofás se indignó ante la manifiesta ignorancia del extranjero y le relató la pasión y resurrección de Jesucristo.
«¡Espíritus sin inteligencia, cuánto os cuesta creer todo lo que han anunciado los Profetas!», se indignó a su vez el Señor. Para instruir a los despistados peregrinos, les enseñó a interpretar el sentido oculto de las Escrituras y a entender por qué se había expresado mediante parábolas. Cristo reveló a los que buscan la verdad que ésta tan sólo puede expresarse mediante símbolos.
Nosotros somos el peregrino ignorante. Pero todos tenemos la posibilidad de encontrar al Maestro, a condición de estar en camino. El primer paso consistirá en hacerle preguntas, en reconocerlo y escucharlo. Para ponerse en camino, basta con no pasar con indiferencia por delante de las catedrales. Si comprendemos que de piedra abiertas a nuestro entendimiento, nuestro empezará a ponerse en acción.
El segundo capitel es el «molino místico» de Vézelay. Es una escena banal y corriente a primera vista… en la que vemos a un hombre introduciendo grano en un molino mientras otro recoge la harina. Es una escena cotidiana, familiar para un hombre medieval y que aún hoy nos resulta comprensible.
No obstante, debemos permanecer en guardia ante su aparente sencillez. La ciencia de las Escrituras nos enseña que el que lleva el grano al molino es Moisés y Pablo el que recoge la harina, un detalle erudito que no sirve de mucho si nos quedamos en él.
Simbólicamente, el molino místico es el del misterio. Es el instrumento a través del cual una sabiduría pasada, representada por Moisés, se transforma en sabiduría presente, encarnada por la figura de Pablo. Éste es el modelo que nos permite introducir nuestras certezas pasadas en el molino para que, una vez molidas, se transformen en la toma de conciencia de mañana. Así nos proporcionará el indispensable alimento.
El tercer paso está simbolizado por un tema que aparece con bastante frecuencia, el del hombre que separa los labios y se introduce los dedos en la boca. Un personaje grotesco, una figura graciosa suele decirse para zafarse de tan curioso símbolo.
En realidad, es una traducción medieval de un rito muy importante, el de la apertura de la boca que Oriente Próximo, y muy especialmente Egipto, concebía como un rito de resurrección. El iniciado, el hombre renacido, adquiere la facultad de decir el Verbo. Se convierte entonces en alguien capaz de transformar la experiencia vivida, más allá de las palabras.
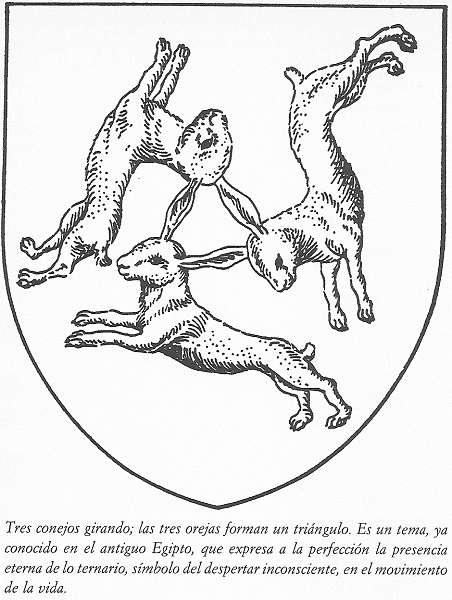
Los hombres de la antigüedad consideraban que, al extraer una estatua de la piedra en bruto, se creaba un receptáculo capaz de atraer el influjo divino hacia la tierra. La energía cósmica descendía a la piedra tallada, la habitaba, y así se hacía presente para el hombre de ojos abiertos.
La ciencia es un arte; el arte es una ciencia. Separarlos supone quebrar al hombre, escindir la sociedad en «científicos» y «no científicos». Unidos, arte y ciencia procuran al artesano la manera de percibir el misterio.
El arte profano, es decir, el arte del yo hinchado del artista que se pretende creador, sólo puede desembocar en el naturalismo, en una actitud basada en la apariencia, sea el arte en cuestión «figurativo» o «abstracto». El arte sagrado, el que transmite el símbolo, pone de relieve el proceso de creación que subsiste oculto en la naturaleza.
Esta orientación del pensamiento de los maestros de obras no es fruto del azar, sino que se basa en un hallazgo de considerable importancia al que ahora dedicaremos nuestra atención: el universo es una palabra divina.