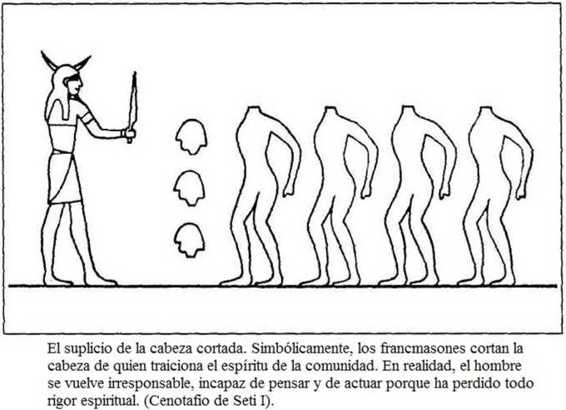
Puesto que los antiguos documentos masónicos insisten en los lejanos orígenes de la orden, no será inútil emprender una investigación que intente verificar sus afirmaciones. Nos permitirá entrever aspectos poco conocidos de la historia y, sobre todo, establecer una parte de las bases realmente tradicionales de las cofradías de constructores cuyo mensaje esperan prolongar varias corrientes masónicas.
En 1783, George Smith, gran maestro del condado de Kent, afirmaba que la masonería obtenía de Egipto varios de sus misterios. Según Smith, Osiris e Isis simbolizaban el ser supremo y la naturaleza universal; en la logia estaban representados por el sol y la luna que están situados en Oriente y enmarcan al Venerable, encargado de dirigir las ceremonias. Smith pensaba que los druidas habían retomado el esoterismo egipcio, transmitido luego a los primeros masones.
Ignaz von Born, consejero del rey austriaco José II, fue, en la misma época, Venerable de una logia. Con ayuda de una documentación rudimentaria, publicó un importante artículo sobre los orígenes egipcios de la masonería; su tesis entusiasmó a Mozart, hermano y amigo de Von Born. El genial músico, con la ayuda de la erudición y la intuición del Venerable maestro, escribió la partitura de La flauta mágica, relato de una iniciación masónica que se desarrollaba en Egipto.
En 1784 un Templo con las características de los dedicados a Isis se inaugura en París. El éxito de la opera de Mozart da a conocer a la masonería europea las tesis de Von Born; gracias a él, se abre una nueva vía de investigación. A partir de 1801, se asiste a la creación de ritos que reivindican la tradición egipcia: rito de los perfectos iniciados de Egipto, rito de Misraim, rito de Menfis. En Auch, unos masones fundan una logia que adopta el nombre de «Soberana Pirámide» y utiliza símbolos egipcios. Una frase del ritual llamado de Menfis-Misraim resume muy bien la actitud general: cuando el Venerable pregunta al segundo Vigilante: «¿De dónde venís?», éste responde: «Del viejo Egipto, Venerable maestro, y de una logia de San Juan». Puesto que el segundo Vigilante se encarga de distribuir la enseñanza iniciática a los aprendices, sus palabras vinculan la masonería a Egipto y al cristianismo.
En 1812, el hermano Alexandre Lenoir hizo esta declaración a los miembros del soberano capítulo del Rito escocés, una de las altas instancias masónicas: «Probaré que los teólogos antiguos deben la luz a los egipcios. Para probar la antigüedad de la masonería, su origen, sus misterios y sus relaciones con las antiguas mitologías, me remontaré a los egipcios, pues es conveniente tratar de las causas antes de hablar de los efectos».
Desgraciadamente, las pruebas anunciadas no fueron entregadas. Las afirmaciones que hemos puesto de relieve fueron apreciadas de modo distinto por los eruditos y los propios masones. Se carecía de datos ciertos y el origen egipcio de la masonería, defendido por algunos iniciados en exceso aislados, siguió siendo una curiosidad.
Hoy es posible retomar el expediente y completarlo gracias a los progresos de la egiptología. Tendremos, pues, que examinar tres cuestiones: ¿existían iniciaciones en Egipto? ¿Qué lugar ocupaban los constructores en su civilización? ¿Se conoce con precisión una cofradía iniciática de constructores?
«El arte egipcio», escribe Fierre Montet, «es indiscutiblemente un arte real». Eso significa que los artesanos dependen del rey, pero puede advertirse también una alusión al carácter «real» del arte de vivir que la masonería, en su aspecto iniciático intenta recrear continuamente. El arte faraónico, basado en el anonimato, es la traducción de ideas simbólicas y no un esteticismo gratuito, Por ello, según Daumas «es fruto de una aplicación interior, de una conciencia profesional que ha permitido al individuo superarse y alcanzar el reflejo de la belleza y la perfección absolutas».
Ese estado de ánimo solo puede realizarse por la virtud de una iniciación. Los textos del antiguo Egipto repiten incansablemente que debemos escapar a la segunda muerte, la del alma; para lograrlo, es indispensable acceder a los misterios que se celebran en el secreto de los templos.
Los criterios de admisión entre los iniciados eran muy severos. Se exigía al postulante la práctica de un oficio manual, la mayor rectitud moral y una indiscutible aptitud para comprender el sentido oculto de los símbolos y de las escrituras sagradas. En los peristilos se celebraban densas conversaciones entre el futuro iniciado y sus maestros; se exigía una sinceridad total. Muchos candidatos eran rechazados y regresaban a la vida profana.
Para quien había superado victoriosamente esos primeros obstáculos, la aventura proseguía. El postulante era introducido en las primeras salas del templo y comenzaba a aprender las «reglas del arte». Tras un número de años que, probablemente, no era inferior a siete, el iniciado veía cómo se abrían las puertas de las «casas de vida» donde se le confiaban pesadas responsabilidades. Se ejercitaba en la redacción de los rituales y en la decoración simbólica de los templos. Ya maestro de su ciencia y de su arte, formaba a los discípulos que le sucederían.
Los documentos que prueban la existencia de iniciaciones en Egipto son muy numerosos. Por una estela del British Museum, por ejemplo, sabemos que un hombre pasó una noche meditando en el atrio del templo de los dos leones antes de ser admitido para las pruebas. Ese rito se celebra aún en la masonería moderna, pasando el neófito varias horas solo en el interior de una minúscula estancia llamada «gabinete de reflexión». Lleva a cabo allí un vasto examen de conciencia y muere progresivamente para el «hombre viejo» con el fin de renacer para el «hombre nuevo».
El rito egipcio más célebre es el del paso «por la piel»; el iniciado, encogido como un feto, se introducía en una piel de animal sobre la que los sacerdotes practicaban ritos de resurrección. Fue progresivamente abandonado a causa de la evolución de las costumbres, pero la masonería conserva su recuerdo en el ritual del grado de Maestro al que volveremos ulteriormente.
¿De qué prestigio gozaban los constructores en la civilización egipcia? Sin duda alguna, podemos afirmar que era inmenso. Los grandes hombres de la historia egipcia son los reyes y los maestros de obras. Distinción artificial, por otra parte, puesto que cada rey es, primero, un maestro de obras que construye el templo. Keops, Tutmosis III, Ramsés II, por no citar más que tres ilustres ejemplos, fueron prodigiosos constructores cuya reputación superó las fronteras de Egipto.
Rasgos muy claros diferenciaban a los artesanos manuales. No se confundía a los peones, los dibujantes, los geómetras y los arquitectos. En lo alto de la jerarquía estaba el carpintero-albañil del rey que detentaba los secretos del trabajo de la piedra y la madera; reinaba sobre quienes concebían el plano y la estructura de los edificios, al igual que el maestro de obras medieval estará a la cabeza de un consejo de maestros de los distintos oficios de la construcción.
Los constructores, dicen los textos faraónicos, crean sus obras para gloria del principio divino y de su representante en la tierra, el faraón. Dios es definido ya como el arquitecto soberano de los mundos, fórmula que, probablemente, está en el origen de la expresión masónica «A la gloria del Gran Arquitecto del Universo», cuya importancia veremos más adelante.
Lo esencial, para los constructores egipcios, es la calidad de la obra realizada de acuerdo con los ritos. François Daumas observaba que, en la mayoría de los templos, las piedras talladas de un modo irregular son las más empleadas. Sin embargo, habría sido más fácil utilizar bloques regulares y uniformes; pero la irregularidad y la asimetría, según el esoterismo egipcio, son características fundamentales de la vida y el artesano no debe retroceder ante dificultad alguna para adecuarse al acto creador del Arquitecto divino. El templo es concebido como un «gran hombre» en perpetua evolución.
Al arquitecto iniciado, se nos dice, acude la piedra brotada de la Luz, emanación perfecta del Gran Dios. Además, en el rito de fundación de los templos, se nos habla de los «Hijos de la Luz» que levantaron muros destinados a ocultar los misterios divinos a la mirada de los profanos. Estos detalles, sorprendentes como mínimo, son confirmados por el relato de un artesano que fue admitido en la comunidad que dirigía la «morada del Oro», donde se creaban estatuas vivientes: «Nada de lo referente a la morada del Oro se me ocultó», nos cuenta el iniciado; «soy sacerdote de misterios, he visto la Luz en sus variadas formas». Esta luz conocida sólo por algunos animaba la piedra; el nombre egipcio del escultor iniciado era, por lo demás, «el que da la vida».
Todas estas indicaciones son extremadamente turbadoras, pero debemos preguntarnos por la existencia de una asociación iniciática de constructores que pudiéramos estudiar de un modo más concreto. En otras palabras, ¿se encuentran rastros de una jerarquía iniciática que anuncie, sin equívoco, la estructura de las posteriores cofradías?
El egiptólogo francés Bernard Bruyére proporcionó a esta pregunta una respuesta bastante extraordinaria. De 1920 a 1952, ese gran arqueólogo hizo notables excavaciones en el paraje de Deir el-Medineh, al sur de la necrópolis tebana que se ha convertido, con el llano de Gizeh, en el gran lugar turístico de Egipto. Las investigaciones prosiguen aún en nuestros días.
Bruyére descubrió en aquel lugar numerosas rumbas muy curiosas; rápidamente, advirtió que se trataba de capillas pertenecientes a los miembros de una cofradía que agrupaba constructores, albañiles, grabadores y pintores que se instalaron en Deir el-Medineh a partir de finales de la XVIII Dinastía, hacia 1315 antes de nuestra era. La tumba 267, por ejemplo, es la de Ahí, «jefe de los artesanos», «modelador de las imágenes de los dioses en la morada del Oro». Las capillas fueron decoradas por los propios artesanos y encontramos, al azar de las pinturas, el codo sagrado, la escuadra, distintas formas de nivel y muchos otros objetos simbólicos que conocieron una duradera posteridad.
Había también una gruta dispuesta como santuario y dedicada a la diosa serpiente Mertseger, señora del silencio que deben respetar los iniciados. Al abrigo de la Cima, esa pirámide natural que domina el Valle de los Reyes, la cofradía trabajaba para el rey de Egipto y formaba un verdadero Estado en el Estado.
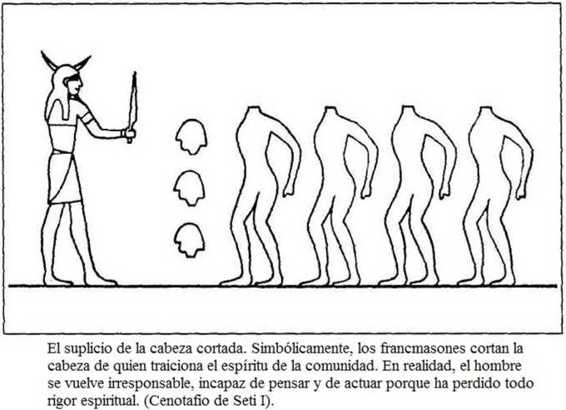
Los miembros de esta antiquísima sociedad iniciática se denominaban «Servidores en el lugar de verdad o de armonía». El faraón, una de cuyas principales cargas era mantener la armonía entre el cielo y la tierra, les confiaba gran parte de los trabajos artísticos en los que se expresaba el esoterismo egipcio desde el nacimiento del imperio. Para Bernard Bruyére se impone una evidencia: la cofradía de Deir el-Medineh es una auténtica masonería adelantada en el tiempo.
Se juzgara por cierro número de detalles significativos. Según sus constituciones, la colectividad se divide en logias o chozas que son talleres donde se reparten las tareas. Hecho curioso, las primeras logias de masones alemanes, durante la Alta Edad Media, se llaman también «chozas». Cada iniciado lleva el título de «El que escucha al maestro», pero existen tres grados: aprendiz, compañero y maestro. El aprendiz se define como el hijo que acaba de nacer o, más bien, de renacer; una vez iniciado, se pone de buena gana al servicio de los compañeros que le confían trabajos desagradables para poner a prueba su buena voluntad y su deseo de servicio. No hay «amabilidad» alguna en esos primeros contactos: para convertirse en maestro, es necesario vencer las debilidades de la naturaleza humana sin buscar excusas falaces. Los compañeros están al servicio de los maestros que, por su parte, se ocupan de los «escritos celestiales», es decir, de los bocetos, de los trazos directores del dibujo y de las reglas simbólicas del arte, sin las que ninguna representación tendría sentido.
Es de destacar que los iniciados de Deir el-Medineh se beneficiaban de ritos religiosos que les eran propios. Veneraban sobre todo a la diosa del silencio, al dios de los constructores y a la persona simbólica del rey. El rey de Egipto, por lo demás, era su gran maestro y visitaba las obras de vez en cuando, para hablar con los altos dignatarios de la comunidad y verificar la buena marcha de los trabajos.
Formar parte de la cofradía era una felicidad inmensa y una pesada carga; a la iniciación en espíritu se añadía una promoción social que elevaba a la mayoría de los iniciados por encima de su condición original. El nacimiento, en las sociedades tradicionales, nunca fue un criterio de admisión. Varios faraones y maestros de obras eran de extracción humilde, lo que no les impidió acceder a las más importantes funciones iniciáticas y administrativas. Muchos funcionarios, muchos cortesanos no vieron nunca al faraón al margen de las ceremonias oficiales; en cambio, el joven albañil procedente de una apartada campiña gozaba de este privilegio si era aceptado por la cofradía.
Pesada carga, en verdad, puesto que el error no estaba permitido. Pinturas y esculturas encarnan con la máxima fidelidad la idea simbólica que evocan; ninguna imperfección técnica se tolera, la inteligencia de la mano está del todo despierta.
¿Por qué, nos preguntaremos, los ritos iniciáticos se celebran en tumbas? Los textos egipcios nos proporcionan dos respuestas. En primer lugar, la «tumba», como el sarcófago, no es un lugar de muerte; en realidad, es la morada de una vida nueva obtenida por la muerte del individuo profano. En segundo lugar, la palabra «tumba» se sustituye bastante a menudo, en los escritos egipcios, por el término «taller»: crear la obra de arte y crear al iniciado son dos operaciones idénticas.
Los miembros de la cofradía de Deir el-Medineh iban vestidos con un delantal ritual que permitía identificar a los iniciados y a los profanos; tenía también un profundo valor simbólico, representando el vestido divino que el constructor no debe mancillar con actos serviles o inconscientes.
La buena marcha de la comunidad iniciática se definía por medio de reglas; el nuevo adepto tomaba conocimiento de signos rituales propios de su grado de evolución en la jerarquía. En caso de conflicto entre un miembro de la orden y un profano, el «espíritu de equipo» se manifestaba enseguida y algunos dignatarios sustituían al interpelado para resolver el conflicto.
Todos pagaban una cotización en especies, una vez al mes. Se añadía a un fondo común que permitía ayudar materialmente a un iniciado en dificultades. La comunidad tenía templos y lugares de reunión donde se celebraban regularmente asambleas. La presencia era ciertamente obligatoria, aunque este punto en concreto no deba contemplarse según la óptica moderna; puesto que la cofradía vivía en un territorio restringido, la única causa de ausencia era la enfermedad. Ninguna «obligación profesional» molestaba a los adeptos, puesto que todos participaban en el mismo trabajo.
La jurisdicción suprema de la orden era un tribunal compuesto por doce jueces que simbolizaban las doce fuerzas creadoras del universo. Componían una especie de cosmos del que no escapaba problema humano alguno. Los adeptos se sometían a las decisiones de este tribunal que decidía la admisión a un grado superior, ponía multas a los malos obreros y dictaba su exclusión en caso de falta grave contra el arte.
Cuando un iniciado moría, se celebraba una ceremonia fúnebre. El término «fúnebre» se adapta mal al estado de ánimo de los constructores; los egipcios, contrariamente a muchas opiniones, no pensaban que la muerte era un fenómeno real. Al igual que el alma del faraón difunto ascendía al cielo y se convertía en una estrella, así el alma del iniciado que abandonaba este mundo se confundía con la luz y brillaba en el cenit con claridad eterna. Tal vez esas nociones fueran conocidas, parcialmente al menos, por los masones que introdujeron la estrella llameante en los rituales masónicos. ¿Cuáles eran las actividades de la cofradía? Primero construir y crear, claro está; la obra más ínfima, advierten los textos, debe estar extremadamente cuidada. Para que no presente defectos, hay que observar sin falta las reglas reveladas por los maestros. La menor piedra es trabajada con amor; en ella reside toda la sabiduría del mundo para quien tiene los ojos abiertos. Algunas piedras tenían un valor excepcional y se convertían en ejemplos simbólicos; pienso, por ejemplo, en un ladrillo axial del recinto de Amón en el templo de Karnak. Llevaba la palabra «regir». El hombre es un templo, el templo es regido por una piedra fundamental que se convertirá en la piedra angular —de los relatos— cristianos.
Gracias a las excavaciones, conocemos los lugares donde se reunían los iniciados. En electo, no se consagraban solo a la construcción material: una actividad espiritual se unía a la actividad manual. Durante densísimas veladas, maestros, compañeros y aprendices trataban temas mitológicos o simbólicos y comulgaban en un mismo ideal de Conocimiento; los nuestros cuidaban de moldear el espíritu de los jóvenes adeptos para que fueran capaces, en el porvenir, de ennoblecer la materia.
En el interior de la sala de reunión, los asientos llevaban el nombre de los titulares. El detalle evoca una práctica exactamente parecida en la Edad Media: los sitiales de los caballeros de la Tabla Redonda estaban marcados también con sus nombres. Salían en busca del Grial, de la sustancia de inmortalidad, como los egipcios intentaban encontrar un misterioso cuenco que contenía las linfas de Osiris, el dios asesinado y troceado que los iniciados reconstruían con sus ritos.
Los asientos, en Deir el-Medineh, estaban dispuestos como lo estarán más tarde los sitiales de los canónigos medievales; se colocaban a lo largo de los grandes muros de la sala rectangular, a uno y otro lado del eje central. Al fondo había una pequeña nave que albergaba las estatuas del rey y de los dioses, los maestros inmortales de la cofradía. Ésta es, exactamente, la disposición de los templos masónicos contemporáneos, sustituidas las estatuas sagradas por el ojo de luz.
Las ceremonias se reservaban solo a los iniciados; uno de ellos apartaba a los profanos y a los curiosos que se habrían extraviado en estos lugares, diciéndoles: «No os dirijáis al lugar donde se hace la ofrenda». Los maestros disponían de un gran bastón que indicaba su calidad. Volveremos a encontrar este símbolo en manos de los maestros de obras de la Edad Media y en las de los compañeros de hoy.
El objetivo principal de los rituales era crear nuevos iniciados o ascender al grado superior al aprendiz y al compañero, Era ocasión para celebrar un rito de renacimiento en el que se ofrecía a los adeptos nuevos medios de perfeccionarse. Advirtamos sobre todo el empleo del «sudario de los dioses» con el que se cubría al iniciado. Muere y deben, escribía el masón Goethe retomando una antigua expresión egipcia. Sin cesar, el adepto abandonaba sus caducos pensamientos para abordar nuevas concepciones del espíritu y del arte de concebir; no aspiraba a la felicidad, sino a la plenitud.
Los «servidores del lugar de verdad» se consagraban especialmente al mantenimiento de una tuerza misteriosa a la que llamaban «ka». Desde el origen de los tiempos, esta potencia vital se encuentra en cada hombre, pero pocos de ellos piensan en hacer que fructifique. Desarrollar el «ka» con ritos iniciáticos era entrar en la vida eterna va en nuestro paso por esta tierra y liberarse de todas las trabas. Por eso, los adeptos de Deir el-Medineh alimentaban siempre su conciencia del «ka»; puesto que este existía, a la vez, en los alimentos, en la tierra y en el hombre, organizaban banquetes rituales, profundizaban en las virtudes del arte sagrado y hacían avanzar a cada hermano por el camino de la iniciación.
En la tumba 218 que pertenece al adepto Amennakht, una escena curiosa nos relata uno de los episodios de la iniciación: se ve a un hombre cuyo cuerpo es de color negro. Es el símbolo de la sombra del sol, del individuo que no ha recibido aún la luz. Mientras el constructor no ha sido iniciado, permanece en estado de «sombra»; por la comprensión del rito, penetrara en el corazón del sol y se convertirá en un «Hijo de la Luz», encargándose de propagarla entre sus hermanos y por el mundo.
Una intensa alegría se desprende de los ritos de la cofradía; diariamente, los iniciados hacen sacrificios a los dioses y rinden homenaje al rey vivo, a los Reyes muertos y a todas las divinidades egipcias. Se comunican de un modo casi natural con lo sagrado, de donde obtienen la fuerza necesaria para la realización de sus tareas.
Una de las leyendas más apasionantes que nos reveló Deir el-Medineh se refiere al asesinato de un maestro llamado Neferhotep por un obrero que quería usurpar su cargo. El nombre del maestro está formado por dos palabras egipcias que significan «la perfección en la belleza» y «la paz, la plenitud». Simboliza, por consiguiente, el iniciado perfecto puesto en peligro por los ávidos y los envidiosos. Ahora bien, encontramos de nuevo el mito del maestro asesinado en el origen de uno de los grados masónicos más profundos, el de maestro masón.
Podríamos extendernos mucho sobre los ritos iniciáticos y la existencia cotidiana de la prodigiosa cofradía egipcia. Nos queda demasiado camino por recorrer hacia la masonería moderna para demorarnos más tiempo. Advirtamos, sin embargo, que una organización iniciática de constructores estaba perfectamente constituida catorce siglos antes de nuestra era. Sus leyes, su simbolismo, su moral alcanzan un alto grado de espiritualidad y, sobre todo, esos hombres construyen su vida al construir el templo. Divinizando la materia, divinizan al ser humano. Perfectamente integrados en el imperio faraónico, son uno de los más hermosos florones de su sociedad y su mensaje artístico sigue hablando, directamente, a nuestro corazón y a nuestro espíritu.
Es evidente que la cofradía, rigurosamente documentada a finales de la XVIII Dinastía, existía antes. Como han demostrado los trabajos egiptológicos, las pirámides no fueron construidas por esclavos; ya en la más antigua época, los constructores se habían constituido en sociedad y los egipcios del siglo II d. C. conservaban, aún, el admirado recuerdo del genial maestro de obras Imhotep, arquitecto, médico y alquimista.
Con los adeptos de Deir el-Medineh, estamos en el meollo de la expresión primitiva de la masonería. Es el primer apogeo de la época llamada «operativa», puesto que la obra del pensamiento se concretiza directamente en la obra de las manos. El hombre estaba completo, era armonioso; exponía sus ideas a la prueba de la materia y vivía en una comunidad iniciática donde la fraternidad no era una palabra vana. Recordaremos esos datos fundamentales cuando hagamos un balance de la evolución de la masonería moderna. Los artesanos de Deir el-Medineh nos revelaron reglas de vida mucho más importantes que cualquier otra constitución administrativa.