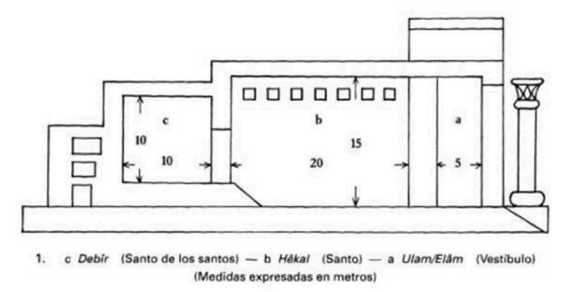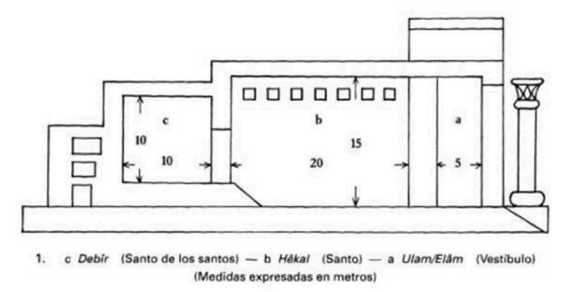
El primer día de la fiesta del esquileo de las ovejas y la consagración de los rebaños, a comienzos de estío, Hiram dio descanso a los artesanos de la cofradía. Participaron en los banquetes organizados por los campesinos, que no obtuvieron respuesta alguna a las múltiples preguntas sobre el estado de los trabajos.
El arquitecto no asistió a ninguna festividad. Paseaba por la campiña, lejos de las aldeas, acompañado por su perro.
Ante la puerta de la obra se hallaba un Caleb furioso por haber sido nombrado guardián del umbral exterior. ¡Qué largas le parecían las horas! ¿Quién se atrevería a pedirle paso cuando más de cien soldados, de acuerdo con maestre Hiram, vigilarían el lugar hasta que regresara la cofradía? Al cojo le horrorizaba la soledad, sobre todo cuando perdía la ocasión de comer hasta hartarse y embriagarse con vino fresco. Nadie se oponía ya a la construcción del templo. Todos esperaban con impaciencia poder contemplar su esplendor. Caleb hubiera sido más útil llenando las copas que vigilando el vacío, sentado a la magra sombra de la puerta de la obra. Cuál no fue su sorpresa, pronto teñida de temor, cuando vio avanzar hacia él a un hombre alto, tocado con una diadema de oro y vestido con una túnica blanca con orla de oro.
Reconociendo al rey Salomón, Caleb tembló.
—¡Nadie…, nadie puede entrar aquí sin saber la contraseña! —declaró con voz insegura.
El soberano sonrió.
—Mi sello me da acceso a todos los mundos. Si te opones a mí, te transformaré en bestia salvaje o en demonio sin cabeza.
Caleb se arrodilló ante Salomón.
—¡Señor, he recibido órdenes!
—¿Eres miembro de la cofradía?
—Un poco, sólo un poco ¡Pero no se nada importante!
—En ese caso, olvidarás mi venida. Contén tu lengua y apártate de mi camino.
¿No pertenecía el templo al rey de Israel? ¿Qué importancia tenía que lo viera antes o después? Aun cojo, a Caleb le gustaba la forma humana que Dios le había dado. Enfrentarse con la magia real hubiera sido una sinrazón. Por lo tanto obedeció con diligencia.
Cruzado el umbral, Salomón avanzó con paso lento por los dominios de Hiram.
Ocultos por la empalizada, los muros del templo habían sido construidos con ladrillos forrados de madera. La parte inferior se componía de tres hiladas de piedras talladas, coronadas por filas de maderos de cedro que servían de armadura y aseguraban la cohesión hasta lo más alto. Un envigado de madera de cedro sujeto a los muros por cabestrillos formaba un robusto techo que soportaría las terrazas. El conjunto daba una impresión de gracia y serenidad. El arquitecto había sabido traducir en las líneas del edificio los más secretos pensamientos de Salomón, su ardiente deseo de una paz que quería extender a todo el mundo. Tablas y bloques de calcáreos impedían el acceso. Frustrado, el rey se introdujo en la parte de la obra donde se guardaban los útiles y se levantaba el taller de Hiram. El silencio del lugar, tan animado por lo común, le colmaba de difusa felicidad. Tenía la sensación de colaborar en el trabajo de los escultores, de percibir la belleza de sus gestos, de sentarse a su lado en su reposo nocturno. En ausencia de los artesanos, su espíritu seguía transformando la materia, como si la obra continuara por sí sola, más allá de los hombres.
El taller del Trazo. Esta parte de su reino le estaba prohibida. En ese modesto edificio se elaboraba, sin embargo, el santuario de Yahvé. Salomón no resistió el deseo de empujar la puerta.
Se abrió.
En el umbral, una puerta de granito en miniatura. En el frontón, una inscripción: «Tú que crees ser un sabio, sigue buscando la sabiduría». En el techo, estrellas de cinco brazos alternándose con soles alados. En el suelo, un tendel de trece nudos que rodeaba un rectángulo plateado. En las esquinas de la estancia, jarras y recipientes que contenían escuadras, codos y papiros cubiertos de signos geométricos. En el muro del fondo, una segunda inscripción: «No te cargues con bienes de esta tierra; vayas donde vayas, si eres justo, nada te faltará».
Salomón meditó largo rato en el interior del taller. Hiram se había burlado de él, pretendiendo darle una lección. Al nombrar a Caleb guardián, el maestro de obras sabía que no opondría obstáculo alguno a la curiosidad que, fatalmente, llevaría al rey a la obra desierta. Palabras y objetos habían sido dispuestos para el indiscreto visitante.
La vanidad de un tirano habría sufrido cruelmente. Pero Salomón vivió la prueba con la sensación de pertenecer, en adelante, a una cofradía que, en vez de rebajarle, exaltaba en él el amor a la sabiduría.
También a él le habría gustado manejar los útiles, vivir la calidez de una fraternidad, empeñarse en la perfección de un trabajo concluido.
Pero era el rey. Y nadie sino él mismo podía recorrer el camino que Dios le había trazado.
¿No era un hijo la corona de los ancianos, un brote de olivo que debía crecer bajo un cielo luminoso, la flecha en manos de un héroe, la recompensa de un sabio? Sí, un hijo se anunciaba como una bendición.
La reina de Israel iba a dar a luz al hijo de Salomón, ayudada por vanas comadronas que la colocaron en la silla de partos. El rey imaginaba el delicioso instante en el que tendría en sus brazos aquel cuerpecito que sería bañado, frotado con sal y envuelto en pañales antes de que Salomón lo mostrara a una numerosa concurrencia que lanzaría gritos y aclamaciones. El monarca soñaba en la ceremonia de la circuncisión. El sacerdote llevaría a cabo con precisión la ablación del prepucio y colocaría en la herida un emplasto de aceite, comino y vino. El padre tomaría al hijo en sus rodillas y, calmando el dolor con su magnetismo, le hablaría de su porvenir de heredero de la corona. Le enseñaría que olvidar el uso del bastón suponía odiar a su hijo. Locura y ruina acechaba a aquel cuyo padre no encaminaba hacia el cielo. Los lamentos de Nagsara inquietaron a Salomón. La joven sufría por el castigo divino que pesaría sobre el nacimiento de los humanos hasta el final de los siglos.
Se produjo el parto. Una comadrona presentó al recién nacido a Salomón.
El rey lo rechazó.
Nagsara no le había dado un hijo sino una hija.
La madre, considerada impura, debía permanecer aislada durante veinticuatro días. Le estaba prohibido salir de su alcoba.
Nagsara no dejaba de llorar. ¿Cómo podría hacerse perdonar? Dando un hijo a Salomón, habría recuperado el corazón de su esposo. Aquella niña, a la que ni siquiera había querido ver, injuriaba la grandeza del rey de Israel.
Cuando Salomón aceptó visitarla, Nagsara imploro su clemencia.
—¡Olvidemos esa desgracia, dueño mío! ¡Os juro que concebiré un hijo!
—Tengo otras preocupaciones. Descansa, Nagsara, estás agotada.
—No. Me siento fuerte. Deseo levantarme y serviros.
—No hagas locuras. Ponte en manos de tus sirvientas.
—Yo necesito las vuestras.
Salomón permanecía distante.
—La administración del país requiere siempre mi presencia.
La joven sintió un nudo en la garganta. Se negaba a creer en la decadencia que la acechaba.
—¿Cuándo volveré a veros?
—Lo ignoro.
—¿Queréis decir que… me repudiáis?
—Eres la hija del faraón y mi esposa. Con tu presencia, Siamon unió el destino de Egipto al de Israel. No romperé esta unión ni la nuestra. Jamás te repudiaré.
La esperanza abrió el ennegrecido cielo. Nagsara se inflamó.
—Entonces, vuestro amor no ha muerto… Permitid que permanezca a vuestro lado. Callaré, seré más impalpable que una sombra, más transparente que un rayo de sol, más suave que la brisa otoñal.
Salomón tendió las manos a Nagsara, que las besó con fervor.
—No tengo derecho a mentirte, Nagsara. Te he amado, pero la llama se extinguió. La pasión huyó como un caballo embriagado por los grandes espacios. Como el de mi padre, mi deseo salta de valle en colina, de promontorio en montaña. Ninguna mujer me aprisionará.
—¡Venceré a mis rivales! Las desgarraré con las uñas, las arrojaré a la podredumbre de la Gehena.
—Apacigua esta fiebre, esposa mía. El odio no puede alimentar el amor.
—Sólo vuestro afecto me importa. Todas mis fuerzas se consagrarán a conquistarlo.
—Ya tienes mi respeto.
—No me basta y nunca me bastará.
Salomón se apartó. ¡Cómo le hubiera gustado sentir la misma pasión que la joven egipcia! Pero ¿qué ser humano podía rivalizar con el templo? Era lo único que llenaba el corazón del rey. Lo único que, en adelante, tendría su amor. El placer era sólo exaltación pasajera y distracción del cuerpo. El templo absorbía todo el ser del soberano de Israel.
Cuando salió de la alcoba, la reina, pese a su debilidad, decidió consultar la llama. ¿Cuántos años de su existencia le robaría, esta vez, para concederle la verdad? Al final de su videncia, Nagsara se desvaneció. Permaneció varias horas inconsciente.
Cuando despertó, sabía.
En el azul anaranjado de la llama del más allá no había visto el rostro de una rival sino un inmenso monumento, delirantes piedras, que dominaba una ciudad regocijada.
El templo de Jerusalén. El templo de Salomón.
Así, el santuario de Yahvé mataba en Salomón cualquier ternura hacia la mujer que le ofrecía su vida. ¿Cómo combatir un ser de piedra que, día tras día, se hacía más poderoso, sino golpeando a quien lo hacía crecer, el arquitecto Hiram?
Nagsara recurriría a la diosa Sekhmet, la terrorífica, la destructora, la propagadora de enfermedades.