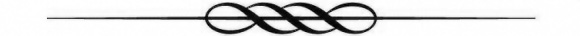
2
Justo enfrente de Tunbridge Wells, al otro lado del Canal de la Mancha, y por la misma época en que Thomas Bayes imaginaba su mesa perfectamente lisa y nivelada, el alcalde de una diminuta aldea de Normandía celebraba el nacimiento de un hijo varón: Pierre-Simon Laplace, el futuro Einstein de la época.
Pierre-Simon, nacido el 23 de marzo de 1749, y bautizado dos días después, vino al mundo en el seno de una familia que contaba con varias generaciones de cultos y respetados notables. Por línea materna descendía de unos prósperos granjeros, pero su madre murió siendo él muy joven, así que no le veremos hacer ninguna referencia a ella. Su padre regentaba una posada para diligencias en la pintoresca localidad de Beaumont-en-Auge, siendo además el personaje más destacado de su comunidad, compuesta por cuatrocientos setenta y dos habitantes, y desempeñando en ella el cargo de alcalde por espacio de treinta años. Parece que al llegar a la adolescencia, el único pariente cercano que le quedaba a Pierre-Simon era su padre, y en los años subsiguientes la decisión del joven, determinado a cursar la carrera de matemáticas, habría de quebrar de forma casi irreparable la relación que mantenía con su progenitor.[2.1]
Por fortuna para el muchacho, lo que nunca se puso en cuestión sería el hecho de que debiera recibir una educación. En la Francia de la década de 1700, la asistencia a la escuela estaba empezando a convertirse en una cosa normal. Esta circunstancia, que constituía una enorme revolución, se veía impulsada por la lucha que mantenía la Iglesia católica contra la herejía protestante y por la voluntad de los padres, persuadidos de que la educación tenía el potencial de enriquecer a sus hijos tanto en términos espirituales como intelectuales y económicos. La cuestión estribaba por tanto en el tipo de educación que debía recibir el joven.
Las décadas de belicosidad religiosa que habían enfrentado a los protestantes y a los católicos, unidas a la incidencia de varios episodios de la más horrenda hambruna debidos a las gélidas temperaturas invernales, habían convertido a Francia en un país laico y resueltamente decidido a desarrollar sus recursos. Pierre-Simon podía haberse dedicado al estudio de la ciencia y la geometría modernas en cualquiera de los muchos colegios laicos que habían ido surgiendo recientemente por todo el país. Sin embargo, en lugar de optar por esta vía, su padre lo inscribió en una escuela local en la que unos monjes benedictinos impartían los cursos correspondientes a la enseñanza primaria y secundaria a fin de formar a los futuros miembros del clero y el ejército, así como a los próximos abogados y burócratas que pudiera necesitar la corona. Gracias al mecenazgo del duque de Orléans, los estudiantes de las pequeñas localidades de la época, como el mismo Pierre-Simon, podían recibir las clases de forma gratuita. El currículo escolar era de carácter conservador y tenía como base el latín, insistiendo de forma particularmente intensa en el copiado de textos, la memorización y la filosofía. Sin embargo, de aquella experiencia habría de sacar Laplace una fabulosa memoria y una perseverancia poco menos que increíble.
Aunque es probable que los monjes no alcanzaran a saberlo, lo cierto es que la atención del joven se repartía entre sus enseñanzas y las de la Ilustración francesa. Las personas de la época darían a esos años los nombres de Siglo de las Luces y Era de la Ciencia y la Razón, y lo cierto es que el fenómeno intelectual más relevante de ese período habría de ser el de la popularización de la ciencia. Y teniendo en cuenta la curiosidad casi vertiginosa que caracterizaba a las personas de esa época, no es de sorprender que poco después de su décimo cumpleaños Pierre-Simon se viera hondamente afectado por una espectacular predicción científica.[2.2]
Décadas antes, el astrónomo inglés Edmond Halley había predicho la reaparición en el firmamento del cometa de larga cola que hoy lleva su nombre. Un trío de astrónomos franceses integrado por Alexis Claude Clairaut, Joseph Lalande y Nicole-Reine Lepaute —esposa de un célebre relojero— había resuelto un difícil problema de tres partes, descubriendo que la fuerza gravitatoria de Júpiter y Saturno retrasaría la llegada del cometa Halley. Estos astrónomos galos habían logrado señalar con precisión la fecha de aparición de ese cuerpo celeste, situando el acontecimiento a mediados de abril del año 1759, con un error de un mes arriba o abajo, de modo que los europeos podrían verlo cruzar el cielo en su camino de regreso tras orbitar en torno al sol. El hecho de que el cometa se presentara puntualmente, y siguiendo además el curso previsto, galvanizó a los europeos. Años después, Laplace diría que aquel episodio había permitido comprender a su generación que las circunstancias extraordinarias, como los cometas, los eclipses y las sequías graves no se debían a la cólera de Dios sino a un conjunto de leyes naturales que las matemáticas podían poner de manifiesto.
Puede que la asombrosa inteligencia matemática de Laplace no se hubiera hecho notar todavía al cumplir éste los diecisiete años en 1766, puesto que no fue a la Universidad de París, que contaba con una magnífica facultad de ciencias. Cursaría sus estudios universitarios en Caen, ciudad que no sólo se hallaba más próxima a su domicilio sino que poseía un sólido programa teológico, según convenía a un futuro clérigo.
No obstante, lo cierto es que incluso en Caen se dejaba sentir la actividad de los agitadores matemáticos que se dedicaban a dar conferencias avanzadas sobre cálculo integral y diferencial. Y si los matemáticos ingleses seguían empantanados en la torpe versión geométrica que Newton había empleado para efectuar dichos cálculos, sus rivales del continente europeo habían empezado a utilizar ya el cálculo algebraico de Gottfried Leibniz, notablemente más flexible. Provistos de esa herramienta, estaban desarrollando ecuaciones y descubriendo una inmensa cantidad de nueva y muy estimulante información sobre los planetas, sus masas respectivas y los detalles de sus órbitas. Laplace abandonaría Caen convertido en un virtuoso de las matemáticas y en un romántico aventurero de las ciencias exactas, ansioso por lanzarse al mundo de la ciencia. Y también se había transformado, para gran espanto de su padre, sin duda, en un escéptico en materia de religión.
Al licenciarse, Laplace tuvo que enfrentarse a un angustioso dilema. La obtención de una maestría matemática le permitía a un tiempo profesar los votos sacerdotales del celibato o aceptar el título de abate, lo que implicaba convertirse en un clérigo de condición humilde con posibilidad de contraer matrimonio y heredar propiedades. Los abates no gozaban de una reputación demasiado buena: Voltaire los calificaría de «seres indefinibles que no son ni eclesiásticos ni laicos […] hombres jóvenes, célebres por su vida disoluta».[2.3] Un grabado de la época bajo el cual puede leerse la siguiente pregunta «¿Qué piensa de ello el abate?» muestra al susodicho clérigo sumido en la beatífica contemplación de los senos de una dama a medio vestir.[2.4] Con todo, el padre de Pierre-Simon Laplace quería que su hijo se integrase en el clero.
Si Laplace se hubiera mostrado dispuesto a ser abate es muy posible que su padre le hubiese ayudado económicamente, con lo que Pierre-Simon podría haber compaginado las actividades eclesiásticas con las científicas. Había unos cuantos abates que hallaban su propio sustento en la ciencia, y el más famoso de todos ellos era Jean Antoine Nollet, que se dedicaba a realizar espectaculares experimentos físicos ante un público de pago. A fin de contribuir a la edificación científica del rey y la reina de Francia, Nollet había hecho circular una corriente de electricidad estática por una fila compuesta por ciento ochenta soldados, haciéndolos saltar cómicamente en el aire. Se había dado incluso el caso de que dos abates fueran elegidos miembros de la prestigiosa Real Academia de las Ciencias de Francia. Pese a todo, en la mayor parte de las ocasiones la suerte de los abates metidos a científicos no resultaba ni lucrativa ni estimulante desde el punto de vista intelectual. La gran mayoría de ellos terminaba encontrando un modesto quehacer en la tutoría de los hijos de los nobles acaudalados o en el ejercicio de la docencia, dedicándose en tales casos a enseñar matemáticas elementales y rudimentos científicos en las escuelas secundarias. En el ámbito universitario las oportunidades eran escasas porque en el siglo XVIII los profesores se consagraban a la transmisión de los descubrimientos pasados y no a la realización de ningún programa de investigación original.
Sin embargo, la estancia en Caen había convencido a Laplace de que lo que quería hacer era algo totalmente nuevo. Deseaba convertirse en un investigador matemático profesional, laico y plenamente dedicado a su ciencia. Ansiaba asimismo adentrarse en el nuevo mundo científico que se había engendrado a raíz de la introducción de mejoras en el álgebra y la reciente profusión de datos empíricos. A los ojos de su padre, que era un hombre ambicioso de la Francia bucólica, la procura de una carrera profesional en el campo de la matemática debía de presentar el aspecto de una idea absurda.
El joven Laplace tomó su decisión en el verano de 1769, poco después de haber completado sus estudios en Caen. Abandonó la región de Normandía y se trasladó a París, provisto de una carta de recomendación dirigida a la atención de Jean Le Rond d’Alembert, el más eminente matemático de la época y una de las personas más conspicuamente anticlericales de Europa —por no mencionar que los jesuitas le habían convertido también en el blanco de una casi incesante serie de ataques—. D’Alembert era uno de los astros de la Ilustración y el principal representante de la Encyclopédie, un empeño que estaba poniendo al alcance del público en general un enorme corpus de saberes empíricos de carácter científico y libres de todo dogmatismo religioso. Al poner su destino en manos de D’Alembert, Laplace venía a cortar de hecho todas las amarras que todavía le mantenían unido a la Iglesia católica. No podemos sino imaginar la reacción de su padre, pero sabemos que Laplace no regresaría a su hogar sino veinte años más tarde y que no asistiría al funeral de su anciano progenitor.
Una vez en París, Laplace se presentó en el domicilio del gran D’Alembert y le mostró un ensayo estudiantil de cuatro páginas sobre la inercia. Años después, Laplace todavía era capaz de recitar de memoria pasajes enteros de aquel trabajo juvenil. Pese a que el número de artículos y solicitudes que le enviaban los aspirantes a científicos era abrumador, lo cierto es que en este caso D’Alembert quedaría tan impresionado que, en el plazo de pocos días, consiguió a Laplace un puesto remunerado de instructor de matemáticas en la recién creada Real Academia Militar para los hijos no primogénitos de la pequeña nobleza. La academia, situada tras los Inválidos de París, ofrecería a Laplace un salario, además de alojamiento, comida y dinero para adquirir leña con la que alimentar la calefacción de su habitación durante el invierno. Era justamente el tipo de trabajo que había esperado poder evitar.
Laplace podía haber tratado de encontrar un empleo que llevase aparejada la aplicación de las matemáticas a los problemas prácticos y que pudiera desarrollarse en uno de los numerosos establecimientos que la monarquía dedicaba a la investigación, y otra alternativa habría sido trabajar en cualquiera de sus plantas manufactureras. En esas instituciones hallaban ocupación muchos jóvenes dotados de talento matemático y procedentes de familias modestas. Sin embargo, Laplace y su mentor apuntaban mucho más alto. Laplace quería asumir el desafío de dedicarse a tiempo completo a la investigación. Y para ello, como sin duda debió de decirle D’Alembert, tenía que ser designado candidato al ingreso en la Real Academia de las Ciencias.
En notable contraste con el carácter de la Real Sociedad de Londres, integrada fundamentalmente por científicos aficionados, la Real Academia de las Ciencias francesa era la institución más profesional de Europa. Pese a que los aristócratas aficionados pudieran ser nombrados miembros honorarios de la institución francesa, los peldaños más altos de la organización estaban integrados por científicos de profesión elegidos en función de su mérito y remunerados no sólo para observar, reunir e investigar los hechos al margen de todo vestigio de dogmatismo, sino también para publicar sus descubrimientos tras una revisión de su esfuerzo por colegas igualmente capacitados y para asesorar al gobierno en cuestiones técnicas como las vinculadas con la concesión de patentes. Si deseaban ver aumentar sus magros salarios, los académicos podían valerse de su prestigio y apañárselas para empalmar varios trabajos a tiempo parcial.
Con todo, al carecer del respaldo económico de la Iglesia de su padre, Laplace se vio obligado a trabajar a toda prisa. Dado que la elección de la mayoría de los miembros de la academia se realizaba sobre la base de un largo historial de sólidos logros, tendría que confiar en superar a otros estudiosos más veteranos para poder aspirar a salir elegido. Y para poder conseguirlo tenía que hacer algo que causase verdadera impresión.
D’Alembert, que había hecho de la revolución newtoniana el eje de la matemática francesa, instó a Laplace a concentrarse en la astronomía. Y en este sentido, D’Alembert tenía en mente un problema preciso.
La astronomía matemática había avanzado a grandes pasos en el transcurso de los dos últimos siglos. Nicolás Copérnico había desplazado a la Tierra de su posición central en el sistema solar, trasladándola a un modesto pero muy exacto emplazamiento entre los distintos planetas; Johannes Kepler había venido a enlazar el comportamiento de los cuerpos celestes mediante un conjunto de leyes simples; y Newton había introducido el concepto de gravedad. Sin embargo, Newton había descrito los movimientos de los cuerpos pesados de forma tosca y sin proporcionar una explicación. Por consiguiente, al fallecer el gran sabio inglés en el año 1727, la generación de Laplace se vio ante un enorme desafío: el de mostrar que la gravitación no era una hipótesis sino una ley fundamental de la naturaleza.
La astronomía era la ciencia más cuantificada y respetada de la época, y sólo podría poner a prueba las teorías de Newton si conseguía explicar con precisión los efectos que la gravitación venía a ejercer en el movimiento de las mareas, en la interacción entre planetas y cometas, en la órbita lunar y en la forma de la Tierra y otros cuerpos celestes similares. Se habían estado reuniendo datos empíricos durante cuarenta años, pero, como advertía D’Alembert, bastaría con hallar una excepción para que el edificio entero se viniese abajo.
La cuestión científica más candente del momento consistía en averiguar si el universo era o no estable. Si la fuerza gravitacional de Newton actuaba en todo el universo, ¿cómo explicar el hecho de que los planetas no chocaran unos con otros y provocaran el cósmico Armagedón que aparece descrito en el libro bíblico del Apocalipsis? ¿Estaba próximo el fin del mundo?
Hacía ya mucho tiempo que los astrónomos venían siendo conscientes de la existencia de un conjunto de pruebas alarmantes que sugerían que el sistema solar era intrínsecamente inestable. Al comparar las posiciones que ocupaban en su época los planetas conocidos más lejanos al sol con las observaciones realizadas en los siglos anteriores, constataban que la órbita que Júpiter describía en torno al astro rey se estaba acelerando lentamente, mientras que la de Saturno, en cambio, parecía estar ralentizándose. Lo que iba a ocurrir finalmente, según pensaban, era que Júpiter acabaría chocando con el sol y que Saturno, por el contrario, saldría despedido al espacio exterior. El problema de predecir los movimientos de un gran número de cuerpos celestes capaces de interactuar durante períodos de tiempo extremadamente dilatados resulta complejo incluso en nuestros días, y lo cierto es que el propio Newton llegó a la conclusión de que sólo la milagrosa intervención divina lograba que el firmamento se mantuviera en equilibrio. Respondiendo al reto, Laplace decidió dedicar su vida a estudiar la estabilidad del universo, afirmando que en tal empeño su instrumento habrían de ser las matemáticas, y que éstas vendrían a operar del mismo modo que un telescopio en manos de un astrónomo.
Durante un breve período, Laplace sopesó de hecho la posibilidad de modificar la teoría de Newton haciendo que la gravedad variase tanto con la velocidad de un cuerpo como con su masa y su distancia a otro u otros. También se preguntó fugazmente si el paso de los cometas no estaría alterando las órbitas de Júpiter y Saturno. Sin embargo, cambió de opinión casi inmediatamente. El problema no residía en la teoría de Newton, sino en los datos que estaban empleando los astrónomos.
El único modo de aceptar que el sistema gravitacional de Newton fuese verdadero pasaba por comprobar que se ajustaba a los datos resultantes de un conjunto de mediciones exactas. Sin embargo, la astronomía observacional se hallaba saturada de información, y parte de ella resultaba incierta e inadecuada. Al trabajar en el problema que planteaban Júpiter y Saturno, por ejemplo, Laplace tenía que remitirse a las observaciones hechas por los astrónomos chinos del año 1100 a. de C., sus colegas caldeos del año 600 a. de C., los griegos de 200 a. de C., los romanos del 100 de la era cristiana y los árabes del año 1000. Como es obvio, no todos los datos tenían la misma validez. Y lo cierto era que nadie sabía cómo resolver los errores —piadosamente denominados «discrepancias».
El mundo académico francés había decidido abordar el problema estimulando el desarrollo de unos telescopios y unos transportadores de ángulos más precisos. Y al ir mejorando los instrumentos con el álgebra, los experimentadores comenzaron a producir más resultados cuantitativos. En una verdadera explosión de información, el volumen y la sistematización de los datos aumentó a un ritmo acelerado en todo el Occidente. A imagen de lo que ya estaba sucediendo con el número de especies vegetales y animales conocidas, también el conocimiento del universo físico iba a experimentar una enorme expansión en el siglo XVIII. Precisamente en el mismo momento en que Laplace se presentaba en París, las instituciones académicas francesa y británica culminaban el envío de un conjunto de observadores, provistos tanto de una buena formación como de los más modernos instrumentos de la época, a ciento veinte puntos cuidadosamente seleccionados de todo el globo a fin de calcular el tiempo que tardaba Venus en cruzar por delante del disco solar —de hecho, ése sería uno de los elementos fundamentales de la misión que originalmente se encomendara al capitán James Cook al enviarlo a recorrer los Mares del Sur—. Mediante la comparación de todas esas mediciones, los matemáticos franceses podrían determinar con una cierta aproximación la distancia existente entre el sol y la Tierra, una constante fundamental de la naturaleza que habría de revelarles las dimensiones del sistema solar. Sin embargo, en ocasiones seguía dándose el caso de que las expediciones, por muy avanzadas que fuesen, ofrecían datos contradictorios respecto a la forma de la Tierra, por ejemplo, unas sostenían que se asemejaba a un balón de rugby mientras que otras mantenían que su perfil era más bien el de una calabaza.
El tratamiento de grandes volúmenes de datos complejos estaba empezando a convertirse en un importante problema científico. Dada la inmensa cantidad de observaciones efectuadas, ¿cómo podrían los científicos evaluar los hechos que ahora tenían a su disposición a fin de seleccionar los más válidos? En el caso de los astrónomos experimentales, lo que solía hacerse por regla general era hallar el promedio de los tres mejores datos observacionales de un determinado fenómeno, pero se trataba de una práctica tan simple como arbitraria, puesto que nadie había tratado jamás de probar la validez del dato así obtenido, ya fuera por medios empíricos o teoréticos. La teoría matemática de la propagación de errores se hallaba todavía en pañales.
Los problemas habían llegado a un punto en el que se imponía darles una solución, así que Laplace, con la vista puesta en su ingreso en la Real Academia de las Ciencias, lanzó sobre dicha institución una andanada de trece trabajos concentrados en el breve espacio de cinco años. Remitió a los miembros de dicha sociedad científica centenares de páginas repletas de los sólidos y originales cálculos matemáticos que precisaban por entonces los campos de la astronomía, la mecánica celeste y otros ámbitos del saber vinculados con los anteriores y no menos importantes que ellos. Dando pruebas de astucia, Laplace se preocupó de acompasar el ritmo de entrega de sus informes con la aparición de vacantes en las filas de los integrantes de la Academia. El secretario de la entidad, el marqués de Condorcet, dejará constancia escrita de que aquella sociedad científica jamás había visto «presentar a alguien tan joven, y en tan corto espacio de tiempo, tan gran número de memorias relevantes, y menos aún sobre tan diversas y difíciles materias».[2.5]
Los miembros de la Academia estudiarían el ingreso de Laplace en seis ocasiones, pero rechazarían su candidatura una y otra vez para promocionar en cambio a otros científicos de más edad. D’Alembert, furioso, protestó diciendo que la organización académica se negaba a reconocer el talento. Laplace comenzó a sopesar la posibilidad de emigrar a Prusia o a Rusia a fin de trabajar en sus instituciones académicas.
A lo largo de todo este frustrante período, Laplace dedicaría las tardes, que le quedaban libres, a zambullirse en la literatura matemática incluida entre los cuatro mil volúmenes de la biblioteca de la Real Academia Militar. El análisis de grandes cantidades de datos constituía un problema formidable, y Laplace ya estaba empezando a darse cuenta de que la solución iba a requerir una fundamental renovación del pensamiento matemático. Estaba comenzando a ver que el cálculo de probabilidades abría una vía para tratar las abrumadoras incertidumbres que se cernían sobre muchos acontecimientos y sus causas. Hallándose pues curioseando entre los anaqueles de la biblioteca, descubrió una tarde un viejo libro sobre las probabilidades en los juegos de azar: la Doctrine of Chances de Abraham de Moivre. Entre los años 1718 y 1756 habían aparecido tres ediciones de dicha obra, y es posible que la edición que Laplace consultara fuese la de esta última fecha. Thomas Bayes había estudiado en cambio la primera edición.
Al leer el texto de De Moivre, Laplace comenzó a convencerse cada vez más de que el cálculo de probabilidades podía quizá ayudarle a manejar las incertidumbres del sistema solar. El término de «probabilidad» apenas se empleaba por entonces en sentido matemático, y menos aún podía decirse que viniera a ser el fundamento de teoría alguna. De no utilizarse en el ámbito del juego, su aplicación quedaba circunscrita, y en forma muy rudimentaria, al análisis de algunas cuestiones filosóficas como la existencia de Dios, o al estudio de los riesgos comerciales —entre los cuales cabe destacar la estipulación de los contenidos contractuales, la determinación de los seguros de vida y las pólizas marítimas, las rentas vitalicias y las cuantías de los préstamos de dinero en efectivo.
El creciente interés de Laplace en las probabilidades iba a crear un problema diplomático bastante espinoso, puesto que D’Alembert pensaba que el concepto de probabilidad era demasiado subjetivo para resultar válido en el campo de la ciencia. Pese a su juventud, Laplace tenía no obstante la suficiente confianza en su buen juicio matemático como para discrepar de su poderoso protector. Para Laplace, los movimientos de los cuerpos celestes parecían tan complejos que no cabía esperar que pudieran hallarse soluciones exactas. La probabilidad no iba a permitirle obtener respuestas absolutas, pero podía mostrarle qué datos tenían más posibilidades de resultar correctos. Comenzó a reflexionar así en un método con el que deducir las probables causas de las divergencias y los numerosos errores constatados en las observaciones astronómicas. Estaba empezando a avanzar a tientas hacia la elaboración de una vasta teoría general con la que poder ascender por vía matemática desde los acontecimientos conocidos a sus más probables causas. Los matemáticos del continente europeo desconocían todavía el descubrimiento de Bayes, de modo que Laplace dio a su idea la doble denominación de «probabilidad de las causas» y «probabilidad de las causas y averiguación de los acontecimientos futuros sobre la base de hechos pasados».[2.6]
En el año 1773, habiéndose ya fajado con el cálculo de probabilidades, Laplace comenzó a pensar en el contrapunto filosófico de dicho cómputo. En uno de los trabajos que remitió y leyó ante la Real Academia de las Ciencias en marzo de ese año, el antiguo abate expuso una serie de consideraciones en las que no daría en comparar a la ignorante humanidad con Dios sino con una inteligencia imaginaria dotada de omnisciencia. Dado que los seres humanos jamás podrán alcanzar un conocimiento exacto de todo cuanto existe, decía, la probabilidad es la expresión matemática de nuestra ignorancia: «Debemos pues a la fragilidad de la mente humana una de las más sutiles e ingeniosas teorías matemáticas, a saber, la de la ciencia de la posibilidad o de las probabilidades».[2.7]
El ensayo era una espléndida combinación de los saberes matemáticos, metafísicos y celestes a los que Laplace habría de atenerse a lo largo de toda su vida. Su búsqueda de una probabilidad de las causas y el punto de vista que él mismo mantenía en relación con lo divino no eran elementos contrapuestos sino que se hallaban profundamente interrelacionados. Laplace era un hombre sin dobleces, razón que magnifica todavía más si cabe su figura. Decía con frecuencia que no creía en Dios, y de hecho ni siquiera su biógrafo alcanzará a definirle con seguridad en este sentido —ni como ateo ni como teísta—. Sin embargo, sus estudios sobre la probabilidad de las causas serían una expresión matemática del universo, de modo que durante el resto de su existencia Laplace se dedicará a poner al día sus teorías sobre Dios y la probabilidad de las causas a medida que vaya disponiendo de nuevos elementos probatorios.
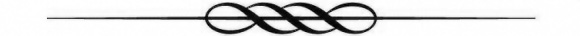
Un buen día, diez años después de la publicación del ensayo de Bayes y hallándose entregado a su ardua labor sobre la probabilidad, Laplace acertó a leer una revista astronómica y quedó súbitamente conmocionado al leer en ella que otros investigadores podían andar rastreando la misma pista y estar ya pisándole los talones. En realidad no peligraba su trabajo, pero la amenaza de unos posibles competidores le galvanizó. Tomó uno de los manuscritos que había descartado y que languidecía cubierto de polvo en una estantería de su gabinete y lo transformó en un método general para la determinación de las causas más probables de todo un conjunto de acontecimientos y fenómenos. Lo tituló «Mémoire sur la probabilité des causes par les événements».
Este texto iba a constituir la primera versión de lo que hoy denominamos regla de Bayes, probabilidad bayesiana, o inferencia estadística bayesiana. Pese a que todavía no es posible reconocer en este estudio la moderna forma de la regla de Bayes, se trataba no obstante de un proceso que permitía retroceder en un solo paso del efecto a su causa más probable o, a la inversa, avanzar de la causa al efecto. Siendo un matemático inmerso en un entorno cultural adicto al juego, Laplace sabía cómo averiguar las cuotas de probabilidad futuras que un determinado jugador tenía de ver materializado un acontecimiento específico partiendo del conocimiento de su causa (el dado). Sin embargo, él deseaba resolver problemas científicos, y en la vida real no sólo no conocía siempre las probabilidades de los jugadores sino que acostumbraba a dudar respecto a las cifras que debía introducir en sus cálculos. Dando un gigantesco salto intelectual, prueba de su gran agilidad matemática, comprendió que podía inyectar aquellas incertidumbres en su razonamiento, procediendo a considerar primero la totalidad de las causas posibles y pasando a elegir después las más verosímiles.
Laplace no expuso su idea en forma de ecuación. La había intuido en forma de principio, de modo que en su descripción se limitó a usar palabras: la probabilidad de una causa (dado un acontecimiento) es proporcional a la probabilidad del acontecimiento (dada su causa). En esta fase, Laplace no tradujo su teoría al lenguaje algebraico, pero es posible que el lector moderno encuentre útil echar un vistazo al aspecto que hoy tendría su afirmación:
donde P(C|E) es la probabilidad de ocurrencia de una determinada causa (dado el dato) y P(E|C) representa la probabilidad de un acontecimiento o datum (dada esa causa). El signo que aparece en el denominador, señalado con la letra sigma que acostumbraba a utilizar Newton, indica que han de sumarse las probabilidades de todas las causas posibles.
Provisto de este principio, Laplace se hallaba ya en condiciones de realizar todo cuanto Thomas Bayes había podido hacer en su momento —siempre y cuando aceptase la restrictiva suposición de que todas las posibles causas o hipótesis fueran igualmente probables—. No obstante, el objetivo de Laplace revelaba ser mucho más ambicioso. Como científico, necesitaba hallarse en situación de estudiar las diversas causas posibles de un fenómeno para determinar después la que pareciese más idónea. Sin embargo, lo que todavía no sabía era cómo conseguir ese objetivo de forma matemática. Tendría que realizar todavía otros dos grandes avances más y reflexionar durante varias décadas con el máximo ahínco.
El principio de Laplace, esto es, la idea de la existencia de una proporcionalidad entre los acontecimientos probables y sus probables causas, podría parecer simple en la actualidad. Sin embargo, Laplace era el primer matemático que se atrevía a trabajar con grandes conjuntos de datos, y la proporcionalidad entre la causa y el efecto habría de facilitarle la realización de toda una serie de complejos cálculos numéricos valiéndose únicamente de una pluma de ganso y de un frasquito de tinta.
En una memoria leída en voz alta ante los miembros de la Real Academia de las Ciencias de Francia, Laplace aplicaría por vez primera su nuevo principio de la probabilidad de las causas a dos problemas relacionados con los juegos de azar. En ambos casos, el científico se revelaba capaz de comprender intuitivamente lo que estaba pasando pero se empantanaba después al tratar de probar dichas intuiciones por medios matemáticos. Imaginó en primer lugar una urna llena de un número desconocido de tarjetas blancas y negras (su causa). Procedió a continuación a sacar de la urna un cierto número de tarjetas y, basándose en esa experiencia, se interrogaba acerca de la probabilidad de que la siguiente tarjeta fuese blanca. Después, en un frustrante combate por lograr encontrar una prueba que viniese a sustentar matemáticamente la respuesta, acabaría por elaborar no menos de cuarenta y cinco ecuaciones, rellenando con ellas cuatro folios in quarto.
El segundo problema que le sugirió el examen de los juegos de azar le llevaría a analizar el piqué, un juego de naipes que exige a un tiempo suerte y habilidad. Empiezan jugándolo dos personas, pero después han de detenerse en plena partida e imaginar cómo habrán de repartir el dinero acumulado en la banca mediante la estimación de las habilidades que hayan mostrado respectivamente a lo largo del juego (la causa). De nuevo, Laplace sabía instintivamente cómo resolver el problema pero se descubría incapaz de hacerlo de modo matemático.
Tras abordar las cuestiones vinculadas con el juego —actividad que detestaba—, Laplace pasó aliviado a estudiar el crucial problema científico al que tenían que enfrentarse los astrónomos profesionales: ¿cómo podían arreglárselas para manejar las distintas observaciones de un mismo fenómeno? Tres de los mayores problemas científicos de la época guardaban relación con los efectos que la atracción gravitatoria ejercía en los movimientos de la luna, las órbitas de los planetas Júpiter y Saturno, y la forma de la Tierra. Pese a que los observadores se esforzaran en repetir sus mediciones, haciéndolo además en un mismo momento y lugar, y con los mismos instrumentos, lo cierto era que los resultados que obtenían podían mostrar pequeñas diferencias en cada ocasión. Para tratar de calcular el valor medio de dichas observaciones discrepantes, Laplace limitó el análisis a tres observaciones, y sin embargo, le seguía siendo imposible formular el problema en menos de siete páginas, todas ellas repletas de ecuaciones. En términos científicos poseía ya la capacidad de entender cuál era la respuesta correcta —el promedio de tres datos salidos de la observación espacio-temporal de los astros—, pero no habría de conseguir encontrar una justificación matemática para proceder de ese modo hasta el año 1810, fecha en la que, sin recurrir a la probabilidad de las causas, concebiría el teorema del límite central.
Pese a que el origen de la probabilidad de las causas se encuentre en Bayes, no hay duda de que Laplace es el descubridor de esta versión de la teoría. Laplace tenía apenas quince años cuando se publicó el ensayo de Bayes-Price. Éste acababa de ver la luz en una revista inglesa dirigida a la pequeña nobleza británica y según parece no volvió a saberse nada más de él. Hasta los científicos franceses, que acostumbraban a mantenerse al día consultando las publicaciones científicas extranjeras, pensaron que Laplace era el primero en exponer dicha teoría, felicitándole de todo corazón por su originalidad.
Las operaciones matemáticas de Laplace confirman que descubrió el principio de forma independiente. Bayes había conseguido resolver un problema especial vinculado con una mesa plana recurriendo a un proceso de dos pasos que implicaba una conjetura a priori y la obtención de nuevos datos. Laplace no se había topado todavía con la cuestión de la conjetura inicial, de modo que abordaba el problema desde una perspectiva de orden general, convirtiendo de ese modo el teorema en una solución de útil aplicación a distintas dificultades. Bayes explicaba e ilustraba laboriosamente las razones que permitían el uso de probabilidades uniformes, mientras que Laplace daba instintivamente por supuesto este extremo. El estudioso inglés quería determinar la gama de probabilidades de que algo llegara o no a suceder, basándose para ello en la experiencia previa. Laplace en cambio deseaba ir más lejos: como científico profesional, deseaba saber la probabilidad de que una determinada batería de medidas y valores numéricos asociada con un particular fenómeno resultara realista. Si Bayes y Price partían del hecho de observar hoy la presencia de charcos para tratar de averiguar la probabilidad de que ayer se hubieran producido precipitaciones o de que éstas vinieran a concretarse al día siguiente, Laplace se interrogaba acerca de la probabilidad de que se registrasen unos concretos niveles pluviométricos para ir refinando después progresivamente su parecer a medida que fuera obteniendo nuevas informaciones y se empezara a encontrar en situación de especificar con mayor exactitud la cantidad. El método de Laplace estaba llamado a ejercer una inmensa influencia práctica, mientras que, por el contrario, los científicos no habrían de prestar una atención verdaderamente seria a Bayes hasta el siglo XXI.
Lo más sorprendente de todo es quizá el hecho de que, a sus veinticinco años, Laplace estaba absolutamente decidido a desarrollar su método y a hallarle utilidad. Dedicaría los cuarenta años siguientes a clarificar, simplificar, expandir, generalizar, probar y aplicar la nueva regla que había encontrado. Sin embargo, pese a que Laplace se convirtiera en el indiscutible gigante intelectual de la regla de Bayes, lo cierto es que ese teorema no iba a representar más que una ínfima parte de su fecunda carrera científica, puesto que estaba llamado a realizar importantes avances en los campos de la mecánica celeste, las matemáticas, la física, la biología, la geociencia y la estadística. Hacía malabarismos con sus proyectos, pasando de uno a otro y volviendo más tarde a ocuparse del primero. Felizmente dedicado a abrir nuevas vías de comunicación entre los distintos ámbitos de la ciencia conocida en su época, lograría transformar y conferir carácter matemático a todo cuanto tocara. Nunca dejarían de maravillarle los ejemplos de la teoría de Newton.
Pese a que estaba convirtiéndose rápidamente en el más destacado científico de la época, la Real Academia de las Ciencias de Francia aguardaría otros cinco años más antes de elegirle miembro de la institución —admitiéndole finalmente el 31 de marzo de 1773—. Pocas semanas más tarde era formalmente introducido en la más importante organización científica del mundo. Un año después, en 1774, se publicaba su memoria sobre la probabilidad de las causas. Con tan sólo veinticuatro años de edad, Laplace oficiaba ya como investigador profesional. Los emolumentos anuales que habría de recibir de la Academia, unidos a su paga de profesor, contribuirían a sostenerle mientras se entregaba a la labor de pulir sus trabajos sobre la mecánica celeste y la probabilidad de las causas.
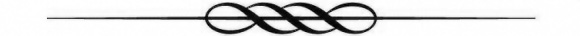
En el año 1781, fecha en la que Laplace seguía lidiando con los problemas derivados de la probabilidad, Richard Price visitó París y señaló a Condorcet el descubrimiento de Bayes. Laplace hizo inmediatamente suya la ingeniosa invención del pastor inglés —la de la conjetura inicial— y la incorporó a la primera versión de la probabilidad de las causas que él mismo había concebido unos años antes. Estrictamente hablando, no idearía con ello una nueva fórmula, sino más bien una proposición vinculada con aquella primera formulación, suponiendo siempre que las probabilidades de las causas eran iguales. Esa proposición le daría no obstante la confianza suficiente para creer que se hallaba en el buen camino, y le confirmaría que mientras sus hipótesis a priori siguiesen siendo igualmente probables, su primer principio, el expuesto en el año 1774, continuaría mereciendo que se lo considerara correcto.[2.8]
Laplace podía unir ahora confiadamente su intuitiva comprensión de una situación científica dada con la pasión que el siglo XVIII sentía por la realización de nuevos descubrimientos científicos de probada exactitud. Cada vez que conseguía nueva información podía tomar la respuesta obtenida con la última solución y emplearla como punto de partida para los cálculos posteriores. Y al suponer que todas sus hipótesis iniciales tenían las mismas probabilidades de resultar ciertas podía proceder incluso a derivar su teorema.
Como secretario de la Real Academia de las Ciencias, Condorcet redactó una introducción para el ensayo de Laplace y explicó la contribución que había realizado Bayes. Más tarde, Laplace señalaría públicamente, y por escrito, que el mérito de haber sido el primero en concebir el teorema correspondía a Thomas Bayes. Y lo haría con las siguientes palabras: «La teoría cuyos principios explicaba yo hace algunos años […] ya la había descubierto él de un modo muy agudo e ingenioso, aunque ligeramente desmañado».[2.9]
No obstante, en el transcurso de la década siguiente, Laplace terminaría comprendiendo de forma cada vez más clara, aunque también con creciente frustración, que sus cálculos matemáticos adolecían de varios defectos. Le obligaban a asignar las mismas probabilidades a todas sus hipótesis iniciales. Se trataba de una práctica que tenía que desaprobar como científico. Si su método deseaba poder reflejar de algún modo el auténtico estado de cosas existente en el mundo, lo que necesitaba era poder diferenciar los datos dudosos de aquellas observaciones que pudieran tener un carácter más válido. La suposición de que todos los acontecimientos u observaciones fueran igualmente probables sólo podía considerarse cierta desde una perspectiva teorética. Se daba el caso, por ejemplo, de que muchos de los dados que parecían perfectamente cúbicos carecían en realidad de una simetría irreprochable. En otro caso comenzaba asignando a los distintos jugadores de una partida las mismas probabilidades de éxito, pero con el paso de las sucesivas manos, las respectivas habilidades y capacidades de cada cual empezaban a aflorar y las probabilidades variaban. Ésta es la razón de que acabara exponiendo el siguiente consejo: «la ciencia de las posibilidades ha de utilizarse con cautela y debe modificarse necesariamente al pasar de los casos puramente matemáticos al plano de la realidad física».[2.10]
Además, en su condición de hombre pragmático, no tardaría en comprender que debía hacer frente a una seria dificultad técnica. Los problemas de la probabilidad obligaban a elevar una y otra vez el alcance de las cifras manejadas, sin importar que lo que exigiese el caso a resolver fuese el lanzamiento de una moneda tras otra o la realización de evaluaciones y más evaluaciones de una observación dada. El proceso generaba cifras muy elevadas —en modo alguno comparables a las que actualmente resultan comunes, pero decididamente difíciles de manejar para un hombre como Laplace, que se veía obligado a trabajar solo, sin ninguna ayuda mecánica ni electrónica—. (Ni siquiera contaría con un ayudante que pudiera echarle una mano con los cálculos hasta el año 1785, aproximadamente).
Laplace no fue nunca persona que se arredrara ante un cálculo complejo, pero se quejaba de que los problemas relacionados con la probabilidad revelaban ser con gran frecuencia de imposible resolución debido al doble hecho de que presentaban grandes dificultades y de que los guarismos que generaban se elevaban a «potencias muy elevadas».[2.11] Tenía la posibilidad de recurrir a los logaritmos y a una primitiva función generatriz que a su juicio resultaba inadecuada. No obstante, y al objeto de ilustrar lo muy tedioso que podía resultar la realización de cálculos con cifras elevadas, Laplace refiere haber tenido que multiplicar 20.000 x 19.999 x 19.998 x 19.997, para a continuación dividir por 1 x 2 x 3 x 4, etcétera, hasta 10.000. En otro caso decidiría apostar a la lotería, aunque únicamente para acabar comprendiendo que le resultaba imposible calcular numéricamente la fórmula de sus probabilidades —el número premiado de la lotería monárquica francesa tenía noventa dígitos, sacados de cinco en cinco.
Esos problemas relacionados con cifras tan enormes constituían una novedad. Los cálculos de Newton guardaban relación con la geometría, no con los números. Muchos matemáticos, como el mismo Bayes, acostumbraban a realizar experimentos mentales a fin de separar los problemas reales de las cuestiones abstractas y metodológicas. Sin embargo, Laplace quería emplear las matemáticas para arrojar luz sobre los fenómenos naturales e insistía en que las teorías tenían que basarse en hechos reales. La probabilidad le estaba catapultando a un mundo imposible de manejar.
Provisto del principio de Bayes-Price como punto de partida, Laplace lograría extraerse parcialmente del callejón sin salida en que llevaba ya siete años empantanado. Hasta entonces se había venido concentrando principalmente en la probabilidad como forma de resolver las observaciones astronómicas, proclives a la acumulación de errores. Ahora podía al fin cambiar de tema para concentrarse en la búsqueda de las causas más probables de los acontecimientos conocidos. Para lograrlo, tenía que practicar con una gran base de datos integrada por cifras reales y fiables. Sin embargo, la astronomía rara vez se hallaba en situación de ofrecer datos prolijos o suficientemente controlados, y por otra parte, las ciencias sociales solían implicar tantas causas posibles que las ecuaciones algebraicas carecían de toda utilidad.
En el siglo XVIII no existía más que un único y vasto conglomerado de cifras realmente fiables: las de las actas registrales de los nacimientos, los bautizos, los matrimonios y los fallecimientos. En el año 1771, el gobierno francés ordenó que todos los funcionarios provinciales debían remitir periódicamente a París las cifras de los nacimientos y los decesos, y tres años después, la Real Academia de las Ciencias publicó los datos de los últimos sesenta años relativos a la región de París. Las cifras vinieron a confirmar lo que el inglés John Graunt ya había descubierto en el año 1662: al medir los nacimientos, se observaba que la cifra de niños superaba ligeramente a la de las niñas —y además de acuerdo con una proporción que se mantenía constante a lo largo de los años—. Hacía ya mucho tiempo que los científicos venían suponiendo que ese porcentaje, al igual que otras muchas regularidades descubiertas en la naturaleza, debía de obedecer a los designios de la «divina providencia». Laplace discrepaba de este punto de vista.
No tardó por tanto en dejar de realizar mediciones estadísticas en el ámbito de los juegos de azar o de la estadística astronómica para pasar a contabilizar niños. A los ojos de una persona que se interesara por las grandes cifras, los bebés ofrecían un horizonte ideal. En primer lugar, su ocurrencia era de carácter binomial, es decir, podían ser niños o niñas, y la matemática del siglo XVIII sabía ya cómo abordar el estudio de los binomios. En segundo lugar, los bebés, ya fueran niños o niñas, eran muy abundantes, y como acostumbraba a destacar Laplace, «en esta delicada investigación es necesario emplear números que sean lo suficientemente grandes, puesto que las diferencias numéricas que existen entre la cantidad de nacimientos de varones y hembras […] es muy pequeña».[2.12] El gran naturalista Georges Louis Leclerc, conde de Buffon, descubrió en una ocasión la existencia de una pequeña aldea en la Borgoña en la que durante cinco años seguidos habían nacido más niñas que niños, y preguntó si aquel dato invalidaba o no las hipótesis de Laplace. De ningún modo, replicó categóricamente Laplace. Un estudio basado en un pequeño conjunto de datos no puede invalidar a otro integrado por un volumen de hechos muy superior.
Los cálculos iban a adquirir una envergadura formidable. Pensemos, por ejemplo, que de haber empezado Laplace con una proporción entre recién nacidos de sexo masculino y femenino de cincuenta y dos a cuarenta y ocho y una muestra compuesta por cincuenta y ocho mil varones, Laplace habría tenido que multiplicar 0,52 por sí mismo 57.999 veces —y después proceder a un cálculo similar para las niñas—. Ésta era decididamente una empresa que nadie querría hacer de forma manual —ni siquiera el indomable Laplace.
Con todo, nuestro matemático comenzó, según sugería Bayes, asignando pragmáticamente las mismas probabilidades a todas sus corazonadas iniciales, tanto si pensaba que la proporción iba a repartirse al cincuenta por ciento, como si le parecía que iba a dividirse en tercios, según el patrón 33-33-33, o incluso en cuartas partes, de acuerdo con el esquema 25-25-25-25. Dado que las sumas debían ser en todos los casos iguales a la unidad, la multiplicación debía resultar más sencilla. Si empleaba probabilidades iguales era de manera únicamente provisional, al modo de un punto de partida, y sus hipótesis finales habrían de depender del íntegro conjunto de los datos que alcanzara a recoger.
A continuación, trató de confirmar que Graunt estaba en lo cierto al mantener que la probabilidad de que naciesen niños superaba el cincuenta por ciento. De este modo, Laplace estaba levantando los cimientos de la moderna teoría de comprobación de las hipótesis estadísticas. Tras estudiar minuciosamente las actas bautismales de París y los registros natalicios de Londres, no tardaría en hallarse en condiciones de apostar que, en París, el número de nacimientos de varones habría de superar al de niñas durante los siguientes ciento setenta y nueve años, mientras que en Londres esa diferencia en favor del número de niños debería mantenerse por espacio de ocho mil seiscientos cinco años. «Sería extraordinario que se tratase de un mero efecto del azar», escribirá Laplace para advertir de manera crítica que la gente debería asegurarse de la realidad de los hechos antes de ponerse a teorizar sobre ellos.[2.13]
Al objeto de transformar los grandes números de la probabilidad en otros más pequeños y más manejables, Laplace idearía una multitud de atajos matemáticos y astutas aproximaciones. Entre esos nuevos métodos cabe destacar las funciones generatrices, las transformadas y las series asintóticas. Los ordenadores han hecho que muchos de estos atajos resulten innecesarios, pero las funciones generatrices continúan disfrutando de un profundo arraigo en los análisis matemáticos utilizados con vistas a su aplicación práctica. Laplace emplearía las funciones generatrices como una especie de prestidigitación matemática mediante la cual lograba «engañar» a una función con la que era capaz de operar a fin de obligarla a proporcionarle el resultado de la función que realmente deseaba calcular.
A los ojos de Laplace, esta pirotécnica matemática parecía algo tan evidente como el sentido común. Y para frustración de sus estudiantes, acostumbraba a salpimentar sus informes con frases del siguiente tenor: «resulta fácil de comprender, fácil de ampliar y fácil de aplicar, luego es obvio que…».[2.14] En una ocasión en que un discípulo confuso le preguntó cómo había pasado intuitivamente de una ecuación a otra, Laplace se vería obligado a esforzarse con todo ahínco para reconstruir el rumbo de su pensamiento.
Pronto comenzaría a preguntarse si existían regiones geográficas más propensas que otras al nacimiento de bebés varones. Es posible que el «clima, los alimentos o las costumbres […] faciliten el nacimiento de niños» en Londres.[2.15] En el transcurso de los siguientes treinta y pico años, Laplace se dedicaría a reunir datos de la proporción de nacimientos asociados con el género, abarcando un abanico geográfico que iba desde Nápoles en el sur hasta San Petersburgo en el norte, pasando por las provincias francesas situadas entre ambos extremos. Llegó a la conclusión de que el clima no alcanzaba a explicar la disparidad de nacimientos. Pero ¿había que pensar entonces que siempre habrían de nacer más niños que niñas? Y a medida que iban apareciendo piezas y más piezas probatorias, Laplace descubrió que sus probabilidades comenzaban a aproximarle a la certidumbre, y ello «a una velocidad que crecía de manera espectacular».
Había comenzado a refinar las corazonadas iniciales con datos objetivos. Al construir un modelo matemático del pensamiento científico se convirtió en el primer bayesiano moderno —dado que su modelo permitía que una persona razonable alcanzara a desarrollar una hipótesis para ir cribando después el grado de verdad de aquélla conforme fuera adquiriendo nuevos conocimientos—. El sistema que ideó mostraba una enorme sensibilidad a la introducción de nueva información. Del mismo modo que cada nuevo lanzamiento de una moneda incrementa la probabilidad de descubrir si es auténtica o falsa, también cada nuevo nacimiento venía a estrechar el rango de las incertidumbres. Al final, Laplace decidió que la probabilidad de que los niños superaran en número a las niñas era una verdad «tan cierta como cualquier otra verdad moral», y ello con un margen de error verdaderamente minúsculo.[2.16]
Al establecer generalizaciones vinculadas con los recién nacidos, Laplace descubrió un método que no sólo le permitía determinar la probabilidad de los acontecimientos simples, como el nacimiento de un varón, sino también la probabilidad de materialización de futuros acontecimientos compuestos como ocurre en el caso de los registros correspondientes a un año entero de nacimientos —y ello a pesar de que la probabilidad de que se verificasen los acontecimientos simples (esto es, que el siguiente bebé en nacer fuera efectivamente un varón) siguiese sumida en la incertidumbre—. En el año 1786, Laplace había empezado a determinar ya la influencia que tenían los acontecimientos pasados en la probabilidad de los acontecimientos futuros y comenzaba a preguntarse qué tamaño debería tener la muestra de neonatos para hallarse en condiciones de averiguarlo. Para entonces, Laplace pensaba ya que la probabilidad constituía el cauce principal para superar la incertidumbre. Resaltando la importancia del asunto en un escueto párrafo, Laplace escribirá lo siguiente: «La probabilidad es relativa, debido por una parte a esta ignorancia y por otra a nuestro conocimiento […] [con lo cual el asunto se halla en] un estado de indecisión […] que es imposible enunciar con certeza».[2.17]
Tras perseverar durante años, Laplace emplearía las intuiciones alcanzadas en un determinado campo científico para arrojar luz sobre otros, dedicando sus esfuerzos a investigar en el rompecabezas así creado y a inventar una técnica matemática que le permitiera resolverlo, integrarlo, evaluarlo por aproximación y pasar después a realizar una vasta generalización cada vez que no pareciera existir otra forma de avanzar. Y al igual que los investigadores contemporáneos, competiría y colaboraría con otros estudiosos, publicando informes sobre los progresos que iba haciendo a medida que profundizaba en una determinada materia. La cualidad que mejor le define es su tenacidad. Veinticinco años después de haberla concebido, todavía se afanaba en someter a prueba su teoría de la probabilidad de las causas mediante la aportación de nuevas informaciones. Pasó por el cedazo sesenta y cinco años de registros documentales vinculados con los orfanatos, pidió tanto a sus amigos de Egipto como a Alexander von Humboldt —que se hallaba a la sazón en Centroamérica— que le informaran acerca de la proporción de géneros entre los recién nacidos de aquellas regiones y solicitó a los naturalistas que comprobaran lo que sucedía en el reino animal. Por último, en el año 1812, tras décadas de dura labor, Laplace llegaría a la cauta conclusión de que el nacimiento de un mayor número de niños que de niñas parecía ser «una ley general de la raza humana».[2.18]
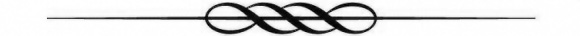
En el año 1781, y al objeto de someter su teorema a una prueba en que la muestra fuera mayor, Laplace decidió determinar el volumen de la población francesa, verdadero barómetro de la salud y la prosperidad sociales del país. En la región oriental de Francia, un concienzudo administrador del estado había contabilizado cuidadosamente el número de individuos de varias poblaciones. Según recomendaba este administrador, si se quería proceder a una estimación de la cifra de habitantes del conjunto de la nación se debía multiplicar por veintiséis la cantidad de nacimientos anuales registrados en toda Francia. De su propuesta se deducía la cifra que, según se pensaba, correspondía a la población del país: unos veinticinco millones trescientas mil almas. Sin embargo, nadie conocía a ciencia cierta la exactitud de dicha estimación. En la actualidad, los demógrafos creen que la población francesa había crecido de hecho con gran rapidez, situándose en aquella época en torno a los veintiocho millones de personas —gracias fundamentalmente a una menor incidencia de las hambrunas y al hecho de que una comadrona formada a instancias del gobierno estaba recorriendo la campiña de la nación para promover el uso del jabón y el agua hervida en los partos.
Valiéndose de su método de la probabilidad de las causas, Laplace combinaría la información anteriormente obtenida por medio de las actas de nacimientos y decesos de un buen número de parroquias de toda Francia con los nuevos datos recabados gracias a los censos del este del país. Comenzó a ajustar asimismo las estimaciones de la población nacional, añadiéndole detalles más precisos relativos a un particular conjunto de regiones concretas. De este modo establecería, en el año 1786, una cifra de población más próxima a las estimaciones modernas, calculando que las probabilidades de que su estimación contuviese un error inferior al millón de personas eran de mil a uno. En el año 1802 se encontró en condiciones de poder aconsejar a Napoleón Bonaparte que incluyera en el nuevo censo un determinado número de muestras pormenorizadas relativas a un millón de habitantes, aproximadamente, pertenecientes a treinta provincias representativas repartidas de manera uniforme por todo el territorio francés.
Durante los últimos años de la monarquía, hallándose atareado en los trabajos de análisis de los registros de nacimientos y de los distintos documentos censales, Laplace se vio envuelto en un incendiario debate sobre el sistema judicial francés. Condorcet creía que las ciencias sociales debían tener un carácter tan cuantificable como las propias ciencias físicas. Y para favorecer la transformación de la Francia absolutista en una monarquía constitucional similar a la inglesa quería que Laplace emplease las matemáticas en la investigación de diversos asuntos. ¿En qué medida cabía considerar fiables las sentencias dictadas por los jueces o los veredictos emitidos por los jurados? ¿Qué probabilidad existía de que el voto de una asamblea o un tribunal judicial alcanzase a establecer la verdad de una cuestión? Laplace se mostraría de acuerdo en aplicar su nueva teoría de la probabilidad a los temas relacionados con los procesos electorales, la credibilidad de los testigos, la toma de decisiones por parte de las distintas salas judiciales y los jurados, y los procedimientos vinculados con la acción de los organismos representativos y los tribunales de justicia.
El gran matemático francés no tenía una gran opinión de los tribunales de justicia de su país, a los que consideraba mayoritariamente deficientes. La ciencia forense no existía, de modo que en todas partes los sistemas judiciales dependían de las declaraciones que pudieran efectuar los testigos oculares de un determinado caso. Concediendo a las afirmaciones de cada testigo la categoría de acontecimiento, Laplace trataría de averiguar cuáles eran las probabilidades de que dicho testigo, o el juez de la causa, fuesen veraces, se llamasen a engaño o sencillamente cometieran un error. Estimó que la cuota de probabilidad de que un acusado terminara revelándose culpable era del cincuenta por ciento, elevando ligeramente la probabilidad de que el integrante de un jurado se mostrara veraz. Aun partiendo de estos supuestos, si un jurado de cada seis acababa emitiendo su voto por mayoría simple, las probabilidades de que los miembros del mismo dictaminaran erróneamente la culpabilidad de un reo serían de sesenta y cinco partido por doscientos cincuenta y seis, o lo que es lo mismo: de más del veinticinco por ciento. De este modo, por razones a un tiempo matemáticas y religiosas, Laplace se alineó con la más radical de las exigencias de la Ilustración —la abolición de la pena capital—: «La posibilidad de evitar esos errores es el más sólido argumento de los filósofos que se han manifestado partidarios de abolir la pena de muerte».[2.19] Laplace también habría de aplicar su regla a casos más complejos, como aquellos en los que un determinado tribunal tuviera que zanjar las dudas surgidas tras el testimonio de dos testigos que se contradijeran mutuamente, o aquellos otros en que la fiabilidad de los testimonios prestados decreciera con cada nueva declaración. Para Laplace, estas cuestiones venían a demostrar que resultaba imposible conceder credibilidad a las antiguas crónicas bíblicas que habían referido los apóstoles.
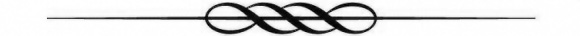
Sin abandonar por completo su trabajo relacionado con el cómputo de nacimientos, Laplace volvió a zambullirse en el estudio de la aparente inestabilidad de las órbitas de Júpiter y Saturno —problema que había sido justamente el que más contribuyera a interesarle, a comienzos de su carrera, en los datos lastrados por la incertidumbre—. Con todo, no habría de emplear sus recién adquiridos conocimientos sobre la probabilidad para resolver este importante problema. Entre los años 1785 y 1788 utilizaría otros métodos para determinar que Júpiter y Saturno oscilaban suavemente en el ciclo de su órbita en torno al sol, de ochocientos setenta y siete años, y que la luna orbita la Tierra con un ciclo que tarda varios millones de años en completarse. Las órbitas de Júpiter, Saturno y la luna no eran excepciones a la ley de la gravitación de Newton, sino pasmosos ejemplos de ella. El sistema solar se hallaba en equilibrio y no iba a producirse el fin del mundo. Este descubrimiento constituía el mayor avance de la física astronómica desde que Newton formulara la teoría de la gravitación.
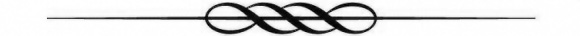
Pese a la asombrosa fecundidad intelectual de Laplace, su vida como científico profesional adolecía de una notable precariedad económica. Por fortuna, en la década de 1700, París disfrutaba de más instituciones educativas y oportunidades científicas que cualquier otro lugar del planeta, de modo que los miembros de la Real Academia de las Ciencias podían enlazar varios trabajos a fin de alcanzar un nivel de vida respetable. Laplace conseguía triplicar sus ingresos examinando durante tres o cuatro meses al año a los estudiantes de artillería e ingeniería naval del país y ofreciendo sus servicios científicos al séquito del duque de Orléans. Su posición, cada vez más segura, le daba asimismo acceso a los documentos estadísticos del gobierno —documentos que le eran indispensables para desarrollar y someter a prueba la probabilidad de las causas.
A los treinta y nueve años, y con un brillante futuro por delante, Laplace contrajo matrimonio con Marie Anne Charlotte Courty de Romange, que contaba tan sólo dieciocho. El promedio de edad en que se casaban las mujeres francesas se situaba por entonces en torno a los veintisiete años, pero Marie Anne procedía de una familia próspera, de reciente título nobiliario, que además poseía múltiples lazos con su inmediato círculo económico y social. Actualmente, una pequeña bocacalle del bulevar Saint-Germain recibe el nombre de Courty en honor a su familia. El matrimonio Laplace tuvo dos hijos. Las medidas contraceptivas, ya fuese mediante la práctica del coitus interruptus o la utilización de un pesario, eran muy comunes, y la propia Iglesia haría campaña contra el exceso de nacimientos, dado que ponían en peligro la vida de las madres. Transcurridos apenas dieciséis meses de la boda, las muchedumbres parisinas tomaron la Bastilla, dando así inicio a la Revolución Francesa.
Después de que el gobierno revolucionario sufriera el ataque de las monarquías extranjeras, Francia quedaría sumida en un período de guerra que habría de prolongarse por espacio de diez años. Serían muy pocos los científicos e ingenieros que emigraran, puesto que ni siquiera durante la Era del Terror se observa que lo hicieran en gran número. Movilizados para garantizar la defensa de la nación, se dedicarían a reclutar soldados, a reunir las materias primas necesarias para la elaboración de pólvora, a supervisar el funcionamiento de las fábricas de municiones, a levantar mapas militares y a inventar incluso un arma secreta: el balón aerostático de reconocimiento. Laplace trabajaría afanosamente a lo largo de todo aquel turbión político, contribuyendo como figura central a uno de los más importantes proyectos científicos de la revolución: la reforma métrica destinada a estandarizar los pesos y las medidas. Sería Laplace quien concibiera los nombres de metro, centímetro y milímetro.
No obstante, durante los dieciocho meses que duró el período del Terror, esto es, en la época en que se llegó a ejecutar a más de diecisiete mil franceses y a encarcelar a más de medio millón de ciudadanos, su posición se deterioró cada vez más, hasta el punto de terminar siendo muy precaria. Los radicales se cebaron con la élite de la Real Academia de las Ciencias, y las publicaciones revolucionarias denunciaban que Laplace era un moderno charlatán y un «adorador de Newton». Transcurrido apenas un mes desde la abolición de la Real Academia de las Ciencias, el insigne matemático fue arrestado como sospechoso de actividades desleales a la Revolución. No obstante, los vecinos intercedieron en su favor, de modo que Laplace fue puesto en libertad al día siguiente, a las cuatro de la mañana. Pocos meses después, la comisión del sistema métrico sería expurgada, expulsándose de ella a Laplace por juzgarse que «no era digno de confianza debido a sus [insuficientes] virtudes republicanas y a que la expresión de su odio a la monarquía se revelaba [escasamente manifiesta]».[2.20] Su ayudante, Jean-Baptiste Delambre, sería arrestado mientras trabajaba en las labores de medición del meridiano terrestre para el establecimiento definitivo de la longitud del metro, aunque conseguiría ser liberado poco después. En una ocasión, Laplace sería relevado de las obligaciones del cometido que realizaba a tiempo parcial como examinador de los estudiantes de artillería, aunque sólo para recibir el mismo encargo en la Escuela Politécnica. Durante el Terror morirían siete científicos, entre ellos varios de los más íntimos amigos y partidarios de Laplace. A diferencia de éste, que no había participado en ninguna actividad política de carácter radical, los desaparecidos se habían identificado con una u otra facción política concreta. El más célebre de todos ellos era Antoine Lavoisier, guillotinado por haber actuado como recaudador de impuestos de la monarquía. Condorcet, por su parte, fallecería en la cárcel, adonde había sido enviado tras intentar huir de París.
Sin embargo, la revolución estaba llamada a transformar la ciencia, que pasaría de ser una afición popular a convertirse en una profesión plenamente desarrollada. Y Laplace habría de emerger de aquel período de caos transformado en el decano de la ciencia francesa, de modo que sobre sus hombros vendría a recaer la responsabilidad de levantar todo un conjunto de nuevas instituciones educativas laicas y de formar a la siguiente generación de científicos. Durante cerca de cincuenta años —desde la década de 1780 hasta el fallecimiento del propio Laplace, ocurrido en el año 1827—, Francia habría de liderar el mundo de la ciencia de un modo que ningún otro país ha conseguido igualar jamás. Y durante treinta de esos cincuenta años, Laplace quedaría convertido en uno de los científicos más influyentes de todos los tiempos.
Convertido ya en el autor de más éxito en todo cuanto guardara relación con la mecánica celestial y la ley de la gravedad, Laplace dedicaría dos volúmenes a un joven general de ascendente estrella: Napoleón Bonaparte. El matemático había abierto las puertas de la carrera militar de Napoleón al aprobar su examen de ingreso en la academia del ejército. Los dos hombres no llegarían a trabar una verdadera amistad personal, pero lo cierto es que Napoleón designó a Laplace ministro del Interior durante un breve período de tiempo, llamándole más tarde a ocupar un escaño en el senado —cargo que era en buena medida honorario— y asignándole un espléndido salario y una generosa cuenta de gastos, circunstancias que le convertirían en un hombre notablemente rico. La señora Laplace pasaría a convertirse en una de las damas de honor de la hermana de Napoleón, recibiendo por ello un salario propio. Y gracias a la financiación adicional que le procuraba Bonaparte, Laplace y su amigo el químico Claude Berthollet conseguirían convertir las casas de campo que uno y otro poseían en Arceuil, a las afueras de París, en el único centro que existía entonces en todo el mundo para los jóvenes científicos que ya hubieran cursado sus respectivos doctorados.
Con ocasión de una recepción celebrada en el año 1802 en los rosales de la Malmaison de Josefina Bonaparte, el emperador, que estaba tratando de sentar las bases para un acercamiento al papado, iniciaría una célebre polémica con Laplace en relación con Dios, la astronomía y el firmamento.
«¿Y quién es el autor de todo esto?», preguntó Napoleón.
Laplace replicaría pausadamente que bastaba con el encadenamiento de las causas naturales para dar cuenta de la aparición, desarrollo y preservación del sistema celeste.
Napoleón expresó entonces la siguiente queja: «Newton hablaba de Dios en su libro. Yo he consultado el vuestro, pero me ha sido imposible encontrar Su alto nombre, puesto que no aparece mencionado ni una sola vez siquiera. ¿Cómo es eso?».
«Señor», contestó Laplace magistralmente, «no tengo necesidad de esa hipótesis.»[2.21]
La respuesta de Laplace, tan distinta de la idea que Price se hacía de la regla de Bayes al suponerla capaz de probar la existencia de Dios, acabaría convirtiéndose en uno de los símbolos del prolongado proceso que a lo largo de varios siglos habría de desembocar en la exclusión de la religión del estudio científico de los fenómenos físicos. Hacía ya mucho tiempo que Laplace había separado su teoría de la probabilidad de las causas de toda consideración religiosa: «el verdadero objeto de las ciencias físicas no es la búsqueda de las causas primarias [esto es, de Dios], sino el estudio de las leyes que determinan la ocurrencia de los fenómenos».[2.22] Las explicaciones científicas de los fenómenos naturales constituían, en todos los casos, un triunfo de la civilización, mientras que los debates teológicos resultaban infructuosos, puesto que no era posible hallarles una solución.
Laplace proseguiría sus investigaciones a pesar de las grandes tormentas políticas que hubo de atravesar Francia. En el año 1810 anunciaría la formulación del teorema del límite central, uno de los más grandes descubrimientos científicos y estadísticos de todos los tiempos. Dicho teoría sostiene que, con algunas excepciones, todo promedio de un gran número de términos similares vendrá a tener una distribución normal en forma de campana. De pronto, la curva acampanada, de muy fácil utilización, quedó convertida en un verdadero constructo matemático. La probabilidad de las causas de Laplace había estado limitando su radio de acción a los problemas de carácter binomial, pero la prueba final que ahora aportaba del teorema del límite central le permitía manejar prácticamente cualquier tipo de dato.
Al proporcionar la justificación matemática de la anclada costumbre de considerar válido el promedio de un elevado número de especificaciones fácticas, el teorema del límite central vendría a ejercer un profundo efecto en el futuro de la regla de Bayes. A la edad de sesenta y dos años, Laplace, su principal creador y proponente, acababa de cambiar radicalmente de opinión. Había pasado a depositar toda su lealtad en un enfoque alternativo basado en la frecuencia de aparición de la información, un enfoque cuyo desarrollo también había sido obra suya. A partir del año 1811 y hasta la fecha de su fallecimiento, ocurrido dieciséis años más tarde, Laplace habría de confiar fundamentalmente en dicho enfoque —sin sospechar que los teoréticos del siglo XX darían en utilizarlo poco menos que para casi eliminar la regla de Bayes.
Laplace había modificado su parecer al darse cuenta de que en los casos en que tenía que operar con un vasto conjunto de datos, ambas formas de abordar el problema arrojaban por lo general los mismos resultados. La probabilidad de las causas seguía revelándose útil en aquellos casos en que la incertidumbre se mostraba particularmente elevada, puesto que se trataba de un método más potente que el de la probabilidad frecuentista. Sin embargo, la ciencia iría madurando en el transcurso de la vida de Laplace. En la década de 1800, los matemáticos contaban con datos mucho más fiables que los que el propio Laplace había tenido que manejar en su juventud, dándose el caso de que el sistema frecuentista permitía operar más fácilmente con estos datos de mayor solidez. Habría que esperar no obstante a mediados del siglo XX para que los matemáticos comprendieran que incluso en aquellos problemas que obligaban a emplear grandes conjuntos de datos podía darse la circunstancia, en ocasiones, de que ambos métodos revelaran graves discrepancias.
En el año 1813, al valorar retrospectivamente la búsqueda que durante cuarenta años le había llevado a tratar de desarrollar la probabilidad de las causas, Laplace sostendría que dicha teoría constituía el principal método para tratar de averiguar las causas desconocidas o complejas de los fenómenos naturales. Se referiría a ella en términos cuasi afectuosos, diciendo que era la fuente de la que no sólo extraía grandes volúmenes numéricos sino también la inspiración que le había posibilitado el desarrollo y el uso de las funciones generatrices.
Y por último, en el punto álgido de una pequeña parte de su carrera, Laplace aportaría la prueba de una versión más elegante y general del teorema que hoy denominamos regla de Bayes. Ya en 1774, siendo todavía un joven de veinticinco años, había intuido su principio. En 1781 encontró la forma de aplicar el proceso bayesiano de dos pasos a la obtención por derivación de la fórmula precisa —bastando para ello introducir unos cuantos supuestos restrictivos—. Entre los años 1810 y 1814 comprendería finalmente cómo expresar el teorema general. Se trataba de la fórmula con la que había venido soñando todos aquellos años, una fórmula lo suficientemente general como para permitirle distinguir las hipótesis que se revelaban altamente probables de aquellas otras que parecieran menos válidas. Con dicha fórmula, la globalidad del proceso del aprendizaje derivado del examen de las pruebas empíricas adoptaba la siguiente forma:
Si empleamos el vocabulario moderno, la ecuación sostiene que P(C|E), esto es, la probabilidad de una hipótesis (asumiendo una información dada), es igual a Pa priori (C), es decir, la estimación inicial que hayamos establecido de su probabilidad, multiplicada por P (E|C) —que es la probabilidad que tiene cada nuevo elemento de información (de acuerdo con la hipótesis)— y dividida por la suma de las probabilidades de los datos de todas las hipótesis posibles.
Los estudiantes universitarios actuales aprenden la primera versión que elaborara Laplace de esta ecuación, esto es, la que permite el análisis de los acontecimientos discretos, como el lanzamiento de monedas y el número de nacimientos de niños y niñas. Los alumnos avanzados, junto con los ya licenciados y los investigadores, emplean los cálculos derivados de su última ecuación a fin de poder trabajar con las observaciones relacionadas con una gama de valores continua comprendida entre dos cotas, como ocurre por ejemplo con el conjunto de todas las temperaturas posibles que pueden darse entre los treinta y dos y los treinta y tres grados. Gracias a esta fórmula, Laplace lograría estimar con un concreto nivel de probabilidad que un determinado valor se hallaba comprendido entre las cotas superior e inferior de una u otra horquilla de valores.
Laplace llevaba siendo el simple descubridor nominal de la regla de Bayes desde el año 1781. Sin embargo, la fórmula, el método y su magistral utilización le pertenecen por completo. Él sería quien lograra que la estadística de base probabilística acabase siendo de uso frecuente. Y al transformar una teoría relativa a los juegos de azar en un instrumento matemático de aplicación práctica, la obra de Laplace quedaría en situación de ejercer el dominio que estaría llamada a desplegar por espacio de un siglo en los campos de la probabilidad y la estadística. «A mi juicio», señala Glenn Shafer de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, «Laplace lo hizo todo, y lo que ocurre es simplemente que nos remitimos a Thomas Bayes al estudiar sus fórmulas. Fue Laplace quien expresó la idea en términos modernos. En cierto sentido, todo es de Laplace.»[2.23]
Si aceptamos que el hecho de hacer progresar el conocimiento que tenemos del mundo es importante, la regla de Bayes debiera denominarse regla de Laplace o responder, por emplear la jerga contemporánea, a las siglas BPL —para señalar que se trata de un teorema deudor de Bayes, de Price y de Laplace—. Por desgracia, la costumbre adquirida a lo largo de medio siglo nos obliga a asociar el apellido de Bayes a algo que es en realidad un logro de Laplace.
Desde que en el año 1774 descubriera una primera versión propia de la regla de Bayes, Laplace se dedicaría a aplicarla fundamentalmente al desarrollo de nuevas técnicas matemáticas, empleándola por extenso en las ciencias sociales, esto es, en el análisis de la demografía y las reformas judiciales. Hasta el año 1815, habiendo cumplido ya los sesenta años de edad, no habría de utilizarla en el examen de su primera pasión: la astronomía. Le habían enviado una serie de tablas de asombrosa precisión compiladas por uno de sus ayudantes, el señor Alexis Bouvard, director del Observatorio de París. Valiéndose de la probabilidad de las causas de Laplace, Bouvard había realizado cálculos con los valores de un gran número de observaciones relacionadas con las masas de Júpiter y de Saturno, estimado el posible error que pudiera lastrar cada uno de esos valores, y predicho finalmente la probable masa de ambos planetas. Laplace quedó tan maravillado con estas tablas que, pese a su aversión al juego, utilizó la regla de Bayes para proponer una célebre apuesta a sus lectores: había once mil probabilidades contra una de que los resultados que había obtenido Bouvard en el caso de Saturno se apartaran menos de un uno por ciento de la realidad. Y en cuanto a Júpiter, las probabilidades eran de un millón contra una para ese mismo margen de error. Actualmente, la tecnología de la era espacial viene a confirmar que Laplace y Bouvard fueron los ganadores virtuales de ambas apuestas.
En un período más tardío de su carrera, Laplace aplicaría igualmente su teorema de la probabilidad de las causas a diversos cálculos propios de la geociencia, y muy particularmente al estudio de las mareas y al análisis de los cambios de la presión barométrica. Emplearía una versión sencilla y de carácter no numérico de este mismo teorema de la probabilidad de las causas para enunciar su famosa hipótesis nebular, la cual sostiene que los planetas y los satélites de nuestro sistema solar tuvieron su origen en un remolino de polvo cósmico. Compararía asimismo tres hipótesis relacionadas con las órbitas de cien cometas para confirmar algo que ya sabía: que lo más probable era que los cometas se hubieran originado en la esfera de influencia del sol.
Tras la caída de Napoleón, el nuevo rey de Francia, Luis XVIII, concedió a Laplace —hijo de un posadero de pueblo— el título hereditario de marqués de Laplace. El 5 de marzo de 1827, a la edad de setenta y ocho años, fallecía el gran matemático francés, casi exactamente cien años después que su admirado Isaac Newton.
Los elogios fúnebres saludarían en Laplace al Newton galo. Él había alumbrado la ciencia moderna, poniéndola al alcance de los estudiantes, los gobiernos y el público culto en general, desarrollando además la ciencia de las probabilidades hasta convertirla en un formidable método con el que poder operar con las complejas y desconocidas causas de los fenómenos naturales. Y en una pequeña parte de su obra, una porción de significación relativamente escasa además, Laplace sería el primero en expresar y hallar aplicación práctica a lo que hoy denominamos regla de Bayes. Con ella iba a conseguir actualizar el conocimiento antiguo y a lograr ponerlo en fase con el saber reciente, explicando todo un conjunto de fenómenos que los siglos anteriores habían atribuido unas veces al azar y otras a la voluntad de Dios, dejando al mismo tiempo el camino expedito para las futuras exploraciones científicas.
Con todo, Laplace había cimentado toda su teoría de la probabilidad en la intuición. Según él mismo decía para expresar su punto de vista, «la teoría de la probabilidad no es en esencia otra cosa que el simple sentido común reducido a fórmula matemática. Se trata de un principio que permite valorar de forma exacta lo que una mente sensata percibe mediante una especie de instinto, del que muchas veces es incapaz de dar razón».[2.24] Sin embargo, los científicos no iban a tardar en encontrarse frente a situaciones que la intuición no alcanzaba a explicar con facilidad. La naturaleza habría de revelar ser mucho más compleja de lo que el propio Laplace había imaginado. Cuando la tierra que cubría su cadáver apenas había terminado de asentarse comenzarían a surgir ya críticos dispuestos a expresar quejas relacionadas con la regla de Laplace.