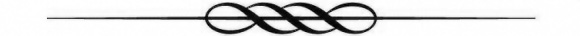
15
Sorprendentemente, dado el éxito que había tenido el teorema de Bayes en la búsqueda de submarinos alemanes durante la segunda guerra mundial, la marina de los Estados Unidos no daría en asumir dicho método sino de forma extremadamente lenta, y a regañadientes, en el transcurso de la guerra fría. De hecho, si los oficiales de alto rango acabaron poniendo sus miras en la regla de Bayes sería prácticamente de forma accidental, ya que en un principio la aplicarían con la única esperanza de detectar los elementos superfluos del cálculo estadístico. Más tarde, la armada tomaría iniciativas —cada vez con más aplomo y respaldada por la creciente potencia de los medios informáticos— tendentes a perfeccionar los métodos vinculados con la guerra contra los submarinos. Entretanto, la Guardia Costera de los Estados Unidos estudiaba la posibilidad de hallar un método que permitiera a su personal rescatar a las personas desaparecidas en el mar. Y como ya es costumbre que ocurra con la regla de Bayes, una serie de espectaculares situaciones de emergencia vendrían a decidir la cuestión.
Los coqueteos de la marina con el enfoque de Bayes comenzarían al anochecer del día 16 de enero del año 1966, fecha en la que un reactor B-52 que transportaba cuatro bombas de hidrógeno despegaría de la base de la Fuerza Aérea de Seymour, cerca de Raleigh, en Carolina del Norte. Cada una de las cuatro bombas que viajaban a bordo de la nave tenía cerca de tres metros de largo, un grosor similar al de los cubos de la basura y una potencia destructiva aproximada de un millón de toneladas de TNT. Tanto el capitán de la aeronave, famoso por su hábito de fumar una pipa de maíz estando en la carlinga, como los seis miembros de su tripulación tenían la misión de mantenerse ininterrumpidamente en el aire durante un período de veinticuatro horas, repostando para ello en vuelo en varias ocasiones.
Un polémico programa militar denominado Operación Cúpula Cromada y gestionado por el Mando Aéreo Estratégico a las órdenes del general Curtis LeMay se encargaba por entonces de mantener constantemente en el aire a un conjunto de reactores equipados con armas nucleares, a fin de ofrecer protección al país frente a un eventual ataque soviético. Y uno de los elementos vitales de dicho plan era el relacionado con el costoso y arriesgado proceso de reabastecer de combustible en pleno vuelo a los aviones por medio de aeronaves nodriza.
En la mañana del 17 de enero, el reactor que había partido de la base aérea de Seymour se presentó en el punto previsto para el tercer repostaje aéreo de su misión, encontrándose con el avión nodriza KC135 del Mando Aéreo Estratégico que debía abastecerle. El bombardero y el avión cisterna maniobraron armónicamente sobre la costa meridional de España, a más de nueve mil quinientos metros sobre la vertical del aislado pueblecito de Palomares, en Almería. Se valían de una pértiga telescópica que exigía que las dos aeronaves volaran muy próximas, a solo tres o cuatro metros de distancia una de otra, y a más de novecientos cincuenta kilómetros por hora, durante un período de treinta minutos. A las diez horas veintidós minutos, y en una fracción de segundo se produjo un error de cálculo y la boquilla de la manguera de abastecimiento del avión nodriza vino a rozar la estructura metálica del bombardero, estallando en llamas los ciento cincuenta mil litros de combustible de ambos aparatos. Siete de los once miembros de la dotación de los aviones perecerían en el accidente.
Los tripulantes, junto con las cuatro bombas y las doscientas cincuenta toneladas de chatarra en que se habían convertido los restos de los aviones se precipitaron al suelo. Por fortuna era día de fiesta, de modo que, en su gran mayoría, los mil quinientos habitantes de la zona no se encontraban en ese momento cultivando sus campos, de modo que nadie resultó herido. Y lo que es más importante: no se produjo ninguna explosión nuclear, ya que las bombas no estaban «amartilladas», de modo que no eran activas. Sin embargo, en dos de los proyectiles, el dispositivo que debía haber abierto los paracaídas falló, con lo que al impactar contra el suelo el explosivo convencional saltó por los aires, contaminando la zona con una nube de plutonio radiactivo pulverizado. En menos de veinticuatro horas se consiguió dar con el paradero de tres de las cuatro bombas, pero la cuarta no aparecía por ninguna parte.
Para complicar aún más la crisis, vendría a añadirse el hecho de que el incidente de Palomares era ya, como mínimo —pese a que el público no hubiese sido informado de ello—, el vigésimo noveno accidente grave que sufría la Fuerza Aérea estadounidense con sus armas atómicas. Diez de los artefactos nucleares implicados en ocho de esos accidentes habían sido lanzados por la borda y abandonados en el mar o en alguna marisma, donde presumiblemente permanecen todavía en la actualidad. Entre las armas extraviadas, que en ningún caso habían dado lugar a una explosión nuclear, figuraban dos perdidas en pleno océano en el año 1950; dos de las cápsulas nucleares que se hallaban, junto con sus respectivas carcasas de sujeción, a bordo de un avión que había desaparecido mientras sobrevolaba el Mar Mediterráneo en el año 1956; otras dos de las que la tripulación de una aeronave se había deshecho arrojándolas al Océano Atlántico frente a las costas de Nueva Jersey, cerca de Atlantic City, en 1957; una abandonada en la desembocadura del río Savannah, frente a la playa de Tybee, en Georgia, en 1958; la que vino a caer en el jardín de Walter Gregg, cerca de Florence, en Carolina del Sur, también en el año 1958; una localizada en 1959 en el estrecho de Puget, en el estado de Washington; los trozos de uranio sepultados en Goldsboro, en Carolina del Norte, en 1961; y una bomba desprendida del fuselaje de un portaaviones que iría a parar al Océano Pacífico en 1965. Se trataba de un historial francamente nada envidiable que poco a poco empezaba a llamar además la atención de los medios de comunicación.
Al comprenderse con toda claridad que la cuarta bomba de hidrógeno desaparecida tras caer con el reactor accidentado del Mando Aéreo Estratégico tenía que haberse hundido necesariamente en el Mar Mediterráneo, el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos decidió telefonear a John Piña Craven, un civil que era además director científico de la Oficina de Proyectos Especiales de la armada estadounidense.
Craven había obtenido una licenciatura en la Universidad Cornell, habiendo cursado el programa de formación en ciencias navales de esa institución, realizando posteriormente una maestría en física en el Instituto de Tecnología de California. Más tarde, una vez iniciados los trabajos para la consecución del grado de doctor en física aplicada de la Universidad de Iowa, Craven dedicaría todo su tiempo libre a realizar cursillos avanzados de todo tipo, abarcando áreas que iban desde el periodismo y la filosofía de la ciencia al estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Es preciso resaltar —en vista a lo que habría de ocurrir andando el tiempo, como estamos a punto de comprobar— que también realizó varios cursos de estadística, obteniendo una calificación de notable. En el año 1951, Craven logró su doctorado, poseyendo «una especie de educación en toda clase de materias».[15.1] Por esos mismos años, el ejército estaba desarrollando una serie de programas de pruebas enfocados tanto al uso de los métodos de navegación por satélite como a la fabricación de misiles balísticos y de sistemas de guiado de proyectiles —todo ello encaminado a su vez al objetivo de contrarrestar los avances de los soviéticos—. En dicho clima, el Pentágono tendía a considerar que todos los graduados por el Instituto de Tecnología de California eran magos de la tecnología.
De este modo, cumplidos apenas los treinta y un años, Craven quedaba convertido en lo que más tarde él mismo habría de calificar de «oráculo de Delfos de la armada […], un científico especializado en la física aplicada encargado de asesorar a la marina cada vez que ésta encontrara, bien en sus misiones, bien en sus equipos, un tipo de problemas que le resultara imposible resolver». Su primer trabajo consistiría en inventar un dispositivo tecnológico capaz de localizar las minas soviéticas que habían servido para bloquear la entrada al puerto de Wonsan durante la guerra de Corea. Tres años después, Craven era nombrado director científico de la Oficina de Proyectos Especiales de la armada, encargada por entonces de desarrollar el Sistema Submarino de Misiles Balísticos de la Flota Polaris. En el año 1963, al estallar y hundirse el sumergible nuclear U. S. S. Thresher, con los ciento veintinueve tripulantes que viajaban a bordo, frente a las costas de Cape Cod, la armada ordenó a Craven que ideara alguna forma de encontrar objetos perdidos o sumergidos a gran profundidad. Por consiguiente, cuando el ejército se vio en la tesitura de tener que buscar una bomba de hidrógeno en el Mar Mediterráneo, Craven les pareció el hombre idóneo para la tarea.
«Acabamos de extraviar una bomba de hidrógeno», le espetó por teléfono a Craven W. M. Howard, alias «Jack», el ayudante del secretariado de la Defensa para la energía atómica.
«¡Ah! O sea que han perdido ustedes una bomba de hidrógeno», recuerda haber contestado Craven. «Eso es problema suyo, no mío».
El secretario adjunto insistió: «Pero dese cuenta de que una de las bombas ha ido a parar al mar, así que no tenemos ni idea de por dónde iniciar la búsqueda. Además, otras tres han caído en tierra».
Craven continuó eludiendo la patata caliente: «Ha hecho usted bien llamando a la marina, pero está usted hablando con la persona equivocada. El tipo indicado para lo que usted señala es el Supervisor de Salvamento». No obstante, pocas horas después, el jefe de la sección de Salvamento, el capitán William F. Searle, hijo, y el propio Craven se constituían en una especie de comité conjunto de rechazados por el ejército, ya que Craven había fracasado en dos ocasiones en su intento de ingresar en la academia naval, mientras que Searle, pese a haber conseguido licenciarse en Annapolis, se había visto relegado a un puesto de salvamento submarino a causa de sus problemas de visión —porque, como decían los chistosos, bajo el agua todo el mundo es bastante cegato.
«Craven, quiero que me elabore usted una doctrina de búsqueda», aulló Searle. Pero Craven no tenía todavía ninguna doctrina que ofrecer —«doctrina» es la palabra que se emplea en la jerga de la armada para referirse a un plan—, así que a la mañana siguiente comenzó a disponerlo todo para enviar varios buques y diverso tipo de material a España. Esa noche, Craven no paró de decirse a sí mismo: «¡Dios santo, tengo que idear una doctrina de búsqueda!».
Craven poseía ya algún conocimiento de los principios bayesianos. Durante la guerra de Corea, entre los años 1950 y 1952, había tenido como instructor de desminado a un físico de la armada especializado en matemáticas aplicadas llamado Rufus K. Reber. Reber había sintetizado los trabajos bayesianos que Bernard Koopman había dedicado a la lucha antisubmarina, convirtiéndolos en un conjunto de tablas que resultaban extremadamente prácticas —pese a ser también confidenciales— para los capitanes de barco que tenían que efectuar labores relacionadas con el rastreo de minas. Craven también había profundizado un tanto en el teorema de Bayes durante una visita realizada a varios profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts dedicados a la concreción de una serie de investigaciones secretas encargadas por el gobierno. Y lo que resultaba aún más importante: había oído hablar de Howard Raiffa, consagrado por entonces a materializar en la Universidad de Harvard un conjunto de estudios vanguardistas de los análisis probabilísticos subjetivos aplicables a la toma de decisiones de carácter empresarial, al análisis operacional y a la teoría de juegos.[15.2]
Por lo que Craven había entendido, Raiffa utilizaba la probabilidad bayesiana para descubrir que las personas que apostaban en las carreras de caballos solían predecir acertadamente las probabilidades de que una determinada montura quedara en primera, segunda o tercera posición. A los ojos de Craven, la clave para comprender el factor que había llevado a Raiffa a interesarse por el mundillo de la hípica guardaba relación con el hecho de que considerara operativo combinar las opiniones de la gente «que realmente sabe lo que está pasando con las de aquellas personas que no sabrían dar razón exacta de sus motivaciones pero que sí tienen corazonadas fundadas y se atreven a apostar en función de ellas». Más tarde, Raiffa comentaría que le agradaría pensar que había podido influir en Craven y ayudarle a ponderar las probabilidades subjetivas y a contrastarlas después con la opinión de los expertos. Sin embargo, Raiffa resaltaba también la idea de que el teorema de Bayes no entrara realmente en funcionamiento en tanto no se empezaran a actualizar todas esas ideas subjetivas con la nueva información que fuera recabándose. Más aún, lo que Raiffa recordaba era haber estudiado las predicciones meteorológicas, no los resultados de las carreras de caballos.
«Se me da muy bien entender los conceptos de las cosas», explicaría Craven más tarde. «Soy mucho peor, en cambio, con los detalles. Comprendo bien que se apueste por las probabilidades, y también entiendo la relación que existe entre esos cálculos y las probabilidades condicionales de Bayes. Sin embargo, también soy consciente de la política de la armada, que consiste en hacer lo que hay que hacer a toda costa, de modo que sigo persuadido de que tengo que elaborar una doctrina de búsqueda».
Craven tenía a su disposición un gran número de expertos. Algunos de ellos conocían perfectamente los B-52, y otros se hallaban en cambio familiarizados con las características de las bombas de hidrógeno, el almacenamiento de bombas en los aviones, la caída parabólica de los artefactos que se arrojaban desde una aeronave, la circunstancia de que la bomba se mantuviese o no agrupada con el resto de las piezas del fuselaje del avión accidentado, la probabilidad de que uno de los dos paracaídas de que estaba provista cada bomba se hubiera desplegado o no —o de que se hubiesen abierto incluso los dos—, la velocidad y el tipo de las ráfagas y los flujos de viento presentes en la atmósfera, la eventualidad de que la bomba hubiese quedado enterrada en la arena, el aspecto y tamaño que podría tener en caso de seguir envuelta en el paracaídas de seguridad que podía haber frenado su caída, y otras cosas por el estilo. Craven se imaginó entonces que los expertos que trabajaban para él podrían establecer un conjunto de hipótesis relacionadas con el posible punto de caída de la bomba y que luego él tendría que determinar la probabilidad de cada una de aquellas hipótesis.
La mayoría de los estadísticos del mundo académico habría optado por tirar la toalla. Casi todos habrían dado por supuesto, siguiendo los principios de Fisher y de Neyman, que las fuentes de información admisibles deberían circunscribirse únicamente a aquellas que se revelaran capaces de ofrecer muestras de datos verificables. Como es obvio, Craven no tenía el menor deseo de repetir el experimento. Tenía que encontrar la bomba, fuera como fuese. «Llegadas las cosas a ese punto, no me preocupaba ya de las matemáticas, lo único que recordaba eran las orientaciones que me había proporcionado Raiffa», vendría a decir posteriormente Craven.
Entonces fue cuando hizo su irrupción la realidad. Aunque no disponía sino de unas cuantas horas y valiéndose únicamente de la ayuda de un técnico, Craven se vio obligado a desempeñar el papel «del tipo que se dedica a entrevistar a todos y cada uno de los expertos del equipo para valorar después las posibilidades de cada una de las hipótesis. Yo era la persona encargada de decidir cuáles eran las apuestas válidas, y yo era igualmente el individuo —digámoslo claramente— que debía imaginar lo que podía decir en caso de ser también el sujeto con el que no me hubiera podido poner en contacto. Eso significa que no tenía más remedio que hacer un montón de conjeturas […]. Lo cierto es que no tenía tiempo para convocar a todas esas personas y escuchar todos sus pareceres». El uso que Craven habría de dar a las hipótesis de los expertos iba a revelarse tremendamente subjetivo.
Atando de la mejor manera posible los cabos sueltos que alcanzaba a reunir por medio de sus llamadas de teléfono a los expertos en la materia, la información que le proporcionaban los testigos oculares del accidente y sus propias «conjeturas», Craven acabaría elaborando siete hipótesis a las que decidió dar el nombre de escenarios:
Una vez establecido lo anterior, y siempre en términos ideales, Craven habría cogido «todos esos escenarios y todos aquellos gatos [es decir, sus expertos], los habría metido en una habitación y habría comenzado a realizar apuestas en uno u otro sentido». Sin embargo, faltando sólo una noche para tener que presentar por fuerza la doctrina de búsqueda que necesitaba la marina, Craven comprendió que «iba a tener que inventar [él] mismo los escenarios y adivinar cuál habría podido ser la apuesta que un experto hipotético habría decidido hacer en favor o en contra de dicho escenario».
Lo urgente de la situación acabaría obligando a Craven a cortar por lo sano y a zanjar sin miramientos los muchos años de vacilaciones teoréticas relacionadas tanto con el establecimiento de un a priori bayesiano como con la estimación de la probabilidad de su éxito. «Y al proceder a esa simplificación», confiesa, «supe inmediatamente que no me iba a resultar posible mantener la viabilidad de ese concepto ante ningún profesional relevante del sector, fuera el que fuese. Por consiguiente, pensé: “¿Pero qué demonios voy a hacer?”. Voy a decirles que todo este planteamiento se basa en las probabilidades subjetivas de Bayes, y después voy a contratar a un buen ramillete de matemáticos y a explicarles que quiero que revistan de una pátina de autenticidad la utilización del teorema de Bayes. […] Y dicho esto, contraté para ese cometido a Daniel H. Wagner, director de la compañía Wagner y Asociados».
Daniel H. Wagner era un matemático tan distraído que en una ocasión halló la manera de quedarse tres veces sin gasolina en el coche —en un mismo día—. En el año 1957 había obtenido un doctorado en ciencias exactas por la Universidad Brown —pero carecía de titulación en matemáticas aplicadas—. El hecho de haber trabajado varios años para los funcionarios de defensa le había convencido de que los rigurosos métodos de la matemática pura podían aplicarse tanto a la guerra antisubmarina como a las labores de búsqueda y detección que precisaba el ejército. La circunstancia de que ambos empeños implicaran la asunción de un sinnúmero de incertidumbres confería un gran atractivo al teorema de Bayes. Así lo explicaría el propio Wagner: «la regla de Bayes reacciona a todo tipo de información […], sin embargo, todas las pistas contienen una cierta porción de información errónea, puesto que de no existir error alguno, no nos encontraríamos ante una búsqueda problemática y nos limitaríamos a dirigirnos sin más al objetivo, hallándolo inmediatamente. El problema consiste en que […] rara vez conocemos el valor del error que esperamos se halle inserto en nuestros datos, de modo que se hace preciso deducir la ubicación del error a partir de otra clase de información».[15.3]
La investigación operativa era una disciplina nueva, pero Wagner contaba con la recomendación de dos autoridades: el capitán Frank A. Andrews, ya en la reserva —que era el oficial que había dirigido la búsqueda tras el accidente del U. S. S. Thresher— y Bernard Koopman, que por entonces era un influyente peso pesado del Instituto de Análisis de la Defensa, esto es, de la organización con sede académica que reclutaba a profesores universitarios para realizar investigaciones militares de carácter secreto.
Al dirigirse al despacho de Craven para conseguir más información acerca de la bomba de hidrógeno desaparecida, Wagner elegiría, de entre los tres colaboradores de que disponía, al más joven y menos experimentado de todos ellos —Henry R. Richardson, apodado «Tony»—, pidiéndole que le acompañara en la aventura, dado que sólo siete meses antes había obtenido un doctorado en teoría de la probabilidad por la Universidad Brown. Él solo habría de constituir la avanzadilla bayesiana en Palomares.
De acuerdo con la reconstrucción de la escena que Wagner habría de efectuar más tarde, Craven mostró a los matemáticos una interesante carta marina de las aguas situadas frente a las costas de Palomares. Se había dividido el fondo del mar en un conjunto de celdillas rectangulares, de modo que tras interrogar a los expertos de la Fuerza Aérea, Craven se hallaría en situación de postular los seis primeros escenarios de los siete totales que acabaría concibiendo. Después recurriría a la teoría estadística para proceder a la ponderación de todos y cada uno de aquellos escenarios y valorar de ese modo su probabilidad relativa. Las ideas que manejaba no eran de índole cuantitativa. Había trazado un mapa con los perfiles del problema en el que aparecían cordilleras formadas por las probabilidades elevadas y valles en los que se abismaban las regiones improbables. Tampoco se mostraría dispuesto a explicar las razones en que había sustentado cada una de las hipótesis. Richardson comprendió que, a los ojos de Craven, tanto él como Wagner no eran más que simples cerebrines a los que se asigna la labor de triturar números.
En opinión de Richardson, la característica más fascinante de la cartografía de probabilidades que había levantado Craven era la derivada del hecho de que todo se basara en la información inicialmente recabada, esto es, en datos anteriores al comienzo de la investigación propiamente dicha. Craven había elaborado un a priori puramente intuitivo y práctico, materializando así el primer componente para la aplicación de la regla de Bayes. Richardson se hallaba familiarizado con la teoría de búsquedas de Koopman, pero tanto los a priori del escenario múltiple de Craven como la ulterior promesa de una constante actualización de índole bayesiana le parecieron elementos intrigantes. Al asumir que las probabilidades de las distintas hipótesis vendrían a dibujar en todos los casos una campana de Gauss, Craven había posibilitado el trazado de un mapa con las posibles localizaciones de la bomba, basándose para ello en la información previa con la que contaba y sin utilizar más instrumento que unas cuantas reglas de cálculo y otras tantas calculadoras electromecánicas de sobremesa. Como ya hiciera en su día Laplace, también él optaría por asignar una ponderación probabilística distinta a cada uno de sus escenarios.
Así las cosas, Wagner y Richardson comenzaron a trabajar en el cuartel general de que disponía la compañía en Paoli, Pensilvania, centrándose en verificar y refinar los toscos cálculos de Craven. Uno de los colaboradores de Wagner, un hombre llamado Ed P. Loane, conseguiría elaborar una distribución de probabilidades más precisa, acotando así la posible ubicación de la bomba de hidrógeno mediante el expediente de perforar los datos en una cinta de papel para transmitirlos a continuación a través de las líneas telefónicas públicas a un ordenador electrónico situado en un despacho cercano de la Compañía Burroughs. La conversión de los caracteres de una máquina de escribir en una imagen gráfica visualizable por medio de un teletipo constituía todo un desafío. Al final, el mapa de probabilidades de un determinado escenario podía terminar presentando un aspecto similar a éste:
##$#&
&$&&#
#$##$
donde el símbolo # venía a denotar la existencia de una probabilidad situada entre 0 y 0,05; $ representaba una probabilidad comprendida entre 0,06 y 0,10, y así sucesivamente. Loane dedicaba parte de la jornada a estudiar, ya que estaba trabajando en la obtención de un doctorado en matemáticas aplicadas por la Universidad de Pensilvania, consagrando el resto de su tiempo, y a plena dedicación, a la compañía de Wagner y Asociados, de modo que ahora quería ir como fuese a Palomares en sustitución de Richardson. Entretanto, Craven se concentraba en reunir todos los datos que le confiaba el Pentágono a fin de que Richardson los llevara a España. Al joven le asombraba comprobar que tanto Craven como otros oficiales de alto rango se atareaban a su alrededor, decididos a abrirle todas las puertas.
Las constantes reuniones de planificación, que se celebraban prácticamente todos los días, no tardarían en convencer a los matemáticos de que el objetivo que se les había asignado —la utilización de la regla de Bayes y la permanente actualización de sus datos para lograr localizar la bomba de hidrógeno perdida— no era la verdadera razón de que se les hubiera contratado. El teorema de Bayes no era más que una simple fachada. Si no se lograba dar con el paradero de la bomba, la armada quería hallarse en disposición de probar estadísticamente que en realidad no se encontraba en la zona. «La intención general parecía centrarse más en descubrir un medio creíble para que el presidente pudiese certificar que no había sido posible encontrar la bomba de hidrógeno que en alimentar las expectativas de que pudiese ser efectivamente hallada. De hecho, el primero de esos objetivos —el relacionado con el ofrecimiento de un buen pretexto al presidente—», concluiría Wagner, «es la razón fundamental de que se nos haya pedido que entremos en acción.»[15.4]
Richardson se mostraría de acuerdo: «Según lo que yo recuerdo, la misión que se me había encomendado consistía en documentar estadísticamente las pesquisas que se estaban realizando y en hallar la forma de certificar ante el presidente y el Congreso —en caso de que la bomba no pudiera encontrarse— que no sólo se había hecho todo lo posible para localizarla sino que el esfuerzo se había realizado además con toda la precisión y el detalle científicos que el caso requería. Ésa era, por tanto, en esencia, la tarea que se me asignaba. Sin embargo, al haber leído los trabajos de Koopman y sabiendo por ello que existía algo llamado “búsqueda óptima”, de acuerdo con un proceso que se basaba en las ideas bayesianas, yo esperaba poder conseguir bastante más».[15.5]
A Richardson no le interesaba utilizar el teorema de Bayes como excusa matemática con la que venir a justificar una expedición fallida. Quería encontrar el artefacto. Tomó un avión en dirección a España en compañía del capitán Frank A. Andrews, un oficial que poseía un doctorado en física por la Universidad de Yale y que se había apartado de la marina tras las pesquisas vinculadas con el desastre del U. S. S. Thresher para pasar a engrosar las filas del personal docente de una Universidad Católica. Andrews sabía que el Pentágono tenía serias dudas de que el equipo de búsqueda de la marina pudiese llegar a localizar la bomba. Además, se le había advertido de que en caso de que no se lograra dar con el paradero del ingenio explosivo, el mundo entero tendría cumplida noticia de que el grupo encargado de las labores de rastreo «había fracasado en el desempeño de su profesión». En resumen, la armada se encontraba en un grave apuro y no iba a tener el menor reparo en hundir la carrera de quienes no consiguieran sacarla del atolladero. «Como es obvio, lo que se nos pedía implícitamente era que si no lográbamos hallar la ubicación del arma nos cercioráramos de que fuese porque no hubiera forma humana de señalar su posición», recordaría Andrews tiempo después.[15.6]
Durante el vuelo a España, Richardson instruyó sucintamente a Andrews en los pormenores de la teoría de búsquedas de raíz bayesiana. En el transcurso de la explicación, Andrews llegaría a exclamar: «¡Santo cielo, si al menos hubiéramos contado con este método durante las pesquisas del U. S. S. Thresher!».[15.7] Una vez dividida la gran zona delimitada para la realización de las búsquedas en un conjunto de pequeños escaques, la regla de Bayes venía a afirmar que el hecho de no encontrar nada en una de esas casillas incrementaba las probabilidades de hallar lo que se buscaba en las demás. De este modo, el teorema de Bayes lograba describir en términos matemáticos lo que en realidad es un problema tan corriente como el de la cotidiana búsqueda y captura de un calcetín perdido: si rebuscamos exhaustiva e infructuosamente en el dormitorio y echamos un vistazo rápido en el cuarto de baño, sin mayores resultados, empezaremos a pensar que existen grandes probabilidades de que el calcetín pueda encontrarse en el cesto de la ropa. De este modo, la regla de Bayes podía ofrecer información útil aun en el caso de que la búsqueda se saldase con un fracaso.
Al llegar a Palomares, los dos hombres se vieron en un pueblecito tan humilde y tan pequeño que no sólo no disponía siquiera de teléfono sino que tampoco figuraba en los mapas catastrales del país. La zona había comenzado a dar muestras de actividad en el año tres mil quinientos a. de C., dedicándose desde tiempo inmemorial sus pobladores a la minería y a la fundición de plomo y plata. Esto había dejado la desértica región acribillada y cubierta de profundas cicatrices, debido a los pozos abiertos a lo largo de su historia. Por si fuera poco, la zona entera padecía los efectos de una pluviometría anual inferior a los doscientos litros por metro cuadrado, circunstancia que, añadida al hecho de que las aguas de la traída fuesen salobres, limitaba la producción agrícola a unos cuantos tomates de invierno destinados a la exportación. La explosión del B-52 en la atmósfera, unida a la acción de los vientos, había cubierto de polvo de plutonio radiactivo las doscientas veinticinco hectáreas de la población y sus campos de cultivo.
Además de estos problemas, el pueblecito se hallaba asediado por un cinturón de setecientos cincuenta soldados del ejército estadounidense que habían instalado en las inmediaciones de la población un campamento provisto de varios lavaderos de campaña, distintas panaderías e incluso una sala de cine. Frente a las costas de Palomares anclaba una flota permanente compuesta aproximadamente por unos dieciocho buques de la armada norteamericana, a lo que todavía había que sumar la presencia de un bacaladero soviético dedicado a fisgonear lo que sucedía en aguas internacionales y la actividad de las decenas de periodistas llegados de todos los rincones del mundo, indignados por el absoluto bloqueo informativo. En este caso, la aplicación de la regla de Bayes no iba a ser un abstracto ejercicio de manual sino una operación a realizar sobre una cuerda floja y vigilada intensamente por centenares de ojos inquisidores.
Durante cuatro días, tanto el gobierno español como el estadounidense se empeñarían en negar que el bombardero transportara armas nucleares de tipo alguno. La noticia de que a bordo del aparato viajaban efectivamente varias bombas atómicas y de que se había producido de hecho una contaminación radiactiva no conseguiría filtrarse sino después de que a un sargento del ejército norteamericano se le ocurriera gritarle al primer reportero que encontró por los alrededores: «¡Eh, amigo! ¿Habla usted español?».
—¡Pues claro!
—Perfecto. Dígale a ese labriego de ahí que salga de ese campo, por lo que más quiera. No consigo hacerle entender ni una puñetera palabra de lo que le digo. Hay radiactividad en esa zona y tenemos que mantener a la gente alejada de esos terrenos.
Se gestaba así una catástrofe en el ámbito de las relaciones públicas. Aquél era el primer accidente en el que se producía una vasta dispersión de material radiactivo y también la primera vez que el acontecimiento suscitaba en los medios de comunicación de todo el mundo un amplio espectro de críticas mordaces. En el plazo de tres días, los periodistas congregados en Palomares habían logrado averiguar ya que se había extraviado una bomba nuclear, pero habrían de transcurrir todavía seis semanas para que el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos se aviniera a confirmar la noticia. La censura impuesta por el dictador español, Francisco Franco, impediría que la información de la contaminación radiactiva se difundiera a través de las emisoras de radio locales, pero los programas oficiales de la comunista Europa del Este se encargarían de dar cumplida cuenta de los hechos. Radio Moscú anunció que «la bomba sigue todavía sumergida en el mar, contaminando radiactivamente tanto las aguas como la fauna marina», y el gobierno soviético se quejó de que los Estados Unidos habían violado el Tratado de prohibición de pruebas nucleares firmado en el año 1963. Los corresponsales de prensa personados in situ se enfurecieron al saber que tanto Radio Moscú como los reporteros dependientes del Pentágono e incluso la revista Stars and Stripes —esto es, la publicación oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses— les habían birlado la primicia.
Como es lógico, los habitantes de la localidad estaban aterrados. Tanto el turismo español como las exportaciones de frutas y tomates se vinieron abajo. Los manifestantes que hacían oír su voz en la ciudad de México, en Fráncfort y en las Islas Filipinas modificarían la letra de una melodía popular sacada de My Fair Lady y se pondrían a corear que «La bomba de España está en el albañal».[15.8] Y por si no hubiera ya suficientes presiones, la crudeza de la guerra del Vietnam había empezado a intensificarse, estando además en juego la continuidad de las bases militares estadounidenses repartidas por todo el mundo. El presidente Johnson acostumbraba a telefonear al Ministerio de Defensa todos los días, exigiendo que se le informara de la marcha de la búsqueda.
Nada más llegar a este hervidero de tensiones, el capitán Frank A. Andrews presentó inmediatamente a Richardson al contraalmirante William S. Guest, comandante del cuerpo especial de la armada encargado de localizar la bomba. Durante la segunda guerra mundial, Guest había recibido honores por haber sido el primer piloto de un portaaviones estadounidense en hundir un buque enemigo. Su terquedad le había dado mala fama, así que, a sus espaldas, la gente le llamaba «Bull Dog». Guest sabía de aviones y de presupuestos, pero no tenía ni idea de lo que significaba la regla de Bayes. Con todo, lo que sí había entendido claramente era el mensaje que le había transmitido Washington: «Tiene usted que escuchar atentamente al doctor Richardson, ya que nosotros también vamos a prestar atención a lo que él diga, de modo que ésa es básicamente […] la razón de que usted mismo deba mostrarse receptivo». De ese modo, e imaginando que iba a tener que recibir a una egregia autoridad, Guest había optado por asignar a Richardson el camarote de un capitán, con su correspondiente auxiliar. Al conocer personalmente a Richardson, que ni siquiera aparentaba los veintiséis años que tenía, Bull Dog protestó gravemente, entre carraspeos: «No sabía que nos iban a enviar a un adolescente».
Durante el primer intercambio de pareceres que mantuvo con Richardson, Guest informó con cierta mala idea de la situación a su invitado —aunque su sarcástica propuesta no fuese del todo infundada—. Según sus palabras, el matemático tenía que probar que la bomba desaparecida se encontraba en tierra, porque la tarea que se le había encomendado a Guest consistía en buscarla en el mar —explicación a la que añadiría que, en caso de hallarse en tierra, la detección del artefacto vendría a encomendarse a una tercera persona—. Richardson le expresaría su desacuerdo sin ambages: «No creo que tenga competencias para hacer eso», declaró.
Guest tenía bajo sus órdenes a ciento veinticinco nadadores y hombres rana dedicados a escudriñar las aguas someras de la costa, disponiendo además de unos cuantos dragaminas centrados en recorrer las zonas de alta mar designadas, pese a la fuerte marejada, por no mencionar a los tres mil miembros que integraban el personal de la armada destacado en la zona, a los veinticinco buques de la marina, a los cuatro sumergibles de búsqueda y a la legión de investigadores y empresarios civiles que le ayudaban. El coste total de la misión de rastreo, denominada «Aircraft Salvage Operation in the Mediterranean» (o «Aircraft Salvops Med», según su denominación codificada), ascendería finalmente a doce millones de dólares del año 1966.
Guest quería ahorrar dinero utilizando sus equipos allí donde éstos se revelaran más eficaces y ordenándoles regresar después a la base lo más pronto posible. Esto implicaba que deseaba realizar labores de búsqueda en algunas zonas en las que en realidad era poco probable que pudiera hallarse la bomba de hidrógeno extraviada.
Las hipótesis iniciales de Craven se basaban en la acción de los vientos predominantes, de modo que en un principio las pesquisas se concentrarían en una amplia zona rectangular a la que se asignó el nombre en clave de Alfa II y que se hallaba situada frente a la playa de Palomares. Guest ordenó a sus nadadores, a sus buceadores y a sus dragaminas que indagasen una y otra vez en ese espacio.
Richardson se puso inmediatamente manos a la obra, dedicándose a estudiar con todo detenimiento las cartas marinas en las que se detallaba de manera actualizada la totalidad del proceso de búsqueda. El primer punto débil que encontró fue que, si bien se habían registrado las derrotas de los barcos en su incesante ir y venir, no existía mención alguna de la efectividad de las pesquisas. «El simple hecho de navegar de acá para allá no servirá para gran cosa si no se ha podido inspeccionar el fondo del mar», explicó. «Y eso era de hecho lo que estaba sucediendo. Algunos de los sensores que empleaba la marina se revelaban incapaces de rastrear a partir de una cierta profundidad, de modo que en términos generales lo que estaban haciendo era básicamente dar vueltas por todas partes, pero sin contribuir en nada a la efectividad de la búsqueda […]. Ninguno de estos comentarios pretende ser una crítica. Simplemente digo que nos enfrentábamos a una situación horrible. Teniendo al mundo entero pendiente de lo que hacíamos no podíamos amarrar los barcos al muelle y decir que resultaban inservibles». De este modo, inspirado por una de las conversaciones que había mantenido con Andrews, Richardson acabó acuñando la expresión «Probabilidad Efectiva de la Búsqueda» (o SEP, según las siglas inglesas del concepto: «Search Effectiveness Probability»).
Tras contemplar durante largo tiempo el mapa del fondo marino de la zona dividido en una cuadrícula formada por multitud de pequeñas casillas, Richardson comenzó a calcular, en cada uno de los cuadrados, la probabilidad de que se hubiera encontrado la bomba —caso de haberse hallado en uno de ellos— en función del volumen y la intensidad de las búsquedas realizadas en ese espacio concreto. Según el testimonio del propio Richardson, «si la Probabilidad Efectiva de la Búsqueda alcanzaba valores cercanos al noventa y cinco por ciento podría decirle al almirante: “Esta zona ya ha sido investigada suficientemente a fondo, así que es posible que desee usted dirigirse a otro lugar”».
Llegadas las cosas a ese punto, es probable que Richardson tuviera ya de la búsqueda en curso tanta información como el que más. Alejado de la curiosidad de los periodistas que se agitaban en tierra, el matemático se afanaría en trabajar noche tras noche en el Centro de Cálculo del barco. Su equipaje, que no sólo se hallaba repleto de libros y manuales de referencia, sino que contenía también las tablas que Rufus K. Reber había elaborado para los rastreadores de minas (y que habían sido desclasificadas para la ocasión), se había perdido en Madrid, de modo que no le quedaba más remedio que tratar de reconstruir laboriosamente parte de dichas tablas, superponiendo trozos de papel para poder trazar las curvas de mayores dimensiones. No le quedaba otra alternativa. No existían todavía los ordenadores portátiles, y ni siquiera la memoria de los grandes ordenadores centrales de IBM iba más allá de los treinta y dos kilobytes (¡no gigabytes, ni megabytes, sino kilobytes!). Provisto de sus recortes de papel, de su regla de cálculo y de una sumadora capaz de realizar también multiplicaciones, Richardson conseguiría calcular la efectividad de cada una de las jornadas de pesquisas. Todas las mañanas se presentaba ante el contraalmirante «Bull Dog» Guest armado con nuevas probabilidades. El oficial se lo pasaba en grande bromeando con la infantil apariencia de Richardson, pero lo cierto era que las probabilidades le ponían nervioso.
«He empezado a calcular las Probabilidades Efectivas de la Búsqueda —es decir, la probabilidad de que se hubiese encontrado la bomba de haberse hallado en la zona ya revisada— y el hecho de que hayan salido un gran número de ceros viene a indicar que, aun en el caso de que hubiese estado ahí, es probable que no hubiesen alcanzado a verla debido a que las capacidades técnicas de que disponen no están a la altura de la tarea». En el otro extremo de esa misma escala de Probabilidades Efectivas de la Búsqueda, la presencia de un «uno» habría venido a significar que se había dado al fin con el paradero de la bomba —caso de haber estado allí—. En los cálculos de Richardson no aparecían sino muy pocas cifras próximas al uno: «No había más que ceros. Cuando Guest empezaba a verse rodeado de ceros», hemos de recordar que a sus ojos es un simple imberbe quien le dirige la palabra, «tan pronto como ponía la vista en todos aquellos ceros», repite Richardson, «comenzaba a hacer preguntas y a dar las más claras muestras de no tener pelos en la lengua. “¿Por qué demonios me das ceros cuando ya llevamos aquí dos semanas?”», gruñía.
Guest empezó a emplear las valoraciones de la Probabilidad Efectiva de la Búsqueda como elementos de orientación cuantitativa con los que proceder al desplazamiento de los equipos. El contraalmirante quería dejar clara constancia de que los hombres bajo su mando habían realizado las investigaciones de la forma más concienzuda posible. No le interesaba emplear las actualizaciones bayesianas para encontrar nuevos lugares en los que efectuar las inspecciones —lugares con mayores probabilidades de éxito—. De hecho, el contraalmirante Guest seguiría aferrándose a su «plan de las cuadrículas» aun después de que apareciese un emplazamiento con elevadas probabilidades de ser el que permitiera hallar finalmente la bomba de hidrógeno perdida.
Años más tarde, Craven lamentaría que «la persona menos informada y experta en los procedimientos de búsqueda fuese justamente el contraalmirante Guest, es decir, el oficial al mando en el escenario de las pesquisas». El contraalmirante estaba furioso «porque pensaba que se nos estaba yendo la olla». Richardson se mostraba en cambio más comprensivo. Guest «tenía otras preocupaciones», señala. «La regla de Bayes le parecía un tanto pretenciosa. La Probabilidad Efectiva de la Búsqueda resultaba por el contrario más comprensible. Sin embargo, cuando uno empieza a adentrarse en el proceso de las actualizaciones bayesianas y comienzan a salir todas esas extrañas palabras como a priori y a posteriori los almirantes tienden a perder la paciencia —es un tipo de cosas que no les gusta—.» En tales circunstancias, la valoración de la probabilidad efectiva pasó a convertirse en el elemento principal de la búsqueda de la bomba extraviada. La idea de utilizar los datos de dicha probabilidad efectiva para actualizar el primer componente, de tipo bayesiano —esto es, los escenarios previos a la búsqueda que había elaborado Craven—, terminaría desdibujándose en el contexto general de las operaciones.
Entretanto, el testimonio del único testigo presencial de los hechos, el curtido pescador llamado Francisco Simó Orts, comenzaba a ganar credibilidad muy rápidamente. La mañana del accidente, Orts había visto pasar por encima de su barca un enorme paracaídas que poco después impactaba contra el agua a menos de cien metros de distancia de su posición. El viejo marinero había descrito el objeto diciendo que «era como un enano, con las tripas fuera». Pese a tan extraña imagen, lo cierto era que sus informaciones parecían auténticas. Sujetándose con una rara rigidez en el aire, el objeto se había hundido a toda velocidad, en menos de treinta segundos, con paracaídas y todo. Es más, Orts mantenía que el paracaídas tenía un color grisáceo, y lo cierto era que los paracaídas del personal de la Fuerza Aérea exhibían tonos naranjas y blancos, mientras que los de las bombas eran grises y blancos. El personal de la armada había entrevistado a Orts poco después del accidente, pero había descartado su testimonio, considerándolo inválido, debido a que no había empleado los procedimientos estándar para triangular el punto del impacto. Y dado que llevaba toda la vida pescando en aquellas aguas, Orts tenía además la posibilidad de calcular con ojo de marinero experto la distancia que le separaba en el momento del impacto de los montes y los pueblecitos de la costa, identificando así la posición en la que se hallaba.
El capitán de corbeta J. Brad Mooney, que era por entonces el oficial auxiliar de los sumergibles de gran profundidad, creía que resultaba francamente posible que Orts supiera realmente de lo que estaba hablando. Mooney, que más tarde habría de ser promocionado al rango de comandante y nombrado jefe de la Oficina de Investigación Naval, procedía de New Hampshire, una región de los Estados Unidos en la que los pescadores de langostas acostumbraban a emplear métodos similares para hallar las nasas sumergidas con las que realizaban su tarea. En compañía de Jon Lindberg, un asesor de inmersión vinculado a una empresa comercial, Mooney requisó un Jeep, partió hacia el pueblo de Palomares, encontró a Orts en un bar y lo llevó consigo de vuelta al buque de la armada. Una vez allí, Orts señalaría a los rastreadores de minas, y en dos ocasiones, hacia un mismo punto del Mediterráneo, de modo que Mooney decidió dar crédito a su versión. El testimonio de Orts no tardaría en proporcionar el fundamento de una hipótesis de alta probabilidad: se supuso que se había desplegado efectivamente uno de los paracaídas y que la bomba se había abismado en alta mar, en un profundo risco submarino repleto de escombros procedentes de una antigua mina de plomo. Mooney trazó entonces un círculo de un kilómetro y medio de radio en torno al punto que había señalado Orts y le asignó el nombre en clave de Alfa I.
Así recuerda Craven lo que sucedió a continuación: «Tardamos muchísimo tiempo en encontrar la bomba debido a que el lugar en el que las probabilidades de hallarla se revelaban máximas era un punto al que nos resultaba imposible acceder. Se trataba de una estrecha grieta, y era demasiado profunda». Gran parte del equipo militar que se precisaba para una búsqueda en alta mar se revelaba inadecuado: las cartas de navegación se remontaban a principios del siglo XX; los detectores de que disponían eran «claramente imprecisos», dado que llegaban a arrojar errores de cerca de un kilómetro; y por si fuera poco, muchos de los aparatos que sí se hubieran revelado útiles no podían obtenerse sino de fuentes de carácter comercial o de entidades dedicadas a la investigación. De entre los dispositivos civiles necesarios para proceder a encontrar el artefacto explosivo hundido destacaban particularmente tres: el mini submarino Alvin de la Institución Oceanográfica Woods Hole, el Aluminaut de la Compañía de Aluminios Reynolds, y un pequeño sumergible amarillo denominado Perry Cub.
De todo el escuadrón que comandaba Guest, únicamente el mini submarino Alvin, en el que sólo podían viajar dos o tres hombres, tenía la capacidad operativa necesaria para penetrar en las escarpadas profundidades del lugar en el que más probabilidades había de encontrar la bomba. Sin embargo, las baterías del Alvin se estaban descargando, y para volverlas a dotar de energía era preciso sacar del agua al sumergible y tenerlo durante un largo tiempo en dique seco.
Seis semanas después de ocurrido el accidente de los dos aviones del ejército, el capitán Andrews montó a bordo del Alvin en compañía de otros dos tripulantes y descendió a la profunda fisura submarina en la que supuestamente se hallaba el artefacto nuclear. Al escudriñar el fondo marino a través de los angostos ojos de buey de la nave, de sólo doce centímetros de ancho, la dotación del Alvin observó de pronto una extraña cicatriz que parecía resbalar a lo largo de una pendiente. «Era algo totalmente distinto a todo cuanto se podía contemplar allí abajo», recordaría más tarde Andrews, «parecía básicamente como si alguien hubiera estado arrastrando cuesta abajo un pesado madero o un barril». Las baterías del Alvin volvían a perder capacidad, de modo que no tuvieron más remedio que abandonar las marcas de aquel extraño derrapaje y regresar a la superficie. Entonces, se cernió sobre ellos —y durante dos semanas— una gran tormenta, obligando al Alvin a permanecer inactivo, frustrando los planes de una búsqueda inmediata.
Durante todo ese tiempo, el presidente Johnson no dejó de telefonear diariamente al Ministerio de Defensa, aunque sin obtener más respuesta que la de un sistemático «No podemos decirle cuándo podremos recuperar la bomba. Lo único que estamos en condiciones de transmitirle es la probabilidad de que la consigamos detectar en un plazo de tiempo dado». Lyndon B. Johnson, enfurecido, les replicaba que no quería ninguna probabilidad: quería una fecha. En privado, Craven añadiría más tarde: «Estoy seguro de que el presidente les contestó con alguna palabrota».
Al final, el intempestivo temperamento de Johnson terminaría estallando: «Quiero que recluten a un grupo de eruditos del máximo nivel académico y que se pongan a estudiar todo el plan de búsqueda y me digan qué es lo que se está haciendo mal. No quiero saber nada de ese rollo de las probabilidades. Quiero un plan que me diga exactamente cuándo vamos a encontrar esa bomba».
Craven reunió a un comité formado por catedráticos de Cornell, Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, instándoles a personarse en el Pentágono en la mañana del día 15 de marzo de 1966. Varios cerebrines matemáticos de la compañía de Wagner y Asociados le presentaron «un modelo matemático de una complejidad tal que desafiaba la comprensión de los simples mortales».[15.9] Los profesores dieron el visto bueno al plan bayesiano establecido y decidieron levantar la sesión para salir a almorzar.
Al volverse a reunir por la tarde, los científicos se enteraron de que, en su decimonovena inmersión frente a las costas de Palomares, la tripulación del Alvin acababa de avistar la bomba con el enorme paracaídas desparramado sobre las rocas del fondo. El Alvin había telefoneado a su buque de contacto en la superficie para indicarle que la bomba de hidrógeno presentaba un «aspecto fantasmagórico [allí] abajo […], como una especie de cadáver gigantesco envuelto en una mortaja».[15.10] Había tocado fondo a cuatrocientos metros de profundidad, siendo arrastrada después por las corrientes hasta caer por una pronunciada pendiente e ir a parar a lo más hondo de una sima de casi novecientos metros de profundidad. Se encontraba a menos de dos kilómetros del lugar que había indicado Orts.
Una vez recuperado el artefacto sin mayores contratiempos, el pescador puso un pleito al gobierno de los Estados Unidos en demanda de una prima de cinco millones de dólares por la información conducente al rescate de la bomba. A petición del gobierno, Richardson volvió a recurrir a la teoría de la optimización de búsquedas basada en la regla de Bayes para ponderar el valor del testimonio que había prestado Orts, descubriendo que había ahorrado al gobierno al menos doce meses de pesquisas. En el año 1971, el tribunal del almirantazgo de Nueva York concedió la suma de diez mil dólares a Orts. Para entonces, los Estados Unidos ya habían otorgado seiscientos mil dólares a los habitantes de Palomares, construyendo igualmente en la población una planta desaladora cuyo coste se había elevado a doscientos mil dólares.
Como ya habían advertido ocho años antes los estudios realizados por la Corporación RAND, el accidente sufrido por el Mando Aéreo Estratégico en la vertical de Palomares supuso una merma de autoridad para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se prohibió que los aviones militares sobrevolaran el cielo español, el número de misiones de alerta de la aviación del Mando Aéreo Estratégico se redujo a la mitad, y esta misma unidad del ejército del aire se vio obligada a transferir la responsabilidad de las bases estadounidenses ubicadas en suelo español a la Comandancia Táctica del Aire sita en Alemania. Y a cambio de permitir que los Estados Unidos conservaran las bases españolas, Franco exigió que los estadounidenses le ayudaran a lograr el ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte y en el Mercado Común.
El siguiente percance grave con armas nucleares que vino a sufrir el Mando Aéreo Estratégico, sobrevenido tan sólo dos años después de los sucesos de Palomares, fue la gota que desbordó el vaso y supuso por tanto la puntilla para la Operación Cúpula Cromada. En este caso el accidente se produciría al estrellarse un B-52 cargado con cuatro bombas nucleares en el mar de hielo que rodea la base aérea estadounidense de Thule, en Groenlandia. En el accidente se declararía un incendio que terminaría destruyendo las armas, pero, al igual que en Palomares, toda la zona quedaría contaminada a causa de la radiactividad. En el año 1968, y como consecuencia de esos dos accidentes —aunque en atención también al creciente coste derivado de mantener operativos los aviones del Mando Aéreo Estratégico y a la llegada de los misiles balísticos intercontinentales—, el ministro de Defensa Robert McNamara decidió poner fin al programa de alertas aerotransportadas del Mando Aéreo Estratégico.
En el año 2002, es decir, transcurridas casi cuatro décadas desde el accidente de Palomares, las autoridades españolas afirmarían no haber tenido constancia de que se hubiera producido en la zona ninguna situación de peligro derivada de la radiación de superficie que había tenido que absorber la localidad. Los funcionarios sanitarios, tanto españoles como estadounidenses, informarían de que no se había detectado entre los habitantes de Palomares ningún cáncer imputable a las radiaciones sufridas. También dirían que los mil seiscientos miembros del personal de las fuerzas aéreas encargados de embarcar los mil metros cúbicos de tierra de Palomares que se llevaron a Carolina del Sur encerrados en cuatro mil ochocientos diez bidones metálicos a fin de ser enterrados allí no se habían visto expuestos a unas intensidades radiactivas dignas de consideración —cifrándose dicha exposición en la décima parte del límite establecido por entonces como cantidad máxima para las personas encargadas de trabajar con materiales radiactivos—. Pese a que el público tuviera la impresión de que el plutonio era una sustancia extremadamente peligrosa, los estudios del gobierno mostraban que las radiaciones alfa de este elemento resultaban tan débiles que no lograban atravesar ni la piel ni la ropa, y que en caso de ingerirse el organismo lograba desembarazarse de ellas a través de las heces. El mayor peligro que genera el plutonio se produce en caso de que sea inhalado. Sin embargo, pese a haber vivido y trabajado durante más de treinta años en un entorno contaminado por el plutonio, los habitantes de Palomares habían inhalado una dosis muy inferior a la cantidad máxima considerada segura por el Comité Internacional de Protección Radiológica —siempre según los informes oficiales.
No obstante, en el año 2006 se descubriría la presencia de unos caracoles radiactivos en la zona, despertándose así el temor de que en las capas de terreno situadas inmediatamente por debajo de la superficie pudieran existir niveles de plutonio potencialmente peligrosos. Se anunció la realización de un estudio conjunto hispano-estadounidense, advirtiéndose a los niños de la localidad que no debían jugar en los campos situados cerca de los puntos en que habían estallado las bombas, recomendándose asimismo a la población que no ingiriera los caracoles, ya que éstos constituyen un plato típico de la región.
Pero ¿qué fue de la regla de Bayes? ¿Cuál había sido la contribución de la fórmula del pastor protestante a la búsqueda de la bomba de hidrógeno que se había precipitado al mar? Richardson llegaría a la conclusión de que «las cantidades que yo mismo calculé eran cifras de búsqueda, y su interés residía en el hecho de que, gracias a ellas, [Guest] podía afirmar que ya habíamos indagado en esas zonas […]. En términos científicos, el elemento más importante que ocupaba mi mente era el vinculado con la circunstancia de que el teorema de Bayes estuviera actuando a la manera de un elemento secundario en la búsqueda del artefacto nuclear».[15.11]
La caza de la bomba de hidrógeno extraviada podría haber sido un ejercicio práctico de carácter bayesiano en toda regla. Las probabilidades a priori establecidas por Craven en los escenarios que él mismo había diseñado antes de que se iniciaran las pesquisas podrían haberse actualizado con los datos que Richardson conseguía recabar a bordo del barco en el que viajaba, orientando de ese modo el sesgo de las pesquisas. Sin embargo, esos datos no llegarían a combinarse a tiempo en ningún momento, de modo que no lograrían revelarse de verdadera utilidad en la localización de la bomba desaparecida. Y es preciso recordar que sin actualización de los datos no hay en realidad regla de Bayes alguna. Los héroes de aquellas pesquisas habían sido Orts y el Alvin, no Bayes. No obstante, la búsqueda de la bomba de hidrógeno accidentada sí que contribuiría a desarrollar la metodología necesaria para calcular la Probabilidad Efectiva de la Búsqueda (a las que más tarde se daría el nombre de LEP, por «Local Effectiveness Probability», o Probabilidad de la Efectividad Local), aunque Richardson no tendría oportunidad de publicar en una revista académica ningún artículo relacionado con la utilización de los sistemas probabilísticos en la búsqueda de la bomba de hidrógeno de Palomares. Las pesquisas llevadas a cabo para recuperar el artefacto explosivo vendrían a constituir así una asombrosa demostración de lo difícil que podía llegar a ser la obtención de apoyo operativo práctico para la aplicación de la regla de Bayes, pese a que en este caso la metodología tuviera que aplicarse a algo tan tangible y aterrador como la pérdida de una bomba termonuclear.
Con todo, y a pesar de que en Palomares no se llegara a proceder a la actualización bayesiana de los datos recabados, el éxito de la búsqueda vendría a fortalecer la fe que ya tenía Craven tanto en las búsquedas científicas como en el potencial del teorema de Bayes. Él y su equipo habían aprendido a calcular las hipótesis subjetivas previas al inicio de las pesquisas propiamente dichas y a ponderar su importancia. Comprendieron asimismo que el futuro de los métodos de búsqueda bayesianos dependía de forma crítica de la potencia de cálculo informática de que se dispusiera y de que la información computerizada pudiera transportarse. Y lo cierto es que esa comprensión no era pequeña cosa. De todos los compañeros que habían cursado con él las clases para la obtención del doctorado en ciencias exactas, Richardson había sido el único que había dado un cursillo de informática —y esto en una época en la que la realización de cálculos por medios informáticos seguía viéndose como un gesto de pusilanimidad matemática—. No obstante, pocos meses después de las pesquisas de Palomares, la compañía Wagner y Asociados adquiriría un terminal informático capaz de manejar cintas perforadas —equipo que habría de constituir su primer elemento de acceso directo a la informática electrónica—. De este modo, en la siguiente ocasión en que se requirieran sus servicios, los bayesianos vendrían a disponer de mejores herramientas. Dos años después, durante la primavera del año 1968, la armada iba a tener otra espectacular oportunidad de utilizar de manera práctica la regla de Bayes, al desaparecer con pocas semanas de diferencia dos submarinos de combate —uno soviético y otro estadounidense— con toda su tripulación. En su condición de jefe del Proyecto de los Sistemas de Inmersión Profunda de la armada, Craven era el responsable de la búsqueda de ambos submarinos. Y a pesar del limitado papel que había desempeñado la regla de Bayes en las pesquisas realizadas para hallar la bomba de hidrógeno de Palomares, tanto Craven como Richardson seguían convencidos de que el método era científicamente válido.
El primer sumergible en desaparecer fue un submarino soviético de clase K-129, propulsado a gasoil y armado con varios misiles —justamente el mismo que habría de inspirar a Tom Clancy la novela de ficción y gran éxito de ventas titulada La caza del Octubre Rojo—. La marina estadounidense comprendería que se había producido una alerta militar, vinculada con la posible pérdida del paradero del sumergible, al constatar el enorme movimiento de búsqueda que estaban realizando los soviéticos en pleno Océano Pacífico, frente a las costas de la península de Kamchatka, a lo largo de una importante ruta de navegación militar, muy frecuentada por sus submarinos. Aproximadamente por esos mismos días, los sensores subacuáticos de la armada estadounidense registrarían la ocurrencia de «una explosión de magnitud considerable». La intensidad del estallido era bastante inferior a la que se habría producido en caso de que un submarino hubiese implosionado, pero lo cierto era que había tenido lugar en un punto muy extraño, esto es, lejos de la zona en que los soviéticos realizaban sus operaciones de búsqueda y justo sobre la Línea Internacional de Cambio de Fecha, a cuarenta grados norte y exactamente a ciento ochenta grados de longitud. Dado que la Línea Internacional de Cambio de Fecha es un artificio humano, el ruido venía a sugerir que se había producido algún acontecimiento relacionado con la actividad humana. Craven, uno de los poquísimos miembros del personal de la armada estadounidense que se hallaba informado de los hechos, considerados de la «máxima confidencialidad», volvió a contratar los servicios de la empresa Wagner y Asociados a fin de proceder a un análisis probabilístico en toda regla, sin decirles en ningún caso qué era lo que estaban buscando. Cuarenta años más tarde, Richardson seguiría sin tener noticia de haber trabajado en la búsqueda de un submarino soviético.
Craven no podía imaginar más que tres escenarios verosímiles capaces de ofrecer una explicación para la desaparición del submarino K-129: «En primer lugar, cabía la posibilidad de que el sonido no tuviese nada que ver con la pérdida de un submarino. En segundo lugar, había que ponderar la eventualidad de que el sonido hubiera procedido efectivamente del sumergible soviético pero no significase que éste se hubiera hundido, con lo que éste, al igual que el Nautilus de Julio Verne, podría continuar deslizándose bajo la superficie de los océanos». Y en tercer lugar, prosigue la argumentación de Craven, había que pensar que quizá los compartimentos estancos del submarino se hallaran abiertos en el momento de producirse el accidente, ya que esto habría determinado un hundimiento tan rápido de la nave que ésta no habría tenido tiempo de implosionar. Craven se decía que si el sonido registrado en la Línea Internacional de Cambio de Fecha procedía efectivamente del submarino soviético, «entonces era que no se hallaba de hecho donde se suponía que debía estar, lo que explicaría que los soviéticos no fueran capaces de dar con él».
El presidente Johnson, que se encontraba por esas fechas tremendamente ocupado bregando con los agitados acontecimientos de los últimos meses de su mandato, autorizaría la búsqueda del submarino ruso basándose en la hipótesis de que pudiera tratarse de algún desertor —pese a que las perspectivas de encontrar la nave fuesen muy reducidas—. Al final, Craven llegaría a la conclusión de que el submarino —armado con varios misiles balísticos y tripulado por unas cien personas aproximadamente— era efectivamente «un sumergible desertor, que había tomado un rumbo propio, y que [no sólo] estaba cometiendo un grave acto de desobediencia al desentenderse de las órdenes recibidas […], sino que quizá se propusiera lanzar un ataque contra las islas de Hawai. Dado que los soviéticos no sabían si su submarino se había alejado mucho o poco del rumbo prescrito, estaba claro que los rusos seguirían sin tener la menor idea de que la nave de su armada había desertado a menos que nosotros les informáramos de ello».[15.12] Así las cosas, las autoridades estadounidenses transmitieron al dirigente soviético los datos relativos a la posición en la que se había escuchado el estallido, con la doble intención de colocarle frente a la prueba palpable de que una parte de su ejército pudiera hallase fuera de control y de que esto a su vez le indujera a considerar la opción de una distensión entre ambas potencias. Más tarde, los estadounidenses lograrían fotografiar el K-129, aunque les iba a resultar imposible elevarlo a la superficie.
En el mes de mayo de 1968, pocas semanas después de que el submarino soviético se hundiera, el U. S. S. Scorpion, un submarino de combate de propulsión atómica, desapareció en pleno Océano Atlántico, junto con los noventa y nueve miembros de su tripulación. En el momento de su desaparición, el U. S. S. Scorpion llevaba rumbo oeste, dado que se dirigía a su base de operaciones, lo que significaba que debía encontrarse en algún punto de la ruta submarina de cinco mil kilómetros que separa las costas occidentales de España del litoral oriental de los Estados Unidos. Según los informes de la marina, la nave iba armada con dos torpedos nucleares. De acuerdo con un estudio efectuado en el año 1989, el reactor y los torpedos del U. S. S. Scorpion figurarían actualmente entre los ocho reactores nucleares y las cincuenta ojivas atómicas perdidas —como mínimo— que se hallan actualmente repartidos por todos los océanos del mundo. De ellos, cuarenta y tres pertenecerían a distintos submarinos soviéticos hundidos, mientras que ocho habrían terminado en el fondo marino como consecuencia de las actividades militares estadounidenses. En este sentido, y dado que se desconocía el emplazamiento final del U. S. S. Scorpion, el ejército decidió organizar una búsqueda a gran escala poco después de plantearse la hipótesis de que la nave hubiera sufrido un accidente.
Craven y Andrews, que para entonces se habían convertido ya en los más destacados expertos en el rastreo de artefactos perdidos en el mar, volvieron a reunir rápidamente a los miembros del equipo que había participado en las labores de búsqueda de la bomba de hidrógeno perdida frente a la costa de Palomares. En un principio, las pesquisas tuvieron que cubrir prácticamente la totalidad de la superficie del Océano Atlántico. Sin embargo, tras una paciente labor de indagación burocrática, Craven se enteró de que un puesto de escucha ultrasecreta de «una agencia no identificada» había grabado una serie de misteriosos blips,[15.i] localizando su procedencia en una zona de aguas extremadamente profundas situada a unos seiscientos cincuenta kilómetros al suroeste de las Azores. La ubicación del sonido concordaba con el rumbo que debía haber efectuado, previsiblemente, el submarino extraviado, de modo que la detección de los blips conseguiría reducir de manera drástica el área de búsqueda, ya que se pasó de tener que rastrear la superficie de un rectángulo de casi cinco mil kilómetros de longitud a poder centrar los esfuerzos en un cuadrilátero de entre siete y diez kilómetros cuadrados. Además, gracias a Craven, la investigación iba a dar un espectacular paso adelante.
Craven organizaría desde el principio una búsqueda bayesiana en toda regla del U. S. S. Scorpion. En el año 1966, al extraviarse la bomba de hidrógeno del Mando Aéreo Estratégico frente a las costas almerienses, Craven ya había recurrido —aunque de forma poco menos que accidental— al teorema de Bayes, ya que dicho método le permitía albergar la esperanza de poder reducir el enfado del Congreso estadounidense en caso de fracaso. En esta ocasión, la armada tomaría la iniciativa de explotar de manera tentativa el mismo sistema, aunque con creciente fe en el mismo.
«Craven confiaba en el enfoque científico desde el principio, pero, por decirlo de la manera más suave posible, no todo el mundo iba a mostrarse de ese mismo parecer», vendría a explicar más tarde Richardson. Las palabras que más recurrentemente figuran en casi todas las descripciones de la personalidad de Craven son las de «exigente» y «correoso», y lo cierto es que a lo largo de los cinco meses siguientes, de junio a octubre de 1968, el jefe del Proyecto de Sistemas de Inmersión Profunda de la armada daría en defender incondicionalmente el método de Bayes frente a los ataques de los escépticos. Pese a que la búsqueda de la bomba de hidrógeno hundida frente a las costas de Palomares no hubiera llegado a combinar los a priori bayesianos con las cifras de la Probabilidad Efectiva de la Búsqueda, Craven se mostró entusiasmado al saber que esta vez Richardson proponía proceder efectivamente a esa combinación. Un potente ordenador radicado en tierra vendría a efectuar el cálculo de probabilidades de las distintas hipótesis elaboradas con anterioridad al inicio de las pesquisas. Después, estos datos a priori tendrían que combinarse y actualizarse diariamente —a bordo de los buques de rastreo— con los resultados de las búsquedas efectuadas en cada jornada.
Poco después de que el submarino desapareciese, Richardson voló hasta las Azores a fin de proceder a observar la zona de búsqueda del U. S. S. Scorpion y de presentarse en el U. S. N. S. Mizar, un barco de rastreo capaz de realizar operaciones submarinas. A bordo del Mizar se encontraban distintos miembros del personal del Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos, junto con varios expertos del Departamento Oceanográfico de la Marina y diversos fabricantes de equipamientos militares —todos ellos dedicados a trabajar ininterrumpidamente, en turnos de doce horas—. En el transcurso de los cinco meses siguientes, el buque de rastreo dedicaría semanas enteras a recorrer el área de búsqueda, arrastrando por el fondo del océano una plataforma parecida a un trineo y repleta de cámaras de gran angular, sonares y magnetómetros. Chester L. Buchanan, apodado «Buck», el jefe del equipo científico que viajaba a bordo del U. S. N. S. Mizar, había sido el encargado de diseñar en su día los dispositivos técnicos necesarios para tratar de hallar el paradero del U. S. S. Thresher, y lo cierto es que desde aquel primer trabajo sus diseños habían mejorado de forma muy notable. Juró no volver a afeitarse en tanto no se diera con la posición del U. S. S. Scorpion.
El personal encargado de buscar al Scorpion iba a tener que enfrentarse a un conjunto de incertidumbres aún mayor que el que había mantenido desconcertados a los rastreadores de la bomba nuclear caída en el litoral levantino español, debido a que la zona de rastreo se encontraba en un remoto paraje situado a poco menos de seiscientos cincuenta kilómetros de las bases terrestres que informaban a los sistemas de navegación, a que el fondo oceánico en el que debían buscar se hundía a más de tres mil metros de profundidad, y a que en este caso no había ningún testigo ocular que pudiera venir a señalar la posible ubicación del U. S. S. Scorpion. Por si fuera poco, los sistemas de navegación generaban también un gran número de errores e incertidumbres. Las dos redes de emisoras de radio pertenecientes a las bases terrestres —una denominada Loran y la otra Omega (aunque se trataba ya de la nueva versión de este sistema global)— arrojaban una serie de datos escasamente útiles debido a su imprecisión, y por si fuera poco las coordenadas que enviaban los satélites únicamente podían detectarse de manera irregular, por no mencionar el hecho de que fuera muy frecuente además que los datos de los transpondedores fijados al fondo del océano no pudieran distinguirse unos de otros.
Al subir Richardson a bordo del U. S. N. S. Mizar, el buque se estaba dedicando a rastrear, una y otra vez —y cumpliendo órdenes de Washington—, el lecho marino situado frente a una posición denominada Point Oscar. Los análisis que Craven había realizado previamente, basándose en los datos acústicos obtenidos, venían a sugerir que el U. S. S. Scorpion podía hallarse varado cerca de ese lugar. Sin embargo, valiéndose de la regla de Bayes, Richardson trató de mostrar de manera gráfica que el barco había dedicado ya demasiadas horas al rastreo de Point Oscar, con lo que las probabilidades de que el Scorpion se encontrara en esa zona se revelaban muy escasas. Pese a su brillante demostración, la armada continuó realizando pesquisas por la zona de Point Oscar. Para que se modificara el sesgo de las operaciones era necesario que Washington diera instrucciones en tal sentido, y esto a su vez requería convencer a las más altas jerarquías del ejército mediante una secuencia argumental centrada en un conjunto de cálculos basados en la elaboración de un mapa exhaustivo de las probabilidades en liza —es decir, se precisaba un estudio de las probabilidades bayesianas a priori.
«En todas las operaciones en las que me ha sido dado participar», explicaría Richardson más tarde, «siempre me he encontrado con individuos dotados de una fuerte personalidad e imbuidos de ideas perfectamente propias, de modo que es imprescindible argumentar —a menos que alguien de Washington [como Craven] les haga tragar la píldora a la fuerza—.» «De no contar con esa clase de ayuda», prosigue, «no queda más remedio que convencer a la gente. Y la mejor manera de lograrlo es conseguir que tus propios interlocutores lleguen a la conclusión de que ése es el mejor medio de alcanzar sus objetivos». Asediadas por Craven, las autoridades de Washington acabarían por ordenar que el mapa de las probabilidades a priori fuese considerado un factor importante en las labores de búsqueda.
El 18 de julio de 1968, es decir, transcurrido ya un mes desde la fecha de desaparición del U. S. S. Scorpion, Craven proporcionaría diligentemente a Richardson «una enorme cantidad de información»,[15.ii] ofreciéndole además la colaboración de Lawrence D. Stone, apodado «Larry», uno de los últimos empleados de la firma Wagner y Asociados. Craven le transmitiría todo cuanto le habían hecho saber los expertos que le rodeaban, y el capitán Andrews expondría —desde el punto de vista de un oficial de la división de submarinos de la armada— las diferentes conductas posibles que cabía esperar de un sumergible en función de las distintas circunstancias a las que tuviera que enfrentarse. Desde sus despachos de Washington, tanto Craven como Andrews, trazaron entonces el perfil de nueve escenarios potencialmente capaces de explicar la forma en que se había producido el hundimiento del U. S. S. Scorpion. Una vez hecho esto, procedieron a realizar la ponderación probabilística de cada uno de esos escenarios en función de la credibilidad que cupiera asignarle. Se trataba del mismo enfoque que ya utilizara Craven en la búsqueda de la bomba nuclear de Palomares. Cada uno de los escenarios contemplados venía a simular las posibles maniobras realizadas por el U. S. S. Scorpion, así como las múltiples incertidumbres relacionadas con su rumbo, su velocidad y la posición en que pudiera hallarse en el momento de producirse el accidente.
Uno de los escenarios considerados de más alta prioridad encontraba fundamento material en una enigmática pieza de metal retorcido que había hallado el equipo científico que dirigía Chester L. Buchanan a bordo del U. S. N. S. Mizar durante la rápida misión de rastreo que había efectuado en la zona antes de que se iniciara la búsqueda sistemática. El trozo de metal tenía un brillo tan intenso que parecía evidente que no podía llevar demasiado tiempo sumergido en el lecho marino, pero lo intrigante era que se hallara tan alejado del área de Point Oscar que tan exhaustivamente se había investigado.
Richardson y Stone llevaron sus abundantes notas a la sede institucional de la compañía Wagner y Asociados a fin de proceder tanto a la cuantificación de los supuestos de Craven y Andrews como al cálculo de un «mapa de las probabilidades» a priori que cabía asignar a la ubicación del submarino en el fondo oceánico. Lo primero que hicieron fue diseñar una parrilla o cuadrícula con la que distribuir las pesquisas en torno a la señal acústica que Craven asociaba con el punto en el que probablemente se había producido la explosión del U. S. S. Scorpion. Cada casilla de la cuadrícula medía mil seiscientos metros de norte a sur y mil trescientos de este a oeste, de modo que el conjunto de la parrilla de búsqueda cubría un total de trescientos sesenta kilómetros cuadrados.
A sugerencia de Richardson, el equipo de búsqueda radicado en tierra tomó la crucial decisión de emplear los métodos de Montecarlo para elaborar un modelo matemático de los movimientos que podía haber efectuado el submarino antes y después del accidente. Los físicos del Proyecto Manhattan habían sido ya grandes precursores del empleo de las técnicas de Montecarlo al valerse de ellas para analizar las probables trayectorias que podían seguir los neutrones durante una reacción nuclear en cadena. Richardson sustituiría los neutrones por un conjunto de «pequeños submarinos hipotéticos». Los académicos bayesianos iban a tardar otros veinte años en volver a valerse de los métodos de Montecarlo.
Partiendo de la probable ubicación en la que Craven había determinado que podía haberse producido la explosión (esto es, el punto del accidente, del que partían ahora las extrañas señales sonoras detectadas), un gran ordenador central comenzó a calcular las probabilidades de que, hallándose ya herido de muerte, el submarino hubiera podido variar de rumbo y recorrer aleatoriamente, por ejemplo, un kilómetro o kilómetro y medio más en cualquier dirección. Valiéndose de la simplificación ideada en su día por Thomas Bayes, Richardson iniciaría su trabajo considerando que las probabilidades de ocurrencia de todas y cada una de aquellas direcciones eran las mismas. Una vez hecho esto, y señalando en el mapa cada una de las nuevas ubicaciones posibles, el ordenador procedía entonces a repetir el proceso al objeto de continuar estableciendo nuevas localizaciones posibles, reiterando diez mil veces todos estos pasos hasta terminar señalando en el lecho oceánico diez mil puntos en los que podía haber venido a encallar finalmente el sumergible.
La utilización de las simulaciones de Montecarlo para generar números basados en los escenarios y las ponderaciones que Craven había establecido con anterioridad al comienzo de las pesquisas constituían un gran avance en las labores de búsqueda. Según Richardson, «Lo más interesante del método de Montecarlo es el hecho de que nos permita movernos en un espacio analítico totalmente simulado. La cosa es como sigue: en un principio tenemos diez escenarios, y cada uno de ellos cuenta con distintas probabilidades, de modo que lo primero que hacemos es examinar una de esas probabilidades. En este caso el dado es el generador numérico aleatorio de un ordenador. Hacemos rodar ese dado electrónico y en función de la cifra que salga elegimos trabajar en uno de los escenarios concretos. Después volvemos a echar el dado, esta vez para obtener una determinada velocidad de navegación, lanzando nuevamente el dado para ver qué dirección podía llevar la nave. El último elemento de nuestra búsqueda consiste en averiguar en qué instante temporal concreto vino a colisionar el submarino con el lecho del océano, y como dicho instante nos es desconocido, volvemos a tirar el dado para obtener una estimación aleatoria del tiempo transcurrido hasta el momento del impacto con el fondo. De este modo tenemos ya una velocidad, un rumbo, un punto de partida, y un tiempo de navegación. Dados todos estos elementos, puedo saber exactamente en qué lugar pudo [haber venido a] chocar la nave contra el suelo marino. Entonces se le dice al ordenador que marque con un punto esa ubicación precisa. Volvemos a hacer rodar el dado y obtenemos toda una serie de factores distintos para cada uno de los escenarios prediseñados. Si consiguiera reunir la paciencia suficiente, podría llegar a efectuar todos esos cálculos con lápiz y papel. Calculamos así [con el ordenador] diez mil posibles localizaciones. Esto significa que tenemos diez mil marcas en el lecho oceánico que representan otras tantas ubicaciones posibles del submarino —todas ellas con las mismas probabilidades de revelarse ciertas—. Entonces trazamos una cuadrícula, contamos las marcas que hay en cada una de las casillas de la parrilla, y observamos que el diez por ciento de los puntos se sitúa en el interior de esta o de aquella casilla, que el uno por ciento cae dentro de este otro recuadro, etcétera, y ésos serán los porcentajes que acabaremos asignando a las probabilidades de los a priori de cada una de las distribuciones específicas que hemos establecido».
Los diez mil puntos de localización se calculaban con el potente ordenador de una pequeña compañía de Princeton que codificaba los datos clasificados y los perforaba después sobre una cinta de papel. En la década de 1960, ese tipo de ordenadores no podían encontrarse más que en tierra. Los llamados módems portátiles —y que en realidad habrían de ser unos voluminosos cachivaches capaces de romper la espalda del más pintado con sus más de veinte kilos de peso— pertenecían todavía a la esfera del futuro, aunque con ellos se abriría la posibilidad de transmitir la información a través de las líneas telefónicas.
Por engorrosos que puedan parecernos hoy tanto las máquinas como el sistema, el alquiler de los grandes ordenadores centrales hacía factible la realización de los repetitivos cálculos que exige el sistema de Bayes. Gracias a ellos se computaban las coordenadas de las diez mil posibles ubicaciones del U. S. S. Scorpion, para proceder a continuación a contar el número de puntos incluidos en cada una de las casillas de la parrilla de rastreo. Al carecer de pantalla, el ordenador presentaba las cifras obtenidas imprimiéndolas en las cintas de papel habitualmente empleadas en los teletipos. Entonces se transmitía la información a través de las líneas telefónicas públicas, que no eran nada seguras, llegando de este modo los datos hasta Richardson y Stone, que se hallaban en la localidad estadounidense de Paoli. Aquélla era la única manera práctica de incluir en los cálculos la totalidad de los elementos que Craven y Andrews hubieran acumulado en Washington antes de que se iniciaran las pesquisas, transponiéndolos a continuación a un mapa de probabilidades lo más detallado posible.
Andando el tiempo, Richardson tendría remordimientos de conciencia por no haber calculado más que la «reducidísima» cantidad de diez mil puntos, pero lo cierto es que en aquellos años parecía una cifra muy elevada. Los ordenadores actuales son capaces de realizar un análisis muy pormenorizado incluso en aquellas zonas que se consideran de baja probabilidad. Pero volvamos a la búsqueda: una vez terminado el mapa con las diez mil posibles localizaciones del submarino, lo que se obtenía era una descripción de las probabilidades iniciales de las ciento setenta y dos casillas con las que se cubría el área de trescientos sesenta kilómetros cuadrados sometida a investigación. Dos de las casillas, la E5 y la B7, quedaron iluminadas como dos estrellas del rock bajo los focos del escenario. El número de «aciertos» que contenían era de mil doscientos cincuenta en el primer caso, y de mil noventa y seis en el segundo, de modo que uno y otro revelaban ser, de lejos, los lugares en que mayores probabilidades había de encontrar los restos del U. S. S. Scorpion y su tripulación. Las dieciocho casillas que seguían a estas dos en atención al número de sus posibilidades tenían ya un grado de probabilidad muy inferior, comprendido entre los cien y los mil «aciertos», mientras que la mayor parte de las celdillas restantes parecían prácticamente irrelevantes (dado que presentaban una cifra de marcaciones situada por debajo de cien). El mapa se había realizado sobre la base de las muchas horas de diálogo científico que habían mantenido Craven y Andrews y tenía en cuenta tanto sus escenarios como sus ponderaciones. Y a diferencia de los análisis efectuados dos años antes, durante la búsqueda de la bomba de hidrógeno extraviada cerca de Palomares, el mapa que se había logrado confeccionar ahora suponía un verdadero avance científico, debido principalmente a los cálculos efectuados con el método de Montecarlo, que habían permitido proceder a una estimación de las posibles maniobras del U. S. S. Scorpion.
A finales de julio, el mapa había quedado completado, de modo que Washington ordenó que se considerara un factor relevante en las labores de rastreo. Tocaba ahora realizar las actualizaciones bayesianas, tarea que habría de realizarse en función de los datos relacionados con la efectividad del esfuerzo de búsqueda efectuado por la flota en cada una de las casillas definidas en el área investigada.
A bordo del U. S. N. S. Mizar, los matemáticos de la compañía Wagner y Asociados comenzaron a acumular y a registrar todos los datos vinculados con la efectividad de los rastreos cotidianos. Stone empezaría a trabajar asimismo en la zona que había identificado Craven al concebir los distintos escenarios previos, zona que se hallaba situada aproximadamente a unos mil ochocientos metros del reluciente trozo de metal que había encontrado Chester Buchanan —siendo acompañado poco después en el empeño por dos jóvenes alumnos: Steven G. Simpson, un doctorando en ciencias exactas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y James A. Rosenberg, estudiante de último año de licenciatura de la Universidad Drexel—. Realizando todos los cálculos a mano, el reducido equipo de hombres se centró en la estimación de la capacidad de detección de las cámaras, los sonares y los magnetómetros de la flota, combinándolos hasta obtener una única cifra que viniera a expresar la efectividad del rastreo realizado en la parrilla de búsqueda trazada sobre el fondo oceánico. Al final, todos esos números vendrían a constituir el segundo componente de la fórmula de Bayes. Los estudiantes se levantaban todas las mañanas con la poco envidiable tarea de exponer de la manera más diplomática posible a una serie de altos mandos de la armada la evolución de la efectividad de sus pesquisas, lo que en la práctica se reducía a aventurar afirmaciones del siguiente tenor: «Bueno, señor, si me lo permite, creo que sería mejor que hiciera esto en lugar de aquello».
Las búsquedas pueden resultar psicológicamente agotadoras, ya que en tanto no se dé con el objetivo hay que asumir un fracaso diario. Así lo referirá Stone: «la regla de Bayes nos indica que cuanto más tiempo se dedique a una determinada búsqueda sin conseguir dar con el objetivo, peores serán las perspectivas de encontrarlo en ese punto, puesto que el tiempo que se necesita para detectar lo que se persigue no se acorta, sino que, al contrario, se alarga».[15.13] Por otra parte, quienes decidan confiar en la regla de Bayes podrán seguir la evolución de los progresos que vayan realizando. «La probabilidad de encontrar algo en una zona en concreto disminuye a medida que se la va investigando», explica Richardson, «mientras que, al revés, la probabilidad de aquellas zonas en las que no se haya efectuado todavía ningún rastreo aumenta. De aquí se deduce que, una vez actualizadas, las probabilidades tienden a crecer allí donde no se haya procedido todavía a ninguna indagación […]. Además, lo que constatamos por regla general es que la opción óptima consiste casi siempre en concentrar los rastreos en aquellas áreas que revelen poseer unas probabilidades más elevadas. Al día siguiente lo que nos encontramos es que ha surgido una zona de alta probabilidad en algún otro punto, un punto en el que muy probablemente no se haya efectuado todavía ninguna búsqueda. Al tercer día, las probabilidades elevadas se desplazan a una zona distinta, de modo que lo que hacemos es buscar, trasladarnos, volver a rastrear, cambiar una vez más de sitio, y así sucesivamente. De esta forma, y a menos que hayamos cometido algún error garrafal, se terminará por encontrar lo que se andaba buscando».
Como ya ocurriera en su momento con las pesquisas encaminadas a detectar la posición de la bomba de hidrógeno hundida frente a las costa de Palomares, el mayor problema resultaría ser el derivado de la sobrestimación de las capacidades de los sensores. Prácticamente ninguno de ellos había sido probado previamente ni evaluado con anterioridad, de modo que no se sabía exactamente la fiabilidad que podían tener dichos aparatos en cuanto a la localización de una pieza de metal que pudiera hallarse a la izquierda o a la derecha de sus detectores. Tras reflexionar sobre aquella dificultad, Richardson comprendió que se encontraba «frente a dos incertidumbres diferentes», diciéndose además que aquello planteaba «una situación interesante, al menos si el objetivo que nos proponemos conseguir consiste en dar con una expresión matemática capaz de permitirnos averiguar cuál es la mejor manera de utilizar nuestros recursos».
Con el ir y venir de los comandantes de la armada encargados de controlar las cinco misiones de rastreo realizadas por el U. S. N. S. Mizar en la zona de búsqueda, la regla de Bayes acabaría convirtiéndose a un tiempo en un archivo de los sondeos efectuados por el grupo y en el principio que les permitía coordinarse. Era la primera vez que el teorema de Bayes se empleaba a lo largo de todo el dilatado proceso de una búsqueda, aunque, por desgracia, no todo el mundo considerara que el mapa de a priori de Montecarlo fuese una potente herramienta para orientar la búsqueda del U. S. N. S. Mizar. De hecho, se tardaría casi un mes en elaborar un mapa que contuviera las actualizaciones bayesianas de la situación existente en el teatro de operaciones. Las comunicaciones entre las bases terrestres y los buques ubicados en alta mar eran tan precarias que, al final, el 12 de agosto de 1968, Stone se vería obligado a llevar personalmente el mapa hasta las Azores. Y no se dispondría de las detalladas distribuciones de a priori basadas en los escenarios previamente imaginados por Craven y Andrews sino hasta el mes de octubre, esto es, después de que las naves de rastreo hubieran efectuado ya las misiones cuarta y quinta —y habiendo transcurrido por tanto cinco meses desde la desaparición del U. S. S. Scorpion.
El objetivo original de la quinta y última misión de búsqueda del Mizar consistía en poner a prueba la fiabilidad de los sensores, perfeccionar el sistema de rastreo submarino y estudiar el relieve del fondo oceánico. Llegadas las cosas a ese punto, Craven organizaría una serie de estudios acústicos destinados a permitir una calibración más precisa de la procedencia de las señales sonoras registradas por los sensores ultrasecretos de la armada. Se procedió así a la detonación subacuática de una serie de pequeñas cargas de profundidad de ubicación perfectamente conocida, utilizándose el sonido de las explosiones para afinar la información que se había registrado en los puestos de escucha de la armada en los últimos momentos de actividad del Scorpion. Día tras día, los análisis acústicos de Craven iban afinando las estimaciones relativas a la más probable localización del submarino desaparecido, observándose al mismo tiempo que dicha posición parecía hallarse cada vez más próxima a la pieza de metal reluciente que había detectado Buchanan.
A finales de octubre, el cada vez más barbado e impaciente jefe del equipo científico del Mizar, consiguió al fin que se le concediera luz verde para investigar qué era en realidad aquella brillante pieza metálica. De pronto, el realizar el trineo de búsqueda del Mizar la septuagésima cuarta pasada de rastreo por el fondo marino, el magnetómetro comenzó a señalar la presencia de varias anomalías de gran intensidad en la celdilla F6. Al regresar a la zona el 28 de octubre, el Mizar se esforzó en volver a localizar dicho punto hasta que, finalmente, sus cámaras revelaron que en el fondo del mar, y parcialmente cubierto de arena, se encontraba el submarino Scorpion. Ya antes se había hecho pasar un sónar escasamente fiable sobre la mismísima vertical de lo que ahora resultaba ser la localización del sumergible y no lo había detectado. La noticia de que Buchanan se estaba afeitando la barba no tardó en llegar a los Estados Unidos.
Hallándose ya de regreso en casa, Richardson recibió de pronto una llamada telefónica. «Me informaron de la localización del Scorpion, enviándomela codificada», recuerda, «de modo que me puse a descifrar las coordenadas y en un primer momento pensé que la ubicación que estaban a punto de señalarme los cálculos iba a encontrarse en pleno centro de esa celdilla de alta probabilidad, así que me sentí verdaderamente emocionado». Sin embargo, el submarino se hallaba a unos ciento ochenta metros de ese punto central, cerca del misterioso pedazo de metal brillante que se había encontrado al principio de la búsqueda. Más tarde se conseguiría determinar que aquel resto metálico era en realidad un fragmento del Scorpion. No obstante, Richardson se permitiría comentar en son de broma, aunque no sin cierto pesar, que ciento ochenta metros en un área de trescientos sesenta kilómetros cuadrados «podía considerarse una precisión honrosa para una misión gubernamental».
Años después, el capitán Andrews argumentaría que la regla de Bayes sólo llevaba un retraso de un día y ochocientos metros respecto de las pesquisas del jefe Buchanan. Si este último no hubiera ordenado que el Mizar volviera a intentar localizar ese día la pieza de metal brillante, las probabilidades establecidas por Craven con anterioridad a la búsqueda, actualizadas con los datos procedentes de sus más recientes estudios acústicos, habrían logrado encontrar los restos del Scorpion antes que Buchanan. El día 1 de noviembre, cinco meses después de iniciarse la búsqueda, Rosenberg, el estudiante de último año de licenciatura de la Universidad Drexel, llevaría personalmente las fotos del Scorpion a los Estados Unidos. Dejando a un lado el tiempo empleado en estudiar una roca que no sólo tenía forma de casco de submarino sino que arrojaba engañosas lecturas positivas en los rastreos magnéticos, el trineo de búsqueda había logrado localizar el sumergible tras explorar mil seiscientos cincuenta kilómetros de fondo marino a la velocidad de un nudo durante un período de tiempo equivalente a cuarenta y tres días, es decir, dos días antes de lo que las predicciones bayesianas habían determinado.
Se informó al presidente Johnson de que «lo más probable [era] que el hundimiento se [hubiera producido] a causa de algún accidente sobrevenido a bordo de la nave».[15.14] Es muy posible que en esta ocasión sí que prestara oídos a las probabilidades.
El análisis de los sonidos procedentes del Scorpion vendría a sugerir que, al comenzar a hundirse, la nave se había dirigido al este en lugar de al oeste. Veinte años después, Craven conocería la noticia de que el submarino había sido posiblemente víctima de la explosión de uno de sus propios torpedos, resultado a su vez de un «sobrecalentamiento» del artefacto provocado por las baterías de alimentación de sus sistemas. Los demás submarinos de la flota habían sustituido ya las baterías defectuosas de los torpedos, pero en este caso la armada había insistido en que el Scorpion debía cumplir primero su misión. En caso de que el Scorpion hubiera disparado un torpedo defectuoso, lo más probable habría sido que el misil hubiera errado el blanco, dándose posteriormente la vuelta para ir a impactar contra el propio submarino que lo había lanzado.
Deseosa de dejar constancia documental de los métodos empleados en la búsqueda del Scorpion, la Oficina de Investigación Naval de la armada encargó a Lawrence D. Stone la redacción de un libro titulado Theory of Optimal Search. Publicada en el año 1975, esta obra es un texto decididamente bayesiano en el que se da cabida a un conjunto de trabajos de matemática aplicada, estadística, investigación operativa, teoría de la optimización y programación informática. La aparición de unos ordenadores más baratos y potentes estaba empezando a transformar las búsquedas bayesianas, que de ese modo dejarían de constituir un problema de carácter matemático y analítico para pasar a convertirse en un conjunto de algoritmos concebidos para el diseño de otros tantos programas informáticos. El libro de Stone terminaría transformándose en una obra clásica, de notable relevancia para los militares, los guardacostas, los pescadores, los policías, los buscadores de petróleo y otros profesionales de este tipo.
Mientras Stone se dedicaba a la elaboración de dicha obra, los Estados Unidos accederían a ayudar a Egipto a eliminar del Canal de Suez todos los artefactos caídos en sus aguas durante la Guerra de Yom Kipur, que había enfrentado al país con Israel en el año 1973. La presencia de los explosivos determinaba que los métodos convencionales de dragado resultaran muy peligrosos. Utilizando el sistema de la Probabilidad Efectiva de la Búsqueda que se había conseguido poner a punto en Palomares, se podía valorar la efectividad de un rastreo con el fin de conocer la probabilidad de que se hubiera alcanzado a detectar la presencia de una bomba caso de haber habido alguna en la zona considerada. Ahora bien, ¿cómo iba a poder estimar alguien el número de bombas que podían encontrarse todavía en el canal cuando lo cierto era que nadie sabía cuántas se habían arrojado? La compañía Wagner y Asociados optaría por utilizar tres a priori con distintas distribuciones de probabilidad a fin de expresar con ellos tres índices de posibilidades diferentes: alto, medio y bajo. A continuación, y valiéndose de un práctico sistema consistente en conjugar los a priori que Raiffa y Schlaifer habían descrito ya en el año 1961, los matemáticos de la compañía Wagner declararían que cada uno de esos a priori debía de contar con un a posteriori provisto a su vez del mismo tipo de distribuciones de probabilidad. Esto vendría a generar tres distribuciones susceptibles de ser analizadas matemáticamente (una distribución de Poisson, otra de carácter binomial y una tercera igualmente binomial pero negativa), lográndose así determinar un conjunto de elementos estadísticos altamente valiosos como los valores medios y las desviaciones estándar. De acuerdo con los comentarios de Richardson, los cálculos se habían convertido ahora en «algo sencillísimo», aunque iba a revelarse imposible explicar el sistema a los encallecidos especialistas en desactivación de explosivos del ejército, que no sólo estaban dispuestos a atenerse a los reglamentos, sino que mostraban las manos, a las que se les habían amputado varios dedos, como señal de su escéptica rudeza. Al final, nadie se dignaría mencionar siquiera la palabra Bayes en el Canal de Suez.
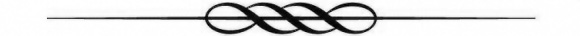
Hasta entonces, esto es, durante el período posterior a la segunda guerra mundial, el teorema de Bayes únicamente había servido para buscar algunos objetos estacionarios, como es el caso, por ejemplo, de los artefactos explosivos sumergidos en un canal, de las bombas de hidrógeno perdidas en el fondo del mar o de los submarinos accidentados en pleno océano. Desde el punto de vista técnico, todos estos problemas resultaban muy sencillos. Sin embargo, poco después de que se eliminaran del Canal de Suez todos los dispositivos susceptibles de estallar y de que se publicara la Theory of Optimal Search, iban a comenzar a realizarse con toda intensidad un gran número de esfuerzos encaminados a lograr aplicar los métodos bayesianos a la detección de blancos móviles, como sucede por ejemplo en el caso de un barco civil que navegue a la deriva en un mar recorrido por corrientes y vientos de rumbo predecible.
Esta nueva tecnología se adecuaba perfectamente a las necesidades de los coordinadores de las misiones de rescate de los guardacostas estadounidenses. Y ése era justamente el caso de Joseph Discenza, que a finales de los años sesenta del siglo pasado era el responsable de responder al teléfono cada vez que alguien llamaba para dar parte de una desaparición, lanzando, por ejemplo, un mensaje de este tipo: «mi marido ha salido a pescar con mi hijo, pero el barco todavía no ha regresado».[15.15] Una vez comprobado que la embarcación no se encontraba en ninguno de los puertos de la zona, Discenza recurría al Manual de Rescate y Rastreo de los Guardacostas estadounidenses para proceder a realizar una estimación manual de la posible ubicación del objetivo y determinar su deriva más probable.
«Con el entusiasmo de un perro con un hueso entre los dientes», Discenza se echó sobre los hombros la tarea de informatizar el manual de los guardacostas.[15.16] Se puso a estudiar la teoría de búsquedas y acabó obteniendo un máster en la Escuela de Posgrado de la Armada de Monterrey, en California, y un doctorado por la Universidad de Nueva York. Durante esos años de dedicación al estudio, Discenza descubriría que los guardacostas llevaban utilizando desde la segunda guerra mundial la teoría de búsquedas de raíz bayesiana que Bernard Koopman había desarrollado para detectar la presencia de submarinos alemanes en mar abierto. De este modo, Discenza lograría colmar la laguna técnica surgida en el seno de la disciplina entre las décadas de 1940 y 1970. «La Guardia Costera era muy bayesiana», explica Stone. «Pese a que lo hicieran todo de forma manual, sus pesquisas se basaban invariablemente en el teorema de Bayes». Sin embargo, en tanto Discenza no viniera a revolucionar las cosas, sus procedimientos seguirían siendo similares a los de los primeros actuarios de seguros dedicados a fijar las primas de los accidentes laborales, puesto que se servían de la regla de Bayes sin saber realmente de qué método matemático se estaban valiendo.
La compañía de Wagner y Asociados decidiría sumarse al empeño de Discenza, diseñando para la Guardia Costera un sistema de búsqueda informatizado y fundado en los principios bayesianos. Aquella nueva fórmula constituía una derivación natural de los métodos ya empleados en el rastreo de la bomba nuclear de Palomares y en la búsqueda del U. S. S. Scorpion, dado que venía a combinar las pistas relacionadas con la posición original de un determinado objetivo o barco con los ulteriores movimientos que hubiera podido realizar éste, transformando dicha información en un conjunto de escenarios de coherencia independiente y pasando a ponderar después sus respectivas probabilidades.
La Guardia Costera estableció la norma de que la estimación de las probabilidades y su correspondiente ponderación debía emanar de una decisión de grupo. Cada una de las personas que participaran en la búsqueda debía proceder a ponderar por su propia cuenta los distintos escenarios, antes de poder pasar a determinar su promedio o a realizar por consenso la combinación pertinente. Lo más importante era que no se debía descartar ningún escenario. «Dejar fuera del análisis una información subjetiva concreta equivale a deshacerse de un valioso conjunto de datos por la simple razón de que no se haya encontrado una forma única o “científica” de cuantificarlos», vendría a subrayar enfáticamente Stone.[15.17]
¿Qué ocurriría si un barco en apuros acertara a comunicar por radio su posición y luego una avioneta diera en informar que lo había avistado una hora más tarde a ciento sesenta kilómetros de distancia de las coordenadas señaladas por la nave? Uno u otro tendrían que haber cometido un error de posicionamiento, pero no debía hacerse caso omiso de ninguno de los dos datos, de modo que lo que se imponía era asignar a ambos escenarios un determinado valor en función de su fiabilidad relativa. Según comentaría Stone: «El hecho de descartar una de las dos piezas de información equivale en la práctica a establecer un juicio subjetivo por el que se viene a afirmar que el valor ponderado de la primera es cero y que el valor ponderado de la segunda es uno».
En el año 1972, y ante la insistencia de Richardson, la actualización bayesiana y las técnicas de Montecarlo terminarían incluyéndose en el sistema de búsquedas de la Guardia Costera estadounidense —lo que implica que la introducción de ambos elementos estadísticos tuvo lugar en este ámbito prácticamente dos décadas antes de que los teóricos del mundo académico popularizaran el método mismo o la noción de «filtros»—. Con los métodos de Montecarlo se podía proceder a la estimación de un enorme número de latitudes, longitudes, velocidades, tiempos y ponderaciones probabilísticas posibles para cada situación de emergencia en la que se tuviera que buscar un barco perdido, comprobándose de ese modo las probabilidades de diez mil localizaciones posibles del objetivo.
Stone también utilizaría un procedimiento bayesiano, una primera versión de lo que más tarde acabaría denominándose el filtro de Kalman, para separar y concentrar los datos o las señales en función de unos criterios específicos, así como para ponderar todos y cada uno de los posibles rumbos que hubiera podido seguir una determinada embarcación, valorándolos todos en función de su credibilidad. Esta técnica no alcanzaría a divulgarse entre los académicos hasta la década de 1990, pero en los años sesenta del siglo pasado las empresas vinculadas con el ejército y la industria aeroespacial conseguirían ahorrar con ella una gran cantidad de tiempo, dado que los ordenadores de que disponían poseían una memoria y una potencia muy reducidas. Antes del año 1961, fecha en la que Rudolf E. Kalman y Richard Bucy inventaron el procedimiento que permitiría crear el filtro que hoy lleva su nombre, era preciso proceder a recalcular todas las observaciones iniciales cada vez que se obtenía un nuevo dato, mientras que gracias al filtro se hacía posible ir añadiendo las nuevas observaciones sin necesidad de tener que repetir todo el proceso desde el principio. Kalman negaría con gran vehemencia que el teorema de Bayes tuviera algo que ver con su invención, pero en el año 1967 Masanao Aoki lograría probar matemáticamente que su sistema podía deducirse directamente de la regla de Bayes. En la actualidad se conoce a esta técnica con el nombre de filtro de Kalman o de Kalman-Bucy.
Una vez tomada la decisión de adoptar los métodos y los filtros del sistema de Montecarlo se empezó a comprobar que hasta los rumbos inverosímiles y altamente improbables generaban una información valiosa y ayudaban a los informadores a determinar cuál de las derivas restantes mostraba un mayor índice de probabilidades de corresponder al rumbo efectivamente tomado por la nave o el objetivo buscados. A medida que los sensores, los aviones de la Guardia Costera, los partes meteorológicos, las tablas de mareas, las cartas de las corrientes marinas y los mapas de los vientos predominantes iban proporcionando más información, se procedía a transformar los datos en un conjunto de funciones de probabilidad, combinando a continuación los resultados con los a priori relacionados con los movimientos del objetivo a fin de intentar predecir su posible ubicación. Y al ir acumulándose los datos con cada nueva repetición, el filtro comenzaba a concentrar en una zona cada vez más reducida una serie relativamente pequeña de rumbos de deriva altamente probables.
El sistema de búsqueda de la Guardia Costera se pondría por primera vez a prueba en una situación práctica en el año 1974, al hundirse un atunero frente a las costas de Long Beach, en California. Dos días después, y por pura casualidad, un carguero avistó a doce supervivientes del accidente que viajaban a la deriva en un bote salvavidas. Valiéndose de la nueva tecnología, la Guardia Costera realizó primero un cálculo retrospectivo y utilizó el punto de rescate de los náufragos para determinar las probables coordenadas en que podía haber zozobrado el pesquero, procediendo a continuación a efectuar un cálculo prospectivo con los mapas de probabilidad de las corrientes oceánicas y un sistema de actualización bayesiano al objeto de estimar la posible localización del barco accidentado a las cuarenta y ocho horas de su desaparición. Provista de un mapa de probabilidades bayesiano, la Guardia Costera logró rescatar a otros tres hombres al día siguiente. Otra de las búsquedas que habrían de verse coronadas por el éxito tendría lugar dos años más tarde, tras volcar un barco e irse a pique en plena travesía del Pacífico. Cinco miembros de la tripulación consiguieron evitar lo peor echando al agua dos balsas salvavidas. Veintidós días después, y también por un simple golpe de suerte, se dio con el paradero de dos de los supervivientes al hallarse una de las balsas. Seis días más tarde, el mismo programa de búsquedas de la Guardia Costera conseguía encontrar a un tercer náufrago, tras haber pasado éste veintiocho días a la deriva.
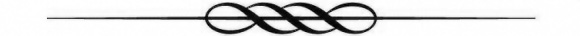
La regla de Bayes había permitido encontrar objetos en situación estacionaria hundidos en el fondo del mar y había logrado rastrear con éxito los rumbos de deriva de varias embarcaciones basándose en la predictibilidad de las corrientes y de los vientos oceánicos. ¿Pero qué ocurriría si lo que se tenía que localizar era una presa esquiva para seguir después su posible derrota de evasión —como un submarino soviético, pongamos por caso, o un objetivo móvil activamente tripulado—? ¿Lograría adaptarse el teorema de Bayes a la conducta humana?
«Estábamos en plena guerra fría, y ahí afuera había un montón de submarinos que constituían una amenaza para los Estados Unidos», recuerda Richardson. «Eran objetivos móviles, de modo que nos preguntamos: ¿por qué no intervenir de alguna manera en la guerra antisubmarina? […]. El proyecto se puso en marcha en la década de 1970 y se prolongó por espacio de dos décadas. Personalmente, puedo decir que hice un gran número de trabajos de búsqueda de submarinos, tanto en el Océano Atlántico como en el Mar Mediterráneo».
En el año 1975, al asumir el mando de la flota de submarinos del Mediterráneo, el futuro vicealmirante John Nicholson, apodado «Nick», conseguiría la suma de cien mil dólares de la Oficina de Investigación Naval de la armada estadounidense y con esa cantidad envió a Richardson a Nápoles durante un año. Era uno de los contratos más jugosos de la Oficina de Investigación Naval y los contables de la marina lo consideraban un dispendio inútil. Sin embargo, el Mediterráneo estaba repleto de buques y de submarinos, tanto de la Organización del Tratado del Atlántico Norte como de la Unión Soviética, y todos ellos se vigilaban mutuamente. Sólo los soviéticos contaban con cincuenta naves, de las cuales diez eran submarinos. A principios de la década de 1970, el Mediterráneo estaba tan atestado de embarcaciones militares que los Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron firmar un pacto para reducir la probabilidad de que se produjeran colisiones. Y en el año 1976, al iniciar la armada estadounidense un plan de seguimiento rutinario de las rutas de los submarinos soviéticos por el Mediterráneo, Nicholson pensó que la ayuda de Richardson y del teorema de Bayes podía resultar útil.
Partiendo de cero, Richardson introdujo la información que le habían proporcionado los servicios de inteligencia del país en el anticuado ordenador con que contaba en Nápoles. Entre los datos figuraban las rutas efectuadas hasta entonces por los submarinos rusos; los tipos concretos de submarinos soviéticos con capacidad para seguir un determinado rumbo y efectuar tal o cual maniobra; y los diversos informes obtenidos gracias a las sonoboyas, esto es, un conjunto de dispositivos de escucha pasiva que se lanzaban al mar desde una aeronave en vuelo y que pasaban así a operar en el ámbito de los distintos sistemas fijos de vigilancia submarina. A diferencia del análisis que había realizado Koopman en el transcurso de la segunda guerra mundial, centrado en las radiotransmisiones de los submarinos enemigos y sus derroteros —y cuyo carácter era puramente objetivo—, lo que Richardson comenzaría a hacer sería un conjunto de valoraciones subjetivas del comportamiento de los oficiales soviéticos. También optaría por respaldar sus estudios con la información en tiempo real que le suministraban los resultados de las pesquisas efectivas que realizaba la armada —un tipo de información que los rastreadores de submarinos de la segunda guerra mundial habrían considerado una posibilidad poco menos que de ciencia ficción—. A todos esos datos de inteligencia, Richardson añadiría después el perfil de las islas, de las elevaciones submarinas y de los pasos estrechos que constreñían las rutas en virtud de la accidentada geografía subacuática de la región. Estos obstáculos naturales estaban llamados a convertirse en un conjunto de elementos sorprendentemente útiles.
Por definición, el rastreo de un objetivo implica la asunción de una serie de incertidumbres y la realización de diversas estimaciones —todo lo cual dibuja una situación que dista mucho de ser la ideal—. Los parámetros cambian a medida que van apareciendo nuevos datos, y «para empeorar aún más las cosas, esos datos pueden revelarse notablemente poco informativos, y obtenerse a partir de un cierto número de fuentes diferentes», según manifestaría Stone en uno de sus escritos.[15.18] Un escáner óptico tenía la posibilidad de detectar el surgimiento de un periscopio que alcanzara a elevarse treinta centímetros por encima del horizonte durante un tiempo superior o igual a diez segundos, pero no era capaz de identificarlo como tal submarino. Los operadores encargados de estudiar las señales de radar que aparecían en las pantallas de sus ordenadores no siempre lograban distinguir a un sumergible de un buque de superficie. En el fondo marino se alineaban vastas filas de hidrófonos por espacio de varios centenares de kilómetros al objeto de detectar las señales acústicas de baja frecuencia que emiten los submarinos, pero muy a menudo los datos que arrojaban estas mediciones resultaban notablemente ambiguos. Podía darse el caso, por ejemplo, de que dos objetivos distintos viniesen a radiar sus señales acústicas en una misma o muy parecida frecuencia. Hasta el propio océano tenía la facultad potencial de distorsionar las señales. Las ondas sonoras se curvaban de distinta manera con los sucesivos cambios de temperatura del agua, y además el rumor de las rompientes de las costas afectaba a los índices de identificación de las señales artificiales que era preciso distinguir del fondo sonoro general. El elemento de trabajo habitual de la regla de Bayes —esto es, las probabilidades— lograba fusionar la información que alcanzaba a reunirse tras la consulta de todas estas fuentes. Lo cierto era que en medio de aquel océano de informes tan vagos como efímeros, el teorema de Bayes se encontraba en su elemento.
Un día del verano de 1976, un submarino soviético de propulsión atómica se deslizó por el estrecho de Gibraltar, internándose en el Mediterráneo. Era una nave de cinco mil seiscientas toneladas de la clase Echo-II, e iba armada con varios misiles de crucero que podían ser lanzados desde la superficie. La flota de los Estados Unidos le seguiría la pista hasta las costas de Italia, donde perdería finalmente su rastro. Nadie era capaz de predecir en qué momento decidiría franquear la nave el estrecho de Sicilia o el de Mesina para penetrar en el Mediterráneo oriental.
Además de ejercer el mando de los submarinos que se hallaban a sus órdenes, se había asignado asimismo a Nicholson la tarea de controlar a cuatro destructores antisubmarinos dedicados a remolcar tras su estela otros tantos trineos experimentales repletos de una serie de detectores de sónar provistos de sendos cables de arrastre. Tras disponer sus fuerzas en los dos estrechos que rodean la isla de Sicilia a fin de que los destructores tuviesen la oportunidad de alcanzar a detectar el paso del submarino soviético, Nicholson se dispuso a aguardar con los nervios en tensión. «La espera se empezó a prolongar cada vez más, superando notablemente las expectativas que se había forjado nuestro personal de operaciones [es decir, los oficiales de inteligencia]», referiría Nicholson años después. «“Tony” Richardson seguía trabajando en su programa y no paraba de decir “sigo pensando que existe un x por ciento de posibilidades de que todavía no haya cruzado por ninguno de los dos estrechos”.»[15.19]
Los superiores de Richardson no dejaban de presionarle para que ordenara a sus submarinos y a sus naves de superficie que se desplazaran al Mediterráneo oriental e iniciasen la búsqueda del submarino soviético en esa zona. Sin embargo, Nicholson era un viejo zorro y sabía cómo aguantar las presiones, ya que había sido tanto el segundo comandante como el navegante del segundo submarino nuclear que había logrado cruzar el océano bajo el casquete polar ártico en dirección al Polo Norte, habiendo estado asimismo al mando del primer submarino nuclear en navegar desde el Pacífico hasta el Polo Norte en invierno.
Richardson, que todavía se afanaba en los minuciosos análisis en que se había embarcado con su viejo ordenador, instó a Nicholson a hacer caso omiso de las presiones del alto mando. «Creo que deberíamos permanecer en nuestra posición al menos uno o dos días más», le dijo. Richardson estimaba que la probabilidad de que el submarino no se hubiese colado todavía por ninguno de los dos estrechos sicilianos era aproximadamente del cincuenta y cinco por ciento. Nicholson no sabía en qué medida podía confiar en el sistema de Richardson. Se trataba de un método nuevo, se incluían en él un conjunto de valoraciones subjetivas del comportamiento humano, y además se estaba aplicando en este caso a una toma de decisiones en tiempo real. Sin embargo, Richardson estaba llenando un vacío que no sólo no habían podido colmar otros expertos en inteligencia, sino que tampoco se estaba logrando salvar mediante otro tipo de operaciones. Tomando una audaz decisión que podría haber dado al traste con su carrera, Nicholson decidió esperar. «Y hete aquí que, efectivamente, terminamos por establecer contacto, logrando seguir al objetivo a través del estrecho». La sexta flota estaba exultante, y «prácticamente todo el mundo pasó a creer» en los métodos de búsqueda bayesianos, según comentaría más tarde Richardson haciendo referencia al comportamiento del alto mando militar.
Gracias a los detectores de sónar provistos de cables de arrastre, cada vez que un submarino soviético se mostraba en la superficie del Mediterráneo oriental los destructores de Nicholson andaban por las inmediaciones. Los capitanes de los buques tenían orden de no acercarse demasiado a los submarinos, pero, como decía el propio Nicholson: «esos tíos de los destructores son un poco duros de oído», de modo que no siempre se mantenían a distancia.
Un domingo por la mañana en el que la visibilidad era bastante buena, el submarino soviético salió a la superficie y desplegó su vela (una estructura metálica que viene a ocultar los periscopios y los mástiles de comunicación) a un metro y pico por encima del nivel del agua. Muy cerca de allí se hallaba a la espera uno de los destructores de Nicholson, el Voge, un buque de tres mil cuatrocientas toneladas. Y entonces, para sorpresa de todos, el sumergible soviético viró en dirección al Voge y cargó contra él a toda máquina.
Así relata Nicholson el episodio: «Todos los que viajaban a bordo del buque se habían puesto a hacer fotografías del suceso, ya que el submarino se estaba desplazando a una velocidad de veinte nudos con la vela fuera del agua, y de pronto el capitán de la nave de superficie ralentizó la marcha por alguna razón. Al parecer, al patrón del submarino no le hizo mucha gracia la maniobra y antes de que nos diéramos cuenta el submarino se lanzó a toda velocidad contra el Voge. Creemos que lo que el capitán soviético trataba de hacer era cortar los cables de arrastre del sónar que le había puesto tan furioso».
El sumergible había quedado seriamente dañado, y su capitán fue relevado del mando esa misma noche. El Voge fue remolcado hasta Francia para proceder a una serie de reparaciones. Sin embargo, aquel incidente vino a probar que el sistema de búsqueda de Richardson y los sistemas de rastreo basados en los detectores de sónar provistos de cables de arrastre que utilizaban los buques de superficie estadounidenses resultaban realmente eficaces. Andando el tiempo, los métodos bayesianos contribuirían a seguir la pista de los submarinos soviéticos que navegaban por el Atlántico y el Pacífico, pese a que a partir del año 1991, tras el desplome de la antigua Unión Soviética, el despliegue de los submarinos rusos fuera de los límites permitidos por los tratados se redujera de forma muy notable.
Más tarde, Richardson se haría las siguientes reflexiones: «las labores de guerra antisubmarina venían a ser en la práctica el plato fuerte de lo que realmente podía hacerse con el método bayesiano». «[…] Era como estar de nuevo frente a las costas españolas. Tenía diez o quince años más, pero seguía pasándome toda la noche sentado en mi despacho, trabajando frente a mi ordenador e informando de mis progresos al almirante por la mañana […]. La verdad es que se siente una dicha enorme al comprobar que puede uno hacer que las cosas se muevan de una determinada manera en el mundo real en función de las ideas que se han estado concibiendo».
Entretanto, los militares que tanto habían tardado en aceptar la teoría de búsquedas de raíz bayesiana habían comenzado a interesarse en la posibilidad de utilizarla tanto para identificar los asteroides que pudieran entrar en rumbo de colisión con la Tierra como para localizar los satélites soviéticos que se hallaban en órbita espacial. En el año 1979, la Organización del Tratado del Atlántico Norte celebraría un simposio en Portugal a fin de estimular la adopción de soluciones a los «problemas reales» de carácter logístico sobre la base de la metodología bayesiana.
La mayoría de los asistentes a dicho simposio pertenecían al ejército, pero Richardson y Stone leerían sendas ponencias para explicar los fundamentos de sus pesquisas submarinas, aunque los demás conferenciantes optarían por consagrar sus esfuerzos tanto a las misiones de rastreo y rescate como a la búsqueda de yacimientos petrolíferos. Entre los asistentes civiles se encontraba Ray Hilborn, quien por entonces acababa de obtener su doctorado en zoología. Hilborn se interesaba en los procedimientos capaces de evitar la desaparición de los recursos pesqueros de los océanos del mundo. Su primera toma de contacto con las más sencillas aplicaciones del método bayesiano se había producido seis años antes en Viena, en el gabinete estratégico sobre las relaciones entre Oriente y Occidente que había puesto en marcha Raiffa.
Lo que a Hilborn le llamó la atención fue el hecho de que los profesionales que asistían a la conferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se ocuparan de problemas prácticos que exigían la toma de decisiones. El trabajo que él mismo estaba realizando llevaba aparejada la instauración de límites legales a la pesquería de determinadas especies concretas, de modo que al escuchar las ponencias se dijo a sí mismo: «Caramba, ésta es realmente la forma de poder ahondar en las interrogantes que quiero plantearme. Todos los profesionales que nos vemos en la necesidad de hacer cosas en el mundo real procedemos a la manera bayesiana. La verdad es que uno no se da cuenta de los límites que presentan los enfoques [frecuentistas] en tanto no se haga preciso tomar de hecho unas cuantas decisiones prácticas. Ha de tener uno la posibilidad de preguntar: “¿Cuáles son los estados de cosas alternativos que pueden presentarse en la vida real, y en qué medida he de considerarlos ciertos?”. Los [frecuentistas] son incapaces de responder a esa pregunta. Sin embargo, los bayesianos tienen la posibilidad de comparar las distintas hipótesis en liza».[15.20] Hilborn iba a tardar prácticamente una década en encontrar un problema pesquero al que pudiera aplicarse la regla de Bayes, pero el zoólogo era un hombre paciente.