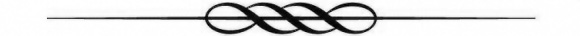
1
En algún momento de la década de 1720, el reverendo Thomas Bayes realizó el ingenioso descubrimiento que lleva su nombre, y sin embargo, misteriosamente, se desentendía poco después de él. Tendría que ser el redescubrimiento independiente de aquel principio, el que realizara de manera independiente un hombre distinto y notablemente más célebre —Pierre-Simon Laplace—, el que acabara dando al hallazgo su forma matemática moderna y le encontrara aplicación científica —y no obstante, también Laplace dejaría a un lado la recién desvelada regla para atarearse en el estudio de otros métodos—. Y a pesar de que el teorema de Bayes estuviera llamado a captar la atención de los más destacados estadísticos del siglo XX, algunos de ellos denigrarán tanto al método como a sus partidarios, arrugarán las cuartillas en que lo venían examinando y lo declararán finiquitado, muerto y enterrado. Con todo, lo cierto es que, al mismo tiempo, el teorema lograba resolver una serie de interrogantes prácticas a las que habría sido imposible hallar respuesta por cualquier otro medio: los defensores del capitán Dreyfus se valdrán de él para demostrar la inocencia del militar; los actuarios de seguros lo emplearán para establecer las tarifas de sus empresas; Alan Turing encontrará en él la fórmula para descifrar el código Enigma de los alemanes e impedir con ello, muy posiblemente, que los aliados perdiesen la segunda guerra mundial; la armada estadounidense lo encontrará útil para rastrear el paradero de una bomba de hidrógeno perdida y localizar a los submarinos soviéticos; la Corporación RAND recurrirá a él para ponderar el grado de verosimilitud o probabilidad de la ocurrencia de un accidente nuclear; y los investigadores de Harvard y Chicago hallarán en él un instrumento imprescindible para verificar la autoría de los artículos del Federalist. No obstante, pese a descubrir los grandes servicios que podía prestar a la ciencia, muchos de sus defensores se verán obligados a ocultar que estaban empleando la regla de Bayes y a fingir en cambio que se valían de otros métodos —aunque para entonces ya hubieran adquirido una fe, casi diríamos que religiosa, en sus potenciales virtudes—. Habría que esperar al siglo XXI para que el sistema se viera al fin libre de sus estigmas y comenzara a adoptarse en todas partes con manifiesto entusiasmo. La cosa empezó con un sencillo experimento mental.
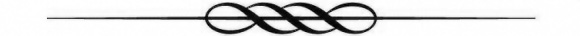
La lápida que preside la tumba de Bayes dice que falleció en el año 1761, a la edad de cincuenta y nueve años, de modo que sabemos que vivió en la época en que Inglaterra pugnaba por recobrarse de casi dos siglos de disputas religiosas coronados por una guerra civil y un regicidio. Al ser miembro de la Iglesia presbiteriana, una rama del protestantismo perseguida por negarse a respaldar a la Iglesia de Inglaterra, Thomas Bayes era considerado un disidente o un inconformista religioso. En tiempos de la generación de su abuelo habían muerto en prisión cerca de dos mil disconformes. Además, en época de Bayes, una larga línea divisoria de orden religioso y político venía a introducir una gran fractura en el ámbito matemático, de modo que eran muchos los estudiosos de las ciencias exactas que, pese a tener la capacidad de lograr resultados con su saber, actuaban a la manera de los aficionados, puesto que, como también les sucedía a los disidentes, las universidades inglesas les cerraban las puertas.[1.1]
Al no resultarle posible obtener un título en Inglaterra, Bayes estudió teología y muy posiblemente también matemáticas en la Universidad de Edimburgo de la presbiteriana Escocia, donde, por fortuna para él, los criterios académicos eran mucho más rigurosos. En el año 1711 partiría hacia Londres, ciudad en la que su padre, que pertenecía al clero, le ordenó sacerdote, proporcionándole asimismo, según parece, un empleo como coadjutor.
La persecución había convertido a muchos disidentes ingleses en críticos resueltos, así que, sin haber cumplido todavía los treinta años, Bayes decidió tomar postura en una candente cuestión teológica: ¿es posible conciliar la presencia del mal con la presunta bondad divina? En 1731, Bayes escribirá un panfleto —una especie de blog— en el que vendrá a declarar que Dios otorga a las personas «la máxima felicidad que les es dado alcanzar».
Cumplidos ya los cuarenta, los intereses de Bayes por las matemáticas y la teología comenzarían a entrelazarse de manera muy estrecha. Un obispo anglicano irlandés —George Berkeley, cuyo apellido ha dado nombre al principal campus universitario de California— había publicado una incendiaria hoja volandera en la que atacaba las prácticas matemáticas de los disidentes religiosos, así como el cálculo, las ciencias exactas abstractas en general, la venerada figura de Isaac Newton y a la entera caterva de «librepensadores» y «matemáticos impíos» que opinaban que la razón tenía la facultad potencial de arrojar luz sobre cualquier asunto. El libelo de Berkeley iba a ser el acontecimiento más sonado de la matemática británica del siglo XVIII.
Nuevamente abocado a bregar en las trincheras de una guerra de panfletos, Bayes publicaría un escrito en el que defendía y explicaba los cálculos de Newton. Ésta iba a ser la única publicación de carácter matemático que realizara en su vida. Poco después, cinco hombres, entre los que se encontraba uno de los amigos íntimos de Newton, propondrían que la Real Sociedad de Londres admitiera entre sus miembros a Thomas Bayes. En esta sugerencia de ingreso se evitaba toda veleidad polémica y se describía al candidato como a «un caballero de conocido mérito, bien versado en geometría y en el conjunto de las ramas del saber matemático y filosófico». La Real Sociedad de Londres no era entonces la organización profesional que es hoy. Se trataba de una institución privada formada por aficionados procedentes de la pequeña nobleza terrateniente y financiada mediante las cuotas que sus integrantes abonaban regularmente. Sin embargo, desempeñaba un papel decisivo, puesto que en algunos casos esos diletantes estarían llamados a realizar algunos de los más importantes avances de la época.
Por esos mismos años, Bayes se sumaría a un segundo grupo de bien informados matemáticos vocacionales. Nuestro protagonista se había trasladado a una pequeña congregación situada en un enclave de moda, el balneario de aguas frías de Tunbridge Wells. Siendo un pastor presbiteriano célibe, independiente y acaudalado —pues su familia había hecho fortuna con la elaboración de toda una gama de cuchillos de acero de Sheffield—, pudo permitirse alquilar unas habitaciones, al parecer a una familia de disidentes. Sus deberes religiosos —consistentes en la lectura de un sermón dominical todas las semanas— no le robaban demasiado tiempo. Y además, las normas de urbanidad del centro de aguas termales permitían lo que en otros lugares resultaba imposible, esto es, el libre trato de los disidentes, los judíos, los católicos y hasta los extranjeros con los miembros de la sociedad inglesa, posibilitándose incluso su familiaridad con los opulentos condes que allí acudían a tomar las aguas.
Philip, segundo conde de Stanhope y asiduo visitante de Tunbridge Wells, había mostrado un notable interés por las matemáticas desde la infancia, pero su tutor, que juzgaba poco distinguido su estudio, le había prohibido ahondar en ellas. A la edad de veinte años, siendo ya Stanhope libre de actuar como bien le pareciese, se pasaba días enteros enfrascado en los teoremas de Euclides. Según la muy leída Elizabeth Montagu, Stanhope «cubría incesantemente de garabatos matemáticos su cuadernito de notas, así que la mitad de la gente le tomaba por un ilusionista y la otra mitad por un chiflado». Ya fuera a causa de su aristocrático encumbramiento o de su tardía dedicación, lo cierto es que Stanhope no llegaría a publicar ningún análisis propio. Sin embargo, estaba llamado a convertirse en el más sobresaliente mecenas de las matemáticas de toda Inglaterra.
Así las cosas, el conde y John Canton, el dinámico secretario de la Real Sociedad de Londres, pusieron en marcha una red informal de revisores que, en pie de igualdad, se dedicaban a someter sus respectivos trabajos a un cruce de críticas. En algún momento Bayes debió de sumarse al sistema. Un día, por ejemplo, Stanhope le envió una copia del borrador de un opúsculo de un matemático llamado Patrick Murdoch. Bayes discrepaba de algunos de los puntos expuestos en la obrita, así que devolvió el trabajo a Stanhope, enriquecido con una serie de comentarios de su propia cosecha. Stanhope los transmitió entonces al autor, el cual replicaría a su vez a través del conde en un ciclo repetido innumerables veces. No obstante, todo parece indicar que la relación entre el joven conde y el maduro reverendo Bayes fue adquiriendo poco a poco una mayor envergadura hasta transformarse en amistad, puesto que Stanhope realizó al menos una visita a Bayes en Tunbridge Wells, conservando además dos legajos de sus estudios matemáticos en la biblioteca de la mansión Stanhope y llegando incluso a subscribirse a sus diversos sermones.
En el año 1748, Inglaterra iba a asistir a un nuevo e incendiario pugilato entre la religión y las matemáticas al publicar el filósofo escocés David Hume un ensayo en el que arremetía contra algunos de los más elementales relatos del cristianismo. Hume creía que no es posible alcanzar una certeza absoluta en nada que tenga como único fundamento las creencias tradicionales, el testimonio personal, la observación de una relación habitual o la concatenación de la causa y el efecto. Lo que Hume venía a afirmar, en resumen, era que sólo es posible confiar en aquello que la experiencia nos enseña.
Dado que se consideraba que Dios era la causa primera de todo, el escepticismo que manifestaba Hume respecto de las relaciones entre la causa y el efecto resultaba particularmente inquietante. Hume argumentaba que algunos objetos se asociaban constantemente con otros. Sin embargo, el hecho de que los paraguas y la lluvia fuesen elementos que se dieran juntos no significaba que la causa de la lluvia residiera en los paraguas. Del mismo modo, la circunstancia de que el sol se hubiese elevado miles de veces sobre el horizonte no garantizaba que volviera a hacerlo al día siguiente. Y lo que era aún más importante, el «orden del mundo» no probaba la existencia de un creador, la realidad de una causa última. Y dado que rara vez podemos tener la seguridad de que una determinada causa vaya a ejercer un particular efecto, debemos contentarnos con buscar únicamente las causas y los efectos probables. Al criticar los conceptos vinculados con la causa y el efecto, Hume estaba socavando las creencias centrales del cristianismo.
El ensayo de Hume no tenía carácter matemático, pero poseía hondas implicaciones científicas. Muchos matemáticos y científicos creían fervientemente que las leyes naturales probaban de hecho la existencia de Dios, esto es, la efectividad de su Causa Primera. Como ya había señalado el eminente matemático Abraham de Moivre en su prestigioso libro la Doctrine of Chances, los cálculos asociados con los acontecimientos naturales debían terminar revelando el orden subyacente del universo y su exquisita «prudencia y planificación».
Con el torbellino desatado por las dudas de Hume sobre la causa y el efecto, Bayes comenzó a estudiar diversas formas de abordar matemáticamente la cuestión. Hoy en día la herramienta más evidente a emplear sería el cálculo de probabilidades, esto es, las matemáticas de la incertidumbre, pero a principios del siglo XVIII apenas existían nociones de análisis probabilístico. Por entonces, el único ámbito en el que dichos cálculos se aplicaban por extenso era el de los juegos de azar —terreno en el que servían para abordar algunas cuestiones básicas, como las probabilidades de conseguir cuatro ases en una mano de póquer—. De Moivre, que había pasado varios años en las cárceles francesas por el hecho de ser protestante, ya había resuelto ese problema progresando desde la causa a su efecto. Sin embargo, nadie había logrado averiguar la forma de dar la vuelta a sus deducciones y retroceder en la secuencia causal a fin de poder plantear la pregunta inversa, la que ascendía del efecto a su causa: ¿qué ocurriría si un jugador de póquer se repartiera a sí mismo cuatro ases en tres manos consecutivas? ¿Cuál es la probabilidad subyacente (o la causa) de que se consiga una triple baza de semejantes características?
No sabemos con exactitud qué fue lo que despertó el interés de Bayes en el problema de la probabilidad inversa. Es muy posible que Bayes hubiera leído el libro de De Moivre y que al conde de Stanhope le interesaran las aplicaciones de la probabilística a los juegos de azar. Otra explicación alternativa sería que le hubiesen atraído las vastas interrogantes que Newton había suscitado con su teoría de la gravitación universal. Newton, fallecido veinte años atrás, había resaltado la importancia de basar toda deducción en las observaciones, desarrollando la mencionada teoría de la gravitación para explicar las que él mismo había realizado y utilizando después esa teoría para predecir la ocurrencia de nuevas observaciones. Sin embargo, Newton no había explicado la causa de la gravedad ni bregado con el problema de determinar la verdad última de su planteamiento. Y finalmente, es posible que el interés de Bayes se viera espoleado por el ensayo filosófico de Hume. Sea como fuere, la verdad es que los problemas relacionados con la causa, el efecto y la incertidumbre flotaban en el aire de la época, y quizá también eso contribuyera a que Bayes decidiera estudiarlos con el método cuantitativo.
Una vez cristalizada en su mente la esencia de la probabilidad inversa, Bayes decidió que su objetivo pasaba por determinar la probabilidad aproximada de un acontecimiento futuro del que no tuviese información alguna salvo la derivada de sus circunstancias pasadas, esto es, la vinculada con el número de veces que dicho acontecimiento hubiera tenido lugar o, al revés, hubiera dejado de producirse. Para cuantificar el problema, Bayes necesitaba una cifra, y en algún momento situado entre los años 1746 y 1749 logró finalmente dar con una ingeniosa solución. Como punto de partida se limitó sencillamente a proponer un guarismo —al que daría el nombre de conjetura—, dispuesto a ir ajustando posteriormente su precisión conforme fuese reuniendo más información.
A continuación, concibió un experimento mental, una especie de simulación por ordenador en versión dieciochesca. Reduciendo el problema a sus elementos básicos, Bayes imaginó una mesa cuadrada tan plana y bien nivelada que al hacer rodar una pelota sobre ella ésta tuviera tantas probabilidades de ir a parar a un punto como de terminar en otro. Las generaciones posteriores darían a su construcción el nombre de «mesa de billar», pero en su calidad de ministro presbiteriano, Bayes habría desaprobado esa clase de juegos, y además su experimento no implicaba que las bolas tuvieran que rebotar en los bordes de la mesa o chocar entre sí. Lo que él tenía en mente era una prueba en la que una bola que se hiciera rodar al azar sobre la mesa tuviera las mismas posibilidades de detenerse en el punto A que de pararse en el punto B.
Podemos imaginarle sentado de espaldas a la mesa para no poder ver nada de lo que viniese a suceder en ella. Después le observamos dibujar sobre un trozo de papel un cuadrado para representar la superficie de la mesa. Comienza pidiendo que un ayudante eche a rodar una imaginaria bola blanca sobre la superficie de la fingida mesa. Y como se halla de espaldas a ésta, Bayes no sabe dónde ha ido a parar la pelota experimental.
Seguidamente, le imaginamos pidiendo a su colega que haga rodar una segunda bola sobre la mesa y le informe de si ésta viene a detenerse a la izquierda o a la derecha de la bola blanca. En caso de que lo haga a la izquierda, Bayes comprenderá que hay más probabilidades de que la bola blanca de referencia se halle detenida en la parte derecha de la mesa. De nuevo, el amigo de Bayes impulsa la bola y refiere únicamente si ésta se frena a la derecha o a la izquierda de la bola de prueba. Si lo hace a la derecha, Bayes inferirá que la bola testigo no puede hallarse en el borde derecho de la mesa.
Bayes va pidiendo a su colega que eche a rodar, una y otra, y otra vez, la bola del experimento. Los jugadores y los matemáticos ya sabían que cuantas más veces lanzaran una moneda al aire, tanto más fiables serían sus conclusiones. Lo que Bayes descubrió fue que al aumentar el número de bolas que se echaban a rodar por la mesa, cada nuevo dato registrado hacía que las oscilaciones del punto de asiento de su imaginaria bola blanca de referencia se movieran en un área cada vez más restringida.
Por poner un caso extremo, si todas las bolas lanzadas después de la primera viniesen a detenerse a la derecha de ésta, Bayes tendría que concluir que lo más probable era que su bola de control se hallara situada en el extremo marginal izquierdo de la mesa. Por el contrario, si todos los lanzamientos dieran en quedar ubicados a la izquierda de la primera bola, lo más probable sería que ésta se hallase en el borde derecho. Al final, suponiendo que se hubiera lanzado la bola un número de veces suficiente, Bayes podía reducir progresivamente el área de la posible ubicación de la bola de control.
La genialidad del experimento de Bayes radicaba en el hecho de concebir la idea de estrechar la gama de posiciones posibles de la bola inicial e inferir —basándose en tan escasa información— que se hallaba detenida en algún punto situado entre dos límites concretos. Este enfoque era incapaz de generar una respuesta correcta. Bayes nunca tendría la posibilidad de saber con precisión el emplazamiento exacto de la bola blanca, pero podría afirmar con creciente confianza que lo más probable era que se encontrara inscrita en un determinado espacio. De este modo, el sencillo y limitado sistema de Bayes pasaba de las observaciones del mundo a su origen o causa probables. Valiéndose de este conocimiento del presente (es decir, de la información sobre las posiciones de las bolas lanzadas, bien a la derecha, bien a la izquierda de la bola de control), Bayes había imaginado un método para afirmar algo acerca del pasado (esto es, acerca de la posición de la primera bola). Hasta le resultaba posible valorar el grado de confianza que podía depositar en la conclusión a la que hubiese llegado.
Desde el punto de vista conceptual, el sistema de Bayes era extremadamente simple. Modificamos nuestras opiniones al recibir una información objetiva: las creencias de partida (la primera conjetura vinculada con la posible posición de la bola de control) + los datos objetivos recientes (si la última bola lanzada ha ido a parar a la izquierda o a la derecha de nuestra conjetura inicial) = una creencia nueva y mejorada. Al final se terminarían asignando nombres a las distintas partes de este método: a priori a la probabilidad de la creencia inicial; verosimilitud al grado de probabilidad de las sucesivas hipótesis construidas sobre la base de los nuevos datos objetivos; y a posteriori a la probabilidad de la creencia recién revisada. Cada vez que se procede a efectuar un nuevo cálculo, la probabilidad a posteriori se convierte en el a priori de la nueva repetición. Se trataba por tanto de un sistema que iba evolucionando, de modo que cada nuevo aporte de información iba aproximando cada vez más a la certidumbre al experimentador. En resumen:
El a priori multiplicado por la verosimilitud es proporcional al a posteriori.
(En el lenguaje del estadístico, de carácter más técnico, la verosimilitud es la probabilidad que tienen las distintas hipótesis rivales de acertar con los datos fijos obtenidos por medio de la observación. No obstante, Andrew Dale, un historiador de la estadística sudafricano, simplificaría notablemente el asunto al observar lo siguiente: «Dicho de forma un tanto abrupta, la verosimilitud es lo que queda del teorema de Bayes una vez que se elimina de la discusión el a priori»).[1.2]
Como caso especial de un experimento consistente en lanzar bolas al azar sobre una mesa plana, la regla de Bayes no da pie a ninguna controversia. Sin embargo, Bayes deseaba abarcar todos los casos en los que interviniera un grado de incertidumbre mayor o menor, incluso aquellos en los que no se supiera absolutamente nada de su historia —esto es, en aquellas circunstancias, por emplear sus palabras, en que «no se tuviera la menor noción anterior a las pruebas»—.[1.3] Y sería justamente esta ampliación del experimento de la mesa, concebida para lograr que pudiera aplicarse a cualquier situación marcada por la incertidumbre, la que acabara dando lugar a ciento cincuenta años de incomprensión y duros ataques.
Dos de los blancos más populares de las invectivas serían las conjeturas de Bayes y el atajo sugerido para precisarlas.
En primer lugar, Bayes imaginaba el valor probable de su creencia inicial (esto es, la posición de la bola de control, más tarde denominada a priori). Por decirlo con sus propias palabras, Bayes decidió tratar de «adivinar la probabilidad del paradero [de la bola] y […] valorar [después] la posibilidad de que la conjetura fuera correcta». Los futuros críticos se declararían horrorizados ante la sola idea de recurrir a una simple corazonada —a una creencia subjetiva— e introducirla en la objetiva y rigurosa matemática.
Pero las cosas iban a ponerse todavía peor, puesto que Bayes añadiría que en caso de no contar con información suficiente para distinguir la posición de las bolas en la mesa, estaba dispuesto a dar por supuesto que éstas tenían las mismas probabilidades de hallarse detenidas en cualquier punto de su superficie. La suposición de que las probabilidades fuesen iguales era un enfoque pragmático para poder bregar con las situaciones marcadas por unas circunstancias inciertas. Se trataba de una práctica anclada en la tradición cristiana y en el anatema al que la Iglesia católica condenaba los hábitos de usura. En situaciones de incertidumbre, como la de las rentas vitalicias o las pólizas de los seguros marítimos, se asignaba a todas las partes implicadas una participación idéntica para repartir después los beneficios de forma igualitaria. Hasta los matemáticos más descollantes asignaban probabilidades iguales a las posibles ventajas de un juego, suponiendo, con notable falta de realismo, que todos los jugadores de tenis o todos los gallos de pelea poseían las mismas facultades.
Con el tiempo, la práctica consistente en asignar las mismas probabilidades a los diferentes elementos en liza iría recibiendo un cierto número de nombres, entre los que cabe destacar los siguientes: a priori iguales, equiprobabilidad, distribución de probabilidad uniforme, o principio de razón insuficiente (expresión con la que se pretendería señalar que al carecer de datos suficientes para asignar unas probabilidades específicas a los hechos, basta con asumir que dichas probabilidades son iguales). Pese a su venerable historia, las probabilidades iguales acabarían actuando como un pararrayos para las críticas, atrayendo todas las quejas de quienes sostenían que Bayes estaba cuantificando la ignorancia.
En la actualidad, hay historiadores que tratan de absolverle de sus supuestas faltas diciendo que podría haber aplicado el principio de la suposición de unas probabilidades iguales a sus datos (esto es, a los lanzamientos de bolas sucesivos) en vez de al hecho inicial, es decir, a la llamada situación a priori. Pero eso también le hubiera hecho caer en la conjetura. Y además, para muchos estadísticos profesionales esta salvedad resulta irrelevante, puesto que, en el muy circunscrito caso de las bolas capaces de rodar hasta cualquier punto de una superficie cuidadosamente nivelada, el hecho de situar la conjetura antes o después no altera en modo alguno el resultado matemático obtenido.
Con independencia de dónde hubiera querido situar Bayes su conjetura, el daño ya estaba hecho. En los años venideros, el mensaje sería bastante claro: los a priori eran condenables. Y hete aquí que, llegadas las cosas a este punto, Bayes decide poner fin al debate.
Puede que mencionara su descubrimiento a otras personas, porque en el año 1749 alguien sugerirá a un médico llamado David Hartley una idea que guarda un sospechoso parecido con la regla de Bayes. Hartley era miembro de la Real Sociedad de Londres y creía en la relación de causa y efecto. En dicho año escribirá lo siguiente: «un ingenioso amigo me ha comunicado una solución para el problema de la inversión [esto es, para ascender del efecto a la causa] que muestra que podemos albergar la esperanza de determinar las proporciones, y poco a poco la íntegra naturaleza, de una serie de causas desconocidas, si procedemos a una suficiente observación de sus efectos». ¿Quién era ese ingenioso amigo? Los estudiosos actuales han apuntado la posibilidad de que se tratase de Bayes o de Stanhope, y de hecho, en el año 1999, Stephen M. Stigler, de la Universidad de Chicago, adelantaría la hipótesis de que había sido Nicholas Saunderson —un matemático ciego de Cambridge que habría sido el verdadero autor del descubrimiento, y no Bayes—. Lo cierto es que no tiene demasiada importancia quién hubiese estado hablando acerca del «problema de la inversión», dado que lo que parece muy improbable es que no fuera Bayes quien diera ese gran paso adelante. Hartley emplea una terminología prácticamente idéntica a la del ensayo publicado por Bayes, y desde luego ninguna de las personas que ha tenido oportunidad de leer el artículo de Hartley entre el año 1764, fecha de su aparición, y 1999, ha albergado duda alguna respecto de la autoría de Bayes. De haber existido algún fleco en torno a la cuestión de la identidad del autor, resulta difícil imaginar que el editor de Bayes o la casa impresora no hubieran realizado ninguna aclaración pública en el propio libro. Transcurridos treinta años desde que la obra de Bayes viera la luz, Richard Price seguirá refiriéndose a ella como a una noción salida de la pluma de Thomas Bayes.
Pese a que la idea de Bayes llegara a debatirse en los círculos de la Real Sociedad de Londres, parece que él mismo no tenía excesiva fe en ella. En lugar de enviársela a la Real Sociedad de Londres para que ésta procediese a publicarla, Bayes preferirá ocultarla bajo el grueso de sus escritos, donde habría de permanecer por espacio de una década aproximadamente. El único indicio que nos permite suponer que debió de realizar su gran descubrimiento a finales de la década de 1740 —tal vez poco después de que apareciera publicado el ensayo de Hume en el año 1748— descansa en el hecho de que él mismo archivara su trabajo entre un conjunto de legajos fechados entre los años 1746 y 1749.
Se hace difícil pensar que la razón de que Bayes optara por ocultar su ensayo pudiera haber guardado relación con el hecho de que temiera verse envuelto en una polémica, puesto que ya en dos ocasiones se había visto enzarzado de lleno en las guerras de panfletos británicas. Puede que pensase que su descubrimiento carecía de toda utilidad. Sin embargo, si un clérigo devoto como Bayes hubiera dado en pensar que su trabajo tenía la posibilidad de probar la existencia de Dios, no hay duda de que se habría animado a publicarlo. Hay quien piensa que Bayes pecaba de modestia. Otros se preguntan si el motivo de su silencio no habrá que buscarlo en la circunstancia de que no estuviese seguro de la corrección de sus cálculos. Fuera cual fuese la raíz de esta discreción, lo cierto es que Bayes acababa de realizar una importante contribución a un problema significativo —para después actuar como si no hubiera sucedido nada—. Esta supresión no habría de ser sino la primera de una larga serie de sucesos similares, ya que la «regla de Bayes» habría de cobrar vida en numerosas ocasiones para desaparecer posteriormente de la faz de la Tierra.
En el año 1761, fecha en la que fallece su autor, el descubrimiento de Bayes seguía acumulando polvo en sus estanterías. Llegado ese momento, los parientes del reverendo pidieron al joven Richard Price, buen amigo del difunto, que revisara los trabajos matemáticos de Bayes.
Price, que también era ministro de la Iglesia presbiteriana y hombre de gran afición a las matemáticas, alcanzaría posteriormente una notable fama como abogado de las libertades civiles y defensor de las revoluciones estadounidense y francesa. Entre las instituciones y personas que habrían de profesarle admiración figurarían el Congreso Continental, que le sugeriría que emigrase y se encargara de gestionar las finanzas de la nación; Benjamin Franklin, que propondría su ingreso en la Real Sociedad de Londres; Thomas Jefferson, que le pediría que dirigiese un escrito a los jóvenes de Virginia a fin de exponerles los perjuicios de la esclavitud; John Adams y la feminista Mary Wollstonecraft, que acostumbraba a acudir a su iglesia; el reformador del sistema penitenciario John Howard, que era su mejor amigo; y Joseph Priestley, el descubridor del oxígeno, que diría de él en una ocasión: «me pregunto si el doctor Price ha tenido alguna vez a alguien que le superara». En el año 1781, la Universidad de Yale, que acababa de decidir en esa fecha la concesión de dos doctorados honoris causa, entregaría uno de ellos a George Washington, reservando el otro a Price. Una revista inglesa llegó a manifestar que Price acabaría pasando a la historia de los Estados Unidos junto a Franklin, Washington, Lafayette y Paine. Sin embargo, si hoy recordamos el nombre de Price se debe principalmente a la ayuda que habría de proporcionar a su amigo Bayes.
Al empezar a clasificar los papeles de Bayes, Price se encontró de pronto frente a «una imperfecta solución a uno de los problemas más difíciles de la doctrina de las probabilidades». Se refería al ensayo que Bayes había compuesto a fin de indagar en la probabilidad de las causas y ascender de las observaciones relativas al mundo real hasta su causa más probable.
En un primer momento, Price no vio razón alguna para dedicar demasiado tiempo al ensayo. Un gran número de imperfecciones y torpezas deslucían el manuscrito, de modo que no parecía que éste pudiese tener una verdadera utilidad práctica. Sus continuas repeticiones —con el constante lanzamiento de la bola, una y otra vez, seguido, en cada caso, de la revisión de los cálculos de la fórmula— generaban cifras muy abultadas que resultaban difíciles de manejar.
Sin embargo, tan pronto como Price comprendió que el ensayo era la respuesta al ataque que Hume había dirigido contra la causación, inició los preparativos para su publicación. Tras dedicar «una gran cantidad de trabajo» al ensayo, aunque de forma intermitente, durante casi dos años, Price añadió todo el conjunto de referencias y citas que echaba en falta en el texto original, eliminando por el contrario los detalles superfluos presentes en las derivaciones de Bayes. Lamentablemente, se deshizo asimismo de la introducción que había escrito su amigo, de modo que jamás llegaremos a saber con exactitud en qué medida puede decirse que el ensayo corregido venga o no a reflejar el pensamiento del propio Bayes.
En una carta de presentación dirigida a la Real Sociedad de Londres, Price apelará a los motivos religiosos como acicate para la publicación del ensayo. Al retroceder matemáticamente y ascender de las observaciones del mundo natural a su causa última, el teorema se proponía demostrar que «el mundo debía ser necesariamente una consecuencia de la sabiduría y el poder de una causa inteligente, de modo que con él se viene a confirmar […] partiendo de las causas finales […] la existencia de un Ser Divino». Bayes mismo habría mostrado una mayor reticencia, y lo cierto es que en la parte del ensayo salida de su pluma no se menciona a Dios.
Un año después, la Real Sociedad de Londres publicaría en sus Philosophical Transactions «un ensayo encaminado a la resolución de uno de los problemas que plantea la doctrina de las probabilidades». El título evitaba toda controversia religiosa al preferir resaltar las aplicaciones que el método tenía en el ámbito de los juegos de azar. Pocos años más tarde, en una crítica a Hume, Price recurriría, por primera y última vez, al teorema de Bayes. Hasta donde nos es dado saber, habrían de pasar otros diecisiete años más para que alguien volviese a mencionar el ensayo —siendo también Price quien volviese a sacar a la luz la regla de Bayes en esta ocasión.
Si nos atenemos a los criterios actualmente vigentes en el mundo académico, deberíamos referirnos en realidad a la regla de Bayes-Price. Price descubrió los trabajos de Bayes, comprendió su importancia, los enmendó, realizó una aportación propia al artículo finalmente publicado y le halló una utilidad práctica. La moderna convención consistente en no emplear más que el nombre de Bayes es injusta, pero se halla tan arraigada que cualquier otra alternativa aparece desprovista de sentido.
Pese a haber sido ignorada durante años, la solución de Bayes a la probabilidad inversa de las causas es una obra maestra. Este matemático aficionado transformó la probabilidad, logrando que dejara de ser simplemente la forma de la que se servía un jugador para evaluar la frecuencia de aparición de un determinado hecho para convertirse en una manera de medir la creencia informada. Un jugador de cartas podía comenzar la partida convencido de que el mazo de naipes que manejaba su oponente no estaba trucado e ir modificando poco a poco su opinión al ir realizando estimaciones más ajustadas acerca de la honestidad de su adversario.
En su trabajo, Bayes combinaba los juicios basados en las corazonadas de la probabilidad a priori con las probabilidades derivadas de las conclusiones extraídas de un conjunto de experimentos repetibles. Ideó la característica definitoria de todos los métodos bayesianos: el hecho de que la aportación de nueva información objetiva venga a modificar la creencia inicial. Podía pasar de las observaciones del mundo real al enunciado de una serie de abstracciones relativas a su causa probable. Y descubrió asimismo algo que llevaba largo tiempo buscándose: el Santo Grial de la probabilidad, esto es, lo que los futuros matemáticos darían en llamar la probabilidad de las causas, el principio de la probabilidad inversa, la estadística bayesiana, o, simplemente, la regla de Bayes.
Dado que en la actualidad se venera su trabajo, resulta igualmente importante incidir en lo que Bayes no alcanzó a realizar. No produjo la versión moderna de la regla de Bayes. No llegaría siquiera a utilizar una ecuación algebraica, puesto que se valdría de la anticuada notación geométrica de Newton para calcular y sumar distintas superficies. Tampoco desarrollaría su teorema para transformarlo en un potente método matemático. Y sobre todo, a diferencia de Price, no mencionaría ni a Hume ni a la religión ni a Dios.
Antes al contrario, se circunscribiría prudentemente a la probabilidad de los acontecimientos, sin hacer la más mínima mención a la construcción de hipótesis, la realización de predicciones, la toma de decisiones o la adopción de medidas. Bayes no sugirió ninguno de los posibles usos de su trabajo, ya fuese en el ámbito de la teología, en el de la ciencia o en el de los estudios sociales. Las generaciones futuras habrían de ampliar los horizontes del descubrimiento de Bayes, posibilitando la realización de todas esas cosas y la resolución de un sinfín de problemas prácticos. Bayes ni siquiera puso nombre a su gran avance. A lo largo de los doscientos años posteriores a su fallecimiento habría de conocérselo como probabilidad de las causas o probabilidad inversa. No se le denominaría cálculo bayesiano sino en la década de 1950.
En resumen, Bayes dio los primeros pasos. Fue el autor del preludio de lo que habría de venir después.
Pocas habrían de ser las personas que leyesen el artículo de Bayes-Price en el transcurso de los dos siglos siguientes. En último término estamos aquí ante la historia de dos amigos clérigos, pertenecientes ambos a la confesión religiosa de los disidentes presbiterianos e igualmente aficionados a las matemáticas —dos amigos cuyo trabajo estadístico apenas habría de ejercer impacto alguno en la época en que les tocó vivir—. Y digo bien «apenas», porque hay una excepción: la de la única persona que se reveló capaz de sacarle algún partido al descubrimiento: el gran matemático francés Pierre-Simon Laplace.