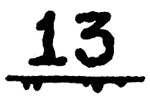
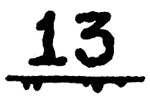
Al día siguiente tenía entrenamiento de fútbol con los Puercos. Era una tarde fría y soleada de octubre. Las hojas caídas de los árboles, marrones y amarillas, relucían bajo el sol como si fueran de oro, y algunas nubecillas blancas flotaban en el cielo azul como algodones.
A mí todo me parecía precioso porque sólo faltaba un día para Halloween.
Estaba mirando las nubes cuando Marnie Rosen me soltó un balonazo en pleno estómago. Me llevé las manos al vientre, doblado de dolor. Duck Benton y otros dos chicos me saltaron a la espalda y me tiraron de narices al barro.
No me importó. La verdad es que incluso me eché a reír, porque sabía que sólo tenía que esperar un día más.
Intenté enseñarles a pasarse la pelota. Cuando iba corriendo por el campo, Andrew Foster me puso la zancadilla y salí disparado hacia las bicicletas aparcadas. Al caerme me di con un manillar en la barbilla y vi todas las estrellas del firmamento, pero no me importó. Me levanté con una sonrisa porque tenía un secreto, un oscuro secreto que los enanos ignoraban. Sabía que la noche siguiente iba a ser muy especial para mí.
A las cuatro en punto puse fin al entrenamiento. Estaba tan agotado que no pude ni tocar el silbato. Llevaba la ropa empapada de barro, andaba cojo y tenía cortes y moratones en todo el cuerpo.
Una tarde típica con los Puercos, pero no me importó.
Los reuní en círculo a mi alrededor. Ellos se empujaban unos a otros, se tiraban del pelo y se insultaban. Ya os lo he dicho… son auténticas bestias. Alcé las manos para tranquilizarlos.
—Mañana podemos celebrar una fiesta especial de Halloween —sugerí.
—¡YUPIIIII! —aullaron.
—Nos reuniremos con nuestros disfraces después del entrenamiento —proseguí—. Todo el equipo. Iremos juntos a dar sustos por ahí. Yo os llevaré.
—¡YUPIIIII! —volvieron a aullar.
—Así que decid a vuestros padres que os traigan. Será nuestra fiesta especial. Nos encontraremos delante de la vieja mansión Carpenter.
Silencio. Esta vez no berrearon.
—¿Por qué tenemos que quedar allí? —preguntó Andrew.
—Esa casa está encantada —dijo Marnie en voz baja.
—Es un sitio horrible —añadió Duck.
Yo les miré con expresión desafiante, entornando los ojos.
—¿Es que tenéis miedo? —pregunté.
Silencio. Se miraron nerviosos los unos a los otros.
—¿Qué, gallinas, os da miedo quedar allí? —insistí.
—¡De eso nada! —dijo Marnie.
—¡No nos da ningún miedo!
Y todos se pusieron a decirme lo valientes que eran, así que quedamos en vernos allí.
—Yo una vez vi un fantasma —presumió Johnny Myers—. Detrás de mi garaje. Pero le hice ¡buuu!, y se fue volando.
Los Puercos son unos salvajes, pero tienen una imaginación portentosa.
Todos se pusieron a burlarse de Johnny, pero él no se bajaba del burro. Insistía en que había visto un fantasma. Al final lo tiraron al suelo y le mancharon de barro toda la chaqueta.
—Oye, Steve, ¿tú de qué te vas a disfrazar? —preguntó Marnie.
—Sí, ¿de qué te vas a disfrazar? —repitió Andrew.
—¡De montón de residuos tóxicos! —bromeó alguien.
—No, no. ¡Va a ir de bailarina! —intervino otro.
Todos gritaban y se reían.
«Adelante, enanos, ya podéis reíros —pensé—. Reíros ahora porque cuando me veáis en Halloween, el único que reirá seré yo.»
—Pues… voy a ir de vagabundo —les dije—. Me reconoceréis. Llevaré un traje viejo y roto y la cara sucia.
—¡Si ya eres un vagabundo! —gritaron los fieles miembros de mi equipo.
Más carcajadas enloquecidas, más gritos, más empujones, más tirones de pelo, además de unas cuantas peleas en el suelo. Por suerte en ese momento empezaron a aparecer los padres y niñeras que venían a por ellos. Yo los vi marchar con una gran sonrisa en mi cara, una enorme y malvada sonrisa.
Entonces cogí la mochila y me fui corriendo a casa. No paré de correr en todo el camino. Estaba deseando echarle otro vistazo a la máscara.
Cuando pasé por delante de la casa de Chuck, mi amigo salió un momento.
—Eh, Steve, ¿qué pasa?
—Nada—contesté—. ¡Nos vemos luego, tío!
Seguí corriendo. No quería perder tiempo con Chuck. Necesitaba ver mi máscara, tenía que recordar lo espantosa, lo terrorífica que era.
Entré disparado en casa y subí los escalones de tres en tres. Cuando por fin llegué a mi habitación tiré la mochila en la cama, me acerqué al armario y abrí ansiosamente el cajón de los calcetines.
—¿Eh?
Miré dentro.
Aparté con mano temblorosa varios pares de calcetines.
La máscara había desaparecido.