
¡Aficionados!
La música está hecha de ondas sonoras que encontramos en momentos y lugares específicos: ocurren, las percibimos y luego desaparecen. La experiencia de la música no consiste únicamente en esas ondas sonoras, sino también en el contexto en que ocurren. Mucha gente cree que en el gran arte hay cierta misteriosa e inherente cualidad, y que esa invisible sustancia es la causa de que esas obras nos afecten tan profundamente. Esa cosa indefinible no ha sido aún aislada, pero sabemos que, tanto como la obra misma, en nuestra reacción influyen fuerzas sociales, históricas, económicas y psicológicas. Las artes no existen de forma aislada. Y entre todas las artes, la música, siendo efímera, es la más cercana a ser una experiencia, y va unida al lugar en que la escuchaste, al dinero que pagaste por ella y a quienes estaban allí contigo.
El acto de hacer música, ropa, arte o incluso comida tiene un efecto muy diferente, y posiblemente más beneficioso en nosotros, que ser simple consumidor de todo eso. Pero durante mucho tiempo, la actitud del Estado respecto a enseñar y subvencionar las artes ha ido en dirección opuesta a promover la creatividad entre la población. A menudo puede parecer que quienes tienen el poder no quieren que gocemos de hacer cosas nosotros mismos; preferirían establecer una jerarquía cultural que devalúe nuestros esfuerzos de aficionado y aliente el consumo en lugar de la creación. Esto puede sonar a que sospecho de la existencia de una vasta conspiración, lo cual no es cierto, aunque la situación en que nos encontramos es efectivamente como si hubiera una en marcha. La forma en que nos enseñan música y la forma en que esta está social y económicamente emplazada, influye en si se integra (o no) en nuestra vida, e incluso en qué tipo de música aflorará en el futuro. El capitalismo tiende a la creación de consumidores pasivos, y en muchos aspectos es una tendencia contraproducente. Al fin y al cabo, nuestras innovaciones y creaciones son sustento de muchas industrias sin aparente relación con lo que hacemos.
En su libro Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, Mark Katz explica que antes de 1900 el objetivo de la educación musical en Estados Unidos era «enseñar a los alumnos a hacer música»[1]. A principios del siglo XX, el advenimiento del tocadiscos y la música grabada cambió todo esto. Sé lo que debéis de estar pensando: soy alguien que en gran medida ha vivido de la venta y difusión de sus grabaciones. ¿Es posible que piense que el hecho de que la tecnología cambió nuestro modo de recibir la música no fue del todo positiva para individuos creadores como yo, o para todos en general como cultura?
Por supuesto que en las grandes ciudades la gente ha tenido siempre la oportunidad de ir a escuchar músicos profesionales en directo. Incluso en pequeñas ciudades, artistas contratados amenizaban bodas y bailes, tal como se sigue haciendo en muchas partes del mundo. No toda la música era interpretada por aficionados, pero hace cien años la mayoría de la gente no vivía en grandes ciudades, y la música se interpretaba localmente, a menudo por familiares o amigos. Mucha gente no había escuchado nunca una ópera o una sinfonía. Quizá un grupo ambulante pasaba por la ciudad, pero, en general, la gente que no residía en las grandes urbes tenía que ser más o menos autosuficiente en cuanto a la música en directo. En los años veinte se estableció una red, llamada Chautauquas, de diez mil centros regionales de música en directo, para que la gente pudiera escuchar música y conferencias de otros lugares (fig. A).

Ellen Dissanayake, antropóloga cultural y autora de Homo Aestheticus, dice que en los inicios —y se refiere a inicios prehistóricos— todas las formas de arte se hacían colectivamente, lo cual reforzaba la cohesión del grupo y por tanto aumentaba sus posibilidades de supervivencia. En otras palabras, escritura (narración), música y arte tenían un uso práctico, desde una perspectiva evolutiva. Tal vez, como en los deportes, hacer música puede funcionar como un juego: un «equipo» musical puede hacer lo que un individuo no puede. La creación musical imparte lecciones que van mucho más allá de componer canciones o improvisar[2].
En la era moderna, no obstante, hay tendencia a pensar que el arte y la música son producto de un esfuerzo individual, y no algo que surge de una comunidad. La idea atávica del genio solitario tiene mucha fuerza y ha influido en nuestra forma de pensar respecto a cómo nació nuestra cultura. A menudo creemos que podemos —e incluso debemos— confiar en individuos afortunados para que nos lleven a nuevos lugares, para que nos bendigan con sus conocimientos y sus creaciones; y naturalmente no somos nunca esa persona. Esta no es una idea enteramente nueva, pero el aumento de grabaciones comerciales aceleró un gran cambio de actitud y significó que la música más cosmopolita de gente que vivía en las grandes ciudades (la música de los profesionales), e incluso la de músicos profesionales de países lejanos, ya podía ser escuchada en todas partes. Los aficionados y los músicos locales debieron de sentirse algo intimidados.
Tal como he explicado en el capítulo cuatro, los primeros tocadiscos, además de reproducir, podían grabar; así, por un breve período, cualquier aficionado tuvo la posibilidad de convertirse en artista discográfico. La calidad de esas grabaciones no era gran cosa, así que abundaba la palabra hablada, la gente hablándole a la grabadora. Cartas habladas. Postales habladas. El rudo sonido de cantantes locales y de músicos de bar coexistió durante un tiempo con las grabaciones profesionales que los fabricantes de tocadiscos distribuían, pero las compañías no tardaron en darse cuenta de que se podía ganar más dinero si el flujo de música iba en una sola dirección, por lo que la función de grabar fue eliminada. La misma tendencia se ve en gran parte de la tecnología de la cultura contemporánea, en la que los escarceos creativos de no profesionales han sido cercenados por empresas de ordenadores y de software, y por legisladores y grupos de presión que hay detrás de las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual. Los músicos aficionados se han quedado en segundo plano. ¡Otro éxito del mercado que satisface la voluntad de la gente!
John Philip Sousa creía firmemente en el valor de la música hecha por aficionados. Esto es lo que escribió en su ensayo de 1906 «The Menace of Mechanical Music»:
Ese gran amor por el arte surge de la escuela de canto, sacro o secular; de la banda de pueblo y del estudio de los instrumentos más cercanos a la gente. Hay más pianos, violines, guitarras, mandolinas y banjos entre la clase trabajadora de Estados Unidos que en el resto del mundo [pero ahora] los aparatos de música automáticos están usurpando su lugar.
Porque cuando la música puede ser escuchada en casa, sin la labor de estudio y la plena dedicación, y sin el lento proceso de adquirir una técnica, será simple cuestión de tiempo que el aficionado desaparezca completamente. […]
La tendencia aficionado irá reculando inexorablemente, hasta que solo queden los aparatos mecánicos y los ejecutantes profesionales.
¿Qué pasará entonces con la garganta nacional? ¿No se debilitará? ¿Y con el brío nacional? ¿No encogerá?
Me encantan esas expresiones: ¡la garganta nacional!, ¡el brío nacional! Tienen algo de whitmaniano.
La orquesta de baile country con violín, guitarra y armonio tenía que descansar de vez en cuando, y la interrupción resultante brindaba la oportunidad de hacer vida social y reposar en compañía. Ahora, un infatigable mecanismo puede trabajar sin descanso, y gran parte de lo que hacía del baile un sano esparcimiento ha sido eliminado.
He ahí un interesante argumento que no se expone a menudo. Sousa dice que los espacios entre actuaciones pueden, en cierto modo, ser tan importantes —socialmente, al menos— como las actuaciones mismas. Los ratos en que no nos solazamos son tan importantes como aquellos en que lo hacemos. Demasiada música, o demasiada música continua, puede resultar negativa. Puede parecer un poco opuesto al sentido común, pero yo me inclinaría por estar de acuerdo. Para Sousa, la perspectiva de la música grabada era «una idea tan desafortunada e incongruente como salmón en conserva comido por una trucha de arroyo»[3].
Quizá Sousa fuera un poco alarmista y cascarrabias, pero no estaba del todo equivocado respecto a la música amateur. Yo mismo no empecé como músico profesional. Durante años, mi única ambición era ser un aficionado que se divertía haciendo música con los amigos. Parte de la música más satisfactoria que he creado ha resultado más de un ingenuo entusiasmo que de consideraciones profesionales. Crear música siempre ha implicado relacionarse con gente, y en este proceso he conocido a personas que de otra forma no habría conocido. La música era un buen refugio para mi apocamiento social y aprendí varias cosas sobre cómo llevarme bien con la gente. Hay un montón de provechosos resultados secundarios que no tienen nada que ver con la destreza o el virtuosismo.
La actitud «me importa una mierda» del aficionado es otra valiosa materia prima. El cineasta español Fernando Trueba afirma que gran parte de las mejores películas de muchos directores son las que se hicieron con mayor despreocupación. En esas películas, dice él, hay más alma que en otras en que los mismos directores se propusieron crear su obra maestra. El «amateurismo», o por lo menos la falta de pretensión asociada a él, puede ser liberador.
Según Mark Katz, muchos profesores creían que la música grabada induciría a los niños a iniciarse en la música. Cuando el fonógrafo era una novedad y las escuelas recelaban un poco de adoptarlo, varios prominentes pedagogos argumentaron en su favor. J. Lawrence Erb, por nombrar uno, aseveraba que «el resultado final de los reproductores mecánicos ha sido el de aumentar el interés por la música y estimular el deseo de hacer música por cuenta propia». Pero si hubo tal incremento en el porcentaje de músicos aficionados, pronto decayó[4].
Aunque la música que la élite escuchaba antes de 1900 era ciertamente diferente de la que agradaba a las masas, siempre hubo algún solapamiento entre ambas. Las pegadizas melodías que plagaban las populares óperas italianas —música que hoy consideraríamos gran arte— eran cantadas por granjeros e interpretadas por bandas de música en plazas de ciudad. Esas arias eran la música pop de la época. Esa popularidad no era el resultado de una capitulación, de gente corriente obligada a apreciar una música avalada por sus «superiores»: era música genuinamente popular. Pero es probablemente cierto que donde ha habido una aristocracia o una élite, esta haya proclamado la idea de que ciertas clases de música o arte eran mejores que otras, más refinadas, más sofisticadas, y solo una minoría puede apreciarlas.
Las grabaciones, por deficientes y chirriantes que sonaran, pusieron al alcance de todo el mundo la voz de esos sofisticados y consumados artistas. La educación musical progresó y pronto hubo un cambio de rumbo en el énfasis: se trataba de aprender y comprender formas musicales, en lugar de crearlas. El nuevo objetivo pedagógico era que los alumnos conocieran todo tipo de música, en géneros anteriormente inaccesibles para ellos. No solo se ponía énfasis en escuchar, sino que había un propósito explícito de que los niños apreciaran la superioridad de cierto tipo de música sobre lo que algunos llamaron formas más toscas y populares.
¿Hay realmente una música mejor que otra? ¿Quién lo decide? ¿Qué efecto ejerce la música en nosotros que pueda hacerla buena o no tanto?
Igual que Ellen Dissanayake, muchos creen que la música, aunque no sirva para reparar la gotera de un lavabo, tiene que ser útil a la humanidad; si no lo fuera, no habría sobrevivido en el desempeño del importante papel que representa en nuestra vida. Además se supone que ciertos tipos de música tienen efectos más beneficiosos que otros. Hay música que puede hacer de ti «mejor» persona y, por extensión, otras clases de música pueden resultar perjudiciales (no en el sentido de que dañan tus tímpanos), y no serán tan moralmente edificantes. La idea es que escuchando «buena» música te convertirás, de algún modo, en una persona más sólida moralmente. ¿Cómo funciona esto?
El historial de quienes definen lo bueno y lo malo tiene mucho que ver en la explicación de esta actitud. El uso de la música para establecer una conexión entre el amor por el gran arte y el éxito económico y social no es siempre sutil. El escritor canadiense Colin Eatock señala que poner música clásica en la cadena 7-Eleven y en el metro de Londres y Toronto ha dado lugar a una disminución de atracos, ataques y actos de vandalismo[5]. Uau, poderoso material. ¡La música puede modificar el comportamiento, después de todo! Esa estadística se presenta como prueba de que cierta música posee propiedades mágicas y moralmente edificantes. ¡Qué gran ocasión para el marketing! Pero otro punto de vista sostiene que es una táctica para conseguir que cierta gente se sienta incómoda. Saben que esa no es «su» música y, como dice Eatock, perciben que el mensaje: «Lárgate; este no es tu espacio cultural». Otros se han referido a esto como «insecticida musical». Es una forma de usar música para crear y manejar espacio social[6].
El economista John Maynard Keynes incluso afirmaba que muchos tipos de música amateur o popular rebajan de hecho la moralidad de uno. En general, nos adoctrinan para que creamos que la música clásica y tal vez ciertos tipos de jazz poseen una especie de medicina moral, mientras que el hip-hop, la música de club y sin duda el heavy metal carecen de algo que se parezca a una esencia moral positiva. Dicho así suena todo ligeramente ridículo, pero tales suposiciones siguen determinando muchas decisiones relacionadas con las artes y con la manera en que son financiadas.
John Carey, un crítico literario inglés que escribe para el Sunday Times, publicó un maravilloso libro titulado ¿Para qué sirve el arte?, que ilustra los privilegios que reciben el arte y la música oficialmente legitimados. Carey cita al filósofo Immanuel Kant: «Ahora digo que lo bello es el símbolo de la moralidad, y que en este sentido da placer. […] La mente se hace consciente de cierto ennoblecimiento y de cierta elevación, por encima del mero sentimiento de complacer»[7]. Entonces, según Kant, la razón de que encontremos belleza en una obra de arte está en que percibimos —pero ¿cómo lo percibimos?, me pregunto— que incorpora alguna esencia moral, benevolente e innata que nos eleva, y eso nos gusta. Desde este punto de vista, el placer y la edificación moral están vinculados. El placer solo, sin esa implicación de belleza, no es bueno; pero empaquetado con la edificación moral, el placer es disculpable. Esto puede sonar bastante místico y un poco estúpido, especialmente si aceptas que los estándares de belleza son relativos. En el mundo protestante de Kant, cualquier forma de sensualidad llevaba inevitablemente a la moral disoluta y al castigo eterno. El placer necesita una nota moral para ser aceptable.
Cuando Goethe visitó la pinacoteca de Dresden (fig. B) notó la «emoción experimentada al entrar en una Casa de Dios». Se refería a emociones positivas y edificantes, no al temor y la turbación ante la posibilidad de encontrarse al Dios del Antiguo Testamento. William Hazlitt, brillante ensayista del siglo XIX, dijo que ir a la National Gallery de Pall Mall Street era como hacer una peregrinación «al sanctasanctórum […], un acto de devoción profesado en el santuario del arte»[8]. Una vez más, se diría que ese Dios del Arte es benevolente, que no fulminaría a William con un rayo por un ocasional pecado estético. Si tal castigo parece exagerado, tened en cuenta que no mucho antes de la época de Hazlitt se podía ser condenado a la hoguera por pequeñas blasfemias. Y si la apreciación del sutil ámbito del arte y de la música es semejante a rezar en un santuario, entonces hay que aceptar que la blasfemia artística trae consecuencias también.

Un corolario de la idea de que el gran arte es bueno para ti está en que puede ser recetado igual que un medicamento. Como una especie de vacuna, puede detener, y posiblemente empezar a neutralizar, nuestros instintos más bajos. El poeta romántico Samuel Taylor Coleridge escribió que los pobres necesitaban el arte «para purificar sus gustos y apartarlos de sus denigrantes y corrompidos hábitos». Charles Kingsley, novelista inglés del siglo XIX, fue aún más explícito: «Los retablos suscitan en mí bienaventurados pensamientos. ¿Por qué no en ti, hermano mío? Créelo, fatigado trabajador; a pesar del fétido callejón en que vives, de tu abarrotado alojamiento, de tu demacrada y pálida mujer, créelo, también tendrás tú algún día participación en lo bello»[9]. En Londres abrieron galerías como Whitechapel en barrios proletarios, para que los desamparados tuvieran acceso a las exquisiteces de la vida. Yo, que me he dedicado un poco a labores manuales, puedo atestiguar que hay veces en que, tras una larga jornada de trabajo físicamente agotador, lo único que uno desea es una cerveza, música o televisión.
Al otro lado del océano, los titanes de la industria norteamericana siguieron esa tendencia. En 1872 fundaron en Nueva York el Metropolitan Museum of Art, que llenaron con obras sacadas de sus vastas colecciones de arte europeo con la esperanza de que el lugar actuaría como fuerza unificadora de una ciudadanía cada vez más diversa, una cuestión de cierta urgencia, dado el enorme número de inmigrantes que iban incorporándose a la nación. Uno de los fundadores del Metropolitan, Joseph Hodges Choate, escribió: «El conocimiento del arte en sus más altas formas de belleza contribuirá directamente a humanizar, educar y refinar a la gente práctica y laboriosa»[10].
El ya difunto Thomas Hoving, que dirigió el Metropolitan en los años sesenta y setenta, y su rival J. Carter Brown, director de la National Gallery en Washington DC, creían que democratizar el arte significaba conseguir que a todo el mundo les gustaran las cosas que les gustaban a ellos. Significaba hacer saber a todo el mundo que allí, en sus museos, estaba lo bueno, lo importante, lo coronado por un aura mística. Abajo a la izquierda hay una promoción que el Metropolitan publicó en la revista Life en los años sesenta (fig. C). La idea era que, incluso reducidas al tamaño de una postal, las reproducciones de obras maestras podían iluminar a las masas de Norteamérica. ¡Y por muy poco precio!
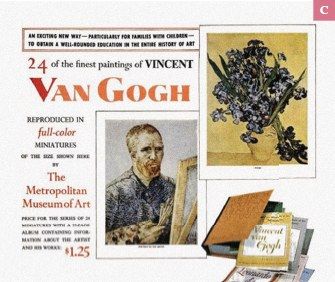
La música era (y es) presentada de la misma manera. Abajo a la derecha hay un anuncio que apareció no hace mucho en el New York Times Book Review (fig. D). El anuncio no habla de aprender a tocar para disfrutar o expresarte; habla lisa y llanamente de aprender a valorar mucho más a los clásicos que a cualquier música que puedas hacer con tus patéticos amigos. Cuesta un poco más que el dólar y cuarto que el Metropolitan pedía en su época, pero los tiempos han cambiado. El efecto, sin embargo, es el mismo: hacerte sentir inquieto e inseguro sobre lo que conoces y te gusta, y enseñarte cómo corregir la situación.
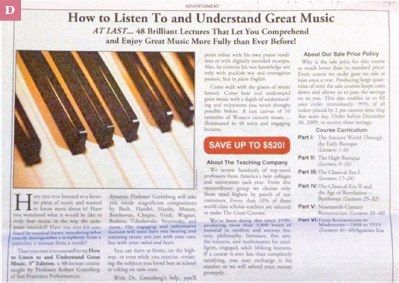
Esta línea de pensamiento llevó a Hoving y a otros a crear la ya omnipresente exposición museística supertaquillera. La primera de ellas acercó maravillosamente el faraón Tut a las masas; o, más exactamente, acercó las masas a Tut. Esas exposiciones «comunicaban» y convirtieron el Metropolitan y otros museos de ideas afines en templos en los que todo el mundo era bienvenido. Ya no nos acordamos, pero el Metropolitan era un lugar selectivo, viejo y polvoriento y esa exposición le allanó el camino para volverse superpopular.
A continuación se muestran las cifras de asistencia a algunas exposiciones supertaquilleras del Metropolitan[11]:
Hoving se desplazaba en bicicleta, así que para él no era todo arte elevado (fig. E). De hecho, su temporada en el cargo de delegado de parques, antes de trabajar en el Metropolitan, fue increíblemente fructífera y cambió la vida de muchos neoyorquinos. Le ofrecieron el puesto sin tener experiencia previa, por lo que su éxito contradice la idea de que solo deberíamos confiar en expertos. Fue él quien cerró Central Park a los coches en domingo, y quien creó más de cien miniparques por toda la ciudad, en descampados y en extrañas parcelas de bienes inmuebles sin usar.

Ahora añadid a la lista de exposiciones supertaquilleras la de Alexander McQueen en 2011, que tuvo gente haciendo cola durante horas bajo un sol abrasador (fig. F). Para ser franco, puedo entender la popularidad de la expo de McQueen; las otras son un poco más un misterio para mí. En la presentación de los vestidos de mujer diseñados por McQueen había un aura ligeramente más transgresora: se presentaban como parte de una ópera de ciencia ficción, o una versión más sexy de un mundo de espada y brujería como Juego de tronos. La muestra creaba un universo alternativo ligeramente escalofriante; era mucho más que un desfile de vestidos bien diseñados puestos en maniquíes. Ese extravagante otro mundo que se daba a entender parece genuinamente populista, mucho más que, por ejemplo, Los caballos de San Marcos.

John Carey echa más bien por tierra la idea de que apreciar el gran arte —y voy a suponer que podemos trasladar a la música sus argumentos sobre las bellas artes— es intrínsecamente bueno para ti. Y pregunta: ¿cómo puede alguien creer que el arte (o la música) fomenta una conducta moral? Carey concluía que asignar agudeza moral a los que aprecian el gran arte es generalmente clasista. «Los significados —escribe— no son inherentes a los objetos, sino que los proporcionan quienes los interpretan. El gran arte es lo que atrae a la minoría cuyo rango social la sitúa por encima de la lucha por la mera supervivencia»[12]. El hecho de que tal arte carezca de uso práctico —o de ninguno que se conozca— aumenta su atracción.
Esta línea de razonamiento lleva a Carey a la siguiente conclusión sobre la postura de que el arte edifica el carácter:
Uno dice: «Lo que yo siento vale más que lo que sientes tú». En la suposición de que el gran arte hace que merezca la pena vivir hay una inherente arrogancia respecto a la masa de gente que no participa de tales formas […] y una presunción de que sus vidas no valen tanto, no son tan completas. La religión del arte degrada, porque fomenta el desdén por los considerados no artísticos[13].
Aunque la idea de que el arte es para todos y de que todos podemos beneficiamos de él está muy extendida, yo no diría que la presentación del arte es enteramente democrática. Aunque sea en apariencia benigna, demasiado a menudo es una versión jerarquizada de la cultura: queremos que todos lo contempléis, lo escuchéis y lo apreciéis, pero que no se os ocurra pensar que podéis llegar a hacerlo vosotros mismos. Además, lo considerado como «verdadero arte» no tiene nada en común con la realidad de vuestra vida cotidiana. El británico Clive Bell, crítico de arte del siglo XX, escribió: «Para apreciar una obra de arte tenemos que desprendernos de todo lo que respecta a la vida, del conocimiento de sus ideas y sus asuntos, de cualquier familiaridad con sus emociones»[14].
De las obras de «calidad» se dice que son atemporales y universales. La gente como Bell piensa que serían valiosas en casi cualquier contexto. David Hume, filósofo escocés de la Ilustración, insistió en que existe un estándar invariable y que «ha demostrado ser universalmente satisfactorio en cualquier país o tiempo»[15]. Esto implica que una gran obra debería, si es realmente buena, no ser de su tiempo o lugar. No deberíamos saber cómo, por qué o cuándo fue concebida, recibida, comercializada o vendida. Flota libre de este prosaico mundo, sublime y etérea.
Esto es un absoluto disparate. Pocas de las obras que ahora juzgamos «atemporales» fueron originalmente consideradas así. Carey señala que Shakespeare no fue universalmente apreciado. Ni Voltaire ni Tolstói lo tenían en gran estima, y Darwin lo encontraba «intolerablemente insípido»[16]. Durante muchas décadas su obra fue escarnecida por llana y popular. Lo mismo se podría decir de un «gran» pintor como Vermeer, que solo recientemente fue «rehabilitado». Como sociedad, cambiamos constantemente lo que valoramos. Mientras trabajaba con la banda británica de trip-hop Morcheeba, ellos me ensalzaron las virtudes de una banda norteamericana de los años setenta llamada Manassas. Siendo aún adolescente, yo había repudiado ese grupo —me parecía que tocaban muy bien pero no me decían nada—, y ahora advertía que una generación más joven de músicos, sin mis prejuicios, podía verlo de otra manera. No creo que esa banda en particular llegara a ascender al pedestal de lo «atemporal», pero muchas otras sí. Descubrí relativamente tarde las improvisaciones eléctricas que Miles Davis hizo en los años setenta —la mayor parte de la crítica las desaprobó cuando salieron—, pero ahora puede haber una generación entera que vea esos discos como góspel fundador, enormemente inspirador.
El artista Alex Melamid ridiculizaba las creencias sobre el poder místico y moral del arte en un pase de diapositivas que vi, en el que mostraba fotos de él mismo sosteniendo reproducciones de reconocidas obras maestras de artistas como Van Gogh y Cézanne ante gente de la Tailandia rural. Él proponía irónicamente que el contacto con esas obras «espirituales» elevaría a aquellos «bárbaros» y que las obras de arte podían incluso tener propiedades curativas. Era desternillante, en parte porque Melamid mantenía la seriedad todo el rato, pero el mensaje estaba claro: fuera de contexto, las grandes obras maestras de nuestra cultura no son iconos innovadores, tal como se los considera en Occidente.
Las salas de ópera o de ballet y los grandes museos de arte reciben más financiación —y no toda del gobierno— que el arte popular y lo que se podrían considerar salas de música popular. Esto se debe al valor edificante atribuido a tales instituciones por gente de clase social económicamente privilegiada durante gran parte del siglo XX.
Ese arreglo es ahora un poco más difícil de analizar en Estados Unidos, donde gran parte del patrocinio y del público para esas instituciones ya no procede de familias acaudaladas. Clase y riqueza no fueron siempre sinónimos en este país, pero quizá ya empiezan a serlo. Formar parte del club que respalda esas salas es un medio para que el petrolero de Texas o el traficante de armas parezcan personas más cultivadas. Es una imagen tan común que casi se ha convertido en un estereotipo. Jett Rink, el personaje de James Dean en la película Gigante, empieza como chusma de yacimiento petrolífero, pero cuando triunfa trata de convertirse en un sibarita de alta sociedad. En su mayor parte, los nuevos ricos tratan de comportarse como los ricos de toda la vida y de apreciar las mismas cosas. (No deja de ser interesante observar que los titanes de la tecnología, los sabelotodo de nuevo cuño, no siguieron esta pauta y parecen poco interesados en apuntarse a esos clubs).
Financiar instituciones bien establecidas que programan música de «calidad» no es solo una búsqueda de posición social; es también una manera de mantener fuera del templo muchas formas de música o arte, y de desalentar el «amateurismo» en general. Hazlitt escribió: «El arte profesional constituye una contradicción en sus términos […] El arte es genio, y el genio no puede pertenecer a una profesión»[17]. Esto parecería implicar que, por mucha ayuda o respaldo que hubiera, no serviría de nada, y entonces ¿para qué financiar las artes? Pero creo que lo que quiere decir es que deberíamos apoyar a esos genios y dejar al resto —los carentes de talento y de profesionalidad— abandonados a su suerte. Marjorie Garber, en su libro Patronizing the Arts, respondió a esa idea al escribir: «Según esta lógica, la financiación [del arte] estaba, en un sentido, condenada por paradojas: la instrucción, la educación y el fomento de artistas profesionales solo apoyaría a los artistas equivocados, a los no genios»[18]. Hay algo de círculo vicioso en esto. La obra aprobada, y que aparece en las instituciones, tiene que ser buena, puesto que ha sido incluida en esas instituciones. Una especie de sistema cerrado, pero imagino que esta es la idea.
Aparte de su trabajo como economista, lord Keynes formó parte de una organización llamada Council for the Encouragement of Music and the Arts (CEMA), una agencia gubernamental para la financiación de las artes, que luego se transformó en el Arts Council of Great Britain. Se estableció durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar a preservar la cultura británica. A Keynes, sin embargo, no le gustaba la cultura popular, así que ciertas cosas fueron consideradas ajenas a la misión de la agencia. Keynes «no era el hombre para juglares ambulantes y funciones de teatro aficionado», observó Kenneth Clark, director de la National Gallery de Londres y después presentador de la popular serie televisiva Civilisation. Mary Glasgow, ayudante de Keynes durante mucho tiempo, coincidía en eso: «Lo que importaba eran los estándares y la preservación de serias iniciativas profesionales, no oscuros conciertos en salas de pueblo»[19].
Si adoptamos el punto de vista del siglo XIX y convenimos en que la música clásica interpretada profesionalmente es buena para ti y para la gente corriente, entonces apoyarla económicamente se parece más a financiar una medida de salud pública que un entretenimiento. La financiación de obras «de calidad» es entonces inevitable, porque es por el bien de todos, aun cuando no todos conseguiremos llegar a verlo. Y cuando se hizo la votación, los aficionados perdieron por goleada. (Sin embargo, el Arts Council modificó sus competencias tras la muerte de Keynes). Entretanto, parecía no haber manera de enseñar a la gente a desarrollar su propio talento: se nacía con él o no se tenía. Hazlitt, Keynes y los de su ralea parecen descartar cualquier efecto colateral o beneficio que la creación musical amateur pueda tener. Según ellos deberíamos ser todos consumidores felices, y conformarnos con simplemente echarnos atrás y admirar las gloriosas creaciones de los genios laureados. Lo que no explican es cómo adquirieron su talento algunos amigos de Keynes como Virginia Woolf, o su propia esposa, la bailarina Lydia Lopokova.
El elitismo no es la única razón de que los «templos de calidad» estén espléndidamente financiados. Está también la innegable gloria de ver tu nombre en un museo o en un auditorio de música clásica. David Geffen empezó como manager de folk-rock popular, pero ahora su nombre aparece en museos (y en asociaciones benéficas contra el sida). No critico esa filantropía; solo hago notar que su objetivo no es construir una floreciente red de clubs folk-rock por todo el país. Los museos y los auditorios de música clásica fomentan esta tendencia ofreciendo cada vez más placas, y cada vez más pequeñas, en las que cincelar tu nombre. He visto nombres de donantes en pasillos, guardarropías y hasta en el vestíbulo de un lavabo. Pobre del donante que muestre con orgullo su nombre ahí. Pronto las sillas y los pomos de las puertas tendrán grabado el nombre de alguien.
El escritor Alain de Botton se pregunta por qué nuestras viviendas y oficinas son a menudo tan enervantes:
He conocido a mucha gente del negocio inmobiliario [promotores, se los llama en Estados Unidos] y les he preguntado por qué hacían lo que hacían. […] Para ganar dinero, me contestaron. Y yo les dije: «Pero ¿no queréis hacer otra cosa? ¿Construir mejores edificios?». Su idea de hacer algo bueno para la sociedad era dar dinero a la ópera[20].
Esa clase de compartimentación —separar el medio de subsistencia de las aspiraciones sociales de cada uno— es en parte la razón de que David Koch, la mano oculta detrás de muchos ultraconservadores y, supuestamente, del movimiento Tea Party de Estados Unidos, se transforme en respetado mecenas de las artes financiando un teatro en el Lincoln Center, o de que un banco suizo que ayuda a depositarios estadounidenses a evitar el pago de impuestos financie generosamente auditorios de música clásica y salas de ballet. Es casi como si hubiera una escala moral, y aflojando algo de pasta por un lado, puedes compensar tu precaria reputación por el otro.
Los titanes de la industria han dedicado siempre una buena cantidad de su riqueza a la adquisición de artefactos de alta cultura. Tras acumular una colección necesitan encontrar un lugar en el que aparcarla. Henry Clay Frick, productor de coque y de acero y financiero ferroviario, se convirtió en fundador del museo de joyeros que lleva su nombre en el Upper East Side. El núcleo de la colección de arte norteamericano en el Young Museum de San Francisco fue donado por John D. Rockefeller III, cuya fortuna había amasado su abuelo, el fundador del monopolio energético Standard Oil. En 1903, Isabella Stewart Gardner empleó la herencia de un patrimonio industrial para construir un palacio renacentista en las marismas de las afueras de Boston y alojar su colección privada. Respecto al magnate del petróleo John Paul Getty, Carey escribe:
En su opinión, las obras de arte son superiores a las personas. Su colección de arte era vista como una segunda alma o un alma externa. Esos valores espirituales atribuidos a las obras de arte se trasladaban al propietario. El propietario puede ser un individuo o una nación. Es aplicable a teatros y auditorios y también a pinturas. Las obras de arte o los espacios para conciertos se convierten en lingote espiritual: avalan la autoridad del poseedor[21].
Tales magnates de la industria, cuya riqueza a veces habían obtenido con brutalidad, o cuyos juicios morales eran enteramente cuestionables (Getty pensaba que a las mujeres que vivían de la asistencia social había que negarles el derecho a ser madres), se entregaban así a una especie de blanqueo de reputación. Alguien que apoya la «buena» música debe de ser también una buena persona. (No tengo ni idea de por qué los capos de la mafia y los gángsteres del narcotráfico no se han dado cuenta de esto. ¿No os encantaría ver la sala de ópera Joey Bananas?) El blanqueo de reputación funciona porque se supone que los tipos que financian la buena música son menos propensos a cometer crímenes atroces que los desechos humanos que frecuentan garitos musicales o clubs de techno. Participar en los apretujones y pogos de los conciertos de pop debe de ser menos moral y psicológicamente edificante que estar clavado en una butaca y en completo silencio en un espectáculo de ballet.
¿Y si, en un país imaginario, un hipotético rey prefiriese la música house a Mozart? ¿Le daría esto alto estatus a las raves? ¿Habría entonces carretadas de dinero para financiar salas de música dance y veríamos a arquitectos de altos vuelos compitiendo por construir clubs de música pop hechos de titanio y mármol de importación? No lo creo. Pero, en serio, ¿por qué no? ¿Por qué parece ridícula la idea de una financiación equitativa para la música popular? De acuerdo, se supone que la música pop se sustenta sola financieramente —«pop» significa «popular», al fin y al cabo—, así que por definición no debería necesitar ayuda. La música de gran arte no es tan popular, así que necesita respaldo económico para mantenerse a flote, para seguir teniendo presencia en nuestra cultura.
Pero hay un montón de músicos innovadores que ahora trabajan en un idioma vagamente pop (aunque esta definición se ha dilatado mucho, últimamente) y pasan tantos apuros para sobrevivir como las orquestas sinfónicas o las compañías de ballet. Durante años, la música pop fue considerada groseramente comercial; un ámbito en el que la mayoría de las decisiones musicales se tomaban con el único fin de complacer al populacho y amasar el máximo de pasta. Ahora, no obstante, la mayoría convendría en que hay mucho más que dinero detrás de todo el trabajo y toda la innovación que existen dentro de las cada vez más borrosas fronteras de la forma. Sigue habiendo mucho material producido como churros, pero yo diría que por pura cantidad de producción innovadora, están ocurriendo más cosas dentro de la música pop que en ningún otro género. El mero uso de guitarras eléctricas, ordenadores portátiles o samplers, por ejemplo, no significa que las intenciones del compositor o del intérprete sean en absoluto menos serias que nada de lo que tradicionalmente ha sido considerado como gran arte. Mucha música se hace por simple deleite, sin ninguna esperanza de conseguir un éxito comercial. (Aunque algunos éxitos son innovadores también). ¿Por qué no financiar las salas en que esos músicos jóvenes semiprofesionales que empiezan puedan crear y tocar su propia música? ¿Por qué no invertir en el futuro, en lugar de construir fortalezas para preservar el pasado?
Compadeceos de la música popular. Críticos de izquierdas como Theodor Adorno pensaban que la música popular funcionaba como una especie de droga que aplacaba y entumecía a las masas y las volvía fácilmente manipulables. Para Adorno, el público en general tenía mal gusto, pero sostuvo generosamente que no era culpa suya; era cosa de los taimados capitalistas y sus estrategas de marketing, que conspiraban para mantener estúpida a la plebe «haciéndola» como la música popular. En su opinión, a la gente le gustaba la música popular porque estaba cínicamente hecha a medida para reflejar el mundo triste y fabricado en serie en que vivían. Los ritmos mecanizados de la música popular reflejaban el proceso de producción industrial. Uno puede ciertamente imaginar el metal o el techno evocando una cadena de montaje o un gigantesco martinete; la sensación de entregarse a tal máquina sónica podría incluso tener algo de sublime. Entregarse sienta bien. Pero Adorno no nos atribuye la capacidad de disfrutar de la música de sonido industrial sin que nos convirtamos en un eslabón más del engranaje capitalista. En su opinión, las sociedades capitalistas producían trabajadores y música por medio de una especie de cadena de montaje. Ese juicio crítico sigue empleándose mucho contra la música pop contemporánea: «cortada por el mismo patrón» o predecible, dicen ahora. Pero ¿pensaba Adorno realmente que los gigantes de la música clásica no seguían fórmulas contrastadas? Oigo fórmulas en casi todos los géneros; pocas veces algo rompe de verdad las normas y parece completamente singular. Además, puedes ser un fan del heavy metal y no aceptar tu horrendo trabajo en una fábrica. Cualquier chaval te dirá que sí, que su música es tanto una vía de escape como un mecanismo de supervivencia, y que a veces la música le da esperanza y lo inspira. No solo aplaca y pacífica.
Beethoven era el ideal de Adorno, para quien las subsiguientes tendencias de la música alemana estaban corrompidas. «Esta falta de experiencia de la imaginería del verdadero arte —escribió— es por lo menos uno de los elementos formativos del cinismo que ha acabado transformando a los alemanes, a la nación de Beethoven, en la nación de Hitler»[22]. Ahí lo tenemos de nuevo, el hecho de vincular la música a valores morales y éticos. Adorno sostenía que tal música —la obra de corrompidos compositores populares— ya no trataba de sugerir nada superior a ella misma; que se contentaba con ser un producto funcional, un entretenimiento, una melodía tarareable. ¡Dios nos guarde de las melodías tarareables!
Adorno argumentaba que, al recordarles a las deshumanizadas masas su humanidad, la música clásica —¡música clásica, eso sí!— amenazaba al sistema capitalista, y que por eso se la discriminaba y desalentaba. Pero espera: ¿no promovía Hitler la música clásica? ¿Y no es la música clásica, tal como evidencian las salas de ópera y los auditorios orgullosamente instalados en el centro de muchas ciudades del mundo, la que está generosamente financiada por esos mismísimos capitalistas? Si esto es discriminación, yo también lo quiero.
Es más fácil encontrar pruebas de manifiesta persecución de la música popular por parte de la izquierda totalitaria. En 1928, los soviéticos anunciaron que escuchar o tocar jazz norteamericano era punible con seis meses de cárcel. Jazz carcelero. En Cuba, el hip-hop sigue siendo un fenómeno clandestino, y la música pop estuvo estrechamente restringida en China hasta tiempos recientes. Al gobierno de la antigua Alemania del Este le preocupaba la subversiva influencia del rock and roll, así que trataron de «vacunar» al pueblo introduciendo un falso baile popular llamado lipsi (fig. G). Esos gobiernos ven el pop, no la música clásica, como una potencial fuerza perturbadora. Aunque las preferencias musicales de Adorno pueden sin duda inspirar una trascendente mirada a las estrellas, es el aspecto social del pop en la calle lo que inquieta en realidad a los gobiernos totalitarios. Incluso en Estados Unidos, la música popular ha sido prohibida cuando ha parecido alentar mestizaje vituperable o sexualidad inapropiada.

El compositor brasileño Tom Zé, que hasta cierto punto ha conciliado el mundo elitista de la composición académica y la música popular, propone una teoría en la que, en una extraña concesión a Adorno, los trabajadores son (pobremente) «manufacturados» por el sistema: en otras palabras, el proyecto capitalista apunta a crear eslabones en la cadena. Pero Zé dice que nuestra manufacturación es defectuosa y que nuestras peculiaridades y nuestra humanidad innata nos convierte, de hecho, en mercancía en mal estado. Nunca funcionaremos de la manera para la cual fuimos diseñados; nuestra humanidad es nuestro defecto salvador. De alguna forma está diciendo que aunque Adorno podía tener razón en cuanto a las intenciones del sistema, se equivoca respecto a cómo se desarrollan realmente las cosas. Zé y su música prueban que siempre le daremos por el culo al sistema de las maneras más bonitas e inesperadas.
El presupuesto operativo anual de 2011 para la Metropolitan Opera de Nueva York fue de 325 millones de dólares, de los cuales una gran porción, 182 millones, procedía de donaciones de clientes habituales[23]. Que esos donantes eligieran apoyar esa música en esa institución es, por supuesto, asunto suyo. En 2010, una producción de El anillo de los Nibelungos de Wagner en la Ópera de Los Ángeles costó 31 millones de dólares[24]. Los espectáculos de Broadway no suelen costar tanto, a menos que estemos hablando de la reciente debacle de Spider-Man. El presupuesto de la última gira de U2 seguramente rondaba esas cifras, pero fueron conciertos de estadio que atrajeron enormes cantidades de gente. Y en esos dos últimos casos, la gente que compuso la música sigue viva y supuestamente percibe algo de cada entrada vendida, que es parte de lo que encarece esas producciones. Wagner lleva mucho tiempo muerto, así que no es que su agente pida un potosí y dispare el coste de esa producción de Los Nibelungos. (Cierto, se trata de una epopeya en cuatro partes). La Ópera de Los Ángeles acabó con un déficit de seis millones de dólares debido a la «baja demanda por el alto precio de las entradas».
Los Ángeles no es famoso por su financiación del arte, público o privado. El filántropo Eli Broad y unos pocos más están tratando de cambiar eso, pero Los Ángeles se ve a sí misma como un lugar que crea su propia cultura y entretenimiento, y tiende a valorar las cosas según su popularidad y su rentabilidad. Estos valores son completamente opuestos a los abrazados por los seguidores de la música como gran arte. En Los Ángeles, el estatus se alcanza al conseguir un enorme éxito, no por ser visto en la ópera.
Lo notable de esta situación no es la cantidad de dinero —la producción de una película, por supuesto, cuesta a menudo mucho más de 31 millones de dólares—, sino el hecho de que el público para esa producción era, inevitablemente, bastante reducido, y el Estado acabó apechugando con parte de la factura. Una película de 31 millones de dólares —un presupuesto moderado, en estándares de hoy— puede recuperar la inversión y ganar dinero, y existe la posibilidad de que sea vista por un inmenso número de gente. Una nueva producción de ópera está por naturaleza limitada desde el principio. La mayoría de las veces está acotada a una sola sala. Alex Ross, el crítico musical del New Yorker, observa que algunas entradas de sinfonías y de óperas cuestan menos que las de los teatros de Broadway, y menos que las de algunos espectáculos de música pop, así que cualquier acusación de elitismo no se sostiene si uno usa como indicador el precio de las entradas. Pero en general las entradas baratas son artificiosas; se ofrecen por debajo del coste para fomentar la idea de que esa estupenda y edificante medicina debería estar al alcance del bolsillo de todos. Igual que los antiguos museos concebidos para ser gratis para todo el mundo. En este modelo empresarial, se supone que la financiación privada y pública cargue con el déficit. Incluso con esta ayuda, a menudo lo pasan mal para cubrir los costes de dirigir y mantener esas salas o montar producciones, tal como se demostró en la de Los Nibelungos en la Ópera de Los Ángeles (fig. H). De hecho, dado que muchas producciones de gran arte dan lugar a menudo a pérdidas para la sala, extender la temporada para incrementar la asistencia implicaría arriesgarse a aumentar la deuda.
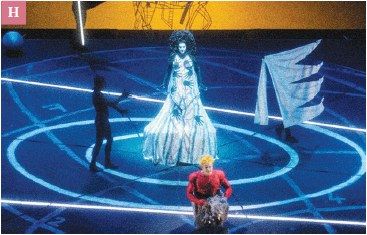
¿Es esta la manera de llevar un negocio? Las compañías de ópera han intentado compensar esa desafortunada realidad económica buscando otras fuentes de ingresos. El Metropolitan ha instalado sistemas de transmisión simultánea por satélite en salas de cine para retransmitir producciones en alta definición y en directo para quienes no puedan acudir a la sala. Peter Gelb ha tenido bastante éxito con esto en el Metropolitan: el año pasado, las retransmisiones recaudaron once millones de dólares. Esto apenas se va a notar en ese presupuesto operativo anual de 325 millones de dólares, pero cada granito de arena ayuda. David Knott, uno de los miembros de la junta, evoca sentimientos victorianos cuando promociona la retransmisión simultánea: «Si no podemos llevar a la gente a la ópera, llevemos la ópera a la gente»[25]. En una pared exterior del nuevo auditorio de Miami diseñado por Frank Gehry, una hermosa pantalla de proyección da a un parque con asientos al aire libre (fig. I). Esta zona dobla eficazmente el tamaño de la sala y pone la música sinfónica al alcance de quienes no pueden pagar una entrada.

Pero ¿es siquiera correcto pensar en la música clásica como negocio? ¿O tenemos que creer que tiene una función cívica más elevada? Incluso con todo ese respaldo privado y gubernamental, muchas filarmónicas luchan por aferrarse a su público y llegar a final de mes. En octubre de 2010, la Detroit Symphony Orchestra quiso pedir a sus miembros que trabajaran en programas de participación con la comunidad: actividades, educación, servicios de música de cámara, entre otros ajustes para remediar el descalabro financiero en el que se encontraban. Esto habría llevado un nunca visto número de músicos sinfónicos a aulas y centros de arte. El arreglo incluiría también una mayor accesibilidad mediante opciones de streaming, lanzamientos en CD y descargas digitales. Los músicos, sin embargo, querían que todo siguiera más o menos igual y estuvieron en huelga durante veintiséis semanas. Bueno, ¿habéis estado en Detroit en el último par de décadas? La sinfónica tiene su sede en el límite del centro de la ciudad, más allá del cual solo hay terreno desolado. Desde el edificio de la sinfónica se ven parcelas vacías y casas abandonadas en ruinas que habían sido elegantes hoteles, y mansiones con puertas y ventanas entabladas. Más de la mitad de la población se ha marchado. Pocos de los que quedan en el centro de la ciudad son clientes habituales de la sinfónica. La base tributaria que junto con los donantes privados financiaría normalmente un auditorio de música clásica ya no existe. En abril de 2011, los músicos de la Detroit Symphony Orchestra aceptaron los nuevos términos y ratificaron el contrato.
Otras ciudades han seguido la misma pauta. La Philadelphia Orchestra se declaró en bancarrota en la primavera de 2011. Joseph Swensen, violinista y director, escribió al New York Times sus reflexiones sobre la situación.
[Las grandes orquestas] se han convertido en símbolo no solo de la civilización occidental en su auge, sino de la prosperidad y la calidad de vida en las ciudades a las que sirven. Pero esas enormes orquestas institucionales son como ejércitos imperialistas que se han extralimitado en sus obligaciones. […] [Los músicos son gente con] exceso de trabajo, dedicación fanática, altamente cualificada y bien pagada. […] [Afrontan la] realidad de un tiempo de ensayo absurdamente limitado, un repertorio abismalmente restringido, expectativas de sólida perfección técnica increíblemente altas y pocas posibilidades para lo que uno podría llamar creatividad personal o individual. ¿Y qué consigues? Bueno, además de muy poca satisfacción laboral, consigues actuaciones que inspiran el comentario: «En estos tiempos, cuando has escuchado a una filarmónica norteamericana importante tocando la Quinta de Beethoven, ¡ya las has escuchado a todas!»[26].
En sus libros recientes, Alex Ross ha señalado delicadamente que es cierto que muchas de las orquestas norteamericanas se han quedado atascadas en lo que concierne a repertorio. En la hipótesis que deja traslucir, un menú más atrevido atraería a una generación más joven de oyentes y evitaría que algunos de esos sitios se fueran a pique a medida que su público abonado envejece y queda relegado al olvido. No estoy seguro de que funcionara, por lo menos en esas salas tradicionales. Las salas están física y acústicamente hechas para un tipo de música en particular y para una manera muy específica de disfrutar de ella. Con este fin, la New York City Opera, que tenía su sede en el David H. Koch Theater del Lincoln Center, hizo un intento con una programación maravillosa y atrevida que me deleitó: ¡incluso vi una pieza de John Zorn allí! Pero las nobles intenciones del director nadaban a contracorriente y los tres millones de dólares que salieron de la venta de entradas quedó muy lejos de cubrir los 31 millones de dólares de presupuesto para la temporada de ópera en aquel edificio. Ahora están buscando otro lugar en el que montar sus producciones. Esa clase de salas tienen una sólida reputación de rigidez y conservadurismo, mientras que programaciones de repertorio más atrevido en salas más pequeñas y desangeladas como Le Poisson Rouge, Merkin Concert Hall y otras, han tenido más éxito en atraer a una nueva generación con ganas de escuchar algo más que canciones pop en un club. En Merkin vi un concierto de tUnE-yArDs, que era Merrill Garbus acompañado por un grupo a cappella de diez miembros llamado Roomful of Teeth. Los muros empiezan a caerse… un poco.
Durante la burbuja económica, los nuevos auditorios de música clásica y los nuevos museos tuvieron un tremendo auge en todo el mundo. En muchos casos no era la programación lo que atraía al público, sino el edificio en sí. Esto fue lo que ocurrió cuando se inauguró el museo Guggenheim en Bilbao: los turistas tenían un motivo para visitar un lugar del que muchos nunca habían oído ni hablar. Fue verdaderamente asombroso ver cómo un museo nuevo y un puente de Calatrava podían cambiar una ciudad entera. En el museo hubo recientemente una exposición de la obra de Frank Lloyd Wright (que había sido exhibida antes en el museo Guggenheim de Nueva York), junto con un popurrí sacado de la colección permanente, todo lo cual no justifica hacer un viaje para ir expresamente a ver eso. Pero la gente lo hace. La ciudad, que era un puerto y una zona industrial aislada y venida a menos, goza ahora de un resurgimiento gracias a la cultura de alto nivel. Otras ciudades han tratado de copiar este modelo: construye y vendrán.
Basándose en la experiencia de Bilbao, una respuesta a la pregunta «¿Para qué sirve el arte?» parece ser «Puede revitalizar una ciudad entera». El Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles tiene casi el mismo aspecto que el Guggenheim de Bilbao. Nueva York estuvo a punto de construir uno en el bajo Manhattan, un lugar que no padece exactamente de escasez de turistas. Todo el mundo quería uno. Famosos arquitectos trazaron planos para trepidantes nuevos edificios en Dubái, Abu Dabi, Dallas, Fort Worth y San Petersburgo. Alice Walton (heredera de la fortuna Walmart) acaba de abrir en Bentonville, Arkansas, un inmenso museo para presumir de su colección, y el «hombre de negocios» en el exilio, el ruso Roman Abramovich, ha financiado el nuevo museo de arte contemporáneo de su novia Dasha en Moscú. Nada que objetar. Si los oligarcas del mundo quieren construir sus propios palacios de la cultura, auditorios de música clásica, salas de ópera, y financiar las obras que contendrán, estupendo: ¿quién se quejaría? Es su dinero, ¿por qué no van a poder gastarlo en lo que no pasa de ser una inocua demostración de su recién descubierto buen gusto? Me sorprendí al enterarme de lo relativamente pequeño del monto de apoyo estatal —unos veinte millones de dólares— para un lugar como el Lincoln Center, cuyo complejo entero tiene un presupuesto operativo anual de cerca de quinientos millones de dólares. El lugar está abierto al público y el precio de las entradas es razonable, pero no deja de ser en esencia un inmenso club para ciertas actividades. Desde la crisis, la mayoría de las ciudades saben que sus esperanzas de poseer nuevos palacios de la cultura tendrán que ser aplazadas, pero el ideal de un museo, un auditorio o similares muestras como símbolo del espíritu de una ciudad sigue siendo poderoso y popular. Varios museos de Los Ángeles recibieron auxilio financiero del magnate de la construcción Eli Broad, pero no cada ciudad tiene un Broad que pueda acudir al rescate.
En Guadalajara, México, hay un antiguo cine llamado Roxy que acaba de reabrir como combinación de bar, galería de arte y espacio para actuar. El lugar es más bien austero, polvoriento y rudimentario, pero si las paredes pudieran hablar recordarían días memorables, cuando Radiohead o bandas de punk locales tocaron allí (fig. J).

Los desheredados de la cultura se sentían bien recibidos en el Roxy. Rogelio Flores Manríquez, que dirigía el lugar, escribió en un comunicado de prensa que celebraba la reapertura del espacio: «La cultura se compone de tortas ahogadas, Mickey Mouse, televisión, anuncios, música pop, ópera y las expresiones, tradiciones y costumbres que representan y dan identidad a una comunidad dada»[27]. Este enfoque global de la cultura no solo complacerá a más gente que los modelos tradicionales, sino que puede funcionar como póliza de seguros contra todo tipo de alternativas. Chavales sin vía de escape para su energía contenida la vuelven a menudo contra su propia comunidad, o incluso contra sí mismos. Si están excluidos de la cultura y no se sienten parte de la sociedad, ¿por qué habrían de obedecer sus reglas?
Deberíamos ampliar nuestra idea de lo que es la cultura. En el antiguo Japón no había una palabra para decir arte. Allí, el proceso de preparar y tomarse una taza de té evolucionó a lo que los occidentales llamaríamos forma de arte. Esa actuación ritual de una actividad más bien mundana encarnaba una versión realzada de una postura omnipresente: que los objetos y actividades funcionales, hechos y realizados con integridad, con conciencia y atención, podían ser arte. El filósofo zen Daisetz Suzuki dijo: «¿Quién me va a negar entonces que cuando tomo sorbos de té en mi salón estoy engullendo el universo entero con él y que, en el momento mismo en que levanto la taza hacia mis labios, la eternidad trasciende el tiempo y el espacio?»[28]. Esto es mucho para una taza de té, pero en Oriente esta exaltación de lo mundano se ve en muchos lugares y en muchas actividades diarias. Los poetas, escritores y músicos de la generación beat se inspiraron en esa idea oriental. También ellos vieron trascendencia en lo cotidiano y grandeza en las actividades de la gente corriente. Es una visión casi «cageana» del arte: basta con ajustar tu forma de mirar y escuchar para que el arte te rodee por todas partes.
Ellen Dissanayake nos cuenta que algunas sociedades africanas usan la misma palabra para «arte» y «jugar». Incluso en inglés, decimos que «jugamos» (play) un instrumento. Esta actitud respecto al arte y la interpretación, completamente opuesta a la idea occidental de monumentos y grandes obras, ve la cultura como algo efímero y fugaz, como la música. Es una experiencia (una vez más, como la música), no una imagen fija e inalterable. La música, vista así, es una forma de vida, una manera de estar en el mundo, no una cosa que sostienes con la mano y haces sonar con un aparato.
Dissanayake escribe que el arte que involucra manos y mente, que no es solo erudición pasiva, puede actuar como antídoto para la discordia y el distanciamiento en nuestra relación con la sociedad. Según ella, crear arte puede servir para inculcar autodisciplina, paciencia y la habilidad de resistir la tentación de la recompensa inmediata. Inviertes tu tiempo y tu energía en tu futuro. Todo esto me recuerda el reciente auge de la cultura maker: Etsy y una multitud de otras populares compañías y ferias de todo el mundo que promueven la creación aficionado. Hay un movimiento cada vez mayor, un verdadero giro que no solo rechaza la absorción pasiva de la cultura, sino también la idea de arte y música como mero vehículo para expresar conceptos. La mano ha vuelto a la vida de una nueva generación. La cabeza sigue allí, pero hay un reconocimiento de que parte de nuestro entendimiento y de nuestra experiencia del mundo pasa por nuestro cuerpo y sale de él.
En algunas comunidades, la música y la actuación han transformado con éxito barrios enteros tan profundamente como lo hizo el museo en Bilbao. En Salvador de Bahía, Brasil, el músico Carlinhos Brown fundó varios centros de música y cultura en antiguos vecindarios peligrosos. En Candeal, donde nació Brown, se animó a los chavales de la localidad a formar grupos de percusión, a cantar, a componer canciones y hacer obras de teatro con disfraces caseros (fig. K).

Los chicos, estimulados por esas actividades, empezaron a apartarse del trapicheo de drogas. Ser malandros dejó de ser su única opción en la vida; ser músicos y tocar juntos en grupos parecía más divertido y les daba más satisfacción. Poco a poco, la tasa de crimen de esos vecindarios fue bajando; se recuperó la esperanza. Y también se hizo música estupenda.
Algo parecido ocurrió en la favela Vigário Geral, cerca del aeropuerto de Río de Janeiro. Había sido el escenario de una masacre en la que un helicóptero de la policía abrió fuego y mató a montones de chicos durante una redada antidroga. En esa favela la juventud no tenía futuro. Finalmente se abrió un centro cultural bajo la dirección de José Junior y, posiblemente inspirado por el ejemplo de Brown, empezó a alentar a los chavales de la localidad a montar eventos musicales, algunos de los cuales escenificaron la tragedia de la que estaban aún recuperándose. El grupo AfroReggae salió de esta iniciativa, y, tal como había ocurrido en las barriadas de Brown en Salvador de Bahía, la vida en las favelas mejoró. Los traficantes se marcharon; todos sus jóvenes fichajes estaban ocupados haciendo música. Para mí, este es el poder de la música. La música puede cambiar para siempre la vida de la gente de formas que van mucho más allá de conmoverse, emocional o intelectualmente, por una composición concreta. Esto también ocurre; luego se desvanece y a menudo se transforma en otra cosa que persiste. La música es sin duda una fuerza moral, pero sobre todo cuando forma parte de la urdimbre y de la trama de toda una comunidad.
Visité el centro de José Junior y, a decir verdad, la música que allí escuché no estaba entre lo mejor que he escuchado en Brasil. Pero no se trata de esto. Trabajé recientemente con Junior en la música de un documental sobre alternativas a la guerra contra las drogas. Quizá la obra específica, la canción individual, no es siempre lo más importante. Quizá no es esencial que la música sea siempre de la máxima calidad, tal como afirmaba Keynes. La música como cohesionador social, como agente motivador de cambio, tiene tal vez más profundidad que la perfección de una canción concreta o la impecable solidez del sonido de un grupo.
David Wish, antiguo maestro de enseñanza primaria en San Francisco, tuvo una decepción cuando la asignatura de música fue eliminada en algunas escuelas del Área de la Bahía. Empezó un programa llamado Little Kids Rock para alentar a los niños a aprender a tocar sus canciones favoritas, normalmente con guitarra. «Lo primero que eliminé fue el canon», explicó. Se acabó el arraigado programa que obligaba a los niños a aprenderse «Little Brown Jug» antes de pasar a piezas más complicadas, a menudo de música clásica. Solo los niños dotados de extraordinaria habilidad y aguante o alentados por los padres perseveran con el enfoque tradicional. El resto abandona el aprendizaje de un instrumento. Otra innovación que introdujo Wish fue «suprimir el uso de notación musical»[29]. Debo admitir que muchas veces desearía poder leer música mejor de lo que lo hago, pero también yo me emocioné cuando empecé a tocar de oído melodías y riffs basados en las canciones pop que me gustaban. Esa rápida e intensa interacción —escucharme a mí mismo tocando cosas que me gustaban— era excitante y me espoleó a seguir tocando. La siguiente innovación de Wish fue añadir dos elementos que no habían sido nunca considerados como parte de la asignatura de música: improvisación y composición. Se animó a los chicos a inventar solos y a escribir luego sus propias canciones, a veces en solitario, a menudo en colaboración.
Los detractores se quejaron aduciendo que enseñarles a los niños sencillas melodías pop era bajar el nivel de su repertorio y supondría el fin de la música clásica, que de esta manera no llegarían nunca a conocer. Según este argumento, la música pop está en todas partes y los niños la oirán igualmente, al contrario de otros tipos de música, que hay que darles a conocer. Sin embargo, eso parece ser una falacia, pues tal como dijo un profesor de Little Kids Rock e intérprete de guitarra clásica en Los Ángeles: «La música rock me llevó a la música clásica, no al revés»[30] Wish demostró que los niños tienen una gran reserva de creatividad esperando permiso para salir, esperando una tribuna, un contexto —¡como cuando alguien abre un club de música!— donde expresar sus sensaciones e ideas. En mi opinión es ahí a donde tendría que ir la financiación.
Quizá el programa de educación musical de más éxito en el mundo se originó en un aparcamiento de Venezuela en 1975. Se llama El Sistema y lo inició el economista y músico José Antonio Abreu con tan solo once chicos. Tras haber dado como resultado músicos de alto nivel, doscientas orquestas juveniles, 330 000 intérpretes y no pocos directores (Gustavo Dudamel fue producto de su programa), el método está siendo adoptado por países de todo el mundo. Tras presenciar por primera vez El Sistema, sir Simon Rattle dijo: «He visto el futuro de la música»[31].
Este programa comienza con niños pequeños de unos dos o tres años, y aunque a esta edad no tocan ningún instrumento, empiezan a aprender ritmo y coordinación corporal. No hay examen previo ni requisitos de admisión; todo el mundo es bienvenido, aunque está principalmente orientado a niños de entornos desfavorecidos. El 90 por ciento de los alumnos de la filial venezolana de El Sistema son pobres, y el programa es enteramente gratuito. Si los chicos resultan ser buenos, hasta el punto de poder tocar profesionalmente, entonces empiezan a recibir un estipendio para que no se pierdan clases por tener que ir a trabajar.
Por supuesto, este sistema tiene un enorme efecto en la vida de los chicos y en sus comunidades. Como dice Abreu: «En esencia, es un sistema que lucha contra la pobreza. […] La pobreza material del chico es superada por la riqueza espiritual que proporciona la música». Cuando se le preguntó si su programa musical eran un vehículo para el cambio social, respondió: «Esto es sin duda lo que está pasando en Venezuela». Los chavales, que de otra manera verían extremadamente limitadas sus opciones en la vida, están entusiasmados con el programa. «Un niño deja de ser pobre en el mismo momento en que se le enseña a tocar un instrumento. Pasa a ser un niño que progresa, que apunta a un nivel profesional y que más tarde se convertirá en ciudadano»[32].
Gran parte de la música que los niños aprenden en El Sistema es clásica, así que en esto tengo que moderar mi partidismo por la música pop, pues el programa ha cumplido, sobrada y repetidamente, sus objetivos. En poblaciones pequeñas quizá toquen la guitarra, percusión y marimbas, así que no hay solo repertorio clásico, pero este es, el de las orquestas juveniles, el principal foco de atención de El Sistema.
Abreu está ya jubilado, pero dirigió El Sistema durante diez administraciones —de derecha y de izquierda— en Venezuela. Me atrevería a decir que esa imparcialidad es esencial para la supervivencia de esos programas, igual que el hecho de que El Sistema depende del Ministerio de Familia, Salud y Deportes, y no de departamentos de cultura o educación. Esta designación debe de haber ayudado a que el programa sea inmune a las preferencias artísticas (y sé que yo tengo las mías) que surgen como hongos por todos lados. Hugo Chávez aumentó la financiación de este programa, y naturalmente le habría gustado cosechar algún reconocimiento por su éxito, pero El Sistema existía mucho antes de que él apareciera en escena. Pero fue inteligente de su parte invertir en el futuro de su país, en lugar de cercenarlo de raíz, tal como hizo el programa No Child Left Behind con las artes en las escuelas de Estados Unidos. A resultas del énfasis que No Child Left Behind ponía en las notas de los exámenes, las escuelas de Estados Unidos recortaron a menos de la mitad los programas de arte en la mayoría de los estados. Si Venezuela encuentra medios para subvencionar programas de música, ¿por qué no podemos nosotros?
En el Reino Unido hay un programa similar llamado Youth Music, pero ahí los chicos aprenden pop, jazz y rap, no solo los clásicos. En el distrito pobre de Morecambe, donde durante años ha habido peleas territoriales entre bandas, se propuso que los chavales usaran el rap para dar salida a sus frustraciones y hablar de la situación en que estaban. Un albañil local llamado Jack dice: «Cuando yo tenía dieciséis años escribí canciones sobre mi postura respecto a los crímenes con arma blanca o de fuego, y cómo detenerlos». Un tiempo después se declaró una especie de tregua entre los barrios; sigue habiendo conflictos, pero ya es un comienzo.
En Liverpool, Youth Music está asociado a la Filarmónica de Liverpool y ha sido adoptada por la escuela St. Mary of the Angels. Peter Garden, director del proyecto, explicaba: «El porcentaje de niños que mejoró en por lo menos dos puntos su nivel de lectura en el curso 2008-2009 fue del 36 por ciento. En 2009-2010 fue del 84 por ciento. En matemáticas la cifra pasó del 35 por ciento al 75 por ciento». En Irlanda del Norte, los chavales han dejado de afiliarse a grupos lealistas o paramilitares para tocar música. El efecto de esos programas va mucho más allá de la música o de logros académicos en general[33].
Estadísticas como estas ponen fin al debate sobre la utilidad de aprender a tocar música y dan un sólido argumento a favor de la importancia de que las artes se mantengan como asignatura escolar.
No todos los recientes programas que fomentan la creatividad se centran exclusivamente en niños de escuela. Creators Project es un programa financiado por Intel, el fabricante de chips de ordenador, y Vice, revista y empresa de medios de comunicación. Intel aporta la financiación y Vice decide quién la recibe. Su apoyo a veces va a parar a artistas y músicos reconocidos, para ayudarlos a llevar a cabo algún proyecto que de otra manera no habría estado al alcance de sus posibilidades técnicas o económicas. Vi recientemente obras teatrales de Björk y de Karen O, ambas subvencionadas por el Creators Project. Tratan también con artistas emergentes o desconocidos, se rascan el bolsillo con bastante generosidad y su respaldo es muy diverso (hay proyectos en China, Buenos Aires, Lyon y en los alrededores del acelerador de partículas del CERN). Significativamente, están dando apoyo a artistas y músicos cuya obra está en los límites de la cultura popular. Más arriba me he preguntado por qué Silicon Valley no mostraba apoyo por las artes, pero aquí tenemos una gran excepción; y no están financiando auditorios de música clásica ni museos, sino actuaciones en directo en almacenes vacíos y otros locales nada convencionales.
No tengo nada en contra de la música interpretada en las salas de ópera o de gran parte del arte exhibido en los espectaculares nuevos museos, rápidamente construidos durante el último par de décadas: de hecho, hay muchas cosas que me gustan. El uno por ciento tiene derecho a sus santuarios del buen gusto; es su dinero, al fin y al cabo, y a veces hasta nos invitan a la fiesta. Me pregunto, sin embargo, si esos lugares y lo que representan, junto con sus sustanciosos presupuestos, no presagian ciertas retorcidas prioridades que no tardarán en pasarnos factura.
No soy el único que piensa que las generaciones futuras se quedarán perplejas al ver los presupuestos actuales para el arte. Los recortes de presupuestos estatales y federales para la enseñanza de música, danza, teatro y artes visuales, desde la enseñanza preescolar hasta la preuniversitaria, tendrá un profundo efecto en el futuro financiero y creativo de Estados Unidos y de otros países que siguen el mismo ejemplo. En California, el número de alumnos involucrados en la educación musical bajó a la mitad entre 1999 y 2004. La asistencia a clases de música, muchas de las cuales ya no existen, cayó en un 85 por ciento. Las otras artes han tenido un destino similar, y las humanidades se han visto menoscabadas también.
Un estudio realizado en la Vanderbilt University por el Curb Center (Mike Curb es, entre otras cosas, el compositor y productor discográfico que echó de MCA Records a Frank Zappa y a Velvet Underground, afirmando que ¡promovían el consumo de drogas!) llegó a la conclusión de que los estudiantes de arte desarrollaban una mayor habilidad creativa para solucionar problemas que los alumnos de casi cualquier otra especialidad. Aceptar riesgos, tratar con ambigüedades, descubrir pautas y servirse de analogías y metáforas, todo ello son habilidades de uso práctico no solo para artistas y músicos. Por ejemplo, el 80 por ciento de los estudiantes de arte en Vanderbilt dice que la expresión creativa forma parte de sus asignaturas, mientras que solo el 3 por ciento de los alumnos de biología y cerca del 13 por ciento de los estudiantes de ingeniería o empresariales piensa lo mismo. La resolución creativa de problemas no se enseña en esas otras disciplinas, pero es un mecanismo de supervivencia esencial[34]. Si uno cree, como yo, que la resolución creativa de problemas puede ser enseñada y es aplicable a todas las disciplinas, entonces, recortando presupuestos de artes y humanidades les estamos cortando las alas a nuestros hijos, que de ninguna manera podrán competir en el mundo en que están creciendo.
En su libro Musicofilia, Oliver Sacks describió un interesante experimento llevado a cabo por científicos japoneses:
Se registraron notables diferencias entre el hemisferio cerebral izquierdo de niños con un solo año de aprendizaje de violín y el de niños sin aprendizaje alguno. […] Lo que todo esto supone en una temprana educación [en artes] está claro. Una cucharadita de Mozart no hará mejor matemático a un niño, pero no hay duda de que el contacto regular con la música, y especialmente una participación activa en la música, puede estimular el desarrollo de muy diferentes zonas del cerebro; zonas que tienen que trabajar juntas para escuchar o interpretar música. Para la vasta mayoría de los estudiantes, la música puede resultar tan pedagógicamente importante como leer o escribir[35].
Roger Graef, que ha escrito sobre la eficacia de los programas de arte en Gran Bretaña, cree que la violencia, igual que el arte, es en realidad una forma de expresión. Las cárceles, dice, son por tanto un ámbito ideal para la creación y expresión artística. El arte puede servir de válvula de escape para los sentimientos violentos de los presos, de un modo inofensivo para el resto, y mejorará su vida. La creación de arte, escribe Graef, «puede atajar el ciclo de violencia y temor»[36].
Según Graef, el remedio para la violencia es un organismo que combata los sentimientos de impotencia. Históricamente, la religión ha hecho esto con éxito, y se podría considerar el crecimiento del fundamentalismo como reacción al creciente sentimiento de marginación e insustancialidad en todo el mundo. Hacer música también puede actuar como antídoto a esos sentimientos, tal como prueban los centros culturales y musicales de las favelas brasileñas. En esas cárceles de Gran Bretaña, igual que en Brasil, la calidad de la obra es secundaria. Y, a diferencia de la religión, la música no ha originado nunca una guerra.
No obstante, las organizaciones que conceden becas adoptan a menudo el punto de vista opuesto. La mayoría de las becas de arte tienen en cuenta la obra, en lugar del proceso que la genera. El producto parece ser más importante que el efecto de su proceso de producción. Lamentablemente, Graef vio que, para muchos reclusos con los que trabajó, es difícil continuar creando arte fuera de la prisión. El mundo del arte profesional les resulta elitista, e intimidantes los «edificios pijos» que lo cobijan. Sin un sistema de ayuda, y por ser ajeno a ellos el criterio con que se juzgan sus obras, pierden la válvula de escape que habían descubierto para su frustración.
El asesor pedagógico sir Ken Robinson señala que todos los sistemas educativos del planeta fueron pensados para cubrir las necesidades de la industrialización del siglo XIX. La idea, tal como argumentaba Tom Zé, era «manufacturar» buenos trabajadores. Lo que el mundo necesita ahora son más pensadores y hacedores creativos, más de los humanoides defectuosos de Zé. Pero el sistema educativo no ha evolucionado en este sentido. Tal como escribe Robinson:
He perdido la cuenta de cuántas personas brillantes he conocido, en todos los campos, que sacaban malas notas en la escuela. No todos, por supuesto, pero muchos tuvieron solo éxito, y descubrieron su verdadero talento durante el proceso, después de reponerse de su educación. Esto se debe en gran parte a que los actuales sistemas de educación pública no fueron nunca pensados para desarrollar el talento de todos. Estaban concebidos para fomentar ciertas clases de habilidad en interés de la economía industrial a la que servían[37].
El compositor canadiense y profesor de música R. Murray Schafer dio origen al concepto de paisaje sonoro. El paisaje sonoro, tal como lo define él, puede entenderse como el ambiente sónico que nos rodea, e incluye el estudio de cómo un entorno acústico nos da un sentido de lugar. Un paisaje sonoro desarticulado nos hace sentir impotentes. El paisaje sonoro del vestíbulo de un edificio administrativo tiene tendencia a hacerte sentir pequeño e insignificante. La pedagogía de Schafer empieza con el propósito de crear sensibilidad, de ayudar a los alumnos a oír su entorno sónico:
¿Cuál es el último sonido que has oído antes de mi palmada?
¿Cuál es el sonido más agudo que has oído en los últimos diez minutos? ¿Y el más fuerte? ¿Cuántos aviones has oído hoy?
¿Cuál es el sonido más interesante que has oído esta mañana?
Haz una lista de sonidos desaparecidos o perdidos, de sonidos que formaban parte del entorno sónico, pero que hoy ya no se pueden oír.
Escribe Schafer: «Para un niño de cinco años, el arte es vida y la vida es arte. Para él, la experiencia es un fluido caleidoscópico y sinestésico, pero cuando el niño entra en la escuela, se separan: el arte se convierte en arte y la vida se convierte en vida». Schafer propone una solución radical: abolir todo estudio de las artes en los primeros años de escuela del niño. Esto me parece un contrasentido. ¿No es precisamente entonces cuando deberíamos promover la creatividad de los niños? «Sustituimos esta asignatura —sugiere él— por materias que fomenten la sensibilidad y la expresión». Para él, no habría que poner el enfoque en nada específico, sino en una conciencia general del mundo que nos rodea. Puede ser una idea admirable, pero parece improbable que sea ampliamente adoptada[38].
Financiar la creatividad del futuro es una valiosa inversión. Los muertos no compondrán más sinfonías, y la producción de una generación creativa no se limita a auditorios de música clásica, sino que impregna todos los aspectos de la vida de una ciudad. La creatividad es un recurso renovable que las empresas pueden aprovechar y aprovechan. Con esto no estoy diciendo que las empresas estén buscando pintores y compositores, sino que el hábito de la resolución creativa de problemas es aplicable a cualquier actividad a la que nos enfrentemos. Si el talento y las aptitudes no están, si no son promovidas, las empresas tendrán que buscar en otra parte. El arte es bueno para la economía, y su presencia hace más interesante la vida también. El recorte de los presupuestos para el arte en la escuela hace más difícil la reactivación económica, no la facilita. Nos dejará una generación menos acostumbrada a pensar creativamente o en colaboración con otros. A largo plazo tiene más valor para la humanidad preparar a los jóvenes para hacer y crear que enseñarles el canon de las grandes obras. No hay nada malo en esas grandes obras, pero tal vez se les ha dado una prioridad desproporcionada en cuanto a su imperecedero valor. He descubierto muchas de ellas en diferentes momentos de mi vida, y sí, han tenido un profundo impacto en mí, pero, en mi opinión, es más importante aprender a hacer música, a dibujar, fotografiar, escribir o crear en la disciplina que sea, que comprender y apreciar a Picasso, a Warhol o a Bill Shakespeare, por no hablar de la ópera, tal como se concibe hoy día.
Hay obras de música clásica que me gustan sinceramente, pero Bach, Mozart o Beethoven no me han entrado nunca, y no me siento peor por ello. Quedan otras muchas cosas por amar y disfrutar. Gradualmente he ido apreciando una amplia variedad de música sin necesidad de que nadie me la imponga, y no me gusta que de esto se infiera que soy menos músico o peor persona por no apreciar ciertas obras. A veces, lo más novedoso es de hace quinientos años, y a veces el camino está en adentrarse en el pasado, ¡pero no siempre! Ciertamente, no tenemos que quedarnos allí. Fomentando la creatividad de los aficionados, en lugar de decirles que deberían aceptar pasivamente la creatividad de ciertos maestros, ayudamos a construir una estructura sociocultural que tendrá repercusiones profundas.
Sé que no es exactamente lo mismo que aprender las técnicas necesarias para el montaje de una obra multidisciplinar como la ópera, pero diría: enséñale a alguien tres acordes de guitarra, muéstrale cómo programar ritmos y tocar un teclado, y si no esperas virtuosismo inmediatamente, quizá te encuentres con algo impactante y conmovedor. Puede que, como oyente o como creador, te emocione de una manera igual de profunda que algo que requiera habilidades más complicadas. Todo el mundo sabe que puedes hacer una canción con casi nada, con conocimientos realmente limitados. El principiante puede disfrutar de esto, es una fuente de satisfacción instantánea, y no va a sentirse inepto por no ser Mozart. Ojalá hubiera aprendido a tocar el teclado, pero enfilé por donde mis intereses (y aptitudes) me llevaron. No fui a clases de guitarra. Con el tiempo (mucho tiempo) aprendí muchos más acordes y empecé a ser capaz de «oír» armonías y relaciones tonales. Y, por supuesto, a lo largo de los años aprendí muchas más cadencias y cómo sentirlas y disfrutarlas instintivamente. Todo eso lo aprendí; no nací sabiéndolo. Pero incluso al principio, tocando no más que unas pocas notas, vi que podía expresar algo, o por lo menos divertirme con mis extremadamente restringidos medios y habilidades. Cuando conseguía algo, por tosco que fuese, desaparecía momentáneamente la irritante sensación de ser menos artista por no poder igualar el modelo clásico o de gran altura. Mi instinto me decía que iba por el buen camino.