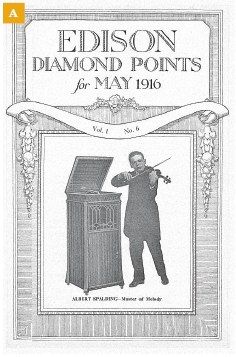
La tecnología da forma a la música
Primera parte: Analógico
La primera grabación de sonido data de 1878. Desde entonces, la música ha sido amplificada, retransmitida, separada en partes y grabada con micrófonos, y la tecnología que hay detrás de esas innovaciones ha cambiado la naturaleza de lo que se crea. Del mismo modo que la fotografía cambió nuestra manera de ver, la tecnología de grabación cambió nuestra manera de escuchar. Antes de que la música grabada se hiciera omnipresente, para la mayoría la música era algo que hacíamos. Mucha gente tenía un piano en casa, cantaba en misa o experimentaba la música como público de un concierto. Todas esas experiencias eran efímeras: nada permanecía, nada quedaba, excepto en el recuerdo (o en el recuerdo de los amigos) de lo que habías escuchado y sentido. Tu memoria podía muy bien fallarte o estar influenciada por factores extramusicales. Si un amigo te decía que la orquesta o el grupo había sido una birria, eso podía llevarte a revisar tu recuerdo de aquella experiencia. Múltiples factores contribuían a que la experiencia de la música en directo fuese un fenómeno nada objetivo. Era inasible. Y, la verdad sea dicha, sigue siéndolo.
Tal como dijo Walter Murch, editor de sonido y director de cine: «La música fue la principal metáfora poética de lo que no podía ser conservado»[1]. Algunos dicen que esa evanescencia ayuda a concentrar nuestra atención, que escuchamos con más detenimiento sabiendo que solo tenemos una ocasión, una oportunidad fugaz de captar algo, y que de ello resulta un disfrute más profundo. Imaginaos, tal como hizo el compositor Milton Babbitt, que solo pudierais experimentar un libro yendo a una lectura, o leyendo un texto mostrado brevemente en una pantalla. Supongo que si esa fuera la forma de percibir la literatura, los escritores (y los lectores) pondrían más empeño en captar nuestra atención. Evitarían complicarse demasiado y se esforzarían en crear una experiencia memorable. La música no se volvió más sofisticada a nivel compositivo cuando empezó a ser grabada, pero yo diría que las texturas se hicieron más complejas. Tal vez la literatura escrita cambió, también, al universalizarse; quizá evolucionó hacia algo más textural (con más énfasis en estados de ánimo, virtuosismo técnico y complejidad intelectual que en contar simplemente una historia).
Grabar está lejos de ser un espejo acústico objetivo, pero pretende ser como la magia: una representación perfectamente fiel e imparcial del acto sónico producido en el mundo real. Afirma capturar exactamente lo que oímos, aunque nuestro oído no es fiel ni objetivo. Una grabación también es repetible, por lo que, para sus partidarios, es un espejo que refleja el aspecto que tenías en un momento concreto, una y otra vez y así sucesivamente. Espeluznante. Sin embargo, tales afirmaciones no solo están basadas en suposiciones erróneas, sino que además son falsas.
Los primeros cilindros de fonógrafo de Edison no eran demasiado fiables, y la calidad de la grabación no era muy buena. Edison nunca sugirió que se usaran para grabar música. Estaban más bien pensados para ser máquinas de dictado, algo que servía, por ejemplo, para preservar los grandes discursos de la época. El New York Times pronosticó que coleccionaríamos discursos: «Tanto si dispone, como si no, de una bodega de vinos, el hombre que quiera ser considerado de buen gusto tendrá sin duda una bien provista bodega de oratoria»[2]. («Pruebe, por favor, este excelente Bernard Shaw o un gran reserva Guillermo II de Alemania»).
Esas máquinas eran enteramente mecánicas. No funcionaban con corriente eléctrica en la grabación ni en la reproducción, así que no sonaban muy fuerte comparadas con lo que hoy conocemos. Para imprimir el sonido en la cera, la voz o el instrumento que se grababa se ponía lo más cerca posible del extremo ancho del cuerno, un gran cono que canalizaba el sonido hacia la membrana y luego hacia la aguja grabadora. Las ondas sonoras convergían y la membrana vibrante movía la aguja, que labraba un surco en un cilindro de cera giratorio. La reproducción invertía simplemente el proceso. Es increíble que funcionara. Tal como señala Murch, los antiguos griegos o romanos podían haber inventado un aparato como aquel, pues no requería tecnología que estuviese fuera de su alcance. No lo sabemos, pero es posible que en aquella época alguien intentara inventar algo similar y luego abandonara el proyecto. Es curioso cómo la tecnología y las invenciones nacen o fracasan por toda clase de razones que no tienen nada que ver con la habilidad, los materiales o la tecnología disponible en la época. El progreso tecnológico, si podemos llamarlo así, está lleno de carreteras cortadas y de callejones sin salida; de caminos no hollados que podrían haber conducido a quién sabe qué otra historia. O quizá esos serpenteantes caminos, con sus trayectorias secretas, habrían acabado convergiendo inevitablemente y habríamos llegado exactamente a donde estamos.
No era fácil producir en masa los cilindros de cera que contenían las grabaciones, así que hacer muchas «copias» de esas primeras grabaciones era un trabajo de locos. Para «producir en masa» esas piezas había que instalar varias de esas grabadoras lo más cerca posible del cantante, banda o intérprete: en otras palabras, solo podías realizar tantas grabaciones como aparatos de grabación y cilindros tuvieras en marcha. Para hacer el siguiente lote ponías más cilindros vírgenes y la banda tenía que tocar otra vez la misma canción, y así sucesivamente. Cada lote de grabaciones requería una nueva actuación. No era exactamente un negocio prometedor.
Edison dejó de lado ese aparato durante más de una década, pero finalmente volvió a experimentar con él, es posible que apremiado por la Victor Talking Machine Company, que había sacado al mercado grabaciones en disco. Pronto vio que había obtenido un gran logro. En 1915, cuando Edison mostró su nueva versión de un aparato que grababa en discos, estaba convencido de que, finalmente, había conseguido una reproducción completamente fiel del orador o cantante registrado. El ángel de la grabación, el espejo acústico, había llegado. Bueno, si escuchamos esas grabaciones, hoy pensaríamos que Edison iba algo desorientado acerca de cómo de bueno era su artilugio, pero él parecía estar convencido de verdad, y consiguió persuadir a otros. Edison fue un brillante inventor, un gran ingeniero, pero también un charlatán, y a veces un negociante despiadado. (No fue él quien realmente «inventó» la bombilla eléctrica: Joseph Swan las había fabricado antes en Inglaterra, aunque fue Edison quien demostró que el tungsteno sería el filamento de larga duración para aquel aparato). Y Edison se las arreglaba para comercializar y promover al máximo sus productos, lo cual tiene su mérito.
Los nuevos fonógrafos Diamond Disc fueron promocionados por medio de lo que Edison denominaba Test de Tono. Hay una película promocional hecha por él, llamada La voz del violín (curiosamente, promocionaba una grabadora de sonido con una película muda), que ayudó a darles publicidad a los Test de Tono. Edison promovía y vendía más el «sonido» Edison que a ningún artista en concreto. Al principio no ponía siquiera el nombre de los artistas en el disco, pero siempre había una foto de buen tamaño de él (fig. A). También organizaba fiestas de Cambio de Humor (!) en las que demostraba el impacto emocional (positivo, naturalmente) y la fuerza de la música grabada. (En esas fiestas no sonaban los Nine Inch Nails ni los Insane Clown Posse, supongo). Por último, el Diamond Disc usaba tecnología exclusiva: los discos Edison no podían ser reproducidos en los aparatos Victor y viceversa. En este aspecto parece que no hemos aprendido demasiado —Kindles, iPads, Pro Tools, software de MS Office—: la lista de insensatez exclusiva es infinita. Consuela un poco ver que no es un disparate nuevo.
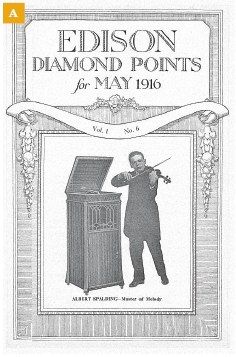
Los Test de Tono eran demostraciones públicas en las que un cantante famoso aparecía en el escenario junto a un fonógrafo Diamond Disc que reproducía una grabación de aquel mismo cantante cantando la misma canción. El escenario estaba en penumbra. El público oía alternativamente el sonido del disco y el del cantante en directo, y tenía que adivinar qué estaba oyendo. Funcionaba: el público no notaba la diferencia. O eso decían. Los Test de Tono fueron de gira por todo el país, como un show ambulante o un primitivo publirreportaje, y el público se quedaba sorprendido y cautivado.
Podríamos preguntarnos cómo era posible eso. Recordad el anuncio «¿Es real o es Memorex?» Aquellas primeras grabadoras tenían un rango dinámico y de frecuencia muy limitado: ¿cómo podía nadie llamarse a engaño? Bueno, para empezar, parece que recurrían a un truquito escénico. A los cantantes se les pedía que trataran de sonar como las grabaciones, que cantaran con voz ligeramente contraída y con un volumen bajo. Hacía falta algo de práctica para dominar la técnica. (Preguntaos ahora cómo pudieron engañar al público con eso).
El sociólogo H. Stith Bennett cree que con el tiempo hemos desarrollado lo que él llama una «percepción grabadora», lo cual significa que asimilamos cómo suena el mundo basándonos en cómo suenan las grabaciones[3]. Bennett dice que las partes del cerebro asociadas al oído hacen de filtro y, basándonos en los muchos sonidos grabados que hemos oído, simplemente no oímos las cosas que no encajan en ese modelo sonoro. Según Bennett, la grabación deviene Urtext y reemplaza a la partitura, y este desarrollo puede habernos llevado a escuchar la música con más detenimiento. Por derivación se podría inferir que hay toda clase de medios, no solo las grabaciones, que moldean nuestra forma de ver y oír el mundo real. No hay duda de que nuestro cerebro puede restringir, y a menudo lo hace, el alcance de lo que percibimos, hasta el punto de que a veces no registramos cosas que pasan justo delante de nosotros. En un famoso experimento que Christopher Chabris y Daniel Simons llevaron a cabo, a los participantes se les pedía que contaran el número de pases hechos por un grupo de jugadores de baloncesto en una película. A mitad de la película, un tipo disfrazado de gorila aparecía en medio de la acción, golpeándose el pecho. Cuando después se les preguntó si habían visto u oído algo inusual, más de la mitad de ellos no habían visto al gorila.
Los que dijeron que no lo habían visto no mentían: para ellos, el gorila no había aparecido. Las cosas inciden sobre nuestros sentidos, pero no siempre quedan registradas en el cerebro. Nuestros filtros internos son mucho más poderosos de lo que nos gustaría admitir. Sir Arthur Conan Doyle estaba convencido de que lo que para nosotros es obvio que son falsas fotos de hadas, eran verdaderas hadas captadas en película. Creyó hasta su muerte que la foto mostrada abajo era verdadera (fig. B).

Así, el ojo (y el oído) de la mente es algo realmente variable. Lo que una persona oye y ve no es necesariamente lo que otra percibe. Nuestros órganos sensoriales, y por tanto nuestra interpretación de datos y nuestra lectura de medidas en instrumentos, son tremendamente subjetivos.
Edison estaba convencido de que sus aparatos hacían lo que él llamaba «recreaciones», no meras grabaciones, de la ejecución real. ¿Cuál es la diferencia? Edison creía que la había. Para él, la naturaleza mecánica de las grabaciones —perdón: recreaciones— era en algún sentido más fidedigna que las versiones de Victor, que usaba micrófonos y amplificación, lo cual, según Edison, «coloreaba» inevitablemente el sonido. Edison insistía en que sus grabaciones, donde el sonido no pasaba por cables, no se coloreaban y eran por tanto más fidedignas. Yo diría que ambos tenían razón; ambas tecnologías colorean el sonido, pero de diferente manera. La tecnología «neutral» no existe.
La artimaña empleada en las galas del Test de Tono fue, me parece a mí, un ejemplo precoz de lo que luego sería un fenómeno común: el de la música en directo que trata de imitar el sonido de las grabaciones. O sea, una especie de extensión de la idea de percepción grabadora de Bennet antes mencionada. Como proceso creativo parece en cierto modo retrógrado y contraproducente, en especial en la versión de Edison, que alentaba a cantar con voz contraída, pero hoy día estamos tan acostumbrados al sonido de las grabaciones que de hecho esperamos que un concierto en directo suene muy parecido al disco —tanto si es una orquesta como una banda de pop—, y tal expectativa no tiene más sentido hoy que entonces. No es solo que esperemos oír al mismo cantante y los mismos arreglos que hay en los discos, sino que esperamos que todo pase por los mismos filtros tecnológicos sonoros: las voces contraídas de las máquinas de Edison, los desmesurados subgraves de las grabaciones de hip-hop, o la perfecta afinación de cantantes cuya voz ha sido corregida electrónicamente en el proceso de grabación.
Aquí tenemos, en resumen, la escisión ideológica. ¿Debería una grabación tratar de representar la realidad lo más fielmente posible, sin adiciones, coloración o interferencias? ¿O son las inherentes distorsiones sónicas y las innatas cualidades de la grabación un arte en sí mismo? Por supuesto que no creo que los discos de Edison engañaran a nadie hoy día, pero las aspiraciones y los ideales divergentes respecto a la grabación persisten. Ese debate no se limita a la grabación de sonido. En cine y en otros medios se discute a veces sobre su «fidelidad», su capacidad de capturar y reproducir la realidad. La idea de que existe una verdad absoluta implica un aplazamiento de la razón, lo cual es para algunos un ideal, mientras que para otros es más honesto admitir la artificialidad. Volviendo al capítulo anterior, esto me recuerda la diferencia entre el teatro oriental (más artificial y presentacional) y el occidental (con su empeño en ser realista).
Ya no esperamos que los discos contemporáneos traten de capturar una actuación en directo específica; ni siquiera una actuación hecha en la atmósfera artificial de un estudio de grabación. Quizá apreciemos grabaciones, de jazz y de otros géneros, de hace cincuenta años, que reproducían una actuación en directo, a menudo en un estudio, pero hoy un «álbum en concierto», o un álbum de un artista que toca en directo en el estudio, suele ser una excepción. Aun así, y no deja de resultarme curioso, muchas grabaciones en gran parte compuestas de sonidos obviamente generados de forma artificial usan esos sonidos imitando la manera en que una banda «real» emplearía instrumentos «reales». Ruidos sordos electrónicos imitan el efecto de un bombo acústico, aunque parezcan proceder de una batería virtual que suena más llena y compacta que cualquier cosa físicamente posible, y los sintetizadores tocan a menudo secuencias que emulan extrañamente, en gama y en textura, el sonido de una trompa. No están imitando instrumentos reales, sino lo que los instrumentos reales hacen. Uno supondría entonces que las tareas sónicas que los instrumentos «reales» cumplían siguen siendo necesidades que hay que satisfacer. Un andamio sónico se ha mantenido, a pesar de que los materiales que lo componen han cambiado radicalmente. Solo los compositores más experimentales han creado música hecha enteramente de ruidos sordos y chirridos agudos; música que no evoca ni alude en nada a instrumentos acústicos.
Las «actuaciones» que reproducían los primeros discos de cera eran diferentes de como esas mismas bandas sonaban en directo, además de ser diferentes de lo que hoy día entendemos por grabar en estudio. Para empezar, solo había un micro (o trompa) para grabar a toda la banda y al cantante, así que los músicos, en lugar de colocarse como habrían estado en una glorieta o un escenario, se colocaban alrededor de la trompa, situados según la necesidad de ser oído de cada uno, o de quién sonaba más fuerte. El cantante, por ejemplo, se ponía justo delante de la trompa de grabación, y cuando llegaba un solo de saxo, un ayudante lo apartaba y otro colocaba al saxofonista en su sitio. Tan errática coreografía se invertía cuando el solo de saxo terminaba. Y todo eso para un solo. Una sesión de grabación conllevaba un pequeño bailoteo concebido para que todas las partes clave fueran oídas en el momento apropiado. Louis Armstrong, por ejemplo, tenía un timbre de trompeta fuerte y penetrante, y a veces había que ponerlo más lejos que nadie de la trompa de grabación, a cuatro o cinco metros de distancia. El tipo más importante de la banda, ¡relegado al rincón!
Las baterías y los contrabajos planteaban un gran problema para esos aparatos de grabación. Sus bajas frecuencias intermitentes creaban surcos más anchos y profundos (en el caso de la máquina de Edison), por lo que la aguja saltaba en la reproducción. De ahí que esos instrumentos se colocaran al fondo también, y en la mayoría de los casos eran intencionadamente casi inaudibles. La batería se cubría con mantas, especialmente el bombo y la caja, y a veces se pedía a los bateristas que tocaran campanas, cajas chinas o los costados de su batería, en lugar de la caja o el bombo; esos sonidos más atenuados no hacían saltar la aguja y aún eran audibles. El contrabajo era a menudo suplido por la tuba, de frecuencias graves menos contundentes. Entonces, la primitiva tecnología de grabación no solo restringía las frecuencias que uno escuchaba, sino también qué instrumentos se grababan. La música ya se editaba y moldeaba para que se adaptara al nuevo medio.
Las grabaciones daban lugar a una impresión sesgada e imperfecta de la música que no era aún bien conocida. Sería más acertado decir que las primeras grabaciones de jazz eran versiones de esa música. Músicos de otras ciudades, al escuchar lo que aquellos bateristas o intérpretes de tuba o contrabajo hacían en las grabaciones, asumían a veces que aquella era la manera en que había que tocar, y empezaron a copiar esas adaptaciones que inicialmente solo habían sido hechas para ajustarse a las limitaciones de la tecnología. ¿Cómo podían saber que no era así? No sabemos y nunca sabremos cómo sonaban realmente esas bandas: su verdadero sonido era quizá «ingrabable». Nuestro conocimiento de ciertos tipos de música, basado en grabaciones, es completamente impreciso.
Edison, mientras tanto, siguió manteniendo que sus grabadoras capturaban la realidad sin adornos. De hecho, se afirmaba que había dicho que las grabadoras saben más que tú, insinuando (correctamente) que nuestro oído y nuestro cerebro distorsionan el sonido de varias maneras. Mantenía, por supuesto, que sus grabaciones presentaban el sonido tal como verdaderamente era.
Todos sabemos lo extraño que resulta oír una grabación de nuestra propia voz; el incómodo aspecto de ese fenómeno se suele atribuir al hecho de que nos oímos, oímos nuestra voz, a través de las vibraciones dentro del cráneo, además de a través de los oídos, y las grabaciones no pueden capturar esas vibraciones y transmisiones óseas del cráneo. El aspecto que se graba de nuestra voz es solo una parte de lo que oímos. Pero luego está también la inherente distorsión y la coloración sónica añadida por los micrófonos y la electrónica involucrados en capturar nuestra voz. Ningún micrófono es exactamente como el oído humano, pero esto no se suele mencionar. La realidad sónica que experimentamos por medio de los sentidos es probablemente muy diferente de lo que oímos en una grabación «objetiva», pero, tal como se ha mencionado antes, nuestro cerebro tiende a hacer que esas versiones dispares converjan.
He oído decir que las grabadoras de Edison no deforman tan escandalosamente como uno pensaría, y que, de hecho, oír la propia voz reproducida en un aparato de Edison suena, en realidad, menos extraña que en una grabación hecha con un micrófono. Así que podía haber una pizca de verdad en la afirmación de Edison, al menos en cuanto a la voz. Él decía que era como mirar en un espejo. Pero ahora yo empiezo a preguntarme si los espejos nos reflejan a nosotros, o distorsionan y deforman. El rostro que vemos cuando nos afeitamos o nos ponemos maquillaje, ¿es realmente el nuestro, o es nuestro «yo del espejo», un yo con el que —como con las grabaciones de audio— nos hemos familiarizado, pero que no deja de ser de algún modo igualmente imperfecto?
La compañía Neumann de Berlín presentó recientemente un aparato con dos micrófonos colocados en los «oídos» de una especie de cabeza de maniquí, para simular mejor la manera en que nuestros oídos oyen la realidad. «Grabación binaural», se llamaba. Para captar el efecto tenías que escuchar las grabaciones con auriculares. (Escuché varias de esas grabaciones y no me convenció). La incesante búsqueda por capturar la realidad no cede en su empeño.

Los fonógrafos (también llamados gramófonos) se hicieron cada vez más populares a principios del siglo XX. Las primeras versiones (después de las que solo servían para grabar el habla) permitían al usuario grabar sus propias actuaciones musicales. Algunas compañías añadieron funciones interactivas a sus máquinas. Este es un anuncio sacado de un ejemplar de Vanity Fair de 1916 para algo llamado Graduola:
Para mis amigos y mis socios, y para mí también, he sido siempre, hasta hace poco, un simple empresario de mediana edad, vulgar e indiferente. Y ahora resulta que soy músico. ¿Cómo lo he sabido? ¡Os lo voy a contar! El pasado martes por la noche estaba con mi esposa en casa de los Jones. Jones acababa de comprar un aparato: un fonógrafo. Personalmente, tengo prejuicios contra las máquinas musicales. Pero aquel fonógrafo era diferente. Al oír las primeras notas me enderecé en la silla. Sonaba hermoso. «¡Ahora ven y canta tú!», dijo Jones. Me acerqué a ver qué clase de cosa era aquel estilizado tubo que terminaba en una manivela [la Graduola]. Tenía un aspecto interesante. «¡Pon la mano aquí! —me dijo Jones—. Para que la música suene más fuerte, introduce la manivela; para que suene más floja, extráela». Entonces puso el disco otra vez. Al principio apenas me atrevía a mover el pequeño artefacto que tenía en las manos. Pero enseguida gané confianza. A medida que las notas aumentaban y se desvanecían suavemente a mi antojo, me iba volviendo más audaz. Empecé a sentir la música. ¡Era maravilloso! Una emoción profunda me hacía… temblar. Me di cuenta de que había (tenía que ser así) un músico innato en mí. Y con esa idea entreví las gloriosas posibilidades que me abría este estupendo nuevo fonógrafo[4].
¡Magnífico texto para un anuncio! ¡El tocadiscos como orgasmatrón!
Pronto llegó una avalancha de grabaciones de artistas de escuela y de salón, felicitaciones cantadas, cartas a los Reyes Magos y toda clase de actuaciones aficionados. Los primeros fonógrafos eran como YouTube: todo el mundo intercambiaba grabaciones de sonido caseras. Los compositores grababan incluso sus propias interpretaciones y luego se acompañaban con ellas. Al poco tiempo quitaron esa función. Yo me inclino por pensar que esa maniobra antiparticipativa y no igualitaria de los fabricantes debió de estar promovida por las entonces emergentes compañías de discos, que dijeron que no lo habían hecho por maldad, sino porque querían comercializar grabaciones de «calidad» que elevarían el gusto musical de sus clientes y de la nación entera. Victor y Edison habían «fichado» a cierto número de artistas y naturalmente querían que compraras sus grabaciones, no que hicieras las tuyas. La batalla entre aficionados y «profesionales» no es nueva; ha sido entablada (y a menudo perdida) muchísimas veces.
John Philip Sousa, el rey de las marchas, se opuso a la música grabada. Veía en las nuevas máquinas de música un sustituto del ser humano. En un ensayo de 1906 titulado «La amenaza de la música mecánica» escribió: «Preveo un marcado deterioro de la música norteamericana y del gusto musical… con este siglo XX han llegado esas máquinas parlantes y reproductoras que se proponen reducir la expresión de la música a un sistema matemático de megáfonos, ruedas, dientes, discos, cilindros y toda clase de cosas que giran»[5]. ¡Dios nos guarde de las cosas que giran!
No estaba del todo loco, sin embargo. A pesar de sus desvaríos luditas, tiendo a coincidir con él en que cualquier tendencia a convertir al público en consumidor pasivo en lugar de creador potencial debe ser vista con recelo. No obstante, la gente suele sorprendernos encontrando formas de crear usando cualquier medio disponible. Hay necesidades creadoras que parecen realmente innatas y encontrarán siempre una forma de expresión, una salida, tanto si disponen, como si no, de los medios tradicionales.
Sousa y muchos otros también deploraban que la música era cada vez menos pública. Se iba apartando de la glorieta (donde Sousa era el rey) y entrando en el salón de casa. Siempre se había escuchado música en compañía de un grupo de gente, pero ahora ya podías escucharla (o escuchar una recreación de ella, tal como Edison diría) en solitario. ¡Indicios del Walkman y del iPod! Para algunos, eso era horrible; era como beber solo, decían; era antisocial y psicológicamente peligroso. ¡Lo describían como masturbación!
En su libro Capturing Sound: How Technology Has Changed Music, Mark Katz cita a Orlo Williams, quien en 1923 escribió: «Escrutabas otra vez la habitación para ver si no había alguien oculto en algún rincón, y si no veías a nadie te ruborizabas afligido, como si hubieras descubierto a tu amigo esnifando cocaína, vaciando una botella de whisky o haciéndose trenzas en el pelo». Williams apuntaba que la opinión general es que no hay que hacerse cosas «a uno mismo»[6]. Era como si el individuo hubiera decidido de forma mezquina tener una fuerte experiencia emocional, quizá incluso repetidamente, cuando le viniera en gana, con solo poner un disco, estimulado por una máquina. ¡Había algo perverso en ello!
Uno pensaría que esos mismos tiquismiquis desdeñarían también las grabaciones, porque sacrificaban el elemento visual inherente a la actuación —los disfraces y los decorados de la gran ópera, el bullicio y el olor de la sala de conciertos, o la majestuosa atmósfera del auditorio de música clásica—, pero no era este siempre el caso. El filósofo del siglo XX Theodor Adorno, que escribió gran cantidad de artículos de crítica musical (y tendía a desaprobar la música popular), pensaba que apartar la música del espectáculo visual que la acompañaba era a veces positivo. Desde su punto de vista, sin las frecuentemente chabacanas ornamentaciones de la actuación, podías apreciar la música con más objetividad. El violinista clásico Jascha Heifetz era notoriamente inexpresivo en el escenario: decían que estaba rígido, inmóvil, frío. Pero escuchándolo con los ojos cerrados, o en una grabación, uno discernía un profundo sentimiento en lo que antes podía haber parecido una interpretación sin espíritu. Por supuesto, el sonido no cambiaba, pero nuestra percepción sí: al no ver, oíamos de diferente manera.
En los años veinte, con el influjo de la radio, la gente tuvo otra manera de experimentar la música. Con la radio necesitabas definitivamente un micrófono para capturar la música, y el sonido pasaba por un montón más de transmutaciones eléctricas antes de llegar al oyente. Dicho esto, a la mayoría de la gente le gustaba realmente lo que oía en la radio. Para empezar, la música sonaba más fuerte que en los reproductores de Edison, y tenía más graves. A la gente le gustaba tanto que pedía que los conciertos en directo «sonaran más como la radio».
Y ocurrió lo que, hasta cierto punto, Sousa temía: cuando ahora pensamos en una canción o pieza musical, pensamos en el sonido de las grabaciones, y la ejecución en directo de esa misma pieza es considerada una interpretación de la versión grabada. Lo que originalmente era la simulación de una actuación —la grabación— ha suplantado a las actuaciones, y las actuaciones son ahora consideradas como la simulación. A algunos les parecía que el principio que daba vida a la música estaba siendo reemplazado por una máquina más perfecta, pero también más carente de sentimiento.
Katz detalla cómo la tecnología de grabación cambió la música a lo largo de su siglo de existencia, cita ejemplos de cómo cambió la manera de tocar los instrumentos y de cantar a medida que las grabaciones y las emisiones de radio se fueron generalizando. El vibrato, la ligera vibración del tono, es empleado a menudo por los músicos de cuerda contemporáneos y es un buen ejemplo del efecto de las grabaciones, pues es algo que damos por supuesto que ha estado ahí siempre. Tenemos tendencia a pensar: «Así es como tocan los violinistas; así es como se toca ese instrumento». No era así, y no lo es. Katz sostiene que, antes del advenimiento de la grabación, añadirle vibrato a una nota se consideraba cursi, chabacano, y estaba universalmente mal visto, a menos que uno no tuviera más recurso que usarlo al tocar en los registros más altos. La técnica del vibrato, tanto la que se emplea cantando como con un violín, ayuda a encubrir discrepancias de tono, lo cual explicaría por qué era considerada una «trampa». A medida que las grabaciones se fueron haciendo más comunes a principios del siglo XX, se descubrió que usando un poco más de vibrato, no solo el volumen del instrumento se podía incrementar (muy importante cuando había un solo micrófono o una única gran trompa para capturar una orquesta o un conjunto), sino que el tono —entonces exasperante y permanentemente manifiesto— podía difuminarse añadiendo la oscilación. El perceptiblemente impreciso tono de un instrumento de cuerda sin trastes se podía compensar con esa pequeña oscilación. La mente del oyente «quiere» oír el tono correcto, así que el cerebro «oye» el tono correcto entre la infinidad de imprecisiones de tono creadas por los músicos que usan vibrato. La mente ata cabos, igual que hace con los huecos visuales entre fotogramas de cine o vídeo, en los que una serie de imágenes fijas crean la ilusión de movimiento continuo. La creencia popular no tardó en invertirse y hoy día a la gente le resulta áspero y extraño escuchar música clásica con instrumentos de cuerda sin vibrato.
Sospecho que pasó exactamente lo mismo con los cantantes de ópera. Tengo algunas grabaciones hechas muy al principio de la era de la grabación, y el uso que hacían del vibrato era muchísimo menos frecuente que en la actualidad. La forma de cantar de aquellos está en cierto sentido más cerca de lo que hoy llamaríamos pop. Bueno, no exactamente, pero me parece más accesible y menos enojosa que la modulación confusa y temblorosa típica de los cantantes de ópera contemporáneos, que a veces exageran tanto el vibrato que no sabes qué nota tratan de alcanzar, a menos que ya conozcas la canción. (Otra prueba de que la mente del oyente «oye» la melodía que quiere oír). Una vez más, se asume que la ópera debe cantarse con modulación temblorosa, pero no es así. No es más que un desarrollo reciente (y feo, en mi opinión) impuesto a la música por la tecnología de grabación.
Otros cambios en la música clásica fueron menos visibles. Con la tecnología de grabación, los tempos se hicieron más precisos. Sin la «distracción» de los elementos visuales en una actuación, los tempos o ritmos desiguales suenan de lo más chapucero y resultan groseramente obvios, así que los músicos acabaron aprendiendo a tocar con un sólido metrónomo interior. O lo intentaron, por lo menos.
Esto pasa también con bandas de pop y de rock. Mi antiguo compañero de banda Jerry Harrison ha producido bastantes primeros álbumes de bandas de rock y ha observado más de una vez que el mayor y a menudo principal obstáculo es conseguir que la banda toque a ritmo. Esto suena a que las bandas están formadas por aficionados torpes, lo cual no es exactamente verdad. Pueden sonar perfectamente en un club, o incluso en una sala de conciertos, donde los demás elementos —la parte visual, el público, la cerveza— se confabulan para que uno no se dé cuenta de las sacudidas y los temblores. Según Jerry, las inexactitudes se hacen tremendamente obvias en el estudio y dan lugar a una experiencia ligeramente mareante para el oyente, con lo que Jerry tuvo que desarrollar una gran aptitud para encontrar alternativas o idear «salvavidas rítmicos» para bandas que no han grabado antes.
Uno se pregunta si antes de la era de la grabación el elemento visual de la actuación daba forzosamente más margen de error, y si hacía más indulgentes a los oyentes. Cuando ves a alguien en directo, eres un poco menos crítico con los tropiezos de ritmo y afinación. El sonido de los locales de conciertos nunca es tan bueno como el de un disco (bueno, casi nunca), pero reparamos mentalmente las deficiencias acústicas de los locales —quizá con ayuda de esas notas visuales—, y a veces nos resulta más emotiva una experiencia en directo que una grabación, al contrario de la teoría de Adorno. En muchas salas de conciertos, simplemente no «oímos» el ligeramente exagerado eco de las frecuencias bajas, por ejemplo. Nuestro cerebro lo hace más agradable, más como pensamos que debería ser; como el timbre de un violín tocado con vibrato. (Bueno, lo hacemos hasta cierto punto; el sonido de algunas salas no tiene arreglo). Por alguna razón, esa reparación mental cuesta más de hacer con una grabación.
Escuchar la grabación de una actuación en directo que uno ha presenciado y de la cual ha gozado puede resultar decepcionante. Una experiencia auditiva, visual y social queda reducida a algo que sale de altavoces estereofónicos o de auriculares. En una actuación, el sonido llega de un número infinito de puntos: aunque tengas al músico delante de ti, el sonido rebota en paredes y techo, y esto es parte de la experiencia. Quizá no haga, en un sentido técnico, «mejor» el concierto, pero sí absolutamente más envolvente. Ha habido gente que ha tratado de salvar esas irreconciliables diferencias, y de ello han resultado extraños híbridos, así como maravillosos progresos.
En su libro Perfecting Sound Forever, Greg Milner argumenta que el director Leopold Stokowski era un visionario que cambió la manera en que la música de orquesta sonaba en la radio y en las grabaciones. Le encantaba la idea de amplificar música clásica, sentía que la engrandecía[7]. Su ambición declarada era servirse de la tecnología para conseguir que las composiciones sonaran mejor de lo que el compositor había concebido originalmente. Hay algo de presunción en esto, pero no creo que demasiados compositores se quejaran. En lugar de tener machacas como los de los primeros estudios de grabación, Stokowski reclutó técnicos de sonido para que movieran micrófonos de un lado a otro durante la grabación de orquestas. Antes de un contrapunto de trompas, por ejemplo, daba la señal para que desplazaran un micrófono a su posición a tiempo para el «solo». Stokowski comprendió —igual que los técnicos y editores de sonido de cine— que en una situación en directo escuchamos con todos nuestros sentidos, y que plantar un micro y esperar que capture lo que hemos experimentado es imposible que funcione. Recrear la «experiencia» subjetiva exigía algo más.
En directo, el oído puede acercarse psicoacústicamente a un sonido o aislar una sección de músicos y distinguir una frase o melodía, de la misma manera que podemos distinguir una conversación en la mesa de un comedor ruidoso si vemos a la persona que habla. Stokowski identificó este fenómeno e introdujo modificaciones para ayudar a salvar esa brecha de percepción. Todas sus innovaciones apuntaban a percibir la experiencia en disco, y posiblemente incluso a superarla, exagerando rangos dinámicos, por ejemplo, o cambiando perspectivas.
A veces tomaba el camino contrario: en lugar de exagerar, trataba de camuflar algún aspecto del original. En una ocasión propuso que un gran problema inherente a las funciones de ópera ya tenía solución. Señaló que «la señora que desempeña el papel en directo puede cantar como un ruiseñor, pero parece un elefante». Stokowski propuso que actrices esbeltas aprendieran a hacer playback con voces pregrabadas, para que la parte visual de la ópera finalmente se adaptara a las intenciones del compositor. Una vez vi esto en una versión filmada de Parsifal de Wagner, dirigida por Hans-Jürgen Syberberg. Magníficos actores y actrices representaban los papeles y hacían playback con las voces grabadas de estupendos cantantes. A mí me pareció que funcionaba, pero ese enfoque no prosperó.
Las grabaciones congelan la música y hacen posible su estudio. Jóvenes músicos de jazz escuchaban una otra vez los solos de Louis Armstrong grabados hasta descifrar cómo lo hacía. Años después, guitarristas aficionados usaban grabaciones para descomponer los solos de Hendrix y Clapton de la misma manera. Al saxofonista tenor Bud Freeman, escuchar a otros músicos en clubs le impedía concentrarse: prefería los discos. Con una grabación podías parar el tiempo parando el disco, o podías hacer que el tiempo se repitiera, reproduciendo parte de una canción tantas veces como quisieras. Lo inefable se ponía bajo control humano.
Pero aprender de discos tenía sus limitaciones. Ignacio Varchausky, de la orquesta de tango de Buenos Aires El Arranque, cuenta en el documental Si sos brujo que él y otros trataron de aprender de discos cómo las viejas orquestas hacían lo que hacían, pero era difícil, casi imposible. Al final, El Arranque tuvo que buscar a los miembros supervivientes de aquellos grupos y preguntarles cómo se hacía. Los músicos viejos tuvieron que enseñarles físicamente a los jóvenes cómo reproducir los efectos que ellos habían creado, y en qué notas y compases había que poner énfasis. Así, hasta cierto punto, la música sigue siendo una tradición oral (y física), legada de una persona a otra. Los discos pueden hacer mucho para preservar la música y difundirla, pero no pueden competir con la transmisión directa. En el mismo documental, Wynton Marsalis dice que el aprendizaje, el recoger el testigo, se hace en el escenario; hay que tocar con otra gente, para aprender a base de observar e imitar. Para Varchausky, cuando esos viejos músicos ya no estén, las tradiciones (y la técnica) se perderán si su conocimiento no es transmitido directamente. La historia y la cultura no se pueden preservar mediante la tecnología sola[8].
Las grabaciones desarraigan la música de su lugar de origen. Hacen que artistas lejanos y géneros extranjeros sean oídos en otras partes del mundo, y esos artistas encuentran a veces un público más amplio de lo que nunca habrían imaginado. John Lomax y su hijo Alan recorrieron miles de kilómetros para grabar la música del Sur de Estados Unidos. Empezaron usando un voluminoso grabador de discos. Eso sería como llevar un estudio de masterización en el maletero de un monovolumen, pero era todo lo portátil que podía ser en la época, si se puede llamar portátil a algo del tamaño de una nevera pequeña.
En una ocasión, John y Alan fueron a una plantación de Texas a grabar a los «residentes» negros que, esperaban, cantarían para ellos. El hecho de que a aquellos hombres se les podía «pedir» que cantaran debió de ser la principal razón de ir allí, pero la experiencia resultó ilustrativa en un modo que no habían esperado. Buscaban a alguien que supiera cantar «Stagolee». A mí me parece un poco sospechoso que esos tipos supieran de antemano lo que querían: ¿cómo te encuentras lo inesperado si ya sabes lo que quieres? Milner lo cuenta así:
Un murmullo corrió entre la multitud y pronto fue un coro unánime.
—¡Que salga Blue! ¡Blue sabe más de Stagolee que el mismísimo Stag! ¡Vamos, Blue, el hombre blanco no te hará daño! ¿De qué tienes miedo? ¡Esa trompa es demasiado pequeña para que te caigas dentro! ¡Y demasiado pequeña para que cantes en ella con tu bocaza!
El hombre llamado Blue se levantó. Merecía ciertamente ese apodo, pensó Alan, cuando Blue se acercó a él. El hombre tenía la piel tan oscura que parecía azul marino.
—¿Sabes cantar «Stagolee»? —preguntó Alan.
—Sí, señor —respondió Blue—. Puedo cantar «Stagolee» y lo haré para usted… —Blue hizo una pausa—, si me deja cantar primero otra canción.
—Bueno… —dijo Alan tartamudeando—. Nos gustaría oírla primero, pues no tenemos demasiados cilindros vírgenes.
—No, señor —replicó Blue, ajustando con la mano la trompa de grabación—. Solo la cantaré una vez. Tiene que pillarla a la primera.
Alan cedió y puso en marcha la máquina. Blue empezó a cantar:
—«Pobre granjero, pobre granjero, pobre granjero. / Ellos se llevan todo lo que produce él. / Lleva la ropa llena de remiendos y el sombrero lleno de agujeros. / Encorvado, recogiendo algodón en los campos algodoneros…».
Mientras cantaba, miraba al encargado de la plantación. La risa nerviosa de la multitud se convirtió en carcajadas cuando Blue continuó:
—«Pobre granjero, pobre granjero, pobre granjero. / Ellos se llevan todo lo que produce él. / En el economato se quedan con todo su dinero. / Su pobre mujer y sus niños van en harapos por casa».
Al acabar recibió una gran ovación. Pero no había terminado. Le hizo señas a Alan para que dejara la máquina en marcha, miró directamente a la trompa y concluyó con un epílogo recitado.
—Y ahora, señor presidente —dijo Blue—, no sabe usted cómo de mal nos tratan aquí. Le canto a usted y le hablo a usted, y espero que venga aquí y haga algo por nosotros, la pobre gente de aquí, de Texas.
Mientras la muchedumbre aclamaba, Alan preparó la máquina para reproducir la grabación. La voz rasposa de Blue emergió de la trompa entre el silencio general.
—¡Esa cosa sabe lo que dice! —chilló alguien[9].
Blue había comprendido el poder del sonido grabado, que podía viajar a lugares que a él le estaban vedados, y ser escuchado por gente que nunca iba a conocer, como el presidente de Estados Unidos. Los privados de todo derecho y los marginados podían ser escuchados gracias al nuevo aparato. A Alan Lomax le gustó la idea de que la grabadora resultara un medio que daba voz a los marginados.
Los Lomax pretendían facilitar la difusión de aquella clase de música, aunque es discutible si realmente ayudaron tal como se proponían. Papá Lomax en especial tenía perturbadoras ideas sobre cómo «ayudar» a sus artistas. Huddie Ledbetter, más conocido como Leadbelly, era un cantante y guitarrista que los Lomax conocieron en una prisión del sur. El talento de Leadbelly estaba reconocido por mucha gente que había oído grabaciones de él, pero John Lomax estaba particularmente emperrado en lo que él consideraba «autenticidad». Leadbelly era un artista todoterreno, que gozaba tocando canciones populares, así como material más áspero y folk, pero cuando Lomax se lo llevó a Nueva York a actuar para la sofisticada gente de la gran ciudad, le prohibió tocar los temas populares. Quería presentar a un negro «en bruto», un auténtico primitivo salido de la prisión, para que los neoyorquinos se quedaran boquiabiertos… y lo valoraran también. Hasta le hacía vestir con un peto en los conciertos, como si no tuviera otra cosa que ponerse. (En realidad, Huddie prefería los trajes). Lomax quería mostrar lo bien que tocaba Leadbelly, pero no quería que sonara demasiado bien, demasiado refinado. Aunque las grabaciones de Lomax, cuya aspereza era su sello de autenticidad, dieron difusión a la música «oculta» de Mississippi, Luisiana, y de otros lugares, separada de su contexto perdía toda posible objetividad. El espectáculo (efectivamente, se coleccionismo folclórico «científico» podría ser considerado como una bastante peculiar y convencional forma de espectáculo) se impuso y la autenticidad fingida se convirtió en una herramienta común de presentadores —y a veces también de artistas—, con reminiscencias de Búfalo Bill y Gerónimo, y más tarde Bob Dylan adoptó el personaje de un inocente y a la vez perspicaz chico del campo. Años más tarde, cuando el mundo de la grabación empezó a estar dominado por unas pocas grandes compañías, Alan Lomax se quedó consternado. Vio cómo la gente era desposeída de su propia voz y cómo arrasaban el panorama musical. Tenía razón. Inevitablemente, la música grabada fue una rama de la protoglobalización, un proceso capaz de descubrir joyas ocultas al mismo tiempo que las apisonaba.
Katz afirma que la duración limitada de los discos de 78 revoluciones (y de los de 45, posteriormente) cambió la manera de componer. Los discos estaban limitados a menos de cuatro minutos de grabación por cara (más bien tres y medio, en los 45 rpm), lo cual impelió a los compositores a hacer más cortos sus temas. Una canción de entre tres y cuatro minutos me parece una medida natural; a menudo me parece casi inevitable, y me cuesta concebir una época en que esto no fuera así, pero quizá, tal como algunos sugieren, hemos asimilado este aspecto arbitrario de la música grabada y ahora encontramos extrañas e inusuales las excepciones. Si hago memoria, incluso canciones folk y de blues, algunas de ellas con siglos de historia, no se extienden interminablemente, y muchas de ellas no tienen demasiadas estrofas: así es como me explico la omnipresente canción de tres minutos y medio. La poesía épica, tanto la europea como la asiática o la africana, era frecuentemente recitada en una especie de cántico, y una sola pieza podía durar horas. Aunque formatos más cortos, como los sonetos de Shakespeare, estarían más cerca de lo que hoy consideramos canciones, tres minutos y medio no es una duración universal.
Quizá sea este un caso en que la tecnología y las circunstancias de su amplia aceptación ocurrieron para oportunamente adaptarse como un guante a un formato preexistente, y esto explicaría por qué la tecnología se popularizó tanto. Todo el mundo sabía por instinto qué hacer exactamente con ella y cómo convertirla en parte de su vida. Katz dice que a Adorno no le gustaba ese aspecto restrictivo de tiempo de la tecnología de grabación. El gruñón de Adorno lo llamaba «audición atomizada». Adorno dice que nuestro período de atención musical se redujo como respuesta a la duración limitada de las grabaciones. Una especie de trastorno por déficit de atención de escucha apareció, y hemos acabado esperando que todo lo musical esté desmenuzado —atomizado— en partes de tres o cuatro minutos. Incluso las piezas más largas tenían que avanzar ahora a pasos pequeños, dice Adorno, porque una pieza de desarrollo lento corría el riesgo de hacernos perder el interés.
No discrepo de tal afirmación, pero también presiento una contratendencia en marcha, una aceptación de obras musicales que son exactamente lo opuesto: largas y con textura, en lugar de melódicas; envolventes y atmosféricas, y no episódicas y jerárquicas. Volveré sobre estas nuevas tendencias en otro capítulo.
La tecnología de grabación tuvo una gran influencia, tanto en los intérpretes de jazz como en los de música clásica. En sus actuaciones, los músicos de jazz prolongaban una melodía o un tema tanto como ellos o su público querían, o, más prácticamente, por tanto tiempo como los bailarines les pidieran. Solos de treinta y dos estribillos no eran insólitos (básicamente, consistía en improvisar treinta y dos veces seguidas en una canción), pero eran demasiado largos para un disco, así que los mismos músicos los reducían. Las versiones grabadas de sus composiciones se hicieron más concisas, y lo que anteriormente había sido en gran medida improvisado se fue haciendo más «compuesto». Las versiones «recortadas» de sus solos no tardaron en ser lo que tocaban más a menudo. Partes que solían sonar diferente cada vez pasaron a sonar más o menos de la misma manera. Yo diría que para algunos músicos de jazz esto no era malo; la brevedad obligada se convirtió en una restricción que alentaba el rigor, el enfoque, la edición creativa y la estructuración. En una grabación, las diferencias de volumen entre las partes fuertes y las suaves también debían minimizarse. Tales restricciones tenían el efecto secundario de, una vez más, dividir en dos la creación musical: lo que mejor funcionaba en una actuación en directo no era siempre lo que iba mejor para una grabación.
La música se iba uniformando, no siempre para mal, diría yo, y hubo reacciones periódicas contra esa tendencia. Es normal que muchos pensaran que la aspereza y la imprecisión fueran valores positivos; representaban la autenticidad y una resistencia a la apisonadora comercial de la uniformidad.
Aunque las obras de música clásica seguían tendiendo a ser más largas de lo que las grabaciones podían acoger en la época, también estos compositores empezaron a ajustarse a la nueva tecnología, escribiendo transiciones que correspondían con el momento en que uno tenía que darle la vuelta al 78 rpm. La Sonata para piano de Stravinsky tenía cuatro movimientos, que él compuso para que cada uno encajara en la cara de un disco. Los decrescendos (una especie de fundido a silencio) fueron incorporados a la música que sonaba al final de una cara, y luego un crescendo iba subiendo en la otra, para que hubiera una transición fluida cuando girabas el disco. Se criticó a algunos compositores por escribir transiciones desgarbadas, cuando en realidad solo eran culpables de no hacer concesiones de creatividad para adaptarse al nuevo medio. Ellington empezó a escribir «suites» cuyas secciones se acomodaban ingeniosamente a la duración de tres o cuatro minutos de grabación. Esto no funcionaba para todos. El profesor de jazz y autor de Remembering Bix, Ralph Berton, explica que el cornetista de jazz y compositor Bix Beiderbecke aborrecía hacer discos: «Para un músico con muchas cosas que decir, era como pedirle a Dostoievski que convirtiera Los hermanos Karamázov en un relato corto»[10].
Los discos fueron bastante baratos —más baratos que una entrada de concierto— durante gran parte del siglo XX. A medida que se iba extendiendo su uso, la gente de pequeñas ciudades, granjeros o niños en la escuela pudieron oír a grandes orquestas, a los más famosos cantantes del momento, o música de su patria lejana, incluso si no iban a tener nunca la oportunidad de oír nada de esto en directo. Las grabaciones no solo podían acercar culturas musicales lejanas y poner en contacto a unas con otras, sino que también conseguían el efecto de divulgar la obra y las actuaciones de cantantes, orquestas y músicos dentro de una cultura. Tal como sospecho que nos ha pasado a todos en algún momento, oír por primera vez una pieza musical extraña y nueva abre una puerta que ni siquiera sabías que existía. Recuerdo escuchar «Mr. Tambourine Man» de los Byrds siendo adolescente y, tal como volvería a ocurrir tantas otras veces después, fue como si una parte oculta del mundo se revelara ante mí de repente. Aquella música no solo sonaba diferente, sino que era socialmente diferente. Daba a entender que había todo un mundo de gente que vivía de una forma diferente y tenía valores diferentes de la gente que yo conocía en Arbutus, Maryland. De repente, el mundo era un lugar más grande, misterioso y emocionante, y ello se debía a que me había tropezado con una grabación.
La música nos dice cosas —cosas sociales, cosas psicológicas, cosas físicas sobre cómo sentimos y percibimos nuestro cuerpo— de un modo que otras formas de arte no pueden hacernos sentir. A veces está en la letra, pero con igual frecuencia el contenido procede de una combinación de sonidos, ritmos y texturas vocales que, como se ha dicho en muchas ocasiones, comunican el principio racional de nuestro cerebro y va directo a nuestra emoción. La música, y no hablo siquiera de las letras, nos cuenta cómo ve el mundo otra gente —gente que no conocemos o que a veces incluso ya ha muerto— y nos lo cuenta de una manera no descriptiva. La música encarna la manera en que la gente piensa y siente: entramos en otros mundos —sus mundos— y aunque nuestra percepción de esos mundos no sea cien por cien precisa, descubrirlos puede dar lugar a una experiencia completamente reveladora.
Este proceso de inesperada inspiración fluye en múltiples direcciones: de una fuente musical al compositor, y a veces también de nuevo a esa fuente. El compositor europeo Darius Milhaud tenía en gran aprecio su colección de grabaciones de «jazz negro». Nadie confundiría la música que Milhaud componía con la de los músicos de jazz que escuchaba, pero imagino que esa música desató en él algo que auspició una nueva dirección en su obra. No me sorprendería nada que las composiciones de Milhaud hubieran sido escuchadas luego por posteriores compositores de jazz, completando así el círculo. Los primeros rockers británicos se inspiraron en grabaciones de músicos y cantantes norteamericanos (negros en su mayoría). Muchos de esos cantantes norteamericanos nunca tuvieron la oportunidad de actuar en Liverpool o Manchester (aunque unos pocos estuvieron de gira por el Reino Unido), pero sus grabaciones llegaron a donde ellos no pudieron. Hasta cierto punto, esos músicos británicos imitaron inicialmente a sus ídolos norteamericanos; algunos de ellos trataron de cantar como si fueron negros del Sur o de Chicago. Si en la radio y los conciertos de Estados Unidos no hubiera habido tanta segregación como había (y sigue habiendo, en gran medida), no habría existido espacio para que se colaran esos británicos. En favor de estos hay que decir que acabaron dejando la imitación y encontraron su propia voz, y muchos pagaron tributo a los músicos que habían influido en ellos, consiguiendo que se les prestara una atención que nunca habían tenido antes. Otro bucle de influencias e inspiraciones se dio cuando los músicos africanos imitaron las grabaciones cubanas importadas que oyeron, y que no dejaban de ser una mutación de la música africana. La rumba con base de guitarra africana resultante fue algo nuevo y maravilloso, y poca gente pensaría que era una pobre imitación de la música cubana. Cuando escuché algunas de esas bandas africanas no tenía ni idea de que se inspiraban en la música cubana. Lo que hacían me sonó completamente original, y naturalmente me inspiró, igual que a ellos antes. El proceso no se detiene nunca. Los DJ europeos contemporáneos se quedaron estupefactos cuando oyeron el tecno de Detroit. Este proceso de influencia e inspiración no resultó de una campaña comercial o de promoción; generalmente eran los músicos mismos quienes tropezaban con oscuras grabaciones que les abrían los oídos.
Las grabaciones no están supeditadas al tiempo. Puedes escuchar la música que quieras a la hora que quieras, ya sea por la mañana, al mediodía o en mitad de la noche. Puedes «entrar» virtualmente en un club, «sentarte» en auditorios que no te puedes permitir visitar, ir a lugares muy lejanos, o escuchar a gente que canta sobre cosas que no entiendes, sobre vidas desconocidas, tristes o maravillosas. La música grabada se puede desligar de su contexto, para bien o para mal. Se convierte en su propio contexto.
Los solos de jazz, que habían evolucionado como respuesta a los bailarines de los garitos de música negra, ya se podían oír entre el tintineo de tazas de té en salas de estar o salones muy alejados. Era como si, a consecuencia de ver la televisión, acabásemos esperando que conversar normalmente tuviera que ser tan ingenioso y rápido como en una comedia televisiva. Como si esa realidad suplantara nuestra realidad vivida. ¿Le hicieron las grabaciones lo mismo a la música? Todo el mundo sabe que la gente no habla como en los diálogos de las comedias televisivas, ¿verdad? ¿No saben, entonces, que las grabaciones tampoco son «reales»?
En 1927, El cantor de jazz, la película en la que Al Jolson cantaba en algunas escenas en playback, cambió la idea del sonido en el cine. Todos los estudios querían sonido. En 1926, AT&T creó una nueva división, Electrical Research Products Inc. (ERPI), para sonorizar teatros, no solo en Norteamérica, sino en el mundo entero.
En un ensayo titulado «Wiring the World», Emily Thompson cuenta la historia de esa relativamente efímera organización. Thompson explica que los técnicos y los ingenieros de ERPI veían su objetivo como algo más que un simple logro técnico; para ellos, su misión contenía un aspecto ideológico, cultural e incluso moral. Para ejercitarse, al equipo de ERPI se le dio primero «adiestramiento auditivo», lo cual significaba tomar lecciones sobre acústica de teatros, refuerzo de sonido, y cómo evitar que el ruido del tranvía y del metro se filtraran en las salas. El boletín informativo de ERPI, The Erpigram, lo pintaba con una imagen bien gráfica: «Cada uno de nuestros hombres va equipado con una gran mochila de fibra para transportar todo su equipo […]. El kit contenía también un arma detonadora de juguete para localizar la reverberación y sus ecos y desterrarlos del teatro»[11].
Prefiero imaginarme ese «adiestramiento auditivo» como algo más esotérico, como un curso intensivo de escuchar, aprender a oír y practicar la concentración de los oídos. Me imagino a un grupo de hombres uniformados, con la cabeza ligeramente ladeada y el ceño fruncido, escuchando atentamente, comunicándose entre ellos mediante gestos de la mano, en perfecto silencio. En mi versión de los hechos, las habilidades que estaban desarrollando eran casi místicas, pues se estaban ejercitando en oír cosas que el resto de nosotros no distinguiría, o en percibir sonidos que nosotros solo oiríamos subconscientemente. Como unos Sherlock Holmes de la acústica, esos hombres escudriñarían con el oído una estancia y serían capaces de contarte cosas sobre ella, incluso sobre lo que ocurría en su exterior; un tipo de cosas que nosotros, simples mortales carentes de poderes especiales, no captaríamos. Pero, igual que en las explicaciones de Holmes, todo parecería elemental una vez que nos fuera revelado por el maestro de ERPI. Por importante que fuese el adiestramiento auditivo, la verdad es que gran parte de lo que a aquellos hombres se les asignaba era más bien prosaico: conectar cables y colgar cortinas para atenuar la reverberación y contribuir a la insonorización.
Thompson escribe sobre un equipo de ERPI en Canton, Ohio, que oyó un estruendo que venía de algún lugar cercano a la pantalla, y por supuesto hubo que localizarlo, encontrar su origen y eliminar el ofensivo ruido. Tras «emplear un tiempo considerable en rastrear el ruido por todo el circuito», miraron detrás de la pantalla y encontraron una jaula con seis leones que pertenecían al circo.
ERPI era más que ligeramente evangélico. De manera muy parecida a nuestros utopistas techno de hoy día, creían que cuando las salas de cine pasaran a tener sonido habría todo tipo de profundas repercusiones y de efectos colaterales (muchos de ellos sin absolutamente ninguna relación con el sonido) en todo el mundo. En los inicios del cine, Estados Unidos era la principal suministradora de películas, y se pensaba que con los filmes se propagarían los valores norteamericanos: democracia, capitalismo, libertad de expresión y todo lo demás. ¡El cine sonoro iba a llevar la «civilización» al resto del mundo! (Una «civilización» de definición más bien provinciana, como suele ocurrir. Los mismos asertos se escuchan actualmente acerca de Facebook y de todas las otras tecnologías: que «impondrán la democracia en el mundo». ¡Pero si aún no la han impuesto en Estados Unidos!) No deja de ser interesante la suposición de que la «mera» tecnología del cine sonoro llevara tanto de este bagaje.
The Erpigram publicó un poema en el que se expresaban sus esperanzas y ambiciones:
El hombre chino ya no quiere su jos
ni el japonés su haraquiri.
Mahoma está perdiendo adeptos
¡porque ERPI se ha establecido
en las tierras del arroz y el curry!
Pronto entre los esquimales
se conocerá el nuevo fetiche
y los caníbales centroecuatorianos
abandonarán sus marmitas y sus Annabelles
¡y escucharán el suspiro de la lámina blanca!
Allí donde las naciones carecen de un lazo en común
y el odio se extiende como un cáncer
quién hará que la ignorancia y las guerras desaparezcan
y el mundo tenga un nuevo aliciente.
¡ERPI es la respuesta![12]
Thompson escribe: «El lenguaje [evangélico] se tornó militar y un poco sexual; se hablaba de los técnicos como Fuerza Expedicionaria Estadounidense […], tropas de choque […] y también Especialistas Estadounidenses […]. Cuando se equipó de sonido un cine de El Cairo, los titulares dijeron: “África cae ante los avances de ERPI”»[13].
Esta cruzada tecnológica presumía que la influencia tendría esencialmente una sola dirección, de Estados Unidos a las demás naciones del mundo, que se convertirían naturalmente en serviciales y satisfechos consumidores de los superiores productos estadounidenses. Y esto es precisamente lo que pasó al principio, porque pocos países tenían industria cinematográfica propia, y ninguno de ellos disponía de tecnología de sonido. A la gente de India se le brindó Melody of Love; a la de Fiyi, Abie’s Irish Rose; a la de Shanghái, Rio Rita y Hollywood Revue. Lo más elevado de la cultura norteamericana.
Tal estado de cosas no duró mucho. Los franceses, como era de esperar, se tomaron como ofensa el atronador sonido inglés en sus cines y destrozaron una sala. Los cineastas noveles indios pronto aprendieron a usar la tecnología del sonido y empezaron a hacer sus propias películas. Al poco tiempo, India era el país con mayor producción de cine en el mundo. Estudios de cine equipados con sonido se abrieron también en Alemania y Brasil, donde una empresa dedicada a los musicales frívolos produjo en masa películas durante décadas. Tal como ocurre con la mayor parte de las iniciativas misioneras, el resultado final no fue exactamente el esperado. En lugar de hegemonía y estandarización globales, el sonido en las películas permitió a cientos de culturas encontrar su propia voz cinemática. De hecho, hay quien argumenta que fue el cine indio local el que compelió a toda la gente del país a aprender una lengua común, lo cual pudo haber ayudado a los indios, tanto como los esfuerzos de Gandhi, a encontrar su identidad nacional. Y esa lengua común acabó posibilitando la unidad que llevó a la expulsión del Imperio británico.
Milner cuenta la curiosa historia del advenimiento de la cinta de grabación, el siguiente medio con que se capturaría el sonido. La serie de acontecimientos que llevó a la adopción de la cinta es tan accidental y embrollada que su invención y aceptación estuvieron lejos de ser inevitables.
Justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Jack Mullin, un ingeniero de California, trató de grabar, con poco éxito en cuanto a la calidad del sonido, en varios medios diferentes al disco. Durante la guerra estuvo destinado en ultramar y allí escuchaba a veces programas de radio que emitían sinfonías alemanas. No había nada extraño en esto: muchas emisoras tenían su propia orquesta, que tocaba en directo en grandes estudios o teatros, y esas actuaciones eran principalmente retransmitidas en vivo. Lo extraño era que esas «actuaciones» se hacían muy temprano por la mañana, y Mullin las oía cuando se quedaba trabajando hasta tarde. Así que a menos que Hitler ordenara a las orquestas tocar en plena noche, la conclusión de Mullin fue que los alemanes habían desarrollado máquinas capaces de grabar una orquesta con tal fidelidad que la reproducción sonaba igual que en directo.
Por un feliz accidente, Mullin acabó en Alemania justo al finalizar la guerra y se enteró de que esas emisiones de radio venían de una ciudad cercana al lugar donde él estaba estacionado. Mullin fue a mirar y, como era de esperar, encontró un par de aparatos de cinta modificados de manera que mejoraba enormemente la fidelidad, mucho más alta de lo que podía conseguirse con cualquier otra tecnología del momento. Las innovaciones técnicas alemanas, como su tecnología espacial, ya no tenían dueño, así que Mullin desarmó uno de los aparatos e hizo enviar las partes a casa de su madre en Mill Valley.
Cuando volvió a California montó otra vez la máquina y fue averiguando qué habían hecho los alemanes. Entre otras cosas, habían agregado un «tono de polarización» a las grabaciones; una frecuencia que no oyes pero que hace que todas las frecuencias audibles «encajen» mejor. Mullin puso en marcha los aparatos y descubrió que, además de ser un buen medio para grabar, la cinta abría posibilidades desconocidas. Si un locutor de radio cometía una pifia, Mullin podía eliminar el error cortando y empalmando la cinta. ¡Con un disco no se podía hacer nada así! Si un humorista no provocaba tantas risas como en el ensayo previo, bastaba con haber grabado el ensayo y acoplar las risas de aquella actuación a la actuación «real». ¡El nacimiento de las risas grabadas! No solo esto, las risas se podían reutilizar. Las risas «enlatadas» se podían añadir a cualquier programa grabado en que el público no hubiera soltado suficientes risotadas.

El uso de la edición y el empalme significaba que una «grabación» ya no representaba necesariamente una única actuación, o que al menos no tenía por qué. En una canción, por ejemplo, el principio podía ser de una «toma» y el final estar sacado de otra hecha horas después. La versión para emitir podía incluso ser el resultado de empalmar actuaciones realizadas en lugares diferentes. Los elementos de una «actuación» ya no tenían por qué venir de espacios o tiempos contiguos.
Tras ver una presentación de Mullin y su aparato grabador de cinta, Alexander Poniatoff fundó una compañía, Ampex, para fabricar máquinas de grabar basadas en el diseño de Mullin. Los bancos, sin embargo, no le concedieron a Ampex el préstamo necesario para poner el negocio en marcha —la construcción de aquellas primeras máquinas requería un capital considerable—, así que las cosas no pintaban bien para el futuro de la grabación en cinta.
Por aquella época, Bing Crosby, el cantante que había hecho un uso innovador del micrófono, empezaba a cansarse de hacer cada día su multitudinario programa de radio. Bing quería dedicarle más tiempo al golf, pero la necesidad de hacer su programa en directo se lo impedía. Crosby pensó que usando los nuevos aparatos para sus programas podría grabar un par de ellos en un día e irse a jugar al golf mientras emitían el programa. Nadie sabría que no era en directo. Preguntó a la ABC Radio si estaban de acuerdo con el plan, pero cuando fueron a ver la «fábrica» de Poniatoff —que era un caos total, con piezas desparramadas por todos lados—, le dijeron que de ninguna manera. Entonces Crosby mandó un cheque personal a Ampex para que empezaran a fabricar los aparatos. Así lo hicieron, y tras el pedido inicial de Crosby, ABC no tardó en encargar veinte más. La era de la grabación en cinta, y todas las posibilidades que se abrieron con ella, acababa de empezar.
Varios años después, cuando los trucos y la técnica de la grabación en cinta hicieron posible un uso más amplio, el pianista canadiense Gleen Gould escribió un manifiesto, Las perspectivas de la grabación, en el que expresaba su punto de vista sobre la música y la actuación grabadas. Igual que a Crosby, le enojaban las restricciones y limitaciones de tener que tocar en directo, y acabó abandonando completamente el escenario; aunque no para jugar al golf. El manifiesto de Gould era a la vez profético e infundado.
Por ejemplo, Gould predijo que a finales del siglo XX los conciertos en directo serían más o menos cosa del pasado. Esto no ocurrió, pero el hecho de que muchas veces pensemos en las grabaciones como una versión más definitiva de una pieza musical que una actuación en directo indica que Gould no iba del todo descaminado. Para gran disgusto de algunos oyentes de música clásica, Gould abrazó la tecnología de la cinta magnetofónica. Juntando diferentes tomas empezó a crear actuaciones «perfectas», y en consecuencia aumentó su insatisfacción por los conciertos en directo (los suyos, especialmente). Gould creía que entre los músicos de directo había una desafortunada tentación de querer ganarse al público, de complacer sus deseos, y hay que suponer que esta expresión de desdén significaba que, para él, la música sufría a consecuencia de ello. Puedo entender este punto de vista. He asistido a conciertos, generalmente de música pop, donde el deseo del músico de complacer al público se convierte en parte tan integral del espectáculo, y finalmente tan fastidioso, que me impide escuchar la música.
Por otro lado, he asistido a conciertos donde el músico trata de entrar en trance y acaba ignorando por completo al público, posiblemente para conseguir una interpretación más profunda y perfecta de una canción o de una pieza musical. Cuando esto ocurre siento que más vale irse a casa y poner una grabación de la misma música, que además generalmente suena mejor. En este sentido estoy de acuerdo con Gould: si el objetivo de tu actuación es la perfección, quizá lo consigas mejor en el estudio, editando y empalmando cinta.
Gould no era el único que pensaba así. Escribió sobre un colega, el músico clásico Robert Craft, que «parece sentir que su público, sentado en casa, cerca del altavoz, está dispuesto a que él diseccione su música y se la presente desde un punto de vista conceptual muy sesgado, lo cual hacen factible las circunstancias de privacidad y atención del oyente»[14]. Parece estar diciendo que también Craft comprendió que muchos melómanos ya escuchaban la música en el tocadiscos o el aparato estéreo, y así cambió su manera de producir sus grabaciones y de hacer arreglos en ellas, para que un oyente en una sala de estar gozara de una experiencia más perfecta.
Hubo y sigue habiendo detractores de ese nuevo uso de la cinta. La gota que colmó el vaso fue cuando en la grabación de una ópera hubo que llevar a alguien para que cantara una nota alta a la que el cantante principal no llegaba. Se consideró blasfemia, y ocurrió mucho antes de que Milli Vanilli fueran desenmascarados al saberse que no cantaban en «sus» discos. Entiendo que haya cierta decepción cuando el «cantante» no canta realmente y no se nos informa del hecho, y no forma parte del concepto. Cuando estoy de gira, la banda y el equipo que nos acompaña censuran a menudo abiertamente a grupos que van de gira con coros (o incluso cantantes solistas) pregrabados, o que tienen «miembros de la banda» adicionales, ocultos en el sótano de la sala de conciertos. Dicho esto, un concierto con playback puede tener su propia integridad. Por lo que a mí respecta, no hay normas estrictas en cuanto a eso.
Gould anticipó mucho de lo que hoy hacemos, que fue posible por la grabación en cinta entendida como creación y como forma de componer. Tras retirarse de los escenarios, Gould se desligó de los discos de música clásica e hizo algunos innovadores programas de radio para la CBC, uno de los cuales, La idea del Norte, es en parte un audiocollage de voces y sonidos superpuestos, que solo pudo ser creado usando cinta magnetofónica y sus posibilidades de edición. Es una pieza maravillosa. Milton Babbitt, el compositor de música electrónica, llevó esta idea a su conclusión lógica:
No puedo creerme que la gente prefiera realmente ir al auditorio de música clásica, en condiciones intelectual, social y físicamente fastidiosas, sin poder repetir lo que se han perdido, cuando podrían estar en casa, en las circunstancias más confortables y estimulantes posibles, y escuchar tal como quieren escuchar[15].
Leo Theremin inventó el instrumento electrónico que lleva su nombre en 1920. ¡En 1920! El theremín no tuvo mucha difusión hasta que apareció en cierto número de películas como Recuerda en 1945, o Ultimátum a la Tierra en 1951, y tiempo después en la canción «Good Vibrations» de los Beach Boys. Es un instrumento notoriamente difícil de tocar, pues el intérprete no lo toca físicamente (el volumen y el tono se controlan mediante la proximidad de una parte del cuerpo; las manos, generalmente), y tal vez por esto el theremín no triunfó como él pensaba que merecía. Aunque Theremin era ruso, se podría decir que ese instrumento, y otros instrumentos electrónicos y samplers que vendrían después, no tenían procedencia nacional o cultural, no emergieron de una tradición musical en curso y no eran más apropiados para tocar música de un tipo que de otro. El órgano, por ejemplo, salió de la música litúrgica, y tal como ocurre con la mayoría de los instrumentos occidentales, ejecuta escalas y afinaciones occidentales con facilidad, pero tiene grandes dificultades con cualquier otra cosa. Al apretar una tecla de este instrumento te encuentras automáticamente en el mundo de la música occidental: las variaciones de tono o el estiramiento de notas es imposible. El theremín ofrecía menos posibilidades específicas de una cultura. Podías tocar notas intermedias de las afinaciones estándar europeas y podías estirar notas y subirlas o bajarlas, pero la dificultad de dominar ese instrumento hizo que muchos músicos desistieran de aprovechar su potencial. La adopción de instrumentos sin bagaje cultural tendría que esperar.
En los años treinta, varios inventores desarrollaron, cada uno por su lado, una manera de amplificar eléctricamente la guitarra. (En teoría, el proceso era aplicable a cualquier instrumento con cuerdas metálicas —un piano, por ejemplo—, pero esos tipos eran guitarristas, y las modificaciones, innovaciones y prototipos de sus inventos podían hacerse de manera práctica en el taller de sus casas). En la época, el sonido de la guitarra y de otros instrumentos no amplificados quedaba ahogado por el resto de la banda. Las trompas y los pianos suenan acústicamente mucho más fuerte, y aunque colocar un micro delante del guitarrista sirve para remediarlo, existía el riesgo del acople, ese chillido agudo de la guitarra amplificada, «retroalimentando» el micrófono. Algunas de las primeras guitarras eléctricas consistían básicamente en un micrófono encajado en la boca de la guitarra o sujeto sobre el puente, y sonaba realmente fuerte, pero no solucionaba el problema del acople. Las pastillas de tipo transductor, que responden a las vibraciones físicas, funcionaron un poco mejor. En 1931, Rickenbacker fabricó una guitarra de aluminio macizo (debía de ser increíblemente pesada), apodada «la sartén» (fig. E).

En 1935, Rickenbacker fabricó otra guitarra, esta vez de baquelita, una especie de plástico comúnmente usado en teléfonos y en fusiles Kaláshnikov. Las primeras grabaciones comerciales de estos instrumentos fueron de música hawaiana. Más tarde, algunas bandas de swing occidentales adoptaron un nuevo instrumento llamado guitarra lap steel (en esencia, un mástil de guitarra que te pones en el regazo y tocas con un slide metálico). Músicos de jazz y virtuosos como Charlie Christian acogieron la guitarra eléctrica, y se podría decir que, sin esta tecnología, la manera de tocar de Christian no se habría oído. A los músicos de blues, el incremento de volumen de la guitarra eléctrica les fue muy bien: podían finalmente hacerse oír en clubs ruidosos.
Al principio, la mayoría de las pastillas de guitarra eran magnéticas, pero una pastilla desarrollada en 1940 captaba la vibración de cada cuerda metálica individualmente, y un pequeño amplificador intensificaba el nivel de la señal, de manera que el guitarrista podía finalmente competir con el resto de la banda. Los fabricantes de guitarras asumieron que, ya que la pastilla solo captaba las vibraciones de las cuerdas metálicas y no «oía» el sonido acústico de la guitarra, se podía prescindir de la problemática caja de resonancia de la guitarra acústica, que le daba a su sonido no amplificado gran parte de sus cualidades. La primera guitarra Les Paul fue apodada «el tronco», porque a eso se parecía: la caja de resonancia de la guitarra corriente había sido eliminada completamente.
Escuché por primera vez «Purple Haze» siendo un chaval, en un radiotransistor, y recuerdo haberle dicho a mi padre que algo nuevo había ocurrido. Le conté lleno de excitación que la música electrónica (los extraños sonidos de Stockhausen y Xenakis que yo conocía vagamente, por no hablar del theremín) estaba siendo, por medio de la guitarra amplificada en manos de Hendrix, amalgamada y moldeada con un instrumento acústico. Los sonidos que Hendrix (y otros que yo no conocía aún) conseguía no se parecían en nada a como sonaba un instrumento acústico. La norma no escrita sobre mantenerse fiel al sonido de un instrumento tradicional acababa de ser violentamente quebrantada, y el amplificador y los aparatos procesadores de señal (pedales sobre todo) se habían convertido en parte integral del sonido del instrumento. Igual que Theremin y su instrumento, la guitarra eléctrica rompía con la historia. Su gama de sonidos posible no estaba constreñida por ninguna trayectoria cultural específica. Parecía que la música se iba a liberar del pasado.
La guitarra eléctrica aún favorecía las escalas occidentales, a menos que usaras un slide (como en aquellos discos hawaianos). Los trastes que determinaban las notas seguían estando, como en un piano, dispuestos para tocar escalas y notas reconocibles, pero los sonidos que podías extraer de un instrumento amplificado eran casi infinitos: golpetazos como de piano, ásperos acordes percusivos, chirridos como de saxo y sonidos de campanilla gamelán. Ningún otro instrumento podía hacer todo esto —al menos hasta tal punto—, de ahí que la textura y la cualidad tonal fueran convirtiéndose cada vez más en parte de la composición. Las mismas partes, tocadas con otro instrumento, serían, en cuanto a partitura o a derechos de autor tradicionales, la misma canción, pero en algún momento empezamos a asociar canciones con los sonidos de guitarra específicos usados en las grabaciones más conocidas. Esta amplia paleta sónica es casi imposible de determinar con notación convencional, y sigue sin ser considerada una parte de la composición en la misma medida que la melodía que el cantante interpreta o la variedad de acordes que acompañan la melodía. Esa definición de canción, de composición, aún deriva de una era acústica y evoca en su mayor parte a un compositor sentado ante un piano, elaborando una melodía principal y varios acordes interesantes que armonicen con ella. Naturalmente, el sonido del piano o la voz no son realmente considerados un factor en lo que se escribe, por lo menos en el sentido tradicional. Algunas canciones de Tom Waits, por ejemplo, sonarían bastante ñoñas si fueran cantadas de forma «normal», sin su característica voz ronca. El sonido de su voz es lo que las hace funcionar. Las guitarras con distorsión o wah-wah se convirtieron en parte tan integral de una canción como la letra o la melodía vocal principal.
Los sintetizadores que aparecieron en los años setenta y principios de los ochenta estaban, como el theremín, desligados de toda cultura o tradición musical. Los gorjeos y sonidos intermitentes que producían no eran una extensión de ninguna tradición anterior, de manera que, a pesar de que a veces se usaban para imitar instrumentos que ya existían, podían ser herramientas increíblemente liberadoras. El Minimoog, inventado por Bob Moog en 1970, fue el primer sintetizador realmente asequible y portátil. Las primeras versiones de esos instrumentos eran aparatos enormes y enormemente complicados, que requerían días de programación. La innovación de Moog consiguió convertir algo esotérico en familiar. Uno de los pioneros en esta tecnología, Bernie Krause, decía que los chinos, por entonces muy doctrinarios en su versión del comunismo, consideraron que el nuevo instrumento, desligado como estaba de la historia y de la cultura tradicional, era perfecto para su Nueva Sociedad. Se llevaron a Krause a China para que les enseñara a manejar aquel instrumento revolucionario, pero el Minimoog nunca fue adoptado por las masas y las óperas revolucionarias siguieron basándose en formatos musicales anteriores.
Les Paul, el mismo tipo que construyó una de las primeras guitarras eléctricas, puede también atribuirse la invención de la grabación multipista. La grabación multipista significa registrar lo que tocas y luego rebobinar la toma hasta el principio y añadir más música a lo grabado. Puedes añadir la voz de tu esposa, tal como Paul hizo con su mujer, la cantante Mary Ford. O puedes tocar contigo mismo, tal como también hizo Paul, grabando y tocando la batería primero, y luego añadir varias partes de guitarra, creando así una banda de un solo miembro. También puedes variar la velocidad de la grabadora para crear efectos insólitos, como rapidísimos e imposibles punteos, por ejemplo. En 1947, Paul y Mary grabaron una canción llamada «Lover», que fue el primer single comercial grabado en multipista. El multipistas de Les Paul se acercaba a lo que hoy llamamos grabadora «sonido sobre sonido». En la primera versión que Paul hizo de esta tecnología podías añadir música a una pista grabada previamente, pero entonces las dos tomas quedaban unidas permanentemente. Si cometías un error tenías que empezar desde el principio. Era un poco como pintar con acuarelas o cocinar.
En mis días de instituto, mi padre modificó una pequeña grabadora Norelco de carrete para que yo pudiera hacer eso. Grabé capas y capas de acoples de guitarra, hasta acabar formando un aullador y chirriante conjunto de guitarras. Un amigo y yo intentamos hacer algo más accesible grabando una versión de «Happy Together», la canción de los Turtles, usando botes de patatas fritas como batería y cantando melodías nosotros mismos. Fue de lo más divertido, pero fastidioso y frustrante también, pues cada error significaba empezar de cero otra vez.
Con los aparatos de sonido sobre sonido, las «pistas» que grababas primero se iban efectivamente copiando encima cada vez que añadías otra capa, así que iban bajando en calidad y sonaban más apagadas cuantas más partes añadías. Por tanto, lo que se solía hacer era grabar al final las pistas que sabías que irían por delante, pues estas, generalmente las voces, tenían que ser las más nítidas y las que sonaran mejor.
Muchas bandas, incluyendo a los Beatles, empleaban una variación de esta técnica. Aunque disponían de una verdadera grabadora multipistas, solo tenía cuatro pistas separadas. Si querían añadir una quinta pista, tenían que grabar las cuatro anteriores en dos pistas de una segunda grabadora de cuatro pistas, que les proporcionaba dos pistas adicionales para grabar. Sin embargo, al hacer esto, todas las grabaciones previas, hechas en el primer cuatro pistas, se convertían en segunda generación, y el balance entre esas pistas quedaba fijado para siempre, de la misma manera que con la técnica de Les Paul. La mayoría de las veces no se notaba, pero si ocurría repetidamente, el efecto de empañamiento se empezaba a percibir.
En 1948, con la introducción de los discos de larga duración (elepés), las compañías de discos alentaban a los artistas a grabar música especifícamente para el nuevo formato, puesto que los nuevos discos podían venderse más caros y generar más beneficio por unidad que los singles de 45 rpm (o los 78 rpm, que ya iban desapareciendo). Algunos artistas le tomaron gusto a la idea y empezaron a alargar su música para encajar en el nuevo formato. Aparecieron los elepés temáticos. (Frank Sinatra fue uno de los primeros que adoptaron ese formato, con su colección de canciones de música ligera, pensadas para noches de pisito de soltero). Los elepés de canciones temáticamente asociadas —típicos de musicales de Broadway como Oklahoma o Sonrisas y lágrimas— fueron inmensamente populares. A finales de los años sesenta, las largas jam sessions hallaron lugar en los discos, así como composiciones de Miles Davis y de varias bandas de rock, que a menudo llenaban la cara entera de un álbum.
Los elepés tenían sus propias limitaciones técnicas. En cada cara caben entre veinte y veinticuatro minutos de música, y cuanto más fuerte suena esta (especialmente los sonidos más graves), más profundos y anchos son los surcos estampados en el disco master. Esto significaba que esos pasajes graves o fuertes acababan usando más espacio físico en el disco, y por tanto quedaba menos tiempo total para música en el elepé. La música contundente tenía que sonar más baja o ser más corta para encajar en los discos. Podías tener una buena gama de bajos en tu disco, pero entonces había que bajar el volumen general, y aunque en casa uno podía subir el volumen de su tocadiscos para compensar esto, el volumen bajo suponía una gran desventaja en la radio y en las máquinas de discos.
Con la música clásica, el tamaño y la profundidad de los surcos variaba a lo largo de un elepé. En los pasajes tranquilos, los surcos podían ser muy finos y estar estrechamente espaciados, de manera que cabía más tiempo y música en el mismo espacio, lo cual podía quedar después contrarrestado por los surcos anchos necesarios para los momentos con más volumen y graves. Los técnicos, llamados de masterización, aprendieron a comprimir la mayor cantidad de música en un disco, manteniendo a la vez el máximo volumen y el mayor rango dinámico posibles. Los tornos de corte, las máquinas que tallaban los surcos, ajustaban automáticamente el tamaño del surco según el sonido que se grababa, pero eran los técnicos de masterización quienes decidían cuánto cabía en una cara y cuándo había que bajar el volumen de la cara entera o alterar un poco la música disminuyendo selectivamente el volumen de las partes más graves.
Hay gente capaz de identificar grabaciones de música clásica simplemente observando los surcos de un elepé. Con el vinilo en la mano pueden ver, por ejemplo, que hay un pasaje reposado en los primeros tres minutos del disco, un fuerte crescendo en el minuto quince y un pasaje moderado al final de la cara, cerca de los veintidós minutos; y a partir de esto pueden adivinar de qué grabación se trata. Tal proeza no sería tan fácil de conseguir con la música pop, que tiende a ser grabada (y compuesta) con un volumen más constante. En las actuaciones en directo, la música pop necesita ser oída por encima de un público bullicioso y a veces ebrio, y los pasajes tranquilos pueden pasar desapercibidos. Con el advenimiento de la radio enseguida se vio claro que los pasajes extremadamente fuertes o extremadamente tranquilos resultaban desagradables y distorsionados por un lado o se perdían por el otro, con lo que se tendió a buscar una especie de uniformidad estandarizada del sonido. El volumen se convirtió en una cualidad determinante del éxito o fracaso de un disco. Los discos que «sonaban» más fuerte despuntaban en la radio o en los altavoces de la máquina de discos y captaban la atención de los oyentes, al menos por un momento, pero eso bastaba para que el oyente no moviera el dial de la radio. He puesto énfasis en «sonaban» porque el sonido no podía realmente ser más fuerte que el de la competencia. Las emisoras de radio estaban sometidas a requisitos legales y tenían por tanto limitaciones de volumen; no podían hacer sonar unas canciones más fuerte que las otras, pero hay trucos psicoacústicos que tanto músicos como productores de discos empezaron a emplear para engañar al oído y hacerle creer que una canción sonaba más fuerte que la anterior. El uso de compresores, limitadores y otros aparatos para crear un volumen aparente se extendió cada vez más. En la radio, al ser aplicados a la emisión entera, esos aparatos podían hacer que una emisora sonara más fuerte, y posiblemente más excitante, que la otra.
Otros trucos para aumentar el volumen aparente eran musicales. Ajustando hábilmente el arreglo de los instrumentos en una grabación, se pueden conseguir algunos de los efectos de un compresor, pero sin el a veces molesto, artificial e invasivo (si es audible) efecto de «aplastamiento». Si hay pocos instrumentos sonando a la vez cuando el cantante o la cantante canta, no hace falta que la voz suene más fuerte que el resto para que se oiga con claridad. Distribuir los instrumentos y los arreglos en el espectro de frecuencias también ayuda. Los instrumentos que suenan en el mismo rango de frecuencias compiten unos con otros por hacerse oír, así que por lo general es mejor asignar a cada parte un nivel de frecuencia diferente, si quieres que todas destaquen. Si el grupo entero toca en las frecuencias más bajas de su gama, hay muchas posibilidades de que todo acabe sonando confuso y embarullado, pero si se distribuyen bien, cada parte sonará más nítida y la suma de todas se oirá más fuerte.
En 1963, una compañía holandesa llamada Philips desarrolló la cinta de casete. Originalmente, dado que la calidad de las grabaciones no era muy alta, las cintas solo se usaban en dictáfonos, pero en 1970 esto cambió y empezaron a ser usadas para la música. Eran unas cositas portátiles, podías hacerlas sonar en el coche y no se rayaban o gastaban tanto como los frágiles elepés. Philips decidió también autorizar el libre uso de su patente, con lo cual otras compañías adoptaron el formato sin tener que pagar parte de los beneficios a Philips. A mediados de los años setenta, esas cositas de plástico que cabían en el bolsillo ya estaban en todas partes. En los casetes cabía un poco más de música que en los elepés, pero lo más importante era que los aparatos reproductores a veces también podían grabar. El público general volvía así a estar metido en el asunto de la grabación, tal como había ocurrido en los inicios. (Los magnetófonos de bobina abierta domésticos ya existían, pero eran voluminosos y caros). La gente empezó a grabar cintas cantando para la abuela, a copiar sus canciones favoritas de su colección de elepés y a grabar programas de radio y música que tocaba o componía ella misma. Con dos pletinas (o con la doble pletina, bastante común poco después) podía copiar casetes, uno cada vez, y dar los duplicados a los amigos.
Las compañías de discos trataron de disuadir de las «grabaciones caseras», tal como las llamaban. Les preocupaba que la gente grabara las canciones de éxito de la radio y nunca más compraran singles de 45 rpm. Organizaron una enorme (y más bien ineficaz) campaña de propaganda, que más que nada sirvió para enemistar al consumidor y al fan de la música con las compañías que vendían música pregrabada. «Las grabaciones caseras matan la música» era su eslogan. Yo mismo compraba de vez en cuando audiocasetes pregrabados, pero sobre todo seguía comprando elepés. Igual que muchos de mis amigos, confeccionaba recopilaciones que llamábamos mixtapes y consistían en cintas con mis canciones favoritas en varios géneros, que hacía para mí y para otros. En lugar de prestar valiosos, frágiles y voluminosos elepés, intercambiábamos casetes de nuestras canciones favoritas, con cada cinta centrada en un género, tema, artista o ambiente específico. Había muchos enteradillos obsesionados con clasificar; gabinetes de curiosidades auditivas en formato de bolsillo. Por medio de los casetes que me daban los amigos descubrí muchos artistas y estilos de música, lo cual me hizo comprar más elepés.
Las mixtapes que hacíamos eran un espejo musical. La tristeza, el enojo o la frustración que sentías en un momento dado podía ser compendiada en una selección de canciones. Creabas mixtapes que correspondían a diferentes estados emocionales, y las tenías a mano para meterlas en la pletina cuando ciertos sentimientos necesitaran estímulo o desahogo. La mixtape era tu amiga, tu psiquiatra y tu consuelo.
Las mixtapes eran una forma de potlatch, la costumbre de los indios americanos según la cual dar un regalo exige recibir un futuro regalo en reciprocidad. Yo te hacía una mixtape de mis canciones favoritas —que supuestamente te gustarían y aún no tenías o conocías— y se esperaba que tú hicieras una cinta similar para mí, con canciones que tú creías que me gustarían. El obsequio recíproco no tenía lo que se dice plazo de entrega, pero no podías olvidarte. El regalo de la mixtape era muy personal. A menudo se hacían para una persona concreta, para nadie más. Un programa de radio para un solo oyente, con cada canción elegida cuidadosamente, con cariño y humor, como para decir «Este soy yo, y con esta cinta me conocerás mejor». La selección y secuencia de canciones le permitían al donante decir lo que quizá la timidez impedía decir abiertamente. Las canciones que contenía la mixtape recibida de un o una amante eran examinadas minuciosamente, en busca de pistas y metáforas que revelaran matices y significados recónditos, encubiertos en la consigna emocional. La música de otra gente —ordenada y recopilada de maneras infinitamente creativas— se convirtió en una nueva forma de expresión.
Las compañías de discos nos querían arrebatar todo esto. Yo grababa canciones de la radio, tal como las compañías de discos temían que hiciera. En mi primer viaje a Brasil me llevé un radiocasete portátil, y cada vez que algo increíble sonaba en la radio lo grababa. Luego preguntaba qué cantantes o grupos eran esos, me ponía a investigar y acababa comprando sus elepés. Si no hubiera podido grabar esos programas de radio no habría sabido nunca quiénes eran esos artistas. También grabé otros tipos de programas de radio en casete: música góspel, predicadores, exorcistas, presentadores de talk shows y radionovelas. El montón de casetes que acumulé resultó un poco excesivo, pero fue una constante fuente de inspiración y se convirtió en herramienta de mi proceso de creación musical.
Los radiocasetes portátiles llevaban un micrófono incorporado y, quizá más importante aún, un compresor. Un compresor es un circuito electrónico que comprime el sonido y actúa como control automático de volumen, de manera que los sonidos más fuertes son atenuados y los más flojos son realzados. Por ejemplo, si grabaras un potente acorde de piano en tu radiocasete, el ataque —el fuerte golpe inicial— se atenuaría, y cuando la «cola» del acorde aflojara, decayera, fuera menguando en la reproducción, oirías cómo el circuito electrónico intentaba hacerla sonar más fuerte, casi como si alguien estuviera manipulando el potenciómetro del volumen, en un frenético intento de mantener un nivel de sonido constante. Es un efecto bastante antinatural si se abusa de él, pero a la vez muy útil, y a veces puede conseguir que una grabación aficionado suene extravagantemente excitante. Durante un tiempo usé el radiocasete como herramienta para componer; grababa ensayos e improvisaciones de la banda, que luego escuchaba tomando notas de las mejores partes e imaginando cómo juntarlas. La compresión incorporada tenía gran influencia en esas decisiones: al favorecer unos pasajes y hacer que otros sonaran horribles, el aparato tomaba decisiones creativas invisibles.
Géneros de música enteros prosperaron gracias al casete. Las bandas punk que no conseguían contrato con un sello discográfico recurrían a copiar cintas caseras que vendían en los conciertos o por correspondencia. Esas copias de segunda y tercera generación perdían algo de calidad; las frecuencias altas se reducían inevitablemente y parte del rango dinámico desaparecía también, pero a nadie parecía importarle demasiado. Esa tecnología favorecía la música descrita como «atmosférica, ambiental o ruidosa»[16]. Recuerdo haber tenido copias de casetes de canciones de Daniel Johnston que debían de haberse duplicado múltiples veces. La calidad de audio era muy baja y sonaba como si Johnston hubiera agregado voces o partes instrumentales en algunas canciones mientras hacía las grabaciones… todo en casete. Fue una época de música turbia. La calidad se iba deslizando por una pendiente resbaladiza, pero se compensaba por la libertad y la autonomía que la nueva tecnología proporcionaba.
Los casetes tuvieron efectos diferentes —aunque relacionados— en otras partes del mundo. En India, la Gramophone Company tenía prácticamente el monopolio del mercado del elepé. Solo grababa estilos concretos de música —en su mayoría gazales (canciones de amor) y algunos temas de películas—, y solo trabajaban con un puñado de artistas: Asha Bhosle, Lata Mangeshkar y unos pocos más. Su dominio absoluto duró hasta 1980, cuando el gobierno indio decidió pemitir la importación de casetes. El efecto fue rápido y profundo: aparecieron sellos discográficos más pequeños y empezaron a oírse otros tipos de música y de artistas. En muy poco tiempo, el 95 por ciento de las grabaciones comerciales en India salían a la calle en casete.
Esta adopción a gran escala del casete también fue la pauta en muchos otros países. Tengo en gran aprecio algunos casetes «comerciales» de Bali, Sudán, Etiopía y otros lugares. Desgraciadamente, la calidad es a menudo atroz; las máquinas de duplicación podían estar desajustadas o las copias debían de estar hechas precipitadamente por el dueño de la tienda o del quiosco. Pero así se difundió mucha música que nunca se habría oído sin el asequible y reproducible casete.
Otro efecto adicional de la invasión del casete fue que muchas formas musicales que habían sido editadas y acortadas para la grabación en disco podían volver a algo parecido a su formato original. Los ragas hindús duran una hora por lo menos, y aunque una cara de casete raramente es tan larga, albergará fácilmente bastante más que los veintidós minutos de un elepé estándar. Las canciones rai, el formato pop argelino, pueden prolongarse tanto tiempo como el artista o el público quieran (o se puedan permitir), por lo que reducirlas a temas de tres o cuatro minutos apropiados para un disco y para el público occidental mataba la fiesta antes de empezar.
La amplia y universal divulgación del casete no fue siempre una ventaja. En Java, circularon profusamente las grabaciones en casete de grupos de gamelán locales. Antes del advenimiento del casete, cada aldea tenía su propio y característico grupo de gamelán, con sus propios instrumentos y su propia personalidad. Había variaciones en la forma de tocar y en los arreglos, pero cuando circularon casetes de los grupos más populares los estilos se fueron homogeneizando. Pautas similares empezaron a aparecer por todos lados e incluso la afinación de los gongs se fue amoldando a los que se oían en los casetes[17].
Siempre hay una contrapartida. Cuando la música se divulga y voces regionales distintas encuentran una difusión más amplia, ciertos grupos o cantantes (quizá más creativos, o posiblemente promocionados por una compañía grande) empiezan a dominar, y estilos regionales peculiares —lo que el escritor Greil Marcus, citando a Harry Smith, llamaba «la vieja y extraña América»— acaban siendo acallados, relegados, abandonados y a menudo olvidados. Este proceso de difusión y homogeneización funciona en todas las direcciones a la vez; no es una represión ejercida de arriba abajo, contra la individualidad y la peculiaridad. La grabación de un cantante hasta entonces desconocido o venido de un lugar remoto puede encontrar el camino a un amplio público, y un Elvis, un Luiz Gonzaga, un Woody Guthrie o un James Brown se hallan de repente ante un inmenso público, y lo que había sido un estilo local ejerce súbitamente una influencia enorme. La música pop puede ser completamente trastocada por cualquier anónimo rapero con talento llegado de los suburbios. Y entonces empieza de nuevo el proceso de homogeneización. En esas cosas hay un flujo y reflujo natural y es complicado asignar un juicio de valor basado en un momento particular del interminable ciclo de cambio.
Allá por 1976 aparecieron los 12 pulgadas de música dance y los singles de DJ. Puesto que estos singles sobredimensionados podían tener surcos más anchos y giraban a la misma velocidad que los 45 rpm, sonaban más alto que los elepés que giraban a 33 rpm. Recuerdo, a finales de los años setenta, oír cómo en este formato se podían acentuar los graves (el sonido del bajo y del bombo de la batería) y aumentar su volumen. Las discos tenían altavoces aptos para esas frecuencias y se convirtieron en un mundo de graves palpitantes y estremecedores, una experiencia que tuvo que esperar a la llegada del CD y de la grabación digital para ser reproducida fuera del entorno del club.
Las bajas frecuencias se sienten tanto como se oyen. Notamos los graves en el pecho y en las entrañas; la música nos mueve físicamente el cuerpo. Más allá de cualquier aprehensión audible o neurológica de la música, en el entorno de las discos, esta nos zarandea y masajea físicamente. Son frecuencias sensuales, sexis, y también un poco sucias y peligrosas.
Además de los colosales altavoces de graves, los sistemas de sonido disco tenían también varios altavoces de agudos; pequeñas bocinas que proyectaban por encima de la cabeza de los que bailaban las frecuencias extremadamente altas presentes en la grabación. Al mismo tiempo que los graves te masajeaban, esos altavoces llenaban el aire con el sonido de charles que volaba como un millón de agujas. Sospecho que había cierta conexión con las drogas, también, pues esas altas frecuencias en particular sonaban de lo más estimulante si habías tomado popper o cocaína. Naturalmente, los que hacían las mezclas en los estudios de grabación empezaron a introducir esa percepción alterada por las drogas, y durante un tiempo, en los años ochenta, muchos discos tenían lacerantes agudos en sus mezclas. ¡Eso dolía! Algunos artistas trabajaban exclusivamente con este estilo, y su música estaba hecha para ser oída especialmente con sistemas de altavoces de club. Escuchabas una canción increíble en un club, pero en casa no sonaba igual. Los sistemas de sonido jamaicanos hacían lo mismo. El robusto sonido de los graves y las altas frecuencias de los golpes de guitarra o de charles dejaban un gran hueco sónico en medio de la música; un hueco perfecto para que maestros de ceremonias o raperos hablasen o cantasen encima.
Los DJ de las discos se inclinaron por los 12 pulgadas no solo por el incremento de volumen y de graves que el formato permitía, sino también como medio que podía combinar esas cualidades con lo que entonces llamaban «extended mix». La mezcla de club, o club mix, de una canción no solo sería sónicamente más retumbante, sino por lo general más larga, y con cortes; secciones en que la voz y a veces casi el sonido entero de la «canción» desaparecían, dejando solo el ritmo. El DJ podía «extender» aún más esos cortes, poniendo el mismo disco en dos platos. Alternando un plato con otro, se podía hacer un corte instrumental en la canción que se mezclara con la misma sección instrumental del otro disco, y luego hacer lo mismo al revés y repetir el proceso una y otra vez, creando un corte tan largo como el o la DJ, los que bailaban o el rapero quisieran. Igual que con el jazz de los inicios, gente —como los bailarines— que no eran los músicos en sí influenciaba en la música.
Los jamaicanos fueron de los primeros en explotar esas posibilidades. Cuando la tecnología llegó a Manhattan y al Bronx y se juntó con varios breakdancers y un rapero, surgió el primer hip-hop. La base rítmica cambió al llegar a Nueva York, pero el principio era el mismo: reutilizar un medio originalmente creado para escuchar música, o para pinchar en clubs, y luego usarlo para hacer nueva música. La música se come a sus cachorros y hace nacer una nueva criatura híbrida. Dudo que quede un solo artista de hip-hop cuya base rítmica proceda de un DJ manipulando vinilos con las manos, pero el principio rector no ha cambiado mucho en los últimos treinta años.
Al principio, los músicos de rock y sus fans no apreciaron esos progresos, por razones que en gran parte tenían que ver con cuestiones de raza y homofobia, pues muchos de los club dance más populares eran gays, negros o ambas cosas. Parte de ese menosprecio pudo también tener origen en la idea de que esa nueva clase de música no estaba hecha por músicos tradicionales. En esos clubs no se veía a ningún batería o guitarrista tocando, aunque a menudo eran audibles en los discos originales que allí se pinchaban. Tal queja podría tener fundamento y justificación, aunque no creo realmente que la mayoría de esos malhumorados fans del rock sintieran demasiado interés o solidaridad emocional por la situación laboral de baterías o guitarristas.
La otra cuestión a menudo mencionada era que la música de club estaba «manufacturada», hecha por máquinas, robotizada, como si le hubieran arrebatado el corazón. También se afirmaba que no era música original, que estaba hecha juntando torpemente pedazos de grabaciones de otra gente. Como en las mixtapes. Yo razonaría que, aparte de la raza y el sexo, este último aspecto era el más amenazador. Para los puristas del rock, esa nueva música atacaba la idea de autoría. Si la música era entonces aceptada como una especie de posesión, entonces esta versión confusa que no respetaba la propiedad y parecía ser y proceder de tanta gente (y máquinas) estaba cuestionando toda una infraestructura económica y social. Con la tecnología digital a la vuelta de la esquina, la situación solo podía empeorar… o mejorar, dependiendo del punto de vista.