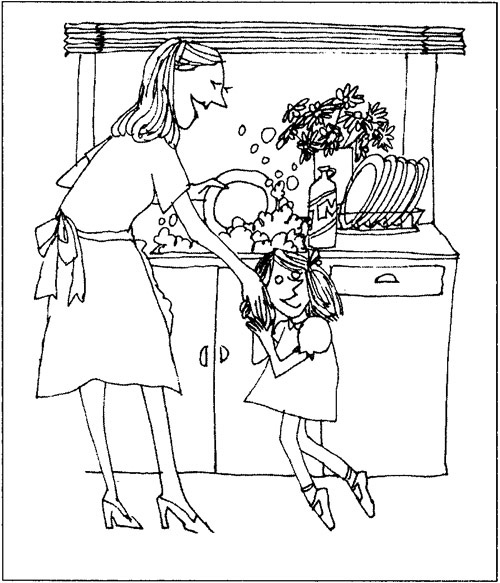
«Sí, cariño, mamá tiene que cuidarse las manos por si alguna vez tiene que volver a dedicarse a la neurocirugía».
La filosofía política y social aborda el tema de la justicia en la sociedad. ¿Por qué necesitamos a los gobiernos? ¿Cómo deberían distribuirse los bienes? ¿Cómo podemos establecer un sistema social justo? Estas cuestiones solían dirimirse cuando el más fuerte le daba al más débil en la cabeza con un hueso, pero tras siglos de filosofía social y política, la sociedad ha llegado a la conclusión de que los misiles son mucho más efectivos.
DIMITRI: Tasso, podemos hablar de filosofía hasta el agotamiento pero, cuando se trata de abrirse paso a empujones a través de las dificultades, lo que de verdad me importa es tener mi casita, una oveja y tres comidas decentes al día.
Tasso empuja a Dimitri.
DIMITRI: ¿Qué haces?
TASSO: ¿Qué me impide empujarte —o empujar a otros— si me da la gana?
DIMITRI: ¡Los guardianes del Estado!
TASSO: ¿Y ellos cómo saben qué hacer y por qué?
DIMITRI: ¡Por Zeus! No me digas que estamos hablando otra vez de filosofía…
EL ESTADO NATURAL
Los pensadores que, a lo largo del siglo XVII y XVIII, se dedicaron a la filosofía política —como Thomas Hobbes, John Locke o Jean-Jacques Rousseau— explicaron el impulso de constituir un gobierno a partir de la inseguridad en la que vivía el hombre en el caótico y violento estado natural. No se referían sólo a los peligros que suponían las fieras en la naturaleza; también pensaban en la ausencia de leyes, el riesgo de conducir en los dos sentidos, los vecinos ruidosos, el adulterio y todas esas cosas. Esos inconvenientes llevaron a hombres y mujeres a organizarse en Estados soberanos. Se aceptaron los límites de las libertades individuales en tanto que intercambio justo en bien del Estado.
Los investigadores del Instituto Nacional de Sanidad capturaron un conejo salvaje y se lo llevaron al laboratorio. Cuando llegó, se hizo amigo de un conejo que había nacido y se había criado en el laboratorio.
Una tarde, el conejo salvaje reparó en que no habían cerrado bien su jaula y decidió apostar por la libertad. Invitó al conejo de laboratorio a unirse a la fuga. Pero éste no lo veía claro; no había estado nunca fuera del laboratorio. Finalmente, el conejo salvaje lo convenció de que lo intentara.
—Te enseñaré el tercer mejor campo —le dijo el conejo salvaje una vez que estuvieron los dos en libertad, y llevó al conejo de laboratorio a un huerto de lechugas.
Después de comer hasta hartarse, el conejo salvaje dijo:
—Ahora te enseñaré el segundo mejor campo —y se llevó al conejo de laboratorio a una plantación de zanahorias.
—Y ahora te enseñaré el campo número uno —dijo una vez que se habían dado un atracón de zanahorias. Y llevó al conejo a una conejera llena de conejas. Todo un paraíso donde pasaron la noche haciendo el amor como conejos.
Cuando estaba apuntando el alba, el conejo de laboratorio anunció que tenía que volver al laboratorio.
—¿Por qué? —preguntó el conejo salvaje—. Te he enseñado el campo número tres, el de las lechugas; el número dos, el de las zanahorias; y el número uno, el de las chicas. ¿Por qué quieres volver al laboratorio?
—No lo puedo evitar —respondió el conejo de laboratorio—. ¡Me muero por fumarme un cigarrillo!
Ésas son las ventajas de una sociedad organizada.
Al describir lo que sería la vida humana sin ninguna forma de gobierno, Hobbes calificó el estado natural del hombre con una serie de adjetivos que se hicieron famosos: «solitario, desposeído, vil, brutal y breve». No nos consta que Hobbes fuera un cómico, pero esas listas que tienen un clinker[5] al final siempre resultan divertidas, como la de la anciana que se quejaba de que la comida de su residencia era «fría, repulsiva, requemada, asquerosa y de porciones demasiado escasas».
Otro aspecto de la naturaleza humana que Hobbes no anticipó fue lo pintoresco de la vida en el estado natural, especialmente esos días en que algunos intentamos ponernos en contacto con la mujer o el hombre salvaje que todos llevamos dentro.
Trudy y Josephine se apuntaron a un safari por la Australia meridional. Una noche un aborigen en taparrabos se coló en su tienda, sacó a Trudy de su catre y se la llevó a la jungla donde «le hizo lo que le dio la gana». No la encontraron hasta la mañana siguiente, tumbada y aturdida al pie de una palmera. La condujeron a toda prisa al hospital de Sidney para que la examinaran y se recuperara. Al día siguiente, Josephine visitó a Trudy, y vio que su amiga estaba muy decaída.
—Te debes de sentir fatal —dijo Josephine.
—¡Claro que me siento fatal! —respondió Trudy—. Han pasado veinticuatro horas y ni una postal, ni unas flores… ¡ni siquiera me ha llamado!
LA LEY DEL MÁS FUERTE
A Maquiavelo, autor de El príncipe en el siglo XVI, se le conoce como el padre del moderno arte de gobernar porque aconsejó a los príncipes renacentistas que ignoraran los estándares aceptados de lo que era la virtud e «incurrieran en el mal cuando fuera necesario». No reconocía ninguna autoridad más elevada que el Estado, así que los consejos que les daba a los príncipes eran… en fin, maquiavélicos. Admitió sin empacho que consideraba una virtud todo aquello que permitiera que el príncipe sobreviviera políticamente. Aunque para el príncipe es mejor que le teman a que le amen, debe evitar que le odien, pues eso puede poner en peligro su poder. Lo mejor de todo es perseguir despiadadamente el poder aparentando ser honrado. A saber:
Una mujer denuncia a un hombre por haberla difamado, y los cargos consisten en que la ha llamado «cerda». Se declara que el hombre es culpable y le obligan a pagar los daños y perjuicios. Tras el juicio, el hombre le pregunta al juez:
—¿Significa esto que ya no podré llamar «cerda» a la señora Harding?
El juez dice:
—Exactamente.
—¿Y tampoco puedo llamar señora Harding a una cerda?
—Si quiere —le dice el juez—. Usted puede llamar señora Harding a una cerda. Eso no constituye delito alguno. El hombre mira a la señora Harding a los ojos y le dice:
—Buenas tardes, señora Harding.
Los chistes han reconocido siempre que el fraude maquiavélico nos ha tentado a todos, especialmente cuando estamos casi seguros de que no nos pillarán.
Un hombre gana 100 000 dólares en Las Vegas y, como no quiere que lo sepa nadie, se los lleva a casa y los entierra en el patio. Al día siguiente, regresa y se encuentra un agujero vacío. Ve huellas que se dirigen a la casa de al lado, donde vive un sordomudo. Decide pedirle a un profesor que vive en la misma calle, y conoce el lenguaje de los signos, que le acompañe a hablar con el vecino. El hombre empuña su pistola, y él y el profesor llaman a la puerta del vecino. Cuando el vecino contesta, el hombre agita la pistola ante su cara y le dice al profesor:
—¡Dile a este tipo que, si no me devuelve mis cien mil dólares, le pego un tiro aquí mismo!
El profesor le transmite el mensaje al vecino, quien responde que ha escondido el dinero en su jardín, bajo un cerezo.
El profesor se vuelve hacia el hombre y le dice:
—Se niega a decirlo. Dice que antes muerto.
No constituye ninguna sorpresa que Maquiavelo fuera defensor de la pena de muerte, puesto que para el príncipe siempre será mejor que le consideren severo a que le consideren magnánimo. En otras palabras, era de la misma opinión que el cínico que decía: «La pena capital significa que nunca tendrás que decir: “¿Otra vez tú?”».
Por más honestos que parezcamos a simple vista —o incluso en nuestras mentes—, Maquiavelo creía que todos tenemos un corazón maquiavélico.
A la señora Parker la convocan para formar parte de un jurado pero ella pide que la dispensen, puesto que no cree en la pena capital. El defensor público le dice:
—Señora, no es un juicio por asesinato. Es un proceso civil. Una mujer ha denunciado a su ex marido porque perdió en las apuestas los veinticinco mil dólares que había prometido invertir en las reformas del baño como regalo de cumpleaños para ella.
—De acuerdo, participaré en el juicio —dice la señora Parker—. Puede que esté equivocada en lo de la pena de muerte.
FEMINISMO
He aquí un acertijo con el que la gente se ha devanado los sesos durante décadas:
Un hombre es testigo de un terrible accidente en bicicleta de su hijo. Sale corriendo, lo coge, lo coloca en el asiento de atrás de su coche y se va corriendo a urgencias. Cuando llevan al chico al quirófano, su cirujano dice:
—¡Oh, Dios mío! ¡Es mi hijo!
¿Cómo es posible?
¡Eh, vamos! ¡El cirujano es su madre!
Hoy en día, el acertijo no desconcertaría ni a Rush Limbaugh;[6] el número de médicas de este país se está equiparando rápidamente al número de médicos. Está claro que es una de las consecuencias del poder de la filosofía feminista de finales del siglo XX.
El despertar de la filosofía feminista se remonta al siglo XVIII y a la obra seminal (¿o habría que decir ovular?) de Mary Wollstonecraft Vindicación de los derechos de la mujer. En este tratado, acusa nada menos que a Jean-Jacques Rousseau por haber propuesto un sistema educativo inferior para las mujeres.
El feminismo emprendió una reinterpretación del existencialismo del siglo XX con la publicación de El segundo sexo de la filósofa (y amante de Jean-Paul Sartre) Simone de Beauvoir. En su obra, la escritora francesa afirmó que no existía lo que se da en llamar feminidad esencial, y que ese concepto no era sino una camisa de fuerza que los hombres habían impuesto a las mujeres. Por el contrario, las mujeres eran libres de crear su propia versión de aquello en lo que consiste ser mujer.
Pero ¿hasta qué punto es elástica la idea de feminidad? ¿Acaso el aparato reproductor con el que nacemos no tiene nada que ver con la identidad de género? Algunas feministas posdebeauvoirianas así lo afirman. Sostienen que nacemos todos con una sexualidad en blanco; que obtenemos posteriormente nuestra identidad de género a partir de nuestros padres y la sociedad que nos rodea. En nuestros días, el aprendizaje de los roles de género se ha complicado como nunca antes.
Dos gais están de pie en una esquina cuando pasa una rubia maravillosa y escultural enfundada en un vestido de gasa muy corto y ajustado.
Y le dice uno de los hombres al otro:
—¡En momentos como éste, me gustaría ser lesbiana!
¿Son realmente los roles de género tradicionales un mero constructo social, inventado por los hombres para seguir subordinando a las mujeres? ¿O son roles determinados por la biología? Es un enigma que sigue dividiendo tanto a filósofos como a psicólogos. Algunos pensadores de peso se inclinaron claramente por el determinante biológico de la diferencia. Por ejemplo, cuando Freud declaró que «La anatomía es el destino», estaba utilizando un argumento teleológico para sacar a colación que la manera en que está formado el cuerpo de una mujer determina su rol en la sociedad. Lo que no está claro es a qué atributos anatómicos se refería cuando concluyó que planchar era cosa de mujeres. Otro determinista biológico es David Barry, quien señaló que, si una mujer tiene que optar entre coger la pelota de béisbol o salvar la vida de un niño, escogería salvarle la vida al niño, sin comprobar siquiera si había un hombre en la base.
También se plantea la cuestión de si los hombres están, a su vez, determinados biológicamente. Por ejemplo, ¿es por su anatomía por lo que los hombres están predispuestos a utilizar criterios primitivos a la hora de elegir esposa?
Un hombre está saliendo con tres mujeres a la vez e intentando decidir con cuál se casará. Le da 5000 dólares a cada una para ver qué hacen con el dinero.
La primera se somete a una sesión de belleza integral. Va a un salón de belleza donde la peinan, le hacen la manicura y un tratamiento facial y se compra ropa nueva. La chica le dice que lo ha hecho para resultarle más atractiva, porque ella lo quiere mucho.
La segunda le compra muchos regalos. Un juego nuevo de palos de golf, algunos accesorios para el ordenador y ropa cara. Le dice que se ha gastado todo el dinero en él, porque lo quiere mucho.
La tercera invierte el dinero en bolsa. Lo recupera con creces. Le devuelve los 5000 dólares y reinvierte el resto en una cuenta conjunta. Le dice que ha invertido en el futuro de ambos porque lo quiere mucho.
¿A quién elige?
A la que tiene las tetas más grandes.
He aquí otro texto que aboga por las diferencias esenciales entre hombres y mujeres. Tienen que ser esenciales porque el Primer Hombre vivió libre de constructos sociales y su impulsividad era, por consiguiente, innata.
Aparece Dios ante Adán y Eva en el jardín del Edén y anuncia que tiene dos dones, uno para cada uno, y que le gustaría que eligieran cuál quieren.
—El primer don es el de orinar de pie —dice. Adán, sin dar tiempo a Eva reaccionar, dice:
—¿Mear de pie? ¡Debe de ser la leche! ¡Ése lo quiero yo!
—De acuerdo —dice Dios—. Te lo concedo, Adán. Eva, a ti te toca el otro: los orgasmos múltiples.
Las consecuencias sociales y políticas del feminismo son legión: derecho al voto, leyes de protección para las víctimas de violaciones, mejor trato y compensación en el lugar de trabajo. Recientemente, otro avance del feminismo se ha convertido en retroceso para los hombres. Ha catalizado en una nueva categoría: los chistes políticamente incorrectos.
El hecho de catalogar un chiste que se ríe del feminismo como políticamente incorrecto le añade una nueva dimensión a la broma: «Ya sé que este chiste va en contra de la filosofía liberal aceptada pero, venga ya, ¿es que ya no podemos reírnos de nada?». Al contextualizar el chiste de este modo, el humorista reivindica su irreverencia, una calidad que puede hacer que las bromas sean aún más chistosas. O socialmente más peligrosas para el humorista, como se puede ver en este clásico:
Durante un vuelo transatlántico, el avión cruza una impresionante tormenta. Las turbulencias son terribles, y todo va de mal en peor cuando cae un rayo en una de las alas.
Una mujer pierde definitivamente la compostura y va hasta la parte delantera del avión gritando:
—¡Soy demasiado joven para morir!
Y luego añade, a todo pulmón:
—Muy bien. Si voy a morir, quiero que mis últimos minutos en la Tierra sean memorables. ¡Nadie jamás me ha hecho sentir mujer! Pero esto no se va a quedar así: ¿hay alguien en este avión que me pueda hacer sentir mujer?
Durante unos instantes, reina el silencio. Todos han olvidado que están en peligro y contemplan atónitos a la mujer en mitad del pasillo. De pronto, uno de los hombres que está al fondo se levanta. Es un cachas alto y bronceado, con una mata de pelo negro, y avanza por el pasillo lateral, abriéndose la americana.
—Yo puedo hacerte sentir mujer —le dice.
Nadie se mueve. A medida que el hombre se acerca a ella, la mujer se va excitando más y más. El hombre se quita la camisa. Su pecho es todo músculo cuando se detiene junto a ella. Entonces alarga el brazo con el que sostiene la camisa, se la da a la temblorosa mujer y le dice:
—Plánchame esto.
La reacción a ese embate de chistes políticamente incorrectos fue una nueva proliferación de historias que empiezan como los típicos chistes machistas, pero que luego le dan un giro por el que la que resulta bien parada es la mujer.
Dos hombres, crupieres de un casino, están esperando ante la mesa de los dados. Llega una rubia explosiva y apuesta 20 000 dólares a una sola tirada de dados.
—Espero que no os importe. Pero la suerte me sonríe más cuando estoy desnuda —dice mientras se quita la ropa. Tira los dados y grita:
—¡Venga, cariño, mamá necesita ropa nueva!
Cuando los dados se detienen, ella empieza a dar saltos, gritando:
—¡SÍ! ¡SÍ! ¡HE GANADO! ¡HE GANADO!
Abraza a cada uno de los crupieres, coge la ropa y lo que ha ganado, y se marcha inmediatamente. Los crupieres se miran uno al otro, boquiabiertos. Finalmente, uno de ellos pregunta:
—¿Qué jugada le ha salido?
Y el otro responde:
—No lo sé, pensaba que lo estabas mirando tú.
Moraleja: No todas las rubias son tontas, pero todos los hombres son hombres.
A continuación, os ofrecemos otro ejemplo del género neofeminista.
Una rubia está sentada junto a un abogado en un avión. El abogado insiste en que jueguen a algo que va a determinar quién tiene más conocimientos generales. Finalmente, él propone darle una ventaja de uno sobre diez. Cada vez que ella no sepa la respuesta a una de sus preguntas, deberá pagarle 5 dólares a él. Cada vez que él no sepa la repuesta a una de las preguntas de ella, él le pagará 50 dólares.
Ella accede y él le pregunta:
—¿Cuál es la distancia que separa a la Tierra de la estrella más próxima?
Ella no dice ni pío, se limita a pasarle un billete de 5 dólares.
Entonces, ella le pregunta:
—¿Qué es lo que sube una colina con tres piernas y baja con cuatro?
Él medita la respuesta durante un largo rato pero, finalmente, se ve obligado a admitir que no tiene ni idea. Le pasa 50 dólares.
La rubia mete el dinero en su cartera sin hacer ningún comentario.
Y el abogado insiste:
—Un momento, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta?
Y, sin ni una palabra, ella le tiende un billete de 5 dólares.
FILOSOFÍAS ECONÓMICAS
En la primera frase del libro clásico de Robert Heilbroner sobre los economistas teóricos, The Wordly Philosophers, el autor admite que «éste es un libro sobre unos cuantos hombres con una curiosa reivindicación de la fama». Sí, incluso la economía tiene sus propios filósofos.
El filósofo y economista escocés Adam Smith escribió su obra ovular (¿o hay que decir seminal?) Tratado sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones el mismo año que se declaró la independencia de los Estados Unidos de América. La obra estableció el anteproyecto del capitalismo de libre mercado.
Una de las facultades del capitalismo, según Smith, es que promueve la creatividad económica. Parece que el interés propio, igual que la perspectiva de que le cuelguen a uno, ayuda a concentrarse.
Un hombre entra en el banco y pide un préstamo de doscientos dólares durante seis meses. El agente bancario le pregunta qué bienes pueden avalarle. El hombre responde:
—Tengo un Rolls-Royce. Aquí tiene las llaves. Quédeselas hasta que acabe de devolver el préstamo.
Seis meses después el hombre regresa al banco, paga los doscientos dólares más diez dólares de intereses y recupera su Rolls. El agente bancario le dice:
—Señor, si no es indiscreción, ¿cómo es posible que un hombre que conduce un Rolls necesite un préstamo de doscientos dólares?
El hombre responde:
—Tuve que irme a Europa durante seis meses y, ¿dónde, sino aquí, podía guardar el Rolls por sólo diez dólares?
Según la teoría capitalista, la «disciplina del mercado» regula la economía. Un buen control de existencias, por ejemplo, puede suponer la ventaja competitiva de un negocio.
ENTREVISTADOR: Señor, ha amasado usted una fortuna considerable a lo largo de su vida. ¿Cómo hizo el dinero?
MILLONARIO: En el sector de las palomas mensajeras.
ENTREVISTADOR: ¡Palomas mensajeras! ¡Es fascinante! ¿Y cuántas habrá vendido?
MILLONARIO: Sólo una, pero siempre regresa.
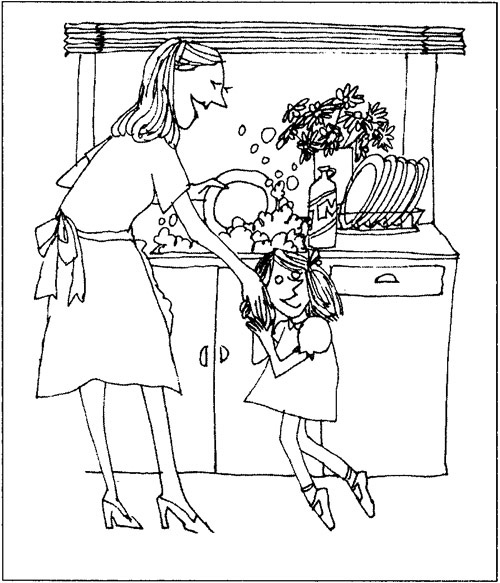
«Sí, cariño, mamá tiene que cuidarse las manos por si alguna vez tiene que volver a dedicarse a la neurocirugía».
A medida que el capitalismo ha ido evolucionando, la filosofía de la economía ha tenido que ir poniéndose al día. Las innovaciones del mercado han introducido complejidades que ni Adam Smith ni los filósofos clásicos de la economía podían imaginar. El seguro médico, por ejemplo, ha creado un contexto en el que el interés del comprador consiste, precisamente, en no recuperar su dinero. Está claro que comprar pork-belly futures[7] es distinto a comprar un marrano para la matanza. Una de estas innovaciones, a las que no parecen aplicarse las clásicas leyes del mercado, es la rifa o los sorteos.
Jean-Paul, habitante de la Acadia canadiense, se mudó a Texas y le compró un asno a un viejo granjero a cambio de cien dólares. El granjero se comprometió a llevarle el asno al día siguiente.
Al día siguiente, el granjero llegó con su furgoneta vacía y dijo:
—Lo siento, pero traigo malas noticias. El asno ha muerto.
—Bueno, pues devuélvame el dinero.
—No puedo, porque ya lo he gastado.
—De acuerdo, pues deme la bestia.
—¿Qué quiere hacer con ella?
—La voy a sortear.
—¡No puede sortear un asno muerto!
—Claro que sí. Tome nota. Pero no le diga a nadie que está muerto.
Un mes más tarde, el granjero se encuentra con el canadiense y le pregunta:
—¿Cómo acabó lo del asno?
—Lo sorteé. Vendí quinientos números a dos dólares y obtuve unos beneficios de ochocientos noventa y ocho dólares.
—¿Y no se quejó nadie?
—Sólo el que ganó. Pero le devolví sus dos dólares.
Los economistas clásicos tampoco le prestaron mucha atención a lo que hoy damos en llamar «valor oculto»: por ejemplo, el trabajo no remunerado que realizan las mamás que se quedan en casa. Esta historia ilustra el concepto de valor oculto:
Un famoso coleccionista de arte pasea por la ciudad, cuando repara en un gato sarnoso que está lamiendo leche de un platito de postre, colocado a la puerta de una tienda. Piensa, y pondera dos veces lo que va a hacer. Sabe que el platito de postre es muy antiguo y valioso, así que entra en la tienda y se ofrece a comprar el gato por 2 dólares.
El propietario de la tienda replica:
—Lo siento, pero el gato no está en venta.
El coleccionista dice:
—Por favor, necesito a un gato hambriento en casa para que cace a los ratones. Le doy veinte dólares por el gato.
—¡Vendido! —dice el propietario. Y le entrega el gato.
—Digo yo que por veinte pavos debería poder llevarme el platito —dice el coleccionista—. El gato se ha acostumbrado a él, y yo no tendré que desperdiciar un plato.
—Lo siento mucho, amigo —responde el propietario—. Pero ése es mi platito de la suerte. Sólo esta semana ya llevo vendidos treinta y ocho gatos.
No obstante, hay que concederle a Adam Smith que supo prever los peligros intrínsecos al crecimiento desenfrenado del capitalismo, tal como la aparición de los monopolios. Sin embargo, fue Karl Marx, en el siglo XIX, el que elaboró una filosofía económica que atacaba la inevitablemente desigual distribución de los bienes inherente a la estructura del capitalismo. Con el advenimiento de la revolución, del gobierno de los hombres comunes, dijo Marx, se eliminarán todas las diferencias entre ricos y pobres; una disparidad que va de la propiedad al crédito.
Recientemente estuvimos en Cuba, comprando cigarros puros baratos —y embargados— y una noche fuimos al Club de la Comedia de La Habana, donde oímos lo siguiente:
JOSÉ: ¡Qué locura de mundo!•Los ricos, que pueden pagar al contado, compran a crédito. Los pobres, que no tienen dinero, tienen que pagar al contado. ¿No te parece que Marx diría que debe ser al contrario? Los pobres deberían poder comprar a crédito, y los ricos deberían pagar al contado.
MANUEL: Pero, si fuera así, ¡los propietarios de las tiendas que vendieran a crédito a los pobres no tardarían en estar en la ruina!
JOSÉ: Mejor, ¡así ellos también podrían comprar a crédito!
Según Marx, la dictadura del hombre común que sigue a la revolución va seguida, a su vez, de la desaparición del Estado. Por eso opinamos que el anarquista radical que había en Karl Marx no ha hecho mucha fortuna.
Tal vez te estés preguntando «¿Cuál es exactamente la diferencia entre capitalismo y comunismo?». O tal vez no. Pero, de cualquier modo, es bastante sencillo. Bajo el capitalismo, el hombre explota a su prójimo. Bajo el comunismo, ocurre lo contrario.
Este acertijo llevó a una solución de compromiso entre capitalismo y socialismo conocida como socialdemocracia, en la que se contemplan beneficios para los que no pueden trabajar y existen leyes que protegen las negociaciones colectivas. Pero los compromisos obligaron a los de izquierdas a aceptar a extraños compañeros de cama.
Un dependiente va a París para asistir a un congreso sindical y decide visitar un burdel. Le pregunta a la propietaria:
—¿Este establecimiento cumple con el convenio colectivo del ramo?
—No, aquí no funciona así —le responde ella.
—¿Y con qué parte se quedan las chicas? —pregunta el sindicalista.
—De los cien euros que me pagas, ochenta son para mí y veinte para la chica.
—¡Esto es una explotación intolerable! —exclama el hombre. Y se marcha.
Al cabo de un rato, encuentra otro burdel donde la propietaria le dice que es un negocio legal y sindicado.
—¿Cuánto le toca a la chica si yo le pago cien euros?
—Ella se queda con ochenta euros.
—¡Fantástico! —dice—. ¡Me gustaría quedarme con Colette!
—Me parece muy bien —dice ella—. Pero Thérése tiene más trienios.
La teoría económica tiende a incurrir en la falacia de «trazar distinciones donde no hay diferencias». Por ejemplo, ¿qué diferencia de principios hay entre el bienestar de los pobres y la reducción de impuestos para los ricos?
En este chiste, el señor Fenwood utiliza una estrategia que lleva a cabo una distinción económica sin diferencia alguna:
El señor Fenwood tenía una vaca, pero no disponía de pastos. Fue a ver a su vecino, el señor Potter, y se ofreció a pagarle 20 dólares mensuales a cambio de que permitiera que la vaca pastara en sus pastos. Potter accedió. Pasaron los meses. La vaca estaba pastando en los terrenos de Potter, pero Fenwood no le pagaba. Finalmente, el señor Potter fue a ver al señor Fenwood y le dijo:
—Sé que estás pasando por dificultades económicas, así que vengo a proponerte un trato. Hace diez meses que dejo que tu vaca paste en mis tierras por lo que me debes doscientos dólares, lo que cuesta una vaca. ¿Qué te parece si me quedo con la vaca y quedamos en paz?
Fenwood se lo pensó durante un momento y dijo:
—Si te la quedas un mes más, ¡trato hecho!
FILOSOFÍA DE LA LEY
La filosofía de la ley, o jurisprudencia, estudia las cuestiones básicas tales como: «¿Cuál es el objeto de la ley?».
Existen varias teorías básicas al respecto. «La jurisprudencia de la virtud», derivada de la ética aristotélica, es la opinión que defiende que las leyes deben fomentar el desarrollo de un carácter virtuoso. Los defensores de la jurisprudencia virtuosa pueden sostener que la ordenanza sobre decencia pública (que prohíbe orinar en lugares públicos) pretende fomentar el desarrollo de modelos morales más elevados en todos los grupos, especialmente el de los que se orinan en público. (No obstante, tal vez un jurado compuesto por meones en público no estaría de acuerdo).
La deontología es un punto de vista, sostenido por Immanuel Kant, que defiende que el propósito de la ley es codificar los deberes morales. Para los deontólogos, la ley antipipí se basa en el deber de todos los ciudadanos de respetar la sensibilidad de los demás.
El filósofo utilitarista del siglo XIX, Jeremy Bentham, afirmaba que el objetivo de la ley es producir las mejores consecuencias para el mayor número de personas. Los utilitaristas podrían sostener que la ley antipipí conlleva mejores consecuencias para un mayor número de personas (los ciudadanos), que consecuencias negativas para las pocas personas que se orinan en lugares públicos. Por lo que estos últimos deberán cambiar esa costumbre social que tienen tan arraigada.
Sin embargo, como suele ocurrir en filosofía, la primera cuestión que los ciudadanos de a pie le plantearon a los teóricos fue: «¿Existe alguna diferencia práctica —pongamos, en el tribunal de la juez Judy[8]— entre estas teorías tan monas que os han salido?». Cualquiera de las tres teorías podría justificar no sólo la ordenanza sobre decencia pública, sino también los principios legales archiestablecidos, tales como la idea de que imponer una pena por un crimen restablece el equilibro en la balanza de la justicia. Cabe justificar el castigo desde la perspectiva del desarrollo de la virtud (rehabilitación), desde la deontológica (penalizar las violaciones de los deberes públicos) o desde un punto de vista utilitarista (impedir futuras consecuencias funestas).
Los que no son filósofos, tal vez se pregunten: «Si estamos todos de acuerdo con las repercusiones, ¿qué sentido tiene discutir por qué imponemos las penas?». La única cuestión realmente de orden práctico es cómo equiparar un acto ilegal (por ejemplo, insultar a un funcionario del juzgado), con su pena correspondiente, por ejemplo, una multa de 20 dólares. ¿Qué os parece la equiparación?
Un hombre espera durante todo el día en el juzgado de tráfico a que se vea su causa. Al final, comparece ante el juez, quien le dice que tendrá que volver al día siguiente, porque se han pospuesto todos los juicios para ese día. Exasperado, el hombre pregunta:
—¿Para qué demonios tengo que volver?
El juez replica:
—¡Veinte dólares de multa por desacato! El hombre saca la cartera y el juez le dice:
—No tiene que pagar hoy.
—Quería ver cuánto llevo para ver si puedo permitirme un par de palabritas más.
Otro de los principios legales muy conocidos es la falibilidad de las pruebas circunstanciales. Una vez más, los tres teóricos abstractos estarían de acuerdo. Un teórico de la jurisprudencia virtuosa podría argumentar que los exigentes estándares de lo que es justo ante un tribunal proporcionan un modelo de virtud a los ciudadanos. Para el deontólogo, las pruebas circunstanciales pueden quebrantar la obligación universal de ser escrupulosamente justos con los demás. Para el utilitarista, el uso de las pruebas circunstanciales puede acarrear la consecuencia indeseada de llevar a la cárcel a un inocente.
De nuevo, una mente más práctica podría preguntar: «¿A quién demonios le importa por qué somos tan cautelosos con las pruebas circunstanciales?». Desde un punto de vista pragmático, nos basta con alegar su falibilidad, igual que la mujer de la siguiente historia. (Adviértase su hábil utilización de la reductio ad absurdum).
Una pareja se va de vacaciones a un centro turístico de pesca. Mientras él se echa una siesta, ella decide coger el bote e irse al lago a leer. Pero, cuando ella está tomando el sol, se acerca el sheriff local en otro bote y le dice:
—Aquí no está permitido pescar, señora. Voy a tener que detenerla.
—Pero, sheriff —se queja la mujer—. Si no estoy pescando. El sheriff insiste:
—Señora, lleva usted todo el equipo necesario para la pesca. Tengo que llevármela.
La mujer dice:
—Si lo hace, sheriff, voy a tener que denunciarle por violación.
—Pero si no la he tocado —exclama el sheriff.
—Ya —dice ella—. Pero tiene usted todo el equipo necesario para hacerlo.
Sin embargo, hay principios legales en los que sí existen grandes diferencias según la teoría básica que adoptemos, tal como se ilustra en esta historia:
Un juez llama a los dos abogados enfrentados a su despacho, y les dice:
—La razón por la que os he llamado es porque me habéis sobornado los dos.
Ambos abogados se mueven, inquietos, en sus butacas.
—Tú, Alan, me has dado quince mil dólares. Phil, tú me diste diez mil.
El juez le entrega un cheque de cinco mil dólares a Alan y dice:
—Ahora estáis a la par, por lo que en este caso voy a decidir con ecuanimidad.
Si el objetivo de prohibir los sobornos es, únicamente, proscribir las violaciones del deber de tratar con equidad a todo el mundo, podemos concederle al juez que aceptar sobornos iguales equivale a no haber aceptado ningún soborno. Lo mismo cabe decir si el propósito de prohibir los sobornos es garantizar la imparcialidad en la producción utilitarista de las buenas consecuencias. Aunque sería mucho más difícil defender que aceptar sobornos iguales fomenta la virtud tanto en la persona del juez como en las de los abogados.
Bastante mérito tiene haber llegado hasta aquí sin contar ningún chiste de abogados, ¿no os parece? Aunque, naturalmente, somos humanos…
Un abogado le manda una nota a un cliente:
«Querido Frank: Ayer me pareció verte en el centro. Crucé la calle para saludarte, pero no eras tú. Te facturo una décima parte de una hora: cincuenta dólares».
DIMITRI: Me has inspirado, Tasso. He decidido hacer oposiciones a agente de Decencia Pública. ¿Puedo contar con tu voto?
TASSO: Naturalmente, amigo. Siempre y cuando el voto sea secreto.