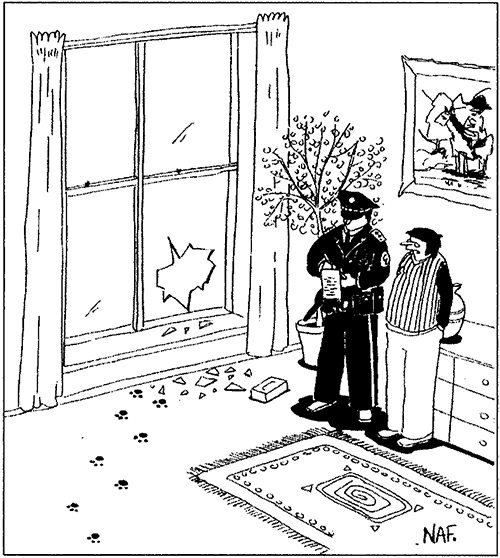
«Pero ¿qué clase de ladrón se llevaría el cuenco del perro?».
Sin la lógica, la razón es fútil. Con ella, puedes ganar discusiones y alienar a las multitudes.
DIMITRI: Hay tantas filosofías en competencia… ¿Cómo puedo saber cuál es la verdadera?
TASSO:¿Quién dice que hay una verdadera?
DIMITRI: Ya estás otra vez con lo mismo. ¿Por qué siempre respondes a una pregunta con otra pregunta?
TASSO: ¿Te supone un problema?
DIMITRI: No sé ni por qué pregunto por qué algunas cosas son verdaderas. Como que dos y dos son cuatro. Eso es verdad, y punto.
TASSO: Pero ¿cómo puedes estar seguro?
DIMITRI: Porque soy un ateniense listo.
TASSO: Esto es otro tema. Pero la razón por la que puedes estar seguro de que dos y dos son cuatro es que la afirmación cumple con las irrefutables leyes de la lógica.
LA LEY DE LA NO CONTRADICCIÓN
Tasso tiene razón.
Empecemos con un chiste clásico que se inspira en la lógica aristotélica.
Un rabino está presidiendo un tribunal en su pueblo. Schmuel se levanta y se defiende alegando:
—Rabino, Itzak pasa con sus ovejas por mis tierras y me estropea las cosechas. No es justo.
—¡Tienes razón! —dice el rabino.
Luego se levanta Itzaky dice:
—Rabino, mis ovejas sólo pueden beber agua del estanque si pasan a través de sus tierras. Sin agua, morirían. Durante siglos, los pastores hemos tenido derecho de paso por las tierras que rodean el estanque, así que yo también debo tenerlo.
—¡Tienes razón! —dice el rabino.
La señora de la limpieza, que lo ha oído todo, exclama:
—Pero, rabino, ¡no pueden tener razón los dos! A lo que el rabino responde:
—¡Tienes razón!
La señora de la limpieza ha informado al rabino de que ha violado el principio aristotélico de la no contradicción, lo que para el rabino no es tan malo como violar la ley que te impide codiciar a la criada del vecino, pero casi. La ley de la no contradicción dice que no hay nada que pueda ser así y no así a la vez.
RAZONAMIENTO ILÓGICO
El razonamiento ilógico es flagelo de filósofos pero vive Dios que puede resultar útil. Probablemente por eso esté tan extendido.
Un irlandés entra en un pub de Dublín, pide tres pintas de Guiness y bebe un sorbo de cada una por turnos, hasta que se las termina. Luego pide tres más. El barman le dice:
—¿Sabes qué? Si las pides de una en una no se te diluirá tanto la espuma.
El hombre le responde:
—Sí, ya lo sé, pero es que tengo dos hermanos, uno está en Estados Unidos y el otro en Australia. Cuando nos separamos, nos prometimos que íbamos a beber siempre así, en recuerdo de los tiempos en que bebíamos juntos. Hay una para cada uno de mis hermanos y una para mí.
El barman está emocionado, y le dice:
—¡Qué buen cliente!
El irlandés se hace habitual del pub, y siempre pide lo mismo.
Un día llega y pide dos pintas. Los otros clientes lo notan, y se hace el silencio en el bar. Cuando se aproxima a la barra para pedir una segunda ronda, el barman le dice:
—Amigo, te acompaño en el sentimiento. El irlandés replica:
—¡Ah, no… están todos bien! Lo que pasa es que yo me he hecho mormón y he dejado de beber.
En otras palabras, la lógica de autoservicio también puede prestarte un servicio.
LÓGICA INDUCTIVA
La lógica inductiva procede de las instancias particulares a las teorías generales y es el método que se utiliza para confirmar las teorías científicas. Si observas un número suficiente de manzanas cayendo del árbol, concluirás que las manzanas caen siempre para abajo, y no para los lados. Entonces podrás formular una hipótesis más general que incluya otros cuerpos, tales como las peras. Así se efectúa el proceso de la ciencia.
No existe, en la historia de la literatura, personaje tan famoso por sus poderes de deducción como el intrépido Sherlock Holmes; aunque el modo de proceder de Sherlock no acostumbra a utilizar para nada la lógica deductiva. Se basa en la lógica inductiva. En primer lugar, observa de antemano y cuidadosamente la situación, luego generaliza a partir de su experiencia previa, utilizando la analogía y la probabilidad, como en la siguiente historia:
Holmes y Watson se han ido de acampada. En plena noche, Holmes se despierta y le da un codazo a Watson.
—Watson —le dice—, mire al cielo y dígame qué ve.
—Veo millones de estrellas, Holmes —responde Watson.
—¿Y qué conclusiones saca, Watson?
Watson se detiene a pensar.
—Bueno —dice—. Astronómicamente veo que hay millones de galaxias y, potencialmente, miles de millones de planetas. Astrológicamente, observo que Saturno está en Leo. Por la hora, deduzco que son aproximadamente las tres y cuarto. Meteorológicamente, sospecho que mañana hará un día espléndido. Teológicamente, contemplo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez y sinsentido. Esto… ¿y usted qué ve?
—Watson, estúpido, ¡que alguien nos ha robado la tienda!
No sabemos exactamente cómo llegó Holmes a su conclusión, pero tal vez fuera del modo siguiente:
Inducción. Años sin llamar al talento de Holmes por su nombre…
¿UN SALTO INDUCTIVO?
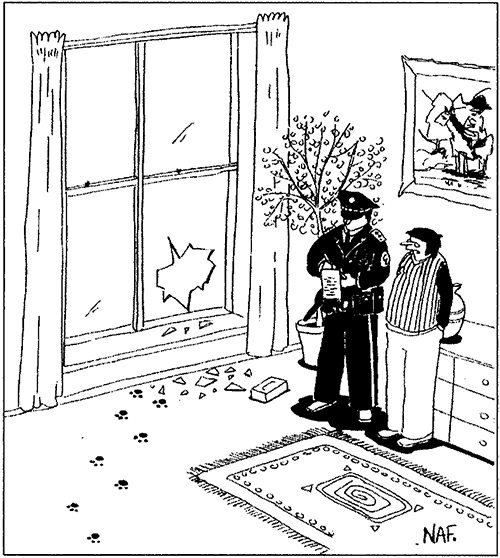
«Pero ¿qué clase de ladrón se llevaría el cuenco del perro?».
FALSACIÓN
PACIENTE: Esta noche he soñado que tenía a Jennifer Lopez y a Angelina Jolie en la cama, y que nos pasábamos la noche haciendo el amor.
LOQUERO: Es evidente que siente usted un profundo deseo de acostarse con su madre.
PACIENTE: ¿Cómo? Pero ¡si ninguna de esas mujeres se parece ni remotamente a mi madre!
LOQUERO: ¡Ajá! ¡Un mecanismo de defensa! Es evidente que está usted reprimiendo sus verdaderos deseos.
La anécdota anterior no es ningún chiste, es el modo en que razonan algunos freudianos. Y el problema de su razonamiento es que no existe un conjunto de circunstancias reales que puedan falsar su teoría edípica. En su crítica a la lógica inductiva, el filósofo del siglo XX Karl Popper afirmó que, para que una teoría se sostenga, debe haber determinadas circunstancias en las que se pueda demostrar que es falsa. En el pseudochiste anterior, no existen circunstancias bajo las que el terapeuta freudiano admita dicha evidencia.
Y he aquí un chiste real que ilustra la teoría de Popper de un modo aún más certero:
Dos tipos se están haciendo el desayuno. Uno se está untando una tostada con mantequilla y dice:
—¿Te has dado cuenta de que, si se te cae un trozo de tostada, siempre cae del lado de la mantequilla?
—No, sólo lo parece —dice el segundo tipo—. Porque cada vez que cae por el lado de la mantequilla es un fastidio limpiarlo todo. Pero me imagino que cae el mismo número de veces de un lado que del otro.
—¿Sí? —responde el primero—. Pues mira esto. Deja caer la tostada, que cae del lado sin mantequilla.
—¿Lo ves? Ya te decía yo.
—¡Ya veo lo que ha pasado! —dice el primero—. Le he puesto la mantequilla en el lado equivocado.
Para este chico, no hay evidencia que pueda falsar su teoría.
LÓGICA DEDUCTIVA
La lógica deductiva razona de lo general a lo particular. El argumento deductivo más rudimentario es el silogismo «Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal». Lo sorprendente es lo mucho que se ha desvirtuado el argumento hasta afirmar cosas como «Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal, luego Sócrates es un hombre», que no sigue una coherencia lógica. Sería tanto como decir «Todos los hombres son mortales. El hámster de mi hijo es mortal, luego el hámster de mi hijo es un hombre».
Otra de las maneras de tergiversar el argumento deductivo es partiendo de una premisa falsa.
Un viejo vaquero entra en un bar y pide un trago. Está ahí, sentado, bebiéndose su bourbon cuando una señorita se sienta junto a él. La chica se vuelve hacia el vaquero y le pregunta:
—¿Es usted un vaquero de verdad?
—Bueno —responde el vaquero—. Me he pasado la vida en un rancho, guiando manadas de caballos, reparando vallas y marcando vacas al fuego, así que supongo que sí.
—Yo soy lesbiana —dice la chica—. Me paso el día pensando en mujeres. En cuanto me levanto por la mañana, pienso en mujeres. Cuando me ducho, o veo la televisión, todo me lleva a pensar en mujeres.
Al cabo de un rato, una pareja que está sentada junto al vaquero le pregunta:
—¿Es usted un vaquero de verdad? Y él contesta:
—Eso había pensado siempre, pero acabo de descubrir que soy lesbiana.
En su primera respuesta a la pregunta de si era un vaquero de verdad, el hombre razonó del modo siguiente:
La mujer razonó como sigue:
Cuando el razonamiento del vaquero le lleva a la misma conclusión, parte de una premisa que, en su caso, es falsa; es decir, (2). Soy una mujer.
Sí, entendemos las objeciones, pero nunca os prometimos que la filosofía y los chistes eran lo mismo.
EL ARGUMENTO INDUCTIVO POR ANALOGÍA
No hay nada como el argumento por analogía. Bueno, tal vez un pato. Uno de los argumentos por analogía se halla en la respuesta a la pregunta de quién o qué creó el universo. Algunos dicen que, como el universo funciona como un reloj, debe de haber sido un relojero. Como afirmó el empirista inglés del siglo XVIII David Hume, este argumento es de lo más escurridizo, porque no existe nada perfectamente análogo al universo en su totalidad, a menos que sea otro universo, así que no deberíamos hacer pasar por el todo lo que sólo es una parte de nuestro universo. Además, ¿por qué un reloj?, se pregunta Hume. ¿Por qué no decir que el universo es análogo a un canguro? Después de todo, ambos son sistemas orgánicos interconectados. Sin embargo, la analogía del canguro nos llevaría a conclusiones muy distintas sobre el origen del universo; algo así como que nació de otro universo después de que éste practicara el sexo con un tercer universo. Uno de los problemas fundamentales de los argumentos por analogía es la presunción de que, como algunos aspectos de a son similares a b, otros aspectos de b son similares a a. Y eso no es necesariamente así.
Otro de los problemas del argumento por analogía es que, desde distintos puntos de vista, se obtienen analogías completamente diferentes.
Tres estudiantes de ingeniería están discutiendo acerca de qué tipo de divinidad debió de diseñar el cuerpo humano.
—Dios debe de ser ingeniero mecánico —dice el primero—. Mira las articulaciones.
—Pues yo pienso que debe de ser ingeniero eléctrico —afirma el segundo—. El sistema nervioso tiene miles de conexiones eléctricas.
—En realidad, es un ingeniero de caminos —asegura el tercero—. ¿Quién, si no, sería capaz de hacer pasar una tubería de vertidos tóxicos a través de un área de recreo?
En definitiva, los argumentos por analogía no son muy satisfactorios. No proporcionan el tipo de certidumbre que nos complacería cuando se trata de creencias básicas de nuestra existencia como la existencia de Dios. No hay nada peor que la mala analogía de un filósofo, excepto, quizá, la de un alumno de instituto. Echadle un vistazo a los resultados del «Concurso de analogías escritas en trabajos de instituto» que convoca The Washington Post:
LA FALACIA POST HOC ERGO PROPTER HOC
En primer lugar, cuatro cosas sobre el uso social del término: en algunos círculos, cuando se dice profiriendo una mueca, esta frase te puede hacer de lo más popular en las fiestas. Curiosamente, el efecto es precisamente el contrario cuando se dice en simple castellano: «después de, por lo tanto, a causa de». Imagínate…
La frase describe el error de dar por hecho que, como una cosa sigue a otra, ésta está causada por aquélla. Por motivos obvios, esta falsa lógica prolifera en los discursos sociopolíticos, en argumentaciones como «La mayoría de la gente que se engancha a la heroína empezó con la marihuana». Es cierto, pero una mayoría aún más amplia empezó con la leche.
El post hoc hace que la vida sea más entretenida en algunas culturas: «El sol sale cuando el gallo canta, así que el canto del gallo debe ser lo que hace que salga el sol». ¡Gracias, gallo! O, como decía una colega:
Cada mañana, salía al quicio de la puerta y exclamaba:
—¡Que esta casa esté a salvo de los tigres!
Y se volvía para adentro.
Finalmente, un día le dijimos:
—Pero ¿de qué va esto? Si no hay ni un tigre a miles de kilómetros a la redonda…
Y ella respondió:
—¿Lo veis? ¡Funciona!
Los chistes sobre el post hoc se han multiplicado en relación proporcional a las decepciones humanas.
Un viejo caballero judío se casa con una joven damisela, y están muy enamorados. No obstante, pese a los esfuerzos del marido en la cama, ella no llega al orgasmo. Como las esposas judías tienen derecho al placer sexual, deciden pedirle consejo al rabino. El rabino escucha su historia, se mesa la barba, y les sugiere lo siguiente:
—Buscad a un joven fuerte y apuesto. Pagadle para que, mientras estéis haciendo el amor, os haga señas con una toalla. Esto ayudará a la esposa a fantasear y le ocasionará un orgasmo.
Se marchan a casa y siguen el consejo del rabino. Contratan a un joven agraciado, que les hace señas mientras ellos se aplican a hacer el amor. Pero no les funciona, y ella sigue insatisfecha.
Perplejos, vuelven al rabino.
—De acuerdo —le dice el rabino al marido—. Probemos al revés. Que el muchacho le haga el amor y tú agitas la toalla.
Una vez más, escuchan el consejo del rabino. El joven se mete en la cama con la esposa, y el marido les hace señas con la toalla. El muchacho se pone a la tarea con empeño y, al cabo de poco, la mujer tiene un orgasmo increíble y suelta un grito impresionante.
El marido sonríe, mira al chico y le dice:
—¡Para que veas, imbécil! ¡Así se agita una toalla!
De acuerdo, el último sobre el post hoc. Lo prometemos.
Un octogenario que está en un asilo se cruza por el pasillo con una anciana que lleva unos pantalones capri de un rosa chicle y le dice:
—¡Hoy es mi cumpleaños!
—¡Fantástico! —responde ella—. ¿A que te digo exactamente la edad que tienes?
—¿Sí? ¿Cómo?
—Muy fácil —responde la señora—. Bájate los pantalones.
El hombre se baja los pantalones.
—Vale —le dice—. Ahora bájate los calzoncillos.
El hombre hace lo que le ordenan, la dama le acaricia un poco y le dice:
—¡Tienes ochenta y dos!
—¿Cómo lo has adivinado? —pregunta él.
—Me lo dijiste ayer —responde ella.
El anciano ha caído en el truco más viejo de la historia, el del post hoc ergo propter hoc o «después de que ella lo palpara, luego dado que le palpó»… la parte del propter es la que nos pierde siempre.
En general, el post hoc ergo propter hoc nos llama a engaño porque no nos damos cuenta de que la que opera es otra causa.
A un chico de Nueva York le llevan sus primos por los pantanos de Luisiana.
—¿Es verdad que si llevas linterna no te atacan las águilas? —pregunta el chico de ciudad.
—Depende de la velocidad a la que transportes la linterna —responde el primo.
El chico de ciudad tomó la linterna como propter cuando no era sino un complemento.
LA FALACIA DE MONTECARLO
Los jugadores de apuestas identificarán rápidamente la falacia de Montecarlo. Habrá a quienes les sorprenda enterarse de que es una falacia. Algunos la conocerán como la estrategia de Montecarlo. En realidad, muchos crupieres la usan.
Sabemos que la ruleta tiene la mitad de compartimentos negros y la mitad rojos, con un 50 por ciento de posibilidades de que se detenga en un compartimento rojo. Así, si le damos seis veces a la ruleta y se detiene seis veces en uno negro, pensamos que la suerte está de nuestro lado si apostamos a rojo. Si hacemos girar la ruleta, pongamos, mil veces —y si la ruleta no está trucada o estropeada—, debería detenerse quinientas veces en el rojo. De modo que, si se le da a la ruleta seis veces y se detiene seis veces en el rojo, caemos en la tentación de decir que nos es favorable si, a la séptima, cae de nuevo en el rojo. «Tiene que» ser rojo, ¿verdad? Pues no. La rueda tiene exactamente el mismo 50 por ciento de posibilidades de detenerse en el rojo a la séptima que en cualquier otra tirada. Y eso se verificará por más veces que hayan salido las negras.
He aquí un sabio consejo basado en la falacia de Montecarlo:
Si vas a volar en una línea comercial, llévate una bomba, por cuestión de seguridad… Por un cálculo de probabilidades, es prácticamente imposible que haya dos personas con una bomba en el mismo avión.
ARGUMENTO CIRCULAR
Un argumento circular es un argumento en el que la evidencia de una proposición contiene esa misma proposición. A menudo, la argumentación circular puede ser un chiste en sí misma, sin más adornos.
Era otoño, y los indios de la reserva le preguntaron a su nuevo jefe si el invierno iba a ser muy duro. Educado en los métodos del mundo moderno, al jefe no le habían enseñado los viejos secretos y no tenía modo alguno de saber si el invierno iba a ser frío o no. Para curarse en salud, aconsejó a la tribu que hiciera un buen acopio de madera y se preparara para un invierno frío. Algunos días después, tuvo la ocurrencia tardía de pedir consejo práctico, llamó al servicio de meteorología nacional y les preguntó si predecían un invierno muy duro. El meteorólogo le respondió que, efectivamente, creía que el invierno iba a ser duro. El jefe aconsejó a los miembros de la tribu que fueran a buscar mucha más leña.
Un par de semanas después, el jefe llamó de nuevo al servicio meteorológico.
—¿Le sigue pareciendo que el invierno va a ser duro? —preguntó el jefe.
—Naturalmente —respondió el meteorólogo—. Va a ser un invierno francamente duro.
El jefe instó a los miembros de la tribu a que recogieran cualquier trozo de madera, por pequeño que fuera. Un par de semanas después, el jefe llamó a los meteorólogos y les preguntó cómo les parecía entonces que iba a ser el invierno.
El técnico le dijo:
—¡Nuestra previsión actual es que será uno de los inviernos más fríos de todos los tiempos!
—¿De verdad? —preguntó el jefe—. ¿Cómo están tan seguros?
A lo que el meteorólogo replicó:
—¡Los indios están recogiendo leña como locos!
La evidencia en la que se basaba el jefe para pedirle a la tribu que cortara más leña es que estaban cortando más leña. Por desgracia, estaba utilizando una sierra circular.
ARGUMENTO A PARTIR DEL RESPETO A LA AUTORIDAD FALACIA DEL «ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM»
El argumento del respeto a la autoridad es uno de los favoritos del jefe. Citar el principio de autoridad como base de sus argumentos no es una falacia lógica en sí misma; la opinión de un experto es una evidencia legítima, además de otras. Lo que resulta falaz es utilizar el respeto a la autoridad como única confirmación de tu proposición, pese a las convincentes evidencias de lo contrario.
Ted se encuentra con su amigo Al y exclama:
—¡Hombre, Al, había oído que habías muerto!
—Pues no parece —se ríe Al—. ¡Como ves, estoy bastante vivo!
—No puede ser —responde Ted—. El tipo que me lo dijo era mucho más de fiar que tú.
Lo que siempre está en juego en los argumentos de autoridad es de quién acepta uno que su autoridad es legítima.
Un hombre entra en una tienda de animales y pide que le enseñen los loros. El propietario le muestra dos ejemplares espléndidos.
—Éste vale cinco mil dólares y el otro diez mil —le dice.
—¡Caramba! —replica el comprador—. ¿Qué hace el de cinco mil?
—Este loro canta todas las arias que escribió Mozart —le informa el propietario de la tienda.
—¿Y el otro?
—El otro canta todo el ciclo de El Anillo del nibelungo de Wagner. Aunque tenemos ahí a otro loro que cuesta treinta mil dólares.
—¡Santo cielo! ¿Y ése qué hace?
—Que yo sepa, nada, pero los otros lo llaman ¡maestro!
Según nuestras autoridades, algunas autoridades tienen mejores credenciales que otras; el problema surge cuando la otra parte no acepta dichas credenciales.
Cuatro rabinos acostumbraban a discutir de teología, y tres de ellos estaban siempre de acuerdo contra el cuarto. Un día, el cuarto rabino, cansado de perder siempre en las discusiones contra los otros tres, decidió apelar a la autoridad de una instancia superior.
—¡Oh, Dios mío! —exclamó—. ¡En el fondo de mi corazón sé que yo estoy en lo cierto y que los demás se equivocan! ¡Por favor, mándame una señal para que pueda probárselo!
Era un día bonito y soleado. En cuanto el rabino acabó de recitar sus plegarias, un nubarrón cruzó el cielo y se colocó sobre los cuatro rabinos. Retumbó una vez y desapareció.
—¡Es una señal divina! ¿Lo veis? ¡Tengo razón, lo sabía!
Pero los otros no dieron su brazo a torcer, aduciendo que, incluso en los días más espléndidos, se formaban nubarrones.
Así que el rabino rezó de nuevo.
—Oh, Dios mío, necesito una señal más grande para demostrarles que tengo la razón y ellos no. ¡Te lo ruego, Señor, una señal más grande!
En esta ocasión, aparecieron cuatro nubarrones, se precipitaron unos sobre otros hasta formar un nubarrón muy grande, y un relámpago partió en dos un árbol de una colina cercana.
—¡Ya os dije que tenía razón! —gritó el rabino, pero sus amigos insistieron en que no había ocurrido nada que no se pudiera explicar por causas naturales.
El rabino estaba meditando las palabras con las que rogarle a Dios que le mandara una señal muy, muy grande, pero en cuanto dijo: «Oh, Dios mío…», el cielo se puso gris como panza de burra, la tierra se sacudió y una voz profunda y atronadora pronunció: «¡Él tieeeeene razóóóón!».
El rabino se puso en jarras, se volvió hacia los demás y les dijo:
—¿Y ahora, qué?
—¿Qué de qué? —respondió uno de los otros rabinos, encogiéndose de hombros—. Ahora somos tres contra dos.
LA PARADOJA DE ZENÓN
Una paradoja es un razonamiento profundo en apariencia, basado en presunciones aparentemente válidas, que conduce a una contradicción o a otra conclusión obviamente falsa. Esto mismo dicho de otro modo, podía ser la definición de un chiste o, al menos, de la mayoría de los chistes que aparecen en este libro. Hay algo absurdo en las cosas verdaderas y lógicas que nos pueden llevar a sacar conclusiones falsas, y lo absurdo es divertido. Cuando ocupamos nuestra mente con dos ideas mutuamente contradictorias nos entra la risa. Además, y mucho más importante, si eres capaz de contar una buena paradoja, las risas de tus contertulios te convertirán en el amo de la fiesta.
Hablando de sostener dos ideas mutuamente exclusivas simultáneamente, el rey indiscutible es Zenón de Elea. ¿Sabéis la historia de la carrera entre Aquiles y la tortuga? Naturalmente, Aquiles puede correr más que la tortuga, así que le da una buena ventaja. Cuando suena el disparo —o, como solían decir en el siglo I d.C., cuando cae la jabalina— el primer objetivo de Aquiles es llegar al punto en que empezó la tortuga. Naturalmente, para entonces la tortuga ha avanzado muy poquito. Así que, ahora, Aquiles tiene que llegar a ese punto. Cuando llega, la tortuga ha avanzado. Por más que Aquiles logra llegar al punto en el que estaba anteriormente la tortuga, por más que llegue un número infinito de veces allá, Aquiles nunca la alcanzará, aunque se le acerque mucho. A la tortuga le basta con no pararse para ganar la carrera.
De acuerdo, Zenón no es tan divertido como Jay Leno[3] u otros presentadores, pero no está mal para ser un filósofo del siglo V a.C. Aunque, si bien un monologuista contemporáneo diría: «Como este gag, tengo cientos», Zenón sólo tenía cuatro. Otro era su paradoja del atletismo.
Para llegar al final de pista, el corredor debe completar una serie de etapas. Tiene que correr hasta la mitad; luego tiene que correr de la mitad hasta la distancia restante; luego del centro hasta la distancia restante, etc., etc. Teóricamente hablando, como tiene que llegar un número infinito de veces hasta las mitades, nunca puede llegar a la meta. Aunque, naturalmente, llega. Eso lo vio hasta Zenón. Este viejo chiste podría ser, aunque no lo es, otra de sus salidas cómicas:
VENDEDOR: Señora, esta aspiradora le ahorrará la mitad del trabajo.
SEÑORA: ¡Fantástico! Pues póngame dos.
Este chiste tiene un detalle muy curioso. La paradoja de la carrera va en contra del sentido común y, aunque no le hallemos el defecto, sabemos que algo no funciona. No obstante, en el chiste de la aspiradora el razonamiento de Zenón no es, en absoluto, paradójico. Si el objetivo de la mujer es no dedicarle nada de tiempo a la limpieza, no hay número de aspiradoras (ni de gente que realice la tarea con ella) que le ahorre tener que hacerlo. Aspirar con dos aparatos significará que limpiar la alfombra le llevará tres cuartas partes del tiempo que antes; con tres, cinco sextos del tiempo inicial; y así, hasta que el número de aspiradoras se eleve al infinito.
PARADOJAS LÓGICAS Y SEMÁNTICAS
La madre de todas las paradojas semánticas era la paradoja de Russell, llamada así porque su autor fue el filósofo inglés del siglo XX Bertrand Russell. Dice lo siguiente: «¿Es el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos miembro de sí mismo?». Esta paradoja es la monda; siempre, claro, que seas licenciado en exactas. Pero, espera. Afortunadamente, dos otros lógicos del siglo XX, Grelling y Nelson, concibieron una versión más accesible de la paradoja de Russell. Se trata de una paradoja semántica que se basa en el concepto de las palabras que se refieren a sí mismas.
Dice así: existen dos tipos de palabras, las que se refieren a sí mismas (autológicas) y las que no (heterológicas). Algunos ejemplos de palabras autológicas son «corto» (que es una palabra corta), «polisilábico» (que tiene varias sílabas). Monosilábico (una palabra que tiene mucho más que una sílaba) es un ejemplo de palabra heterológica. La pregunta es: ¿la palabra «heterológico» es autológica o heterológica? Si es autológica, entonces es heterológica. Y, si es heterológica, entonces es autológica. ¿A que tiene gracia?
¿No la tiene? Pues he aquí otro caso en el que convertir un concepto filosófico en una historia divertida lo deja aún más claro:
Había un pueblo en el que el único barbero —que, a la sazón, era un hombre— afeitaba a todos los lugareños, y sólo a los lugareños que no se afeitaban solos. ¿Se afeitaba el barbero a sí mismo?
Si lo hace, la respuesta es sí. Si no lo hace, la respuesta también es sí.
Pues ésta es la paradoja de Russell en su versión para fiestas.
No acostumbramos a colarnos en los lavabos de señoras, por lo que no podemos saber a ciencia cierta lo que ocurre ahí dentro, pero sabemos que a los lectores masculinos les sonarán las paradojas que se suelen hallar escritas en las paredes de los lavabos, especialmente en los institutos. Son paradojas lógico-semánticas que pueden colocarse en pie de igualdad con las de Russell o las Grelling y Nelson, sólo que más concisas. ¿Te acuerdas de ésta? ¿Te acuerdas de dónde estabas sentado?
Verdadero o falso: «Esta frase es falsa».
O
Si un hombre intenta errar, y lo consigue ¿qué diremos que ha hecho?
Date el gusto de escribir «¿La palabra “heterológico” es heterológica o autológica?» en las paredes del urinario la próxima vez que lo visites. Es un grafito con mucha clase.
DIMITRI: Gracioso. Pero ¿qué tiene todo esto que ver con la respuesta a las Grandes Preguntas?
TASSO: Bueno, pongamos que vas de visita al oráculo de Delfos y le preguntas: «¿De qué va todo esto, Delfi?», y él te responde: «La vida es una merendola, todas las merendolas son divertidas; así que la vida es divertida». La lógica te da temas de los que charlar.