
De acuerdo con el Primer Pergamino de Wen el Eternamente Sorprendido, Wen salió de la cueva donde había recibido la iluminación y se adentró en la alborada del primer día del resto de su vida. Se quedó mirando un tiempo el sol naciente, porque nunca antes lo había visto.
Dio un golpecito con su sandalia a la figura adormilada de Clodpool el aprendiz y dijo:
—He visto. Ahora entiendo.
Luego se detuvo y miró la cosa que había al lado de Clodpool.
—¿Qué es esa cosa tan asombrosa? —preguntó.
—Esto… ejem… es un árbol, maestro —respondió Clodpool, que no se había despertado del todo—. ¿Se acuerda? Ya estaba aquí ayer.
—No hubo ningún ayer.
—Esto… ejem… Creo que sí lo hubo, maestro —dijo Clodpool, poniéndose de pie con esfuerzo—. ¿Se acuerda? Subimos hasta aquí y yo le hice la comida, y le quité la corteza a su sklang porque no la quería.
—Me acuerdo de ayer —admitió Wen en tono pensativo—. Pero es ahora cuando tengo el recuerdo en la cabeza. ¿Acaso ese ayer fue real? ¿O solamente es real el recuerdo? En verdad, yo no había nacido ayer.
La cara de Clodpool se convirtió en una máscara de incomprensión agónica.
—Querido y tonto Clodpool, lo he aprendido todo —dijo— En la palma de la mano no existe ni pasado ni futuro. Solamente existe el ahora. No hay otro tiempo que el presente. Tenemos mucho que hacer.
Clodpool vaciló. Había algo nuevo en su maestro. Tenía un resplandor en la mirada y cuando se movía brillaban en el aire extrañas luces de color azul plateado, como reflejos sacados de espejos líquidos.
—Ella me lo ha contado todo —continuó Wen—. Ahora sé que el tiempo se hizo para los hombres, y no al revés. He aprendido a darle forma y a plegarlo. Sé cómo hacer que un momento dure para siempre, porque ya ha sido así. Y te puedo enseñar esas habilidades hasta a ti, Clodpool. He oído los latidos del corazón del universo. Conozco las respuestas a muchas preguntas. Pregúntame.
El aprendiz le dirigió una mirada adormilada. Era demasiado temprano para ser tan temprano. Eso era lo único que tenía claro de momento.
—Esto… ¿qué quiere el maestro para desayunar? —dijo.
La mirada de Wen bajó desde donde estaban acampados y recorrió los campos nevados y las montañas de color púrpura en dirección a la dorada luz del día que estaba creando el mundo, y reflexionó sobre ciertos aspectos de la humanidad.
—Vaya —dijo él—. Una de las difíciles.
* * *
Para que algo exista, tiene que ser observado.
Para que algo exista, tiene que ocupar una posición en el tiempo y el espacio.
Y esto explica por qué nueve décimas partes de la masa del universo están sin catalogar.
Las nueve décimas partes del universo consisten en el conocimiento de la posición y dirección de todo lo que hay en la otra décima parte. Todo átomo tiene su biografía, toda estrella su expediente, todo intercambio químico su equivalente al inspector con su portapapeles. Están sin catalogar porque son las que están catalogando al resto, y es imposible estar encima de todo[1].
Nueve décimas partes del universo, de hecho, son el papeleo.
Y quien busca la historia debe recordar que las historias no se despliegan. Se entretejen. Una serie de acontecimientos que empiezan en lugares distintos y en momentos distintos terminan desembocando todos sobre ese único y diminuto punto en el espaciotiempo que es. el momento perfecto.
Supongamos que alguien convence a un emperador para que se ponga una indumentaria nueva cuyo material es tan fino que, para el ojo común, no existe. Y supongamos que un niño señala este hecho con voz alta y clara.
Entonces tenemos la historia del emperador que no llevaba ropa.
Pero si supiéramos un poco más, sería el cuento del niño a quien su padre dio una zurra bien merecida por faltarle el respeto a la realeza y castigó sin salir.
O la historia de la multitud a quien la guardia reunió para decirles que esto no ha pasado, ¿vale? ¿Algo que decir?
O bien podría ser la historia de cómo un reino entero vio de pronto los beneficios de la «ropa nueva» y se volvió entusiasta de los deportes saludables[2] practicados en una atmósfera animada y refrescante, que fueron ganando muchos adeptos cada año y acabaron provocando una recesión al colapsarse la industria textil convencional.
Hasta podría ser la historia de la Gran Epidemia de Neumonía del 09.
Todo depende de cuánto sepa uno.
Supongamos que hemos pasado miles de años contemplando cómo la nieve se va acumulando lentamente, cómo se va comprimiendo y haciendo presión sobre la roca profunda de debajo hasta que el glaciar alumbra sus icebergs sobre el mar, y entonces podemos ver un iceberg que se adentra flotando por las aguas gélidas y conocer a su cargamento de felices osos polares y focas, todos llenos de ganas de iniciar una excitante nueva vida en el otro hemisferio, donde dicen que los témpanos de hielo están rellenos de crujientes pingüinos, y de pronto, ¡patapum! La tragedia se cierne en forma de miles de toneladas de hierro inexplicablemente flotante y de una emocionante banda sonora…
… querríamos conocer la historia entera. Y esta empieza con escritorios.
Se trata del escritorio de un profesional. Está claro que su propietario vive para trabajar. Hay… toques humanos, pero se trata de los toques humanos que permite la costumbre estricta en un mundo gélido de deber y rutina.
La mayoría se encuentran en el único elemento de verdadero color presente en esta escena de negros y grises: un tazón para el café. Alguien, en algún lugar, ha querido que fuera un tazón alegre. Tiene un dibujo bastante poco realista de un oso de peluche junto a la inscripción «Al mejor abuelito del mundo», y el ligero cambio de estilo de las letras en la palabra «abuelito» deja claro que el tazón está comprado en uno de esos tenderetes que tienen cientos de tazones idénticos, declarando que son para el mejor abuelito / papá / mamá / abuelita / tío / tía / espacio en blanco del mundo. Da la impresión de que únicamente alguien que no tuviera gran cosa más en la vida guardaría como oro en paño semejante baratija.
En el momento presente, el tazón está lleno de té, con una rodaja de limón.
La superficie inhóspita del escritorio también contiene un abrecartas con forma de guadaña y varios relojes de arena.
La Muerte levanta el tazón con su mano esquelética…
… y dio un sorbo, tras el que solo se detuvo para mirar de nuevo la inscripción que había leído miles de veces antes de dejar el tazón sobre la mesa.
MUY BIEN, dijo, en tono de campanas fúnebres. ENSÉÑAMELO.
El último objeto que había sobre el escritorio era un artilugio mecánico. «Artilugio» era exactamente la palabra que lo definía. La mayor parte del mismo la formaban dos discos, Uno de ellos era horizontal y contenía retales cuadrados muy pequeños, colocados en círculo, de lo que resultará ser alfombra. El otro estaba colocado en vertical y tenía un gran número de brazos, cada uno de los cuales sostenía una tostadita muy pequeña untada de mantequilla. Cada tostada estaba colocada de forma que girara libremente mientras la rotación de la rueda la hacía descender sobre el disco de la alfombra.
CREO QUE ESTOY EMPEZANDO A COGER LA IDEA, dijo la Muerte.
La pequeña figura que había junto a la máquina hizo un saludo marcial enérgico y sonrió, si es que una calavera de rata podía sonreír. A continuación se cubrió las cuencas oculares con unos anteojos protectores, se levantó los bajos de la túnica y trepó hacia el interior de la máquina.
La Muerte nunca había tenido del todo claro por qué permitía que la Muerte de las Ratas tuviera un existencia independiente. Al fin y al cabo, ser la Muerte comportaba ser la Muerte de todo, incluyendo a los roedores de todas clases. Pero tal vez todo el mundo necesita una parte minúscula de sí mismo a la que pueda permitir, metafóricamente, correr desnudo bajo la lluvia[3], que piense los pensamientos impensables, que se esconda en rincones y espíe a los demás, que cometa las acciones prohibidas pero agradables.
Lentamente, la Muerte de las Ratas accionó los pedales. Las ruedas empezaron a girar.
—Emocionante, ¿eh? —dijo una voz ronca junto al oído de la Muerte. Pertenecía a Dijo, el cuervo, que se había sumado a la población de la casa en calidad de transporte personal y amigote de la Muerte de las Ratas. Tal como siempre decía, él solamente se había apuntado por si pillaba algún ojo.
Las alfombras empezaron a girar. Las tostaditas diminutas las golpearon al azar, a veces con un chapoteo de mantequilla y a veces sin él. Dijo miró con atención, por si en aquel asunto había globos oculares involucrados.
La Muerte vio que se había invertido tiempo y esfuerzo en diseñar un mecanismo que volviera a untar de mantequilla cada tostada a su vuelta. Un mecanismo todavía más complejo contaba el número de alfombras embadurnadas.
Después de un par de rotaciones completas, la aguja que indicaba la proporción de alfombras embadurnadas se movió hasta el sesenta por ciento, y en ese momento las ruedas se detuvieron.
¿Y BIEN?, dijo la Muerte. SI LO HICIERAS OTRA VEZ, PODRÍA SER MUY BIEN QUE…
La Muerte de las Ratas tiró de una palanca de marchas y empezó a pedalear de nuevo.
IIIc, ordenó. La Muerte se acercó obedientemente.
Esta vez la aguja solamente subió hasta el cuarenta por ciento.
La Muerte se acercó todavía más.
Los ocho retales de alfombra manchados de mantequilla la segunda vez eran exactamente los mismos que habían quedado limpios la primera.
Dentro de la máquina ronronearon unas ruedas dentadas de aspecto arácnido. Del mecanismo salió un letrero, bastante tembloroso, sujeto con un resorte de muelles, que provocó un efecto visual equivalente al de la palabra «boing».
Un momento después, se encendieron dos bengalas con un destello y siguieron chispeando entrecortadamente a ambos lados de la palabra MALIGNIDAD.
La Muerte asintió. Era justo lo que había sospechado. Atravesó su estudio, con la Muerte de las Ratas correteando delante de él, y llegó a un espejo de cuerpo entero. Estaba oscuro como el fondo de un pozo. El marco tenía calaveras y huesos labrados, por mantener las apariencias: la Muerte no se podía mirar a la calavera en un espejo rodeado de querubines y de rosas.
La Muerte de las Ratas trepó por el marco en medio de un revuelo de zarpas y se quedó mirando expectante a la Muerte desde encima. Dijo revoloteó hasta allí y le dio un picotazo a su propio reflejo, basándose en que todo merecía un intento.
MUÉSTRAME, dijo la Muerte. MUÉSTRAME… MIS PENSAMIENTOS.
Apareció un tablero de ajedrez, pero era triangular y tan grande que solamente se podía ver la punta más cercana. En aquella punta se encontraba el mundo: tortuga, elefantes, pequeño sol orbital y todo. Era el Mundodisco, que existía únicamente al borde de la improbabilidad total y, por tanto, en terreno fronterizo. El terreno fronterizo es donde se cruza la frontera, y a veces se cuelan en el universo cosas que tienen en mente bastante más que una vida mejor para sus hijos y un futuro maravilloso en la industria de los servicios domésticos y la recogida de fruta.
Todos los demás triángulos blancos o negros del tablero de ajedrez, hasta llegar al infinito, estaban ocupados por figuras pequeñas y grises, parecidas a pequeñas túnicas vacías con capucha.
¿Por qué ahora?, pensó la Muerte.
Los reconoció. No eran formas de vida. Eran… formas de no-vida. Eran los observadores del funcionamiento del universo, sus funcionarios, sus auditores. Se encargaban de que las cosas giraran y las rocas cayeran.
Y creían que para que algo exista, necesita tener una posición en el espacio y el tiempo. La llegada de la humanidad les había dado un susto desagradable. La humanidad prácticamente consistía por completo en cosas que carecían de posición en el espacio y el tiempo, cosas como la imaginación, la compasión, la esperanza, la historia y la creencia. Si se les quitaba esas cosas, no quedaba más que un simio que se caía muy a menudo de los árboles.
La vida inteligente era, por tanto, una anomalía. Desordenaba toda la clasificación. Los Auditores aborrecían aquella clase de cosas. Y cada cierto tiempo intentaban ordenarlo un poco todo.
El año anterior, los astrónomos del Mundodisco entero se habían quedado perplejos al ver cómo las estrellas giraban suavemente por el cielo mientras la tortuga del mundo ejecutaba un viraje. El grosor del mundo nunca les permitió verlo, pero la cabeza anciana de Gran A’Tuin había salido disparada hacía abajo para apartar de un mordisco el asteroide que venía a toda velocidad y que, de haber impactado, habría significado que ya a nadie le haría falta comprarse una agenda.
No, el mundo podía hacerse cargo de las amenazas obvias como aquella. Así que ahora las túnicas grises se decantaban por escaramuzas más sutiles y cobardes en su deseo incansable de un universo donde no pasara nada que no fuera completamente predecible.
El efecto «lado de la mantequilla hacia abajo» no era más que un indicador trivial pero elocuente. Mostraba un aumento de la actividad. Rendíos, era el mensaje eterno de las túnicas grises. Volved a ser manchas en el océano. Las manchas no dan problemas.
Pero el gran juego continuaba a muchos niveles, la Muerte lo sabía. Y a menudo era difícil saber quién estaba jugando.
TODA CAUSA TIENE SU EFECTO, dijo en voz alta. POR TANTO, CADA EFECTO TIENE SU CAUSA. Hizo un gesto con la cabeza hacia la Muerte de las Ratas. MUÉSTRAME, dijo la muerte. MUÉSTRAME… UN PRINCIPIO.
Tic
Era una noche glacial de invierno. El hombre aporreaba la puerta de atrás, haciendo que resbalara la nieve desde el tejado.
La chica, que había estado admirando su sombrero nuevo en el espejo, ajustó el escote ya bajo de su vestido para hacerlo un poco más revelador, por si acaso el visitante era un hombre, y fue a abrir la puerta.
Una figura se perfiló sobre la luz gélida de las estrellas. Ya se le estaban acumulando los copos de nieve sobre la capa.
—¿La señora Ogg? ¿La comadrona? —inquirió.
—Señorita, si no le importa —dijo ella con orgullo—. Y también bruja, claro. —Señaló su nuevo sombrero puntiagudo negro. Todavía estaba en la fase de llevarlo puesto en casa.
—Tiene que venir de inmediato. Es muy urgente.
De pronto pareció que a la chica le entraba el pánico.
—¿Es la señora Tejedor? Me parece que no salía de cuentas hasta dentro de dos sem…
—He venido desde muy lejos —dijo la figura—. Dicen que es usted la mejor del mundo.
—¿Cómo? ¿Yo? ¡Pero si solamente he estado en un parto! —dijo la señorita Ogg, que ahora parecía acorralada—. ¡Sedes Pectiva tiene mucha más experiencia que yo! ¡ Y la vieja Minnie Descaradia también! La señora Tejedor iba a ser mi primer parto yo sola, porque es más grande que un armari…
—Le pido disculpas. No le hago perder más tiempo.
El desconocido se retiró a las sombras moteadas de copos de nieve.
—¿Hola? —dijo la señorita Ogg—. ¿Hola?
Pero allí no había nada, salvo huellas de pisadas. Que se detenían en mitad del camino cubierto de nieve…
Tac
Alguien aporreó la puerta. La señora Ogg dejó en el suelo al niño que tenía sentado en la rodilla y fue a abrir el pestillo.
Una figura oscura se perfilaba sobre el horizonte de aquel cálido atardecer estival, y tenía algo extraño en los hombros.
—¿Señora Ogg? ¿Ya se ha casado usted?
—Ajá. Dos veces —dijo la señora Ogg en tono risueño—. ¿Qué puedo hacer por ust…?
—Tiene que venir de inmediato. Es muy urgente.
—No sabía yo que nadie estuviera…
—He venido desde muy lejos —dijo la figura.
La señora Ogg hizo una pausa. Había algo raro en la forma en que el hombre había pronunciado la palabra «lejos». Y se había dado cuenta de que la sustancia blanca que tenía sobre la capa era nieve, derritiéndose a toda prisa. Un vago recuerdo se agitó.
—Bueno, pues —dijo ella, porque en la última veintena aproximada de años había aprendido mucho—. No le digo que no, y siempre haré todo lo que pueda, pregunte a cualquiera. Pero yo no diría que soy la mejor. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, yo.
—Oh. En ese caso, ya volveré a llamarla en un… momento más conveniente.
—¿Por qué tiene nieve en los…?
Pero aunque no fue exactamente que se esfumara, el desconocido ya no estaba presente.
Tic
Alguien aporreó la puerta. Tata Ogg dejó con cautela su coñac de antes de acostarse y contempló un momento la pared. Una vida entera de brujería en el límite[4] había afinado en ella una serie de sentidos que casi nadie llegaba nunca realmente a saber que tenía, y algo le hizo «clic» en la cabeza.
En el fogón, el cazo para su botella de agua caliente estaba a punto de hervir.
Dejó su pipa sobre la mesa, se levantó y abrió la puerta en aquella medianoche de primavera.
—Has venido desde muy lejos, supongo —dijo, sin mostrar ninguna sorpresa ante la figura oscura.
—Así es, señora Ogg.
—Todos los que me conocen me llaman Tata. Examinó la nieve a medio derretir que le goteaba de la capa al hombre. Hacía un mes que no nevaba allí arriba.
—Y me imagino que es urgente, ¿no? —dijo, a medida que se desplegaba el recuerdo.
—Ciertamente.
—Y ahora has de decirme: «Tiene que venir de inmediato».
—Tiene que venir de inmediato.
—Pues bueno —dijo ella—. Diría que sí, que soy una comadrona bastante buena, aunque esté mal que lo diga yo. He traído cientos al mundo. Hasta a trolls, que no es un trabajo para novatas. Me sé los partos del derecho y del revés y a veces casi hasta de lado. Aunque siempre he estado dispuesta a aprender cosas nuevas. —Bajó la vista con humildad—. No diría que soy la mejor —continuó—, pero tengo que decir que no se me ocurre nadie mejor.
—Tiene que venir conmigo ahora mismo.
—Ah, con que «tengo» que hacerlo, ¿eh?
—¡Sí!
Las brujas del límite piensan a toda velocidad, porque los límites pueden cambiar muy deprisa. Y aprenden a percibir cuándo se está desplegando una mitología, y cuándo lo mejor que se puede hacer es entrar en su camino y correr para no quedarse atrás.
—Voy a buscar…
—No hay tiempo.
—Pero no puedo salir así como así y…
—Ahora.
Tata cogió de detrás de la puerta la bolsa de los partos que siempre guardaba allí para las ocasiones como aquella, llena de las cosas que sabía que querría y algunas que siempre rezaba para no necesitar nunca.
—Vale —dijo.
Y salió.
Tac
El agua estaba apenas empezando a hervir en el fogón cuando Tata regresó a su cocina. Se quedó mirando el hervidor un momento y luego lo apartó del fuego.
Seguía quedando un poco de coñac en la copa que tenía junto a la silla. La vació de un trago y luego volvió a llenarla hasta arriba con la botella.
Cogió su pipa. La cazoleta seguía caliente. Dio una calada y las ascuas crepitaron.
Luego sacó algo de su bolsa, que ahora estaba considerablemente más vacía y, copa de coñac en mano, se sentó a mirarlo.
—Vaya —dijo por fin—. Esto ha sido muy… inusual…
Tic
La Muerte vio cómo la imagen se diluía. Unos cuantos copos de nieve que habían salido volando del espejo ya estaban derretidos en el suelo, pero en el aire seguía flotando un aroma a humo de pipa.
AH, YA VEO, dijo. UN PARTO, EN CIRCUNSTANCIAS EXTRAÑAS, PERO ¿ES AHÍ DONDE ESTABA EL PROBLEMA O ES AHÍ DONDE VA A ESTAR LA SOLUCIÓN?
IIIc, dijo la Muerte de las Ratas.
CIERTO, DIJO LA MUERTE. ES MUY POSIBLE QUE TENGAS RAZÓN. PERO SÍ SÉ QUE LA COMADRONA NO ME LO DIRÁ NUNCA. La Muerte de las Ratas pareció sorprendida.
—¿IIIc?
La Muerte sonrió.
¿LA MUERTE? ¿PREGUNTANDO POR LA VIDA DE UN BEBÉ? NO. ELLA NO ME LO DIRÍA.
—Perdonadme —dijo el cuervo—. Pero ¿cómo puede ser que la señorita Ogg se convirtiera en la señora Ogg? Me suena un poco a arreglo rural, no sé si me entendéis.
LAS BRUJAS SIGUEN LOS LINAJES MATERNOS, dijo la Muerte. LES RESULTA MUCHO MÁS FÁCIL CAMBIAR DE HOMBRE QUE CAMBIAR DE APELLIDO.
Regresó a su escritorio y abrió un cajón. De allí sacó un grueso tomo encuadernado en negro. En la portada, allí donde en otros libros parecidos podría leerse «Nuestra boda» o «Álbum de fotos marca Acmé», decía «RECUERDOS».
La Muerte pasó con cautela las gruesas páginas. Algunos de los recuerdos se escaparon mientras lo hacía, formando antes de que la página terminara de pasar imágenes fugaces en el aire, que se alejaban volando y se deshacían en los rincones lejanos y oscuros de la sala. También se oyeron retazos de sonido, de risas, lágrimas, gritos y por alguna razón un breve arranque de música de xilófono, que provocó una pausa momentánea en la Muerte.
Los inmortales tienen mucho que recordar. A veces es mejor guardar las cosas en un lugar seguro.
Un recuerdo antiguo, marrón y de bordes agrietados, remoloneó en el aire de encima del escritorio. Mostraba a cinco figuras, cuatro de ellas a caballo, la quinta en cuadriga y todas aparentemente saliendo al galope de una tormenta eléctrica. Los caballos iban a galope tendido. Había mucho humo y llamas y excitación general.
AH, LOS VIEJOS TIEMPOS, comentó la Muerte. ANTES DE QUE SE PUSIERA DE MODA ESTO DE TENER UNA CARRERA EN SOLITARIO.
¿IIIc?, se interesó la Muerte de las Ratas.
OH, SÍ, dijo la Muerte. AL PRINCIPIO ÉRAMOS CINCO. CINCO JINETES. PERO YA SABES CÓMO SON LAS COSAS. SIEMPRE HAY ALGUNA PELEA. DESACUERDOS CREATIVOS, HABITACIONES DESTROZADAS, ESA CLASE DE COSAS. Suspiró. Y SE DICEN COSAS QUE TAL VEZ NO SE TENDRÍAN QUE HABER DICHO.
Pasó unas cuantas páginas más y volvió a suspirar. Cuando necesitabas un aliado y eras la Muerte, ¿en quién podías confiar a ciegas?
Su mirada pensativa se posó en el tazón con el oso de peluche.
Por supuesto, siempre estaba la familia. Sí. Había prometido no volver a hacer aquello, pero nunca les había cogido el tranquillo a las promesas.
Se levantó y regresó al espejo. No había mucho tiempo. Las cosas que se veían en el espejo estaban más cerca de lo que parecía.
Se oyó el susurro de un resbalón, hubo un instante de silencio sin resuello y por fin un estrépito como si alguien hubiera dejado caer una bolsa de bolos.
La Muerte de las Ratas hizo un gesto de dolor. El cuervo levantó el vuelo a toda prisa.
AYUDADME A LEVANTARME, POR FAVOR, dijo una voz procedente de las sombras. Y LUEGO, POR FAVOR, LIMPIAD ESA MALDITA MANTEQUILLA.
Tac
Este otro escritorio era un campo de galaxias.
Centelleaban cosas. Había ruedas y espirales complejas, resplandecientes contra la oscuridad.
A Jeremy siempre le había gustado el momento en que tenía un reloj desmontado, con todas sus ruedecitas y sus muelles meticulosamente desplegados sobre el mantel de terciopelo ante él. Era como observar el Tiempo en sí, a piezas, controlable, cada parte entendida…
Él desearía que su vida fuera así. Qué bonito sería reducirla a fragmentos y extenderlos todos sobre la mesa, limpiarlos y engrasarlos como era debido y montarlos para que se enroscaran y giraran correctamente. Pero a veces parecía que la vida de Jeremy la había ensamblado un artesano no muy competente, que había permitido que cierto número de piezas pequeñas pero importantes salieran despedidas contra los rincones de la sala.
Le gustaría que le cayera mejor la gente, pero por alguna razón era incapaz de llevarse bien con nadie. Nunca sabía qué decirle. Si la vida fuera una fiesta, él no estaría ni siquiera en la cocina. Él envidiaba a la gente que lograba llegar a la cocina: allí seguramente podrían probarse los restos de la salsa y habría un par de botellas de vino barato traídas por alguien, que probablemente no estarían tan mal después de sacarles las colillas apagadas dentro. Hasta puede que en la cocina hubiera una chica, aunque Jeremy conocía los límites de su imaginación.
Pero Jeremy nunca conseguía ni siquiera una invitación.
Los relojes, sin embargo… los relojes eran distintos. A los relojes sí que sabía ponerlos en marcha.
Su nombre completo era Jeremy Relójez, y no era casualidad. Llevaba siendo miembro del Gremio de Relojeros desde que tenía escasos días de edad, y todo el mundo sabía qué quería decir eso. Quería decir que su vida había empezado en una cesta, colocada en un umbral. Todo el mundo sabía cómo funcionaba. Los Gremios siempre acogían a los bebés que se encontraban por las mañanas junto con las botellas de leche. Era una antigua forma de caridad, y había destinos mucho peores. Los huérfanos recibían una vida, y algo parecido a una crianza, y un oficio, y un futuro, y un nombre. Muchas damas distinguidas o maestros artesanos o dignatarios de la ciudad tenían apellidos delatores, como Ludd o Mantecoso o Chisti o Relójez. Les habían puesto el apellido de héroes del oficio o deidades patronas, y eso los convertía en familia, de algún modo. Los mayores recordaban su procedencia, y en la Vigilia de los Puercos se prodigaban en donaciones de comida y ropa a sus diversos hermanos y hermanas menores de cesta. No era perfecto, pero ¿qué lo es?
Así que Jeremy había crecido sano, y más bien extraño, y con un don para su oficio de adopción que casi compensaba todos los demás atributos personales que no poseía.
Sonó la campanilla de la tienda. Él suspiró y dejó su lupa. No se apresuró, sin embargo. La tienda estaba llena de cosas que mirar. A veces hasta tenía que carraspear para llamar la atención del cliente. Aunque hay que aclarar que a veces Jeremy tenía que carraspear para llamar la atención de su reflejo cuando se estaba afeitando.
Jeremy intentaba ser una persona interesante. El problema residía en que era de esa clase de personas que, tras decidir volverse interesantes, lo primero que hacen es buscar algún libro que se titule Cómo ser una persona interesante, y a continuación ver si hay cursos disponibles. Le desconcertaba que la gente pareciera pensar que era un conversador aburrido. Pero sí podía hablar sobre relojes de toda clase. Relojes mecánicos, relojes mágicos, relojes de agua, relojes de fuego, relojes florales, relojes de vela, relojes de arena, relojes de cuco, los poco conocidos relojes de escarabajo hershebiano… Y sin embargo, por alguna razón siempre se le terminaban los oyentes antes que los relojes.
Salió a su tienda y se detuvo en seco.
—Oh… siento mucho haberla hecho esperar —dijo. Era una mujer. Y dos trolls habían tomado posiciones en el lado de dentro de la puerta. Sus gafas oscuras y sus enormes trajes negros mal entallados los marcaban como gente que dejaba marcas en la gente. Uno de ellos hizo crujir los nudillos cuando vio que Jeremy lo estaba mirando.
La mujer iba enfundada en un abrigo de pelo blanco enorme y caro, lo cual tal vez justificara los trolls. El pelo largo y negro le caía sobre los hombros y en la cara llevaba un maquillaje tan pálido que era casi del mismo tono que el abrigo. Era… bastante atractiva, pensó Jeremy, que admitía no ser el mejor juez para aquellas cosas, aunque se trataba de una belleza monocroma. Se preguntó si sería una zombi. Ahora había bastantes en la ciudad, y los más prudentes sí se habían llevado el dinero a la tumba, y probablemente se podían permitir un abrigo como aquel.
—¿Un reloj de escarabajo? —preguntó ella. Acababa de dar la espalda a su cúpula de cristal.
—Ah, esto, sí… el escarabajo abogado hershebiano tiene una rutina diaria muy fiable —explicó Jeremy—. Esto, solamente lo conservo, por su, hum, interés.
—Cuán… orgánico —dijo la mujer. Clavó la mirada en él como si fuera otra clase de escarabajo—. Somos Myria Lejean. Lady Myria Lejean.
Jeremy le ofreció educadamente su mano. En el Gremio de Relojeros varias personas de gran paciencia habían dedicado mucho tiempo a intentar enseñarle a Relacionarse Con La Gente antes de rendirse desesperados, pero algunas cosas sí se le habían quedado.
La dama se quedó mirando la mano expectante. Por fin, uno de los trolls se acercó pesadamente.
—La señora no da la mano —dijo, con un susurro reverberante—. No es de idiosincrasiasia táctil.
—¿Ah? —dijo Jeremy.
—¿Por qué no dejamos esto? —propuso lady Lejean, dando un paso atrás—. Usted fabrica relojes, y nosotros…
Se oyó un campanilleo procedente del bolsillo de la camisa de Jeremy. El sacó un reloj de gran tamaño.
—Si eso estaba dando la hora en punto, lo tiene adelantado —dijo la mujer.
—Esto… hum… no… Tal vez le parezca a usted buena idea, hum, taparse los oídos…
Eran las tres en punto. Y todos los relojes sonaron al unísono. Los de cuco hicieron cucú, los de vela dejaron caer las varillas de la hora, los de agua borbotearon y crujieron al vaciarse los cubos, tañeron las campanas, sonaron los gongs, y el escarabajo abogado hershebiano dio una voltereta.
Los trolls se habían tapado los oídos a toda prisa con sus manazas, pero lady Lejean se limitó a quedarse con los brazos en jarras y la cabeza inclinada a un lado, hasta que se apagó el último eco.
—Todo correcto, por lo que vemos —dijo.
—¿Cómo? —preguntó Jeremy. Había estado pensando: ¿tal vez una vampira, entonces?
—Mantiene usted todos los relojes a la hora correcta —dijo lady Lejean—. ¿Se obsesiona usted mucho con eso, señor Jeremy?
—Un reloj que no dé bien la hora es… algo malo —respondió Jeremy. Ahora estaba deseando que la mujer se marchara. Le inquietaban sus ojos. Había oído hablar de gente que tenía los ojos grises, y los ojos de ella eran grises, igual que los de una persona ciega, pero estaba claro que ella lo estaba mirando, a él y a sus pensamientos.
—Sí, hubo algún problemilla con eso, ¿verdad? —dijo lady Lejean.
—Yo… no… no… no sé de qué está…
—¿En el Gremio de Relojeros? ¿Con Williamson que llevaba cinco minutos adelantado el reloj? Y usted…
—Ahora estoy mucho mejor —dijo Jeremy con la voz tensa—. Tengo medicación. El Gremio fue muy amable. Ahora márchese, por favor.
—Señor Jeremy, queremos que nos fabrique usted un reloj que sea preciso.
—Todos mis relojes son precisos —dijo Jeremy, mirándose fijamente los pies. No le tocaba tomarse su medicina hasta dentro de cinco horas y diecisiete minutos, pero ahora mismo sentía que la necesitaba—. Y ahora tengo que pedirle…
—¿Cómo de precisos son sus relojes?
—Menos de un segundo en diecisiete meses —dijo Jeremy inmediatamente.
—¿Eso está muy bien?
—Sí. —La verdad era que estaba muy, muy bien. Por eso el Gremio se había mostrado tan comprensivo. A los genios siempre se les da algo de manga ancha, una vez se les ha arrancado el martillo de las manos y se ha limpiado la sangre.
—Queremos mucha mayor precisión que esa.
—Es imposible.
—Ah, ¿quiere decir que usted no lo puede hacer?
—No, no puedo. Y si no puedo yo, tampoco puede ningún otro relojero de la ciudad. ¡Si hubiera alguien, yo lo sabría!
—Qué orgulloso. ¿Está seguro?
—Yo lo sabría. —Y era cierto. Sin duda lo sabría.
Los relojes de vela y los relojes de agua… eran simples juguetes, que conservaba por una especie de respeto hacia los albores de la cronometría, y aun así se había pasado semanas enteras experimentando con ceras y baldes y había fabricado algunos relojes primitivos que funcionaban, bueno, prácticamente como un reloj. No pasaba nada porque no fueran del todo precisos. Eran objetos sencillos y orgánicos, parodias del tiempo. No le hacían chirriar los nervios. Pero un reloj de verdad… bueno, eso era un mecanismo, un utensilio de números, y los números tenían que ser perfectos.
Ella volvió a inclinar la cabeza a un lado.
—¿Cómo comprueba usted una precisión así? —dijo.
Era una pregunta que le habían hecho a menudo en el Gremio, después de que su talento saliera a la luz. Y tampoco entonces había sido capaz de responderla, porque era una pregunta que no tenía ninguna lógica. Un reloj se fabricaba para que fuera preciso. Un retratista pintaba un cuadro. Si se parecía al modelo, entonces el retrato era preciso. Si se fabricaba bien el reloj, sería preciso. No habría necesidad de comprobarlo. Se sabría.
—Yo lo sabría —dijo él.
—Queremos que construya usted un reloj que sea muy preciso.
—¿Cómo de preciso?
—Preciso.
—Pero solamente puedo fabricar dentro del límite de mis materiales —dijo Jeremy—. He… desarrollado ciertas técnicas, pero hay inconvenientes como… la vibración del tráfico en las calles, pequeños cambios de la temperatura, cosas así.
Ahora lady Lejean estaba examinando una serie de gruesos relojes de bolsillo alimentados por diablillos. Cogió uno y abrió la parte de atrás. Dentro estaba el minúsculo sillín y los pedales, pero estaban vacíos y solitarios.
—¿No hay diablillos? —preguntó ella.
—Los conservo solo por su interés histórico —dijo Jeremy. A duras penas lograban mantenerse dentro de unos segundos cada minuto, y de noche se paraban por completo. Solamente servían si tu idea de precisión era «como a las dos o así». Hizo una mueca al decir la frase. Era como oír uñas sobre una pizarra.
—¿Qué me dice del invar? —sugirió la dama, aparentemente sin dejar de examinar el museo de relojes.
Jeremy pareció sorprendido.
—¿La aleación? Creí que nadie que no fuera del gremio sabía de ella. Y es muy, muy cara. Cuesta mucho más que su peso en oro.
Lady Lejean puso la espalda recta.
—El dinero no es problema —afirmó—. ¿El invar le sería de ayuda para lograr la precisión total?
—No. Ya lo uso. Es verdad que no lo afecta la temperatura, pero siempre hay… barreras. Interferencias cada vez más pequeñas que se convierten en problemas cada vez más grandes. Es la Paradoja de Xenón.
—Ah, sí. Aquel filósofo efebio que dijo que no se puede alcanzar con una flecha a un hombre que corre, ¿no era él? —dijo la dama.
—En teoría, como…
—Pero Xenón postuló cuatro paradojas, tengo entendido —continuó lady Lejean—. Están relacionadas con la idea de que existe la unidad de tiempo más pequeña posible. Y tiene que existir, ¿verdad? Piense en el presente. Por fuerza ha de tener duración, porque está conectado por un extremo al pasado y por el otro está conectado al futuro, y si el presente no tuviera duración no podría existir en absoluto. No tendría tiempo en el que actuar como el presente.
De pronto Jeremy se enamoró. No se había sentido así desde que le había quitado la tapa de atrás al reloj del hospicio cuando tenía catorce meses.
—Entonces está hablando usted del famoso… «tic del universo» —dijo él—. Pero ningún tallador podría crear engranajes tan pequeños.
—Depende de a qué estemos dispuestos a llamar engranaje. ¿Ha leído usted eso?
Lady Lejean hizo una señal con la mano a uno de los trolls, que se acercó torpemente y dejó caer un paquete rectangular sobre el mostrador.
Jeremy lo desenvolvió. Contenía un librito.
—¿Cuentos de hadas grimosos? —dijo.
—Lea el cuento sobre el reloj de cristal de Bad Schüschein —dijo lady Lejean.
—¿Cuentos infantiles? —replicó Jeremy—. ¿Qué me pueden enseñar?
—¿Quién sabe? Le volveremos a visitar mañana —dijo lady Lejean—, para enterarnos de sus planes. Entretanto, aquí tiene una pequeña muestra de nuestra buena fe.
El troll dejó una gran bolsa de cuero sobre el mostrador. La bolsa tintineó con ese tintineo intenso y rico del oro. Jeremy no le prestó mucha atención. Ya tenía mucho oro. Hasta los fabricantes de relojes más expertos venían a comprarle los suyos. El oro era útil porque le conseguía tiempo para trabajar en más relojes. Con los cuales ganaba más oro. El oro venía a ser algo que ocupaba el espacio entre relojes.
—También le puedo conseguir invar, en cantidades grandes —dijo ella—. Lo consideraremos parte de su pago, aunque estoy de acuerdo en que ni siquiera el invar puede servir a sus propósitos. Señor Jeremy, tanto usted como yo sabemos que su pago por construir el primer reloj verdaderamente preciso será la oportunidad de construir el primer reloj verdaderamente preciso, ¿verdad?
El sonrió, nervioso.
—Sería… maravilloso, si pudiera hacerse —dijo—. En serio, sería… el fin de la fabricación de relojes.
—Sí —admitió lady Lejean—. Ya nadie tendría que hacer ningún otro reloj.
Tic
Este escritorio está ordenado.
Sobre el mismo hay un montón de libros y una regla.
También hay, en este momento, un reloj hecho de cartón.
La señorita lo cogió.
A las demás maestras de la escuela las llamaban por nombres como Stephanie, Joan y otros parecidos, pero ella era muy estricta con que su clase la llamara señorita Susan. «Estricta», de hecho, era una palabra que parecía cubrir todos los aspectos de la señorita Susan, y en el aula ella insistía en el tratamiento de «señorita» de la misma manera en que un rey insiste en el de «su majestad», y prácticamente por las mismas razones.
La señorita Susan se vestía de negro, algo que la directora no aprobaba pero sobre lo cual no podía hacer nada porque el negro era, bueno, un color respetable. Era joven, pero la rodeaba un aire indefinible de vejez. Llevaba el pelo, que era rubio platino con una veta negra, recogido en un moño prieto. La directora tampoco aprobaba aquello, pues sugería una imagen Arcaica De La Enseñanza, según decía con la firmeza de alguien capaz de pronunciar las mayúsculas. Pero nunca se había atrevido a desaprobar la manera en que la señorita Susan se movía, porque la señorita Susan se movía como un tigre.
De hecho, siempre resultaba muy difícil desaprobar a la señorita Susan en su presencia, porque quien lo hacía se llevaba una Mirada. No era en ningún sentido una mirada amenazante, sino fría y tranquila. Simplemente nadie quería recibirla una segunda vez.
La Mirada también funcionaba en el aula. Por ejemplo con los deberes, otra Práctica Arcaica a la que la directora se Oponía sin éxito. Ningún perro se comía nunca los deberes de un alumno de la señorita Susan, ya que había algo de la señorita Susan que se iba a casa con ellos. Lo que hacía el perro, en cambio, era llevarles a los niños una pluma y observar con expresión suplicante cómo terminaban los ejercicios. La señorita Susan también parecía tener un instinto infalible para detectar la pereza y el esfuerzo. Contrariamente a las instrucciones de la directora, la señorita Susan no dejaba que los niños hicieran lo que les gustara. Les dejaba hacer lo que le gustaba a ella. Lo cual había resultado ser mucho más interesante para todo el mundo.
La señorita Susan sostuvo en alto el reloj de cartón y dijo:
—¿Quién puede decirme qué es esto?
Se elevó un bosque de manos.
—¿Sí, Miranda?
—Es un reloj, señorita.
La señorita Susan sonrió; evitó escrupulosamente la mano que estaba agitando en alto un niño llamado Vincent, que también hacía ruiditos frenéticamente ansiosos que sonaban como «uh, uh, uh», y eligió al niño que estaba detrás de él.
—Casi bien —dijo—. ¿Sí, Samuel?
—Es una cosa de cartón hecha para parecer un reloj —respondió el niño.
—Correcto. Siempre hay que ver lo que de verdad tenemos delante. Y se supone que con esto os tengo que enseñar a decir la hora. —La señorita Susan soltó un soplido de burla y tiró el reloj—. ¿Lo probamos de otra manera? —dijo, y chasqueó los dedos.
—¡Sí! —gritó la clase a coro, y a continuación se escuchó un «¡Aaah!» cuando las paredes, el suelo y el techo se quedaron abajo y los pupitres se mantuvieron suspendidos a gran altura por encima de la ciudad.
A pocos metros estaba la enorme esfera agrietada del reloj de la torre de la Universidad Invisible.
Los niños se dieron codazos entre sí, excitados. El hecho de que sus botas estuvieran suspendidas sobre cien metros de aire fresco no parecía importarles. Por extraño que sonara, tampoco parecían sorprendidos. Se trataba tan solo de algo interesante. Y ellos actuaban como grandes entendidos que ya habían visto otras cosas interesantes. Solía ocurrir cuando se era alumno de la señorita Susan.
—A ver, Melanie —dijo la señorita Susan, mientras una paloma aterrizaba en su mesa—. La manecilla grande está en el doce y la manecilla inmensa está casi en el diez, así que son…
La mano de Vincent salió disparada hacia arriba.
—Uh, uh, uh…
—Casi las doce en punto —aventuró Melanie.
—Muy bien. Pero aquí…
El aire se volvió borroso. De pronto los pupitres, todavía en perfecta formación, se hallaban firmemente asentados en los adoquines de una plaza en una ciudad distinta. Igual que casi toda el aula. Estaban los armarios, la mesa de naturaleza y la pizarra. Las paredes, sin embargo, todavía seguían rezagadas.
La gente de la plaza no prestó ninguna atención a los visitantes, pero, curiosamente, tampoco nadie intentaba cruzar por donde estaban. El aire era más cálido y olía a mar y a pantano.
—¿Alguien sabe dónde estamos? —preguntó la señorita Susan.
—Uh, yo, señorita, uh, uh… —Vincent ya solamente podía estirar más el cuerpo si sus pies dejaban de tocar el suelo.
—¿Qué me dices, Penélope? —inquirió la señorita Susan.
—¡Oh, señorita! —dijo Vincent, desinflado.
Penèlope, que era hermosa, dócil y francamente sin muchas luces, contempló la plaza atestada que tenían alrededor y los edificios encalados y llenos de toldos con una expresión cercana al pánico.
—Vinimos aquí en geografía la semana pasada —dijo la señorita Susan—. Ciudad rodeada de pantanos. Junto al río Vieux. Famosa por su cocina. Mucho marisco…
El ceño exquisito de Penelope se frunció. La paloma que estaba sobre la mesa de la señorita Susan bajó al suelo con un aleteo y se sumó a la bandada de palomas que buscaban migajas entre los adoquines, arrullándose suavemente las unas a las otras en el rudimentario idioma palomo.
Consciente de que podían pasar muchas cosas mientras los demás esperaban a que Penèlope completara un proceso mental, la señorita Susan señaló un reloj que había en una tienda del otro lado de la plaza y dijo:
—¿Y quién puede decirme qué hora es aquí en Genua, por favor?
—Uh, señorita, señorita, uh…
Un niño llamado Gordon sugirió con cautela que podrían ser las tres en punto, para sonora decepción del inflable Vincent.
—Muy bien —dijo la señorita Susan—. ¿Puede alguien decirme por qué son las tres en punto en Genua mientras en Ankh-Morpork son las doce en punto?
Estaba vez no había manera de evitarlo. Si la mano de Vincent se hubiera elevado más deprisa habría quedado frita por la fricción del aire.
—¿Sí, Vincent?
—¡Uh señorita la velocidad de la luz señorita viaja a novecientos cincuenta kilómetros por hora y ahora mismo el sol sale por el Borde cerca de Genua o sea que las doce en punto tardan tres horas en llegar a nosotros señorita!
La señorita Susan suspiró.
—Muy bien, Vincent —dijo, y se puso de pie.
Todas las miradas del aula la siguieron mientras caminaba hasta el Armario de las Manualidades. Parecía que este había viajado con ellos, y si hubiera habido alguien que se fijara en aquella clase de cosas, ahora podría haber visto en el aire unas líneas tenues que perfilaban paredes, ventanas y puertas. Y sí se tratara de un observador inteligente, habría dicho: entonces… esta aula está de alguna manera todavía en Ankh-Morpork, y también en Genua, ¿verdad? ¿Es un truco? ¿Es real? ¿Es la imaginación? ¿O es que, para esta maestra en particular, no hay mucha diferencia?
El interior del armario también estaba presente, y era en aquel nicho sombrío y con olor a papel donde ella guardaba las estrellas.
Había estrellas doradas y estrellas plateadas. Una estrella dorada equivalía a tres plateadas.
La directora tampoco aprobaba aquello. Dijo que las estrellas promovían la Competitividad. La señorita Susan respondió que de aquello se trataba, y la directora se escabulló antes de recibir una Mirada.
Las estrellas plateadas no se otorgaban con frecuencia, y las doradas menos de una vez cada quince días, y eran disputadas en consonancia. En esta ocasión la señorita Susan seleccionó una estrella plateada. Vincent el entusiasta no tardaría mucho en poseer una galaxia propia. Había que reconocerle que no le interesaba demasiado qué clase de estrella le dieran. La cantidad, eso era lo que le gustaba. La señorita Susan lo había catalogado en privado como «Niño al que con mayor probabilidad matará su esposa un día».
Caminó de vuelta a su mesa y dejó la estrella, tentadora, delante de ella.
—Y ahora una pregunta extra-especial —dijo, con un asomo de malicia—. ¿Significa eso que allí es «entonces» cuando aquí es «ahora»?
La mano se detuvo a medio despegue.
—Uh… —empezó a decir Vincent, pero se detuvo—. Eso no tiene sentido, señorita…
—Las preguntas no tienen por qué tener sentido, Vincent —respondió la señorita Susan—. Pero las respuestas sí.
Se oyó una especie de suspiro procedente de Penélope. Para sorpresa de la señorita Susan, la cara que un día seguramente obligaría a su padre a contratar guardaespaldas estaba emergiendo de su habitual ensoñación feliz y se estaba cerrando en torno a una respuesta. Además, su mano de alabastro estaba alzándose.
La clase miró con expectación.
—¿Sí, Penélope?
—Es…
—¿Sí?
—Siempre es ahora en todas partes, señorita, ¿no?
—Totalmente correcto. ¡Muy bien! De acuerdo, Vincent, tú te puedes quedar la estrella plateada. Y para ti, Penélope…
La señorita Susan regresó al armario de las estrellas. Conseguir que Penèlope bajara de su nube el tiempo suficiente como para responder siquiera a una pregunta ya era digno de una estrella, pero una afirmación filosófica tan profunda como aquella merecía que fuera dorada.
—Quiero que todo el mundo abra la libreta y apunte lo que acaba de decirnos Penélope —dijo con voz animada mientras se sentaba.
Y entonces vio que el tintero que tenía sobre la mesa empezaba a levantarse igual que la mano de Penélope. Era un frasco de cerámica, torneado para encajar en un agujero redondo de la madera. El tintero se elevó con un movimiento suave y resultó estar equilibrado sobre el jovial cráneo de la Muerte de las Ratas.
Quien guiñó a la señorita Susan una cavidad ocular con brillo azul.
Con movimientos rápidos y discretos, sin bajar ni siquiera la mirada, Susan apartó el tintero a un lado con una mano y con la otra cogió un grueso volumen de cuentos. Lo dejó caer con tanta fuerza sobre el agujero que la tinta de color azabache salpicó los adoquines.
A continuación levantó la tapa de la mesa y echó un vistazo al interior.
Por supuesto, allí dentro no había nada. Por lo menos, nada macabro…
… a menos que contara como macabro el trozo de chocolate a medio roer por dientes de rata y una nota en cuyas gruesas letras góticas se leía:
VEN A VERME
y firmada con un símbolo muy familiar de alfa y omega y las palabras:
El abuelo.
Susan cogió la nota y la arrugó hasta hacer una bola con ella, consciente de que estaba temblando de rabia. Pero ¿cómo se atrevía? ¡Y encima le enviaba a la rata!
Tiró la bola dentro de la papelera. Nunca erraba el tiro. A veces la papelera se movía para asegurarse de ello.
—Y ahora vamos a ver qué hora es en Klatch —les dijo a los niños expectantes.
Sobre la mesa, el libro había quedado abierto por cierta página. Más tarde llegaría la hora de leer un cuento. Y la señorita Susan se preguntaría, demasiado tarde, cómo era posible que aquel libro estuviera en su mesa si ella nunca lo había visto antes.
Y sobre los adoquines de aquella plaza de Genua quedaría una salpicadura de tinta color azabache, hasta que el chaparrón vespertino la lavara.
Tac
Las primeras palabras que leen aquellos que tratan de alcanzar la iluminación en los valles secretos cercanos al eje del mundo donde resuenan los gongs y merodean los yetis, las encuentran al ojear La vida de Wen el Eternamente Sorprendido.
Lo primero que preguntan es: «¿Por qué estaba eternamente sorprendido?».
Y la respuesta que reciben es: «Wen reflexionó sobre la naturaleza del tiempo y entendió que el universo se recrea de nuevo, instante tras instante. Por tanto, comprendió que en verdad no existe el pasado, únicamente un recuerdo del pasado. Cuando se parpadea, el mundo que se ve al abrir los ojos no existía al cerrarlos. Por tanto, dijo él, el único estado apropiado en la mente es la sorpresa. El único estado apropiado en el corazón es el gozo. El cielo que estás viendo ahora nunca lo habías visto antes. El momento perfecto es ahora. Alégrate de ello».
Las primeras palabras que leyó el joven Lu-Tze mientras trataba de alcanzar la perplejidad en la oscura, abarrotada y empapada por la lluvia ciudad de Ankh-Morpork fueron: «Se alquilan habitaciones, precios muy razonables». Y se alegró de ello.
Tic
Allí donde hay buen terreno para los cereales, la gente monta granjas. Conocen el sabor de la tierra buena. Cultivan cereales.
Allí donde hay buen terreno para el acero, los hornos vuelven el cielo de color rojo crepuscular durante toda la noche. Los martillos no se detienen nunca. La gente fabrica acero.
Hay terreno de carbón, terreno de ganado y terreno de pastos. El mundo está lleno de países donde es una sola cosa la que da su forma a la tierra y a la gente. Y aquí arriba en los valles altos que rodean el eje del mundo, donde la nieve nunca se aleja mucho, es terreno de iluminación.
Aquí hay gente que sabe que no existe el acero, solamente la idea del acero[5]. Aquí dan nombres a las cosas nuevas y a cosas que no existen. Buscan la esencia del ser y la naturaleza del alma. Fabrican la sabiduría.
Los templos dominan todos estos valles que acaban en glaciares, donde el viento arrastra partículas de hielo hasta en pleno verano.
Están los Monjes Oyentes, que buscan discernir entre todo el alboroto del mundo los débiles ecos de los sonidos que pusieron el universo en movimiento.
Están los Hermanos Molones, una secta reservada y secretista que cree que únicamente mediante el molonismo terminal se puede comprender el universo, y que el negro va bien con todo, y que los cromados nunca pasarán de moda completamente.
En su vertiginoso templo surcado de cuerdas de funambulista, los Monjes equilibradores comprueban la tensión del mundo y luego emprenden viajes largos y peligrosos para restaurar su equilibrio. Su trabajo se puede ver en las montañas altas y los islotes aislados. Usan pequeñas pesas de latón, ninguna de ellas más grande que un puño. Y funcionan. Bueno, es obvio que lo hacen. El mundo todavía no se ha volcado.
Y en el valle más alto, verde y ventoso de todos, allí donde se cultivan albaricoques y el hielo flota en los arroyos hasta en los días más calurosos, se halla el monasterio de Oi Dong y los monjes luchadores de la Orden de Wen. Las demás sectas los llaman los Monjes de la Historia. Poco se sabe acerca de lo que hacen, aunque hay quien ha comentado el extraño hecho de que en el pequeño valle siempre, siempre hace un día maravilloso de primavera, y que los cerezos siempre están en flor.
Se rumorea que los monjes tienen alguna clase de obligación de encargarse de que el mañana suceda según cierto plan místico diseñado por un hombre que nunca dejaba de sorprenderse.
De hecho ya hace algún tiempo, y sería imposible y ridículo decir cuánto tiempo, que la verdad ha sido más extraña y peligrosa que eso.
El trabajo de los Monjes de la Historia es encargarse de que el mañana suceda, sin más.
El maestro de novicios estaba reunido con Rinpo, acólito en jefe del abad. De momento, por lo menos, el cargo de acólito en jefe era un puesto muy importante. En su estado actual, el abad necesitaba que se hicieran muchas cosas para él, y su capacidad de atención era escasa. En circunstancias así, siempre hay alguien dispuesto a llevar la carga. En todas partes hay Rinpos.
—Es Ludd otra vez —dijo el maestro de novicios.
—Oh, cielos. No me dirás que un chico travieso puede darte tantos problemas, ¿verdad?
—Un chico travieso normal, no. ¿De dónde ha salido este?
—Lo mandó el maestro Soto. Ya sabes, de nuestra sección en Ankh-Morpork. Lo encontró en la ciudad. El chico tiene un talento natural, por lo que tengo entendido —dijo Rinpo.
El maestro de novicios pareció asombrado.
—¡Talento! ¡Es un ladrón de escándalo! ¡Ha sido aprendiz en el Gremio de Ladrones! —exclamó.
—¿Y qué? Los chicos roban a veces. Les pegas un poco y dejan de robar. Educación básica —dijo Rinpo.
—Ah. Pero hay un problema.
—¿Sí?
—Es muy, muy rápido. Donde está él, desaparecen las cosas. Cosas pequeñas. Cosas sin importancia. Pero aunque lo vigiles de cerca, nunca se ve cómo las coge.
—Entonces tal vez no es él…
—¡Pasa por una sala y las cosas desaparecen! —dijo el maestro de novicios.
—¿Tan rápido es? Menos mal que lo encontró Soto, entonces. Pero los ladrones son…
—Las cosas aparecen más tarde, en sitios extraños —dijo el maestro de novicios, al parecer molesto por tener que admitirlo—. Para él es una travesura, estoy seguro.
La brisa paseó el aroma de las flores de cerezo por toda la terraza.
—Mira, estoy acostumbrado a la desobediencia —admitió el maestro de novicios—. Forma parte de la vida del novicio. Pero es que Ludd también es impuntual.
—¿Impuntual?
—Llega tarde a sus clases.
—¿Cómo puede llegar tarde un alumno aquí?
—No parece que al señor Ludd le importe. El señor Ludd parece pensar que puede hacer lo que le venga en gana. Y también es… listo.
El acólito asintió. Ah. Listo. La palabra tenía un sentido muy concreto aquí en el valle. Un chico listo se creía que sabía más que sus tutores, y era respondón, e interrumpía. Un chico listo era peor que uno tonto.
—¿No acepta la disciplina? —preguntó el acólito.
—Ayer, cuando me llevaba al grupo a Teoría Temporal en la Sala de Piedra, lo pillé mirando embobado la pared. Era obvio que no estaba prestando atención. Pero cuando le pedí la respuesta al problema que acababa de escribir en la pizarra, sabiendo perfectamente que no podría dármela, él fue y lo hizo. Al instante. Y correctamente.
—¿Y bien? Ya has dicho que era un chico listo.
El maestro de novicios pareció avergonzado.
—Lo que pasa… es que se equivocó de problema. Yo había estado instruyendo a los agentes de campo del Quinto Djim antes y me había dejado parte del examen en la pizarra. Un problema sobre espacios de fase extremadamente complicado, con armónicos residuales en n historias. Ninguno de los Quinto Djim pudo resolverlo. Para ser sincero, hasta yo tuve que mirar la solución.
—Imagino que lo castigarías por no contestar la pregunta correcta, en ese caso.
—Obviamente. Pero esa clase de conducta genera trastornos. La mayor parte del tiempo me parece que no está ahí del todo. Nunca presta atención, siempre sabe las respuestas, y nunca puede explicar cómo las sabe. No podemos seguir zurrándolo. Es un mal ejemplo para los demás alumnos. No hay forma de educar a un chico listo.
El acólito contempló con cara pensativa una bandada de paloma blancas que volaba en círculos sobre los tejados del monasterio.
—Ahora no podemos echarlo —dijo por fin—. Soto dijo que lo vio ejecutar la Postura del Coyote. ¡Así es como lo encontraron! ¿Te lo puedes imaginar? ¡Carecía de ninguna formación! ¿Te puedes imaginar lo que pasaría si alguien con esa clase de talento estuviera suelto por ahí? Menos mal que Soto estaba alerta.
—Pero lo ha convertido en mi problema. Ese chico trastorna la tranquilidad.
Rinpo suspiró. El maestro de novicios era un hombre bueno y aplicado, él lo sabía, pero hacía mucho tiempo que no salía al mundo. La gente como Soto se pasaba todos los días en el mundo temporal. Y aprendían a ser flexibles, porque si uno era rígido allí fuera estaba muerto. La gente como Soto… caramba, justo ahí estaba la idea…
Miró en dirección al otro extremo de la terraza, donde había un par de sirvientes barriendo las flores caídas del cerezo.
—Veo una solución armoniosa —dijo.
—¿Ah, sí?
—Un chico con talentos inusuales como Ludd necesita un maestro, no la disciplina del aula.
—Posiblemente, pero… —El maestro de novicios siguió la mirada de Rinpo—. Oh —dijo, y sonrió de manera no del todo bondadosa. Su sonrisa contenía cierto elemento de anticipación, un indicio de que tal vez le esperaban problemas a alguien que, en su opinión, se los merecía con creces.
—Me viene un nombre a la cabeza —dijo Rinpo.
—A mí también —respondió el maestro de novicios.
—Un nombre que he oído demasiado a menudo —continuó Rinpo.
—Supongo que o él doblega al chico o el chico lo doblega a él, o siempre es posible que se dobleguen el uno al otro… —caviló el maestro.
—Así pues, para usar el dialecto mundano —dijo Rinpo—, en realidad salimos limpios de polvo y paja.
—Pero ¿lo aprobaría el abad? —dudó el maestro, examinando una feliz idea favorable por si tenía algún punto débil—. Siempre ha mostrado cierto aprecio más bien irritante hacia… el barredor.
—El abad es un hombre bueno y amable, pero ahora mismo los dientes le están dando guerra y no anda nada bien —dijo Rinpo—. Y corren tiempos difíciles. Estoy seguro de que le encantará aceptar nuestra recomendación conjunta. Vaya, es prácticamente un asunto sin importancia del día a día.
Y así es como se decidió el futuro.
No eran hombres malos. Llevaban cientos de años trabajando duro en beneficio del valle. Pero con el paso del tiempo es posible desarrollar ciertos hábitos de pensamiento peligrosos. Uno de ellos es que, pese a que todas las empresas importantes necesitan una organización cuidadosa, lo que hay que organizar es la organización y no la empresa. Y otro es que la tranquilidad siempre es algo bueno.
Tac
Había una hilera de despertadores en la mesilla de noche de Jeremy. No los necesitaba, porque se despertaba cuando quería. Estaban allí para probarlos. Los ponía para las siete y se despertaba a las 6.59 para comprobar que todos sonaban a la hora.
Aquella noche se fue a la cama temprano, con un vaso de agua y los Cuentos de hadas grimosos.
Nunca le habían interesado los relatos, a ninguna edad, y tampoco les había entendido el concepto básico. Nunca había leído una obra de ficción de cabo a rabo. Recordaba que de niño le había molestado mucho la ilustración del ratoncito que explicaba las horas en un ajado libro de rimas infantiles porque el reloj del dibujo no concordaba en absoluto con la época.
Intentó leer los Cuentos de hadas grimosos. Tenían títulos del estilo de «¡Cómo bailó la Reina Malvada con unos zapatos al rojo vivo!» y «La anciana dentro del horno». En ninguno de ellos se hacía mención alguna a ningún tipo de reloj. Sus autores parecían tener la manía de no mencionar relojes.
En «El reloj de cristal de Bad Schüschein», sin embargo, sí aparecía un reloj. Más o menos. Y era… extraño. Un hombre malvado —los lectores sabían que era malvado porque ponía que era malvado, en la propia página— fabricaba un reloj de cristal donde capturaba a la mismísima Tiempo, pero le salía mal porque había una pieza del reloj, un muelle, que no podía hacer de cristal y se rompió por la presión. Tiempo quedó liberada, el hombre envejeció diez mil años en un segundo, se deshizo en forma de polvo y, como Jeremy ya sospechaba, nunca más se supo de él. El relato terminaba con una moraleja: Las Grandes Obras Dependen De Los Pequeños Detalles. Jeremy no entendió por qué no podía haber valido: No Está Bien Atrapar A Mujeres Inexistentes En Relojes. O bien: Con Un Muelle De Cristal Habría Funcionado.
Pero hasta a los ojos inexpertos de Jeremy el relato presentaba un problema. Daba la impresión de que el autor estaba intentando dar sentido a algo que había visto o le habían contado, y que no comprendía bien. Y —¡ja!— aunque estaba ambientado hacía cientos de años, cuando ni siquiera en Uberwald había más que relojes de cuco naturales, el artista había dibujado un reloj de pie de los que no existían ni hace quince años. ¡Qué estúpida era alguna gente! ¡Habría para reírse si no fuera tan trágico!
Dejó el libro a un lado y se pasó el resto de la velada haciendo algunos diseños para el Gremio. Le pagaban muy bien por aquello, siempre y cuando prometiera que nunca los visitaría en persona.
Luego dejó su trabajo en la mesilla de noche, junto a los despertadores. Apagó la vela de un soplido. Se fue a dormir. Soñó.
El reloj de cristal hacía tictac. Estaba en el centro del suelo de madera del taller, emitiendo una luz plateada. Jeremy lo rodeó caminando, o tal vez fue el reloj el que giró suavemente a su alrededor.
Era más alto que un hombre. Dentro de su armazón transparente unas luces rojas y azules titilaban como estrellas. El aire olía a ácido.
Ahora su punto de vista se sumergió en el objeto, el objeto cristalino, zambulléndose a través de las capas de vidrio y cuarzo. Estas se elevaron a su alrededor, su lisura se convirtió en paredes de cientos de kilómetros de altura, y él seguía cayendo entre unas losas que se iban volviendo ásperas, granuladas…
… llenas de agujeros. La luz azul y roja también estaba aquí, derramándose a su alrededor.
Y solamente ahora empezó el sonido. Venía de la oscuridad de más adelante, un ritmo lento y ridículamente familiar, un latido cardíaco amplificado un millón de veces…
… tchum… tchum…
… los latidos eran lentos como montañas y grandes como mundos, oscuros y de un rojo sangriento. Oyó unos cuantos más y entonces su caída se ralentizó, se detuvo y él empezó a planear de vuelta hacia arriba a través de la llovizna de luz, hasta que el resplandor que le esperaba delante se convirtió en una sala.
¡Tenía que recordar todo aquello!¡Estaba todo tan claro, después de verlo! ¡Qué simple!¡Qué fácil! Podía ver cada una de las partes, la manera en que se entretejían, cómo estaban fabricadas.
Y ahora todo empezaba a desvanecerse.
Por supuesto que no era más que un sueño. Le reconfortó recordarse aquello a sí mismo. Pero tenía que admitir que este lo había llevado bastante lejos. Por ejemplo, había una taza de té humeando en el banco de trabajo cercano, y se oían voces al otro lado de la puerta…
Alguien llamaba a la puerta. Jeremy se preguntó si el sueño terminaría cuando la puerta se abriera, pero entonces la puerta desapareció y siguieron los golpes. El ruido venía del piso de abajo.
Eran las 6.47. Jeremy echó un vistazo a los despertadores para asegurarse de que estuvieran dando bien la hora, a continuación se puso la bata y bajó la escalera a toda prisa. Entreabrió un poco la puerta. No había nadie.
—Ná, aquí abajo, jefe.
Más abajo había un enano.
—¿Aquí vive Relójez? —dijo.
—¿Sí?
Un portapapeles se embutió por la rendija de la puerta.
—Lafirmaquí, donde pone «Lafirmaquí». Gracias. Vale, muchachos…
Detrás de él, un par de trolls ladearon una carretilla. Un cajón grande de madera cayó con estruendo sobre los adoquines.
—Pero ¿qué es esto? —dijo Jeremy.
—Paquete exprés —respondió el enano, cogiendo la tablilla—. Viene desde Uberwald. Le habrá costado un buen pico a alguien. Vaya montón de cuños y pegatinas.
—¿No pueden meterlo en la casa…? —empezó a decir Jeremy, pero la carretilla ya se alejaba, envuelta en el jovial tintineo y campanilleo de los objetos frágiles.
Empezó a llover. Jeremy echó un vistazo a la etiqueta del cajón. Estaba efectivamente dirigido a él, con una caligrafía pulcra y redonda, y justo encima estaba el sello con el murciélago bicéfalo de Uberwald. No había ninguna otra marca, salvo, cerca de la parte inferior, las palabras:

El cajón empezó a soltar palabrotas. Sonaban amortiguadas y estaban en un idioma extranjero, pero todas las palabrotas poseen cierto contenido internacional.
—Esto… ¿hola? —dijo Jeremy.
El cajón se bamboleó y aterrizó por una de sus caras alargadas, con palabrotas adicionales. Se oyeron unos porrazos procedentes del interior, algunas palabrotas más fuertes, y el cajón se zarandeó hasta ponerse vertical otra vez, con la supuesta parte superior hacia arriba.
Un tablón se deslizó a un lado y una palanca cayó al suelo de la calle con estrépito. La voz que había estado soltando palabrotas dijo:
—Zi no le importa a uzted…
Jeremy introdujo la palanca en una rendija que parecía diseñada para ello y tiró.
El cajón se desarmó en pedazos. Jeremy dejó caer la palanca. En el interior había una… una criatura.
—Hay que ver —dijo esta, sacudiéndose de encima los pedacitos de material de embalaje—. Ocho putoz díaz zin ningún problema, y ezoz idiotaz van y ze equivocan juzto en la puerta. —Saludó con la cabeza a Jeremy—. Buenoz díaz, zeñor. Zupongo que ez uzted el zeñor Jeremy, ¿no?
—Sí, pero…
—Me llamo Igor, zeñor. Miz credencialez, zeñor.
Una mano que parecía un accidente industrial sujeto con costuras le ofreció a Jeremy un fajo de papeles. Este se apartó instintivamente, pero a continuación se sintió avergonzado y los cogió.
—Creo que ha habido una equivocación —dijo.
—No, ninguna equivocación —repuso Igor, sacando un macuto de las ruinas del cajón—. Necezita un ayudante. Y cuando ze trata de ayudantez, ninguno ez mejor que un Igor. Lo zabe todo el mundo. ¿Podemoz apartarnoz de la lluvia, zeñor? hace que ze me ocziden laz rodillaz.
—Pero es que yo no necesito ningún ayudante… —empezó a decir Jeremy, pero aquello no era cierto, ¿verdad? Lo que pasaba era que no conseguía retener a los ayudantes. Siempre se marchaban antes de una semana.
—¡Buenos días, señor! —dijo una voz risueña.
Otro carro se había detenido ante la puerta. Este estaba pintado de un blanco reluciente e higiénico y cargado de lecheras y en un costado tenía pintada la inscripción: «Ronald Soak, lechero». Distraído, Jeremy levantó la vista para contemplar la amplia sonrisa del señor Soak, que sostenía una botella de leche en cada mano.
—Una pinta, caballero, como de costumbre. Y tal vez otra si tiene compañía, ¿no?
—Hum, esto… sí, gracias.
—Y esta semana el yogur está particularmente bueno, señor —dijo el señor Soak, en tono alentador.
—Hum, creo que no, señor Soak.
—¿Necesita huevos, nata, mantequilla, crema de leche o queso?
—Ahora mismo no, señor Soak.
—Muy bien, pues —dijo el señor Soak, impertérrito—. Entonces mañana nos vemos.
—Esto, sí —dijo Jeremy, mientras el carro se alejaba. El señor Soak era un amigo, lo cual en el limitado vocabulario social de Jeremy significaba «alguien con quien hablo una vez o dos por semana». Le caía bien el lechero, porque era regular y puntual y tenía las botellas delante de la puerta todas las mañanas a las siete en punto—. Hum, eh… adiós —dijo.
Se volvió hacia Igor y siguió hablando.
—¿Cómo sabía usted que yo necesitaba…? —intentó decir. Pero el extraño hombre ya había entrado en la tienda, y un frenético Jeremy lo siguió al interior.
—Oh, zí, eztá muy bien —comentó Igor, que lo estaba contemplando todo con aire de experto—. Ezo ez un microtorno Girapelota Modelo 3, ¿verdad? Lo vi en zu catálogo. Eztá pero que muy b…
—¡Yo no le he pedido un ayudante a nadie! —saltó Jeremy—. ¿Quién lo envía?
—Igorz para Todoz, zeñor.
—¡Sí, ya lo veo que sí! Mire…
—No, zeñor. «Igorz para To2», zeñor. La organización, zeñor.
—¿Qué organización?
—La que ze encarga de colocarnoz, zeñor. Verá, zeñor, ez que… un Igor ze encuentra a menudo entre amoz zin que zea culpa de él, ¿zabe? Y por el otro lado…
—… tiene usted dos pulgares —susurró Jeremy, que acababa de fijarse y no se pudo contener—. ¡Dos en cada mano!
—Oh, zí, zeñor, zon muy prácticoz —dijo Igor, sin bajar siquiera la vista—. Por el otro lado nunca falta gente que buzca un Igor. Azí que mi tía Igorina dirige nueztra pequeña y zelecta agencia.
—¿Con… muchos Igors? —preguntó Jeremy.
—Bueno, zomoz baztantez. Zomoz una gran familia. —Igor le entregó una tarjeta a Jeremy.
Él la leyó:
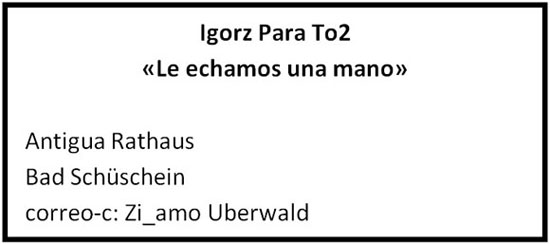
Jeremy se quedó mirando la dirección de torre de señales. Su habitual ignorancia de todo lo que no tuviera que ver con relojes no se aplicaba en aquel caso. Se había interesado bastante en el nuevo sistema de torres de señales que cruzaba el continente después de enterarse de que usaba gran cantidad de mecanismos de relojería para acelerar el flujo de mensajes. Conque se podía mandar un mensaje por clacs para contratar a un Igor, ¿eh? Bueno, eso explicaba la rapidez de aquel, por lo menos.
—Rathaus —dijo—. Eso quiere decir algo así como ayuntamiento, ¿no?
—Normalmente zí, zeñor… normalmente —dijo Igor en tono tranquilizador.
—¿De verdad tienen direcciones de torres de señales en Uberwald?
—Ya lo creo. Eztamos liztos para agarrarnoz al futuro con laz dos manoz, zeñor.
—… y con los cuatro pulgares…
—Zí, zeñor. Agarrarnoz como unoz campeonez.
—¿O sea que se ha mandado por correo a sí mismo?
—Ciertamente, zeñor. Loz Igorz estamoz acoztumbradoz a la incomodidad.
Jeremy examinó los documentos que le acababan de entregar y le llamó la atención un nombre.
La primera página iba firmada. Por lo menos en cierta manera. Había un mensaje en mayúsculas, tan pulcro como si estuviera impreso, y un nombre al final.
LE SERÁ ÚTIL
LEJEAN
Entonces se acordó.
—Ah, lady Lejean está detrás de esto. ¿Es ella quien lo ha encargado a usted?
—Correcto, zeñor.
Sintiendo que Igor esperaba más de él, Jeremy aparentó estar leyendo a conciencia el resto de lo que resultó ser una serie de referencias. Algunas de ellas estaban escritas con lo que tuvo que confiar en que fuera tinta marrón, una con lápiz de color y varias tenían los bordes chamuscados. Todas eran empalagosamente elogiosas. Al poco tiempo, sin embargo, empezó a traslucir cierta tendencia entre los signatarios.
—Esta de aquí la firma alguien llamado el Demente Doctor Socavón —dijo.
—Bueno, en realidad no se llamaba demente, zeñor. Era máz bien un apodo, por azí decirlo.
—¿Entonces, era un demente?
—¿Quién lo puede decir, zeñor? —replicó Igor tranquilamente.
—¿Y el Enloquecido Barón Jajá? Dice aquí que el contrato finalizó porque acabó sepultado bajo un molino en llamas.
—Un cazo de confuzión de identidad, zeñor.
—¿Ah, sí?
—Zí, zeñor. Tengo entendido que la multitud furioza lo confundió con el Aullante Doctor Zalvaje, zeñor.
—Oh. Ah, sí. —Jeremy bajó la vista—. Para quien también ha trabajado, por lo que veo.
—Zí, zeñor.
—Y que murió de intoxicación sanguínea…
—Zí, zeñor. Cauzada por una horqueta zucia.
—¿Y… Pellizcos el Empalador?
—Ejem, ¿ze puede creer que tenía un puezto de kebabz, zeñor?
—¿En serio?
—Pero no era convencional del todo, zeñor.
—¿Quiere decir que también estaba loco?
—Ah. Bueno, tenía zuz cozillaz, lo tengo que admitir, pero loz Igorz nunca juzgan a zuz amoz ni a zuz amaz, zeñor. Ez por el Código de loz Igorz, zeñor —añadió con paciencia—. El mundo zería muy raro zi todoz fuéramoz igualez, zeñor.
Jeremy no tenía ni la menor idea de qué hacer a continuación. Nunca se le había dado muy bien hablar con la gente, y aquella conversación, exceptuando la de lady Lejean y una discusión con el señor Soak por un queso que no quería, era la más larga que había tenido en un año. Tal vez era porque costaba encajar a Igor bajo el epígrafe de «gente». Hasta ahora, la definición de «gente» que usaba Jeremy no había incluido a nadie que tuviera más costuras que un bolso.
—No estoy seguro de tener trabajo para usted, sin embargo —dijo—. Tengo un encargo nuevo, pero no estoy seguro de cómo… ¡y en todo caso, yo no estoy loco!
—No ez obligatorio eztarlo, zeñor.
—Hasta tengo un papel que dice que no lo estoy, ¿sabe?
—Azí me guzta, zeñor.
—¡No mucha gente tiene un documento así!
—Muy cierto, zeñor.
—Tomo medicación, ¿sabe?
—Eztupendo, zeñor —dijo Igor—. Voy a prepararle algo de dezayuno, ¿de acuerdo? Mientras ze vizte uzted… amo.
Jeremy se agarró la bata mojada.
—Bajo enseguida —anunció, y subió la escalera a toda prisa.
La mirada de Igor recorrió los anaqueles llenos de herramientas. No tenían ni una mota de polvo; las limas, martillos y tenazas estaban colgados clasificados por tamaños, y los objetos que había en la mesa de trabajo estaban posicionados con exactitud geométrica.
Abrió un cajón. Dentro había tornillos en hileras perfectas.
Contempló las paredes. Estaban vacías, salvo por los estantes de relojes. Aquello era sorprendente: hasta el Babeante Doctor Vibración había tenido un calendario en la pared, que añadía un toque de color. Cierto, el calendario era de la Compañía Baños de Ácidos y Ataduras de Orribli, y el toque de color era principalmente rojo, pero por lo menos demostraba cierta conciencia de que existía un mundo fuera de aquellas cuatro paredes.
Igor estaba perplejo. Nunca había trabajado para una persona cuerda. Había trabajado para una larga lista de… bueno, el mundo los llamaba locos, y había trabajado para varias personas normales, en el sentido de que solamente se permitían locuras menores y socialmente aceptables, pero no recordaba haber trabajado nunca para una persona completamente cuerda.
Obviamente, razonó, si meterse tornillos pro la nariz indicaba locura, entonces numerarlos y guardarlos en compartimientos ordenados indicaba cordura, que era lo contrario…
Ah. No. No lo indicaba, ¿verdad?
Sonrió. Ya estaba empezando a sentirse bastante como en casa.
Tic
Lu-Tze el barredor estaba en su Jardín de las Cinco Sorpresas, cultivando meticulosamente sus montañas. Su escoba estaba apoyada en el seto.
Por encima de él, dominando los jardines del templo, la enorme estatua de piedra de Wen el Eternamente Sorprendido permanecía sentada con la cara atascada en su permanente expresión de ojos como platos y, sí, sorpresa agradable.
Las montañas, como afición, atraen a la gente de quien suele decirse normalmente que tiene mucho tiempo libre. Lu-Tze no tenía ningún tiempo en absoluto. El tiempo era algo que por lo general ocurría a otra gente. Él lo contemplaba de la misma manera que se contempla el mar desde los pueblos costeros. Era enorme y estaba allí fuera, y a veces resultaba vigorizante meter en él la punta del pie, pero no se podía vivir en él todo el tiempo. Además, siempre le dejaba la piel arrugada.
En aquel momento, el momento interminable y eternamente recreado de aquel pequeño valle pacífico y soleado, él se dedicaba a manipular los espejitos y palas y resonadores mórficos y aparatos todavía más extraños que se requerían para hacer que una montaña creciera solo hasta los quince centímetros de altura.
Los cerezos seguían en flor. Allí siempre estaban en flor. Allá atrás, en algún lugar del templo, resonó un gong. Una bandada de palomas blancas se elevó desde el tejado del monasterio.
Una sombra cayó sobre la montaña.
Lu-Tze echó un vistazo a la persona que acababa de entrar en el jardín. Sus manos compusieron el escueto símbolo de la servidumbre hacia aquel muchacho con cara de fastidio y vestido con túnica de novicio.
—¿Sí, maestro? —dijo.
—Estoy buscando al hombre que llaman Lu-Tze —dijo el chico—. Personalmente, no creo que exista de verdad.
—He conseguido la glaciación —dijo Lu-Tze, sin hacer caso de aquel comentario—. Por fin. ¿Lo ve, maestro? Solamente tiene dos centímetros de largo, pero ya está labrando su propio valle diminuto. Magnífico, ¿verdad?
—Sí, sí, muy bien —dijo el novicio, con esa amabilidad que se dedica a los subordinados—. ¿No es este el jardín de Lu-Tze?
—¿Se refiere a Lu-Tze el que es famoso por sus montañas bonsái?
El novicio levantó la mirada de la hilera de bandejas para observar al hombrecillo sonriente y arrugado.
—¿Lu-Tze eres tú? ¡Pero si no eres más que un barredor! ¡Te he visto limpiar los dormitorios comunes! ¡He visto cómo la gente te daba patadas!
Lu-Tze, que no pareció oír aquello, cogió una bandeja de unos treinta centímetros de anchura sobre la que humeaba un pequeño cono de carbonilla.
—¿Qué le parece esto, maestro? —preguntó—. Volcánico. Y es jodidísimo de hacer, disculpe mi klatchiano.
El novicio dio un paso adelante, se agachó y miró directamente a los ojos del barredor.
Lu-Tze no se quedaba desconcertado a menudo, pero sí se quedó ahora.
—¿Usted es Lu-Tze?
—Sí, chaval. Yo soy Lu-Tze.
El novicio respiró hondo y extendió un brazo flacucho. En la mano sostenía un pequeño pergamino.
—De parte del abad… ejem, oh, venerable maestro.
El pergamino temblaba en la mano nerviosa.
—La mayoría de gente me llama Lu-Tze, chaval. O «Barredor». Hasta que me empiezan a conocer un poco, algunos me llaman «Aparta de en medio» —dijo Lu-Tze, guardando sus herramientas con cuidado—. Nunca he sido muy venerable, salvo en caso de falta de ortografía.
Miró alrededor de los cuencos en busca de la pala en miniatura que usaba para el trabajo glacial y no la vio por ninguna parte. Pero si la había dejado allí hacía un momento.
El novicio lo estaba contemplando con una expresión de sobrecogimiento mezclada con residuos de recelo. Una reputación como la de Lu-Tze se propagaba a los cuatro vientos. Aquel era el hombre que había… bueno, que lo había hecho prácticamente todo, si los rumores eran ciertos. Y sin embargo, no parecía que lo hubiera hecho. No era más que un hombrecillo calvo con una barba rala y una sonrisita tenue y amigable.
Lu-Tze le dio unos golpecitos al joven en el hombro para intentar que se calmara.
—A ver qué quiere el abad —dijo, desenrollando el papel de arroz—. Ah. Debes llevarme a verlo, dice aquí.
Una expresión de pánico paralizó la cara del novicio.
—¿Qué? ¿Cómo voy a hacer eso? ¡A los novicios no se nos permite entrar en el Templo Interior!
—¿En serio? En ese caso, deja que yo te lleve a que tú me lleves a verlo a él —dijo Lu-Tze.
—¿Se te permite entrar en el Templo Interior? —se sorprendió el novicio, y entonces se tapó la boca con la mano—. Pero si no eres más que un barred… Oh…
—¡Exacto! Ni siquiera soy un monje como es debido, ya no digamos un dong —dijo el barredor con alegría—. Asombroso, ¿verdad?
—¡Pero la gente habla de ti como si tuvieras la misma categoría que el abad!
—Oh, cielos, no —replicó Lu-Tze—. No soy tan sagrado ni de cerca. Nunca he captado del todo la armonía cósmica.
—Pero si has hecho todas esas increíbles…
—Bueno, tampoco he dicho que no se me dé bien lo que hago —dijo Lu-Tze, alejándose plácidamente con su escoba echada al hombro—. Solo que no soy sagrado. ¿Vamos?
—Hum… ¿Lu-Tze? —dijo el novicio, mientras caminaban por el vetusto camino de ladrillos.
—¿sí?
—¿Por qué se llama esto el Jardín de las Cinco Sorpresas?
—¿Cuál era tu nombre allá en el mundo, jovencito presuroso?
—Newgate. Newgate Ludd, oh, vener…
Lu-Tze levantó un dedo de advertencia.
—¿Eh?
—Barredor, quería decir.
—Ludd, ¿eh? ¿De Ankh-Morpork?
—Sí, Barredor —dijo el chico. Su tono repentinamente abatido sugería que ya sabía lo que venía a continuación.
—¿Criado por el Gremio de Ladrones? ¿Uno de los «Chicos de Ludd»?
El joven antes conocido como Newgate miró al anciano a los ojos y, cuando respondió, lo hizo con la cantinela de alguien que ha contestado demasiadas veces la misma pregunta.
—Sí, Barredor. Sí, fui un expósito. Sí, nos llaman los Chicos y Chicas de Ludd en honor a uno de los fundadores del Gremio. Sí, ese es mi apellido de adopción. Sí, se vivía bien y a veces desearía seguir allí.
Dio la impresión de que Lu-Tze no había oído aquello.
—¿Quién te mandó aquí?
—Me descubrió un monje llamado Soto. Dijo que yo tenía talento.
—¿Marco? ¿Ese que tiene tanto pelo?
—El mismo. Aunque yo pensaba que la regla era que todos los monjes llevaran la cabeza afeitada.
—Bueno, Soto dice que ya es calvo por debajo del pelo —explicó Lu-Tze—. Dice que el pelo es una criatura separada que por casualidad vive sobre él. Cuando salió con esa historia le dieron un puesto de campo en menos que canta un gallo. Un tipo muy trabajador, ojo, y simpático a más no poder mientras no le toques el pelo. Ahí hay una lección importante: uno no sobrevive trabajando en el terreno si se obedecen todas las reglas, incluyendo las que tienen que ver con procesos mentales, ¿Y qué nombre te pusieron al enrolarte?
—Lobsang, oh, vener… hum, Barredor.
—¿Lobsang Ludd?
—Ejem… sí, Barredor.
—Asombroso. Así pues, Lobsang Ludd, ya has intentado contar mis sorpresas, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. La sorpresa es la naturaleza del Tiempo, y el cinco es el número de la Sorpresa.
—Sí, Barredor. He encontrado el puentecito que se vuelca a un lado y te hace caer en el estanque de las carpas…
—Bien. Bien.
—… y he encontrado la escultura de bronce de una mariposa que agita las alas cuando la soplas…
—Ya van dos.
—Y está la forma sorprendente en que esas pequeñas margaritas te rocían de polen venenoso…
—Ah, sí. Mucha gente las encuentra extremadamente sorprendentes.
—Y yo diría que la cuarta sorpresa es el insecto palo cantarín.
—Bien dicho —asintió Lu-Tze, con una amplia sonrisa—. Es muy bueno, ¿verdad?
—Pero no encuentro la quinta sorpresa.
—¿Ah, no? Házmelo saber cuando la descubras —comentó Lu-Tze.
Lobsang Ludd pensó en aquello mientras seguía al barredor.
—El Jardín de las Cinco Sorpresas es una prueba —dijo, por fin.
—Oh, sí. Casi todo lo es.
Lobsang asintió con la cabeza. Era igual que el Jardín de los Cuatro Elementos. Todos los novicios encontraban los símbolos de bronce de tres de ellos —uno en el estanque de las carpas, otro bajo una roca y el tercero pintado en una cometa—, pero ningún compañero de clase de Lobsang había encontrado el Fuego. No parecía haber fuego en ninguna parte del jardín.
Pasado un rato Lobsang había llevado a cabo el siguiente razonamiento: existían en realidad cinco elementos, tal como les habían enseñado. Cuatro de ellos componían el universo, y el quinto, la Sorpresa, permitía que este continuara sucediendo. Nadie había dicho que los cuatro del Jardín fueran los cuatro elementos materiales, así que el cuarto elemento del Jardín podía ser la Sorpresa de que no estuviera allí el Fuego. Además, por lo general en los jardines no se encontraba fuego, mientras que los demás signos se encontraban, ciertamente, en su elemento. Así que había bajado a las panaderías y había abierto uno de los hornos, y allí, resplandeciendo al rojo vivo debajo de las hogazas, estaba el Fuego.
—Entonces… imagino que la quinta sorpresa es que no hay quinta sorpresa —dijo.
—Buen intento, pero ni hablar de la mata pequeña de pelo postizo —dijo Lu-Tze—. ¿Y acaso no está escrito: «Míralo, más tieso que un ajo pensando que lo sabe todo»?
—Ejem, eso todavía no lo he leído en los textos sagrados, Barredor —dijo Lobsang sin mucha seguridad.
—No, me imagino que no —respondió Lu-Tze.
Salieron de la frágil luz del sol para entrar en el frío profundo del templo y recorrieron pasillos vetustos y bajaron por escaleras labradas en la roca. El sonido de los cánticos lejanos los siguió. Lu-Tze, que no era sagrado y por tanto podía tener pensamientos impíos, se preguntaba de vez en cuando si los monjes cantores cantaban algo concreto o solo se limitaban a hacer «aahaahahah». Era imposible distinguirlo con tanto eco.
Doblaron un recodo del pasadizo principal y Barredor puso las manos en los tiradores de un par de puertas enormes lacadas en rojo. Luego miró hacia atrás. Lobsang se había parado en seco a pocos pasos de él.
—¿Vienes?
—¡Pero si ni siquiera a los dong se les permite entrar ahí! —dijo Lobsang—. ¡Hay que ser por lo menos un ting de Tercer Djim!
—Sí, ya. Es un atajo. Vamos, que aquí fuera hace corriente.
Lleno de reticencias, y esperando oír en cualquier momento el grito escandalizado de la autoridad, Lobsang siguió los pasos del barredor.
¡Y era un barredor, nada más! ¡Una de aquellas personas que barrían los suelos y lavaban la ropa y limpiaban los retretes! ¡Nadie se lo había mencionado nunca! Los novicios oían hablar de Lu-Tze desde su primer día, oían que se había metido en algunos de los nudos de tiempo más enmarañados y los había desenredado, que había esquivado constantemente el tráfico en los cruces de la historia, que era capaz de desviar el tiempo con una simple palabra y había utilizado aquello para desarrollar las más sutiles artes de combate…
… y ahora se encontraba a un hombrecillo flaco que venía a ser étnico de una forma general, es decir, que por su aspecto podía provenir de cualquier parte, vestido con una túnica que había sido blanca antes de sucumbir ante un ejército de manchas y parches, y calzado con unas sandalias reparadas con cordeles. Y con aquella sonrisa amigable, como si estuviera constantemente esperando que pasara algo divertido. Y sin ningún cinturón, solamente otro cordel que mantenía cerrada su túnica. ¡Si hasta había novicios que alcanzaban el nivel de dong gris en su primer año!
El dojo estaba lleno de monjes veteranos entrenando. Lobsang tuvo que echarse a un lado cuando un par de luchadores pasaron junto a él hechos un torbellino, moviendo brazos y piernas a toda velocidad mientras ambos buscaban una obertura en la defensa del otro, mondando el tiempo en astillas cada vez más finas…
—¡Tú! ¡Barredor!
Lobsang miró a su alrededor, pero el grito había ido dirigido a Lu-Tze. Un ting, al que acababan de ascender al Tercer Djim a juzgar por lo nuevo que se veía su cinturón, se estaba acercando al hombrecillo con la cara roja de furia.
—¿Para qué entras aquí, limpiador de porquería? ¡Este es un lugar prohibido!
Sin que su sonrisita se inmutara, Lu-Tze se metió la mano en la túnica y sacó una bolsita.
—Es un atajo —dijo. Sacó un pellizco de tabaco y, mientras el ting se erguía imponente a su lado, empezó a liar un cigarrillo—. Y además, en todas partes hay suciedad. Le pienso decir cuatro cosas al hombre que hace este suelo.
—¡Cómo te atreves a insultar este dojo! —gritó el monje—. ¡Vuelve a las cocinas ahora mismo, barredor!
Encogido de miedo detrás de Lu-Tze, Lobsang se dio cuenta de que el dojo entero se había detenido a contemplar la escena. Un par de monjes estaban hablando en voz baja. El hombre que llevaba la túnica marrón de maestro del dojo se dedicaba a mirar impasible desde su silla, con el mentón apoyado en la mano.
Con una delicadeza inmensa y paciente y exasperante, como un samurái que hace arreglos florales, Lu-Tze organizó las hebras de tabaco dentro del endeble papel de liar.
—No, a mí me parece que voy a salir por aquella puerta de ahí, si no te importa —dijo.
—¡Qué insolencia! ¿Entonces estás dispuesto a pelear, enemigo del polvo? —El hombre dio un salto hacia atrás y levantó las manos para formar la combativa Pose de la Merluza. A continuación giró en redondo y le propinó una patada tan fuerte a un pesado saco de cuero que rompió la cadena de la que colgaba. Por fin se giró nuevamente hacia Lu-Tze, componiendo con las manos el Avance de la Serpiente.
—¡Ai! ¡Shao! ¡Hai-eee…! —empezó a chillar.
El maestro del dojo se puso de pie.
—¡Espera! —ordenó—. ¿Acaso no quieres conocer el nombre de aquel a quien estás a punto de destruir?
El luchador mantuvo su posición y clavó su mirada en Lu-Tze.
—No me hace falta conocer el nombre de un barredor —dijo.
Lu-Tze lió el cigarrillo hasta obtener un delgado cilindro y le guiñó un ojo al hombre furioso, lo cual únicamente echó leña a su furia.
—Siempre es sabio conocer el nombre de un barredor, muchacho —dijo el maestro del dojo— Y mi pregunta no iba dirigida a ti.
Tac
Jeremy se quedó mirando las sábanas de su cama.
Estaban cubiertas de escritura. De su propio puño y letra.
La caligrafía cruzaba la almohada y seguía por la pared. También había bocetos, profundamente grabados en el yeso.
Encontró su lápiz debajo de la cama. Hasta le había sacado punta. ¡Dormido, le había sacado punta a un lápiz! Y por lo que parecía, se había pasado horas escribiendo y dibujando. Intentando dibujar un sueño.
Con una lista de piezas a un lado de su edredón.
Todo había tenido una lógica perfecta mientras lo tenía delante, como si fuera un martillo o un palo o el Escape Gravitatorio de Ruedabrillante. Había sido como reunirse con un viejo amigo. Y ahora… contempló las líneas garabateadas. Había estado escribiendo tan deprisa que se había saltado la puntuación y hasta algunas letras. Y sin embargo, veía allí algunas cosas con sentido.
Había oído hablar de aquella clase de fenómenos. A veces los grandes inventos sí que nacían de los sueños y las ensoñaciones diurnas. ¿Acaso no tuvo Hepzibah Panadizo la idea del reloj de péndulo ajustable como resultado de trabajar como ahorcador público? ¿Acaso no decía siempre Wilframe Balderton que el mecanismo de escape Cola de Pez le había venido después de comer demasiada langosta?
Sí, en el sueño todo había estado muy claro. A la luz del día, necesitaba un poco más de trabajo.
Se oyó un tintineo de platos procedente de la pequeña cocina que había en la trastienda. Bajó a toda prisa, arrastrando la sábana detrás de sí.
—Normalmente tomo… —empezó a decir.
—Toztadaz, zeñor —dijo Igor, apartándose de la cocina—. Ligeramente marronez, zozpecho.
—¿Cómo lo ha sabido?
—Loz Igorz aprendemoz a anticiparnoz, zeñor —respondió Igor—. Tiene una cocina maravilloza, zeñor. Nunca había vizto un cajón donde puziera «Cucharaz» y zolamente hubiera cucharaz.
—¿Se le da bien trabajar el cristal, Igor? —dijo Jeremy, sin hacer caso de aquello.
—No, zeñor —dijo Igor, untando las tostadas de mantequilla.
—¿Ah, no?
—No, zeñor. Ze me da de puñetera maravilla, zeñor. Muchoz de miz amoz han necezitado… equipamiento ezpecial que ze halla dizponible en cualquier zitio. ¿Qué ez lo que dezeaba uzted?
—¿Qué le parecería que fabricáramos esto? —Jeremy extendió la sábana sobre la mesa.
A Igor se le cayó la tostada de sus dedos de uñas negras.
—¿Le ocurre algo? —preguntó Jeremy.
—He zentido como zi alguien eztuviera andando zobre mi tumba, zeñor —dijo Igor, todavía con expresión asustada.
—Hum, no habrás tenido nunca una tumba, ¿verdad? —aventuró Jeremy.
—Era una forma de hablar, zeñor, una forma de hablar —respondió Igor, con expresión dolida.
—Esto es una idea que he… que he tenido para un reloj…
—El Reloj de Criztal —dijo Igor—. Zí. Lo conozco. Mi abuelo Igor ayudó a conztruir el primero.
—¿El primero? ¡Pero si solo es un cuento para niños! Y yo he soñado con él, y…
—El abuelo Igor ziempre decía que hubo algo muy ecztraño en todo aquel azunto —dijo Igor—. En la eczplozión y todo ezo.
—¿Explotó? ¿Por culpa del muelle de metal?
—No fue eczactamente una eczplozión —puntualizó Igor—. Los Igorz eztamoz acoztumbradoz a laz eczplozionez. Fue… muy raro. Y también eztamoz acostumbradoz a lo raro.
—¿Me está diciendo que existió de verdad?
Igor pareció avergonzado de aquello.
—Zí —dijo—. Y al mizmo tiempo, no.
—Las cosas o existen o no —afirmó Jeremy—. Eso lo tengo muy claro. Tengo medicación.
—Ecziztió —dijo Igor—. Y dezpuéz de ecziztir, nunca hubo ecziztido. ¡Ezo ez lo que me contó mi abuelo, y él fue quien fabricó el reloj con eztaz mizmaz manoz!
Jeremy bajó la vista. Las manos de Igor eran nudosas y, ahora que se fijaba, las muñecas tenían muchas cicatrices.
—En nueztra familia de verdad creemoz en la herencia —afirmó Igor, sorprendiendo su mirada.
—Vienen a ser… de segunda mano, jajaja —dijo Jeremy. Se preguntó dónde estaba su medicina.
—Muy ingeniozo, zeñor —reconoció Igor—. Pero el abuelo Igor ziempre decía que dezpuéz todo había zido como… un zueño, zeñor.
—Un sueño…
—El taller era diztinto. El reloj no eztaba ahí. El Dezquiciado Doctor Wingle, que era zu amo en aquella época, no eztaba trabajando para nada en el reloj de criztal, zino en un método para ecztraer luz zolar de laz naranjaz. Laz cozaz eran diztintaz y ziempre lo habían zido, zeñor. Como zi nunca hubiera ocurrido.
—¡Pero salió en un libro infantil!
—Zí, zeñor. Un pequeño enigma, zeñor.
Jeremy posó la mirada en la sábana cargada de garabatos. Un reloj preciso. Eso es todo lo que era. Un reloj que volvería innecesarios todos los demás relojes, había dicho lady Lejean. Construir un reloj así haría entrar a su fabricante en los anales de la cronometría. Cierto, el libro contaba que el Tiempo había quedado atrapada en el reloj, pero Jeremy no tenía absolutamente ningún interés en las cosas inventadas. Además, los relojes medían y punto. La distancia no se quedaba enredada en una cinta métrica. Lo único que hacía un reloj era contar los dientes de una rueda. O bien… la luz…
Luz dentada. Había visto aquello en el sueño. Una luz que no era algo que brillaba en el cielo, sino una línea excitada, que subía y bajaba como una ondulación.
—¿Podría… construir algo así? —preguntó.
Igor volvió a mirar los dibujos.
—Zí —dijo, asintiendo. Señaló varios recipientes de cristal de buen tamaño que rodeaban la columna central del reloj en el dibujo—. Y eztoz zé lo que zon —continuó.
—En mi sue… quiero decir, yo los imagino burbujeando —dijo Jeremy.
—Un conocimiento muy, muy zecreto, ezoz frazcoz —dijo Igor, poniendo cuidado en eludir la cuestión—. ¿Ze pueden conzeguir varaz de cobre aquí, zeñor?
—¿En Ankh-Morpork? Fácilmente.
—¿Y zinc?
—Todo el que quiera, sí.
—¿Ácido zulfúrico?
—A garrafones.
—Debo de haberme muerto e ido al cielo —dijo Igor—. Uzted póngame a mano el baztante cobre, zinc y ácido, zeñor. Y entoncez zaltarán laz chizpaz.
Tic
—Mi nombre —dijo Lu-Tze, apoyándose en su escoba mientras el iracundo ting levantaba una mano— es Lu-Tze.
El dojo quedó en silencio. El atacante se detuvo en mitad de su grito.
—¡…Ai! ¡Hao-ññg! ¿Nñ? ¡Ohmieeeeeeeerrrr…!
El hombre no se movió, sino que pareció retraerse sobre sí mismo, cayendo desde su postura marcial a una especie de acuclillamiento horrorizado y penitente.
Lu-Tze se inclinó hacia delante y encendió una cerilla en la silenciosa barbilla del luchador.
—¿Cómo te llamas tú, chaval? —preguntó, encendiendo su tosco cigarrillo.
—Se llama barro, Lu-Tze —intervino el maestro del dojo, avanzando con paso firme. Le dio una patada al contendiente inmóvil—. Bueno, Barro, ya conoces las normas. Enfréntate al hombre al que has desafiado o renuncia a tu cinturón.
La figura permaneció un momento muy quieta y después, con cautela, con unos ademanes casi teatrales destinados a no ofender, empezó a tantear su cinturón.
—No, no, no es necesario —dijo Lu-Tze en tono amable—. Ha sido un buen desafío. Un «¡Ai!» decente y un «¡Hai-eee!» muy pasable, en mi opinión. Buen galimatías marcial a grandes rasgos, de los que ya no suelen oírse. Y no queremos que se le caigan los pantalones en un momento como este, ¿verdad? —Inhaló haciendo ruido y añadió—: Sobre todo en un momento como este.
Dio unos golpecitos en el hombro al alumno, que seguía encogiéndose, y le dijo:
—Me basta con que recuerdes la regla que te enseñó tu maestro aquí el primer día, ¿de acuerdo? Y… ¿por qué no vas a limpiarte? Algunos tenemos que ordenar todo esto después.
Entonces se giró y saludó con la cabeza al maestro del dojo.
—Ya que estoy aquí, maestro, me gustaría enseñarle al joven Lobsang el Artilugio de las Bolas Erráticas.
El maestro del dojo hizo una profunda reverencia.
—Es tuyo, Lu-Tze el Barredor.
Mientras Lobsang seguía los andares tranquilos de Lu-Tze, oyó que el maestro del dojo, que como buen profesor aprovechaba cualquier oportunidad de transmitir una lección, decía:
—¡Dojo! ¿Cuál es la Regla Número Uno?
Hasta el contendiente acobardado se unió en voz baja al coro:
—¡No actuar temerariamente al enfrentarse a hombrecillos calvos arrugados y sonrientes!
—Buena regla, la Regla Número Uno —comentó Lu-Tze, llevando a su nuevo acólito a la sala contigua—. He conocido mucha gente a quien le habría venido muy bien seguirla. —Se detuvo sin mirar a Lobsang Ludd y extendió la mano—. Y ahora, si no te importa, me vas a devolver la palita que me has robado al conocernos.
—¡Pero si ni siquiera me he acercado a ti, maestro!
La sonrisa de Lu-Tze no se alteró ni un ápice.
—Ah. Sí. Es verdad. Mis disculpas. Serán chocheos de anciano. ¿Acaso no está escrito: «La próxima vez me olvidaré la cabeza»? Sigamos.
El suelo de aquella sala era de madera, pero las paredes eran altas y acolchadas. Aquí y allá se veían manchas de color marrón rojizo.
—Esto, tenemos uno igual en el dojo de los novicios, Barredor —intervino Lobsang.
—Pero las bolas de ese están hechas de cuero blando, ¿no? —dijo el anciano, acercándose a un cubo alto de madera. Había una hilera de agujeros en mitad de la faceta del cubo que daba al largo de la sala—. Y van bastante despacio, por lo que recuerdo.
—Hum, sí —dijo Lobsang, mirando cómo Lu-Tze tiraba de una palanca muy larga. Bajo el suelo se oyó un ruido de metal contra metal, y luego de aguas borboteando con apremio. Empezó a silbar aire saliendo de las junturas de la caja.
—Estas son de madera —puntualizó Lu-Tze con calma—. Atrapa una.
Algo rozó la oreja de Lobsang y, tras su espalda, el acolchamiento de la pared tembló al incrustarse profundamente en él una bola que a continuación cayó al suelo.
—Tal vez un pelín más lentas… —dijo Lu-Tze, haciendo girar una perilla.
Después de quince bolas al azar, Lobsang atrapó una con su estómago. Lu-Tze suspiró y desactivó la enorme palanca.
—Lo has hecho bien —reconoció.
—Barredor, no estoy acostumbrado a… —comenzó el chico, levantándose como pudo.
—Oh, ya sabía que no ibas a atrapar ni una —dijo Lu-Tze—. Ni siquiera nuestro bullicioso amigo que está ahí fuera en el dojo atraparía ninguna a esa velocidad.
—¡Pero si has dicho que habías reducido la velocidad!
—Solamente para que no te mataran. Era solo una prueba, ¿comprendes? Todo es una prueba. Vamos, chaval. No podemos hacer esperar al abad.
Dejando tras de sí un rastro de humo de cigarrillo, Lu-Tze se alejó caminando tranquilamente.
Lobsang lo siguió, cada vez más nervioso. Aquel hombre era Lu-Tze de verdad, el dojo lo había demostrado. Y en todo caso, él ya lo sabía. Lo había sabido al verle la cara pequeña y redonda contemplando amigablemente al luchador furioso. Pero… ¿un simple barredor? ¿Sin insignias? ¿Sin estatus? Bueno, era obvio que sí tenía estatus, porque el maestro del dojo no habría hecho una reverencia tan grande ni para el abad, pero…
Y ahora estaba siguiendo a aquel hombre por unos pasadizos por donde ni siquiera a los monjes se les permitía pasar, so pena de muerte. Seguramente, tarde o temprano habría problemas.
—Barredor, de verdad que debería regresar a mis tareas en las cocinas… —empezó.
—Oh, sí. Tareas de cocina —dijo Lu-Tze—. Para enseñarte las virtudes de la obediencia y el trabajo duro, ¿verdad?
—Sí, Barredor.
—¿Y funcionan?
—Por supuesto.
—¿En serio?
—Bueno, no.
—No valen para tanto como se cree, hay que decirlo —comentó Lu-Tze—. En cambio, chaval, lo que tenemos aquí… —Pasó bajo un arco de entrada—. ¡Esto sí es educativo!
Era la sala más grande que Lobsang había visto nunca. De una serie de claraboyas en el techo caían haces de luz como lanzas. Y bajo la luz, con más de cien metros de anchura y atendido por monjes veteranos que le caminaban por encima sobre delicadas pasarelas de alambre, estaba…
Lobsang había oído hablar del Mandala.
Parecía que alguien hubiera cogido toneladas de arenas de distintos colores y las hubiera echado por el suelo formando un gran remolino de caos multicolor. Pero había un orden que luchaba por sobrevivir en aquel caos, que se elevaba y caía y se extendía. Millones de granos de arena dando tumbos al azar componían sin embargo una porción de dibujo, que a continuación se repetía y se extendía por todo el círculo, rebotando en otros dibujos o fundiéndose con ellos y, por fin, disolviéndose dentro del desorden general. Aquello se repetía una y otra vez, convirtiendo el Mandala en una guerra enfurecida y silenciosa de colores.
Lu-Tze subió a un puente de aspecto frágil hecho de madera y cuerdas.
—¿Y bien? —dijo—. ¿Qué te parece?
Lobsang respiró hondo. Tenía la sensación de que si se caía del puente se zambulliría entre las oleadas de colores y nunca jamás llegaría al suelo. Parpadeó y se frotó la frente.
—Es… maligno —dijo.
—¿En serio? —se sorprendió Lu-Tze—. No hay mucha gente que diga eso la primera vez. Siempre usan palabras como «maravilloso».
—¡Está yendo mal!
—¿Cómo?
Lobsang se agarró a la barandilla de cuerda.
—Las pautas… —empezó a decir.
—La historia repitiéndose —dijo Lu-Tze—. Siempre están ahí.
—No, están… —Lobsang intentó comprender en su conjunto. Había pautas debajo de las pautas, disfrazadas de porciones de caos—. Me refiero a… las otras pautas…
Se desplomó hacia delante.
* * *
El aire estaba frío, el mundo daba vueltas y el suelo se alzaba con prisas por abrazarlo.
Y se detuvo, a pocos centímetros de distancia.
El aire que lo rodeaba chisporroteó, como si lo estuvieran friendo a fuego lento.
—¿Newgate Ludd?
—¿Lu-Tze? —dijo él—. El Mandala está…
Pero ¿dónde estaban los colores? ¿Por qué el aire estaba húmedo y olía a ciudad? Y entonces se disiparon los recuerdos fantasmas. A medida que desaparecían, iban diciendo: ¿cómo podemos ser recuerdos, si aún no hemos tenido lugar? Seguramente lo que sí estás recordando es haber trepado hasta el tejado del Gremio de Panaderos y descubrir que alguien había aflojado todas las losas del acabado, porque es justo eso lo que acaba de pasar, ¿no?
Y un último recuerdo agonizante dijo: «Eh, de eso hace meses…».
—No, Lu-Tze no está, misterioso chico cayente —dijo la voz que acababa de dirigirse a él—. ¿Puedes darte la vuelta?
Newgate se las apañó, con grandes dificultades, para mover la cabeza. Parecía como si estuviera atrapado en alquitrán.
A un par de metros de él había un joven corpulento con una túnica amarilla mugrienta, sentado sobre una caja puesta del revés. Tenía cierto aspecto de monje, salvo por su pelo, que tenía cierto aspecto de ser un organismo totalmente separado. Decir que era negro y estaba recogido en una coleta era perder la oportunidad de usar el término «exorbitante». Era un pelo con personalidad.
—Por lo general me llamo Soto —dijo el hombre que había debajo—. Marco Soto. No me molestaré en memorizar tu nombre hasta que sepamos si vas a vivir o no, ¿vale? Así pues, dime: ¿ te has planteado alguna vez las recompensas de la vida espiritual?
—¿Ahora mismo? ¡Ya lo creo! —respondió… sí, Newgate, pensó, así es como me llamo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué recuerdo llamarme Lobsang?—. Ejem, ¡me estaba planteando la posibilidad de cambiar de línea de trabajo!
—Muy buena decisión laboral —dijo Soto.
—¿Esto es alguna clase de magia? —Newgate intentó moverse, pero seguía suspendido en el aire, girando suavemente, justo por encima del suelo expectante.
—No exactamente. Parece que has moldeado el tiempo.
—¿Yo? ¿Y cómo lo he hecho?
—¿No lo sabes?
—¡No!
—Ja, ¿lo has oído? —dijo Soto, como si estuviera hablando con algún colega simpático—. Probablemente se está usando el tiempo de giro de todo un Postergador para evitar que ese truquito tuyo le cause un daño irreparable al mundo entero, ¿y no sabes cómo lo has hecho?
—¡No!
—Entonces nosotros te entrenaremos. Es una buena vida, y ofrece excelentes perspectivas de futuro. Por lo menos —añadió, sorbiéndose la nariz— mejores que las que te esperan ahora.
Newgate se esforzó por girar más la cabeza.
—¿Entrenarme en qué, exactamente?
El hombre suspiró:
—¿Todavía haciendo preguntas, chico? ¿Vienes o no?
—¿Cómo…?
—Mira, te estoy ofreciendo la oportunidad de tu vida, ¿lo entiendes?
—¿Por qué es la oportunidad de mi vida, señor Soto?
—No, no me has entendido. Tú, es decir, Newgate Ludd, estás recibiendo de mí la oportunidad de tener tu vida. Que es más de lo que vas a tener dentro de poco.
Newgate vaciló. Era consciente de un cosquilleo en su cuerpo. En cierto sentido, no había dejado de caer. No sabía cómo sabía aquello, pero el conocimiento era igual de real que los adoquines que tenía justo debajo. Si tomaba la decisión incorrecta, la caída simplemente seguiría su curso. Hasta el momento había sido fácil. Los últimos centímetros serían mortalmente duros.
—Tengo que admitir que no me gusta cómo está yendo mi vida ahora mismo —dijo—. Podría resultar ventajoso encontrar un nuevo rumbo.
—Bien.
El hombre melenudo se sacó algo de la túnica. Parecía un ábaco plegado, pero al abrirlo se esfumaron varias partes del utensilio con pequeños destellos de luz, como si se hubieran trasladado a algún lugar donde no pudieran verse.
—¿Qué está usted haciendo?
—¿Sabes qué es la energía cinética?
—No.
—Es de lo que ahora mismo te sobra muchísima. —Los dedos de Soto bailaron sobre las cuentas, desapareciendo y reapareciendo ocasionalmente—. Me imagino que debes de pesar unos cincuenta kilos, ¿no?
Se metió el aparatito en el bolsillo y fue paseando hasta un carromato que había cerca. Hizo algo que Newgate no pudo ver y a continuación regresó.
—Dentro de unos segundos completarás tu caída —dijo, metiendo la mano por debajo de él para colocar algo en el suelo—. Intenta pensar en ello como un nuevo comienzo en la vida.
Newgate cayó. Impacto contra el suelo. El aire emitió un destello púrpura y el carromato cargado de la otra acera se elevó casi medio metro del suelo y se hizo pedazos al caer de nuevo. Una rueda se alejó rebotando.
Soto se agachó y le agitó la mano inerte a Newgate.
—Encantado —dijo—. ¿Algún moretón?
—Duele un poco —reconoció Newgate, descompuesto.
—Tal vez pesas un poco más de lo que parece. Permíteme…
Soto agarró a Newgate de las axilas y empezó de tirar de él hacia la niebla.
—¿Puedo ir a…?
—No.
—Pero el Gremio…
—En el Gremio no existes.
—Menuda tontería. Estoy en el registro del Gremio.
—No, no estás. Nos encargaremos de eso.
—¿Cómo? ¡No se puede reescribir la historia!
—¿Te apuestas un dólar?
—¿A qué me he unido?
—Somos la sociedad más secreta que te puedas imaginar.
—¿En serio? ¿Y quiénes sois, a ver?
—Los Monjes de la Historia.
—¿Eh? ¡Nunca he oído hablar de vosotros!
—¿Lo ves? Así de buenos somos.
Y así de buenos eran.
Y de pronto el tiempo acababa de pasar volando.
Y ahora el presente regresó.
* * *
—¿Te encuentras bien, chaval?
Lobsang abrió los ojos. Notaba el brazo como si se lo estuvieran arrancando del cuerpo.
Siguió con la mirada el brazo hasta llegar a Lu-Tze, que estaba tumbado sobre el puente bamboleante, agarrándolo.
—¿Qué ha pasado?
—Creo que tal vez te haya superado la emoción, chaval. O el vértigo, quizá. Tú no mires hacia abajo.
Debajo de Lobsang sonaba un rugido, como un enjambre de abejas muy enfadadas. Automáticamente, empezó a girar la cabeza.
—¡He dicho que no mires abajo! Relájate.
Lu-Tze se puso de pie. Con el brazo extendido, levantó a Lobsang como si fuera una pluma, hasta que las sandalias del chico estuvieron de vuelta sobre la madera del puente. Más abajo, los monjes estaban corriendo por las pasarelas y dando voces.
—Vale, mantén los ojos cerrados… ¡no mires abajo!… y yo te guío hasta el otro lado, ¿de acuerdo?
—Yo, hum, me he acordado… de cuando Soto me encontró, allá en la ciudad… me he acordado… —dijo Lobsang débilmente, tambaleándose por detrás del monje.
—Era de esperar —dijo Lu-Tze—, dadas las circunstancias.
—Pero, pero me he acordado de que por entonces yo me acordaba de estar aquí. ¡De ti y del Mandala!
—¿Acaso no está escrito en el texto sagrado: «Para mí que están pasando muchas cosas de las que no nos enteramos»?
—Yo… tampoco me he encontrado aún con esa frase, Barredor —dijo Lobsang. Notó que el aire estaba más frío a su alrededor, lo cual sugería que habían llegado al túnel de roca del otro extremo de la sala.
—Por desgracia, en los escritos que tienen aquí lo más probable es que no te la encuentres nunca —dijo Lu-Tze—. Ah, ya puedes abrir los ojos.
Siguieron caminando, mientras Lobsang se frotaba las sienes para limpiarse los pensamientos de extrañeza.
Detrás de ellos, unos remolinos amoratados de la rueda de colores, que giraban en torno al punto donde habría caído Lobsang, empezaron a disiparse y a curarse poco a poco.
* * *
De acuerdo con el Primer Pergamino de Wen el Eternamente Sorprendido, Wen y Clodpool llegaron al verde valle que había entre las altísimas montañas y Wen dijo:
—Este es el lugar. Aquí habrá un templo dedicado al plegamiento y el despliegue del tiempo. Lo puedo ver.
—Yo no puedo, maestro —dijo Clodpool.
Wen dijo:
—Está ahí. —Señaló y su brazo se esfumó.
—Ah —dijo Clodpool—. Ahí mismo.
Desde uno de los árboles silvestres que crecían entre los arroyuelos cayeron flotando unos cuantos pétalos de flor de cerezo sobre la cabeza de Wen.
—Y este día perfecto durará para siempre —dijo—. El aire es fresco, el sol brilla, hay hielo en los arroyos. Cada día que vea este valle será este día perfecto.
—Se puede poner la cosa un poco repetitiva, maestro —respondió Clodpool.
—Eso es porque todavía no sabes tratar con el tiempo —dijo Wen—. Pero yo te enseñaré a tratar con el tiempo igual que tratarías con un abrigo, que te pones cuando hace falta y lo dejas cuando no.
—¿Tendré que lavarlo? —preguntó Clodpool.
Wen le dedicó una mirada muy larga y lenta.
—Eso o bien ha sido un pensamiento muy complejo por tu parte, Clodpool, o bien solamente estabas intentando prolongar demasiado una metáfora, de manera bastante estúpida. ¿Cuál de las dos cosas crees que ha sido?
Clodpool se miró los pies. Luego contempló el cielo. Luego miró a Wen.
—Creo que soy estúpido, maestro.
—Bien —dijo Wen—. Es una feliz coincidencia que seas mi aprendiz en estos momentos, porque si te puedo enseñar a ti, Clodpool, es que puedo enseñar absolutamente a cualquiera.
Clodpool pareció aliviado e hizo una reverencia.
—No merezco tanto honor, maestro.
—Y mi plan tiene una segunda parte —anunció Wen.
—Ah —dijo Clodpool, con una expresión que pensaba que le hacía parecer sabio, pero que en realidad le daba aspecto de estar recordando un movimiento doloroso de vientre—. Un plan que tenga segunda parte siempre es un buen plan, maestro.
—Encuéntrame arenas de todos los colores y una roca plana y yo te enseñaré una manera de hacer visibles las corrientes del tiempo.
—Ah, ya.
—Y mi plan tiene una tercera parte.
—Caramba, una tercera parte, ¿eh?
—Puedo enseñar a unas pocas personas con talento a controlar su tiempo, a ralentizarlo y acelerarlo y a almacenarlo y dirigirlo como el agua de estos arroyos. Pero me temo que la mayoría de gente no se permitirá a sí misma adquirir esa capacidad. Tenemos que ayudarlos. Tendremos que construir… aparatos que almacenen y liberen el tiempo, y lo envíen adonde haga falta, porque los hombres no pueden progresar si los arrastran como hojas en un arroyo. La gente necesita ser capaz de malgastar el tiempo, de hacer tiempo, de perder tiempo y de ganar tiempo. Esa será nuestra principal tarea.
La cara de Clodpool se retorció con el esfuerzo de entender. Luego levantó una mano lentamente.
Wen suspiró.
—Vas a preguntarme qué ha pasado con el abrigo, ¿verdad?
Clodpool asintió.
—Olvídate del abrigo, Clodpool. El abrigo no es importante. Limítate a recordar que tú eres el papel en blanco en el que yo voy a escribir… —Wen levantó la mano mientras Clodpool abría la boca—. Solo era otra metáfora, solamente otra metáfora. Y ahora, por favor, prepara algo de almuerzo.
—¿Metafóricamente o de verdad, amo?
—Las dos cosas.
Una bandada de pájaros blancos salió en estampida de los árboles y giró en el cielo antes de alejarse planeando a través del valle.
—Habrá palomas —dijo Wen, mientras Clodpool se alejaba para encender un fuego—. Todos los días, habrá palomas.
* * *
Lu-Tze dejó al novicio en la antesala. A quienes no les caía bien tal vez pudiera sorprenderles que se tomara un momento para enderezarse la túnica antes de entrar en presencia del abad, pero por lo menos a Lu-Tze le preocupaba la gente, aun si no le preocupaban las normas. También apagó su cigarrillo con los dedos y se lo metió detrás de la oreja. Hacía casi seiscientos años que conocía al abad, y lo respetaba. No había mucha gente a quien Lu-Tze respetara. A la mayoría se limitaba a tolerarlos.
Por lo general, el barredor se llevaba bien con la gente en proporción inversa a su importancia local, y viceversa. Los monjes superiores… bueno, entre una gente tan iluminada no podían existir los malos pensamientos, pero lo cierto es que la imagen de Lu-Tze paseándose con aire insolente por el templo deslustraba algunos karmas. Para cierto tipo de pensadores, el barredor era un insulto personal, con su falta de toda educación formal o de estatus oficial y su pequeña senda ridícula y sus increíbles éxitos. Así pues, era sorprendente que le resultara simpático al abad, porque nunca había existido un habitante del valle tan distinto al barredor, tan cultivado, tan poco práctico y tan frágil, Pero a fin de cuentas, la sorpresa es la naturaleza del universo.
Lu-Tze saludó con la cabeza a los acólitos menores que abrieron las enormes puertas barnizadas.
—¿Cómo está hoy su reverencia? —dijo.
—Le siguen molestando los dientes, oh, Lu-Tze, pero está manteniendo la continuidad y acaba de dar sus primeros pasos de una manera muy satisfactoria.
—Sí, me ha parecido oír los gongs.
El grupo de monjes que había reunidos en el centro de la sala se hizo a un lado mientras Lu-Tze se acercaba al parquecito infantil. Por desgracia, este era necesario. El abad no había dominado nunca el arte del envejecimiento circular. Por tanto se había visto forzado a obtener la longevidad de una manera más tradicional, mediante la reencarnación en cadena.
—Ah, Barredor —balbució, tirando a un lado con torpeza una pelota amarilla y poniendo cara de alegría—. ¿Cómo están las montañas? ¡Tero galletita tero galletita!
—Sin duda estoy obteniendo vulcanismo, vuestra reverencia. Me tiene muy entusiasmado.
—¿Y te hallas en un estado persistente de buena salud? —preguntó el abad, mientras su manita rechoncha aporreaba una jirafa de madera contra los barrotes.
—Sí, su reverencia. Me alegro de ver que volvéis a andar por aquí.
—De momento solo unos pasitos, por desgracia galletita galletita tero galletita. ¡Lamentablemente, los cuerpos jóvenes tienen voluntad propia GALLETITA!
—Me habéis mandado un mensaje, vuestra reverencia —dijo—. Decía: «Hazle la prueba a este».
—¿Y qué te parece nuestro tero galletita tero galletita tero galletita YA joven Lobsang Ludd? —Un acólito se adelantó apresuradamente con un plato de galletas para bebés—. ¿Te apetece una galleta, por cierto? —añadió el abad—. ¡Mmm galletita!
—No, vuestra reverencia, ya tengo todos los dientes que necesito —dijo el barredor.
—Ludd es un enigma, ¿verdad? Sus tutores me han dicho galletita rica mmm mmm galletita que tiene mucho talento, pero que de algún modo no está ahí del todo. Pero tú no lo conoces y no sabía nada acerca de su historia y por tanto mmm galletita apreciaría mucho tus observaciones imparciales mmm GALLETITA.
—Es más que rápido —dijo Lu-Tze—. Creo que puede empezar a reaccionar a las cosas antes de que sucedan.
—¿Y cómo puede distinguirse algo así? Tero osito tero osito tero tero OSITO!
—Lo he puesto delante del Artilugio de las Bolas Erráticas en el dojo de los veteranos y ya se estaba moviendo hacia el agujero correcto una fracción de segundo antes de que saliera la bola.
—¿Alguna clase de gaga telepatía, pues?
—Si una simple máquina tiene mente propia, creo que tenemos problemas serios de verdad —dijo Lu-Tze. Respiró hondo—. Y ha visto las pautas del caos en el salón del Mandala.
—¿Ha dejado usted que un neófito viera el Mandala? —preguntó el acólito en jefe Rinpo, horrorizado.
—Para ver si alguien sabe nadar, se le empuja al río —dijo Lu-Tze, encogiéndose de hombros—. ¿Qué otra manera hay?
—Pero mirarlo sin el entrenamiento correcto…
—Ha visto las pautas —dijo Lu-Tze—. Y ha reaccionado al Mandala. —No añadió: y el Mandala ha reaccionado a él. Quería pensar sobre aquello. Cuando uno mira al abismo, no se supone que vaya a devolver el saludo.
—Aun así, estaba ositoositoositobuábud estrictamente prohibido —dijo el abad. Rebuscó con torpeza entre los juguetes que tenía sobre su estera, cogió un ladrillo de madera grande en el que había pintado un risueño elefante azul y se lo tiró con torpeza a Rinpo—. A veces te tomas demasiadas libertades, Barredor ¡mira, lefantito!
Los acólitos aplaudieron la destreza del abad para el reconocimiento animal.
—Ha visto las pautas. Sabe lo que está pasando. Simplemente no sabe qué es lo que sabe —se empecinó Lu-Tze—. Y a los pocos segundos de conocerme me ha robado un pequeño objeto de valor, y todavía me estoy preguntando cómo lo ha hecho. ¿De verdad puede ser tan rápido sin entrenamiento? ¿Quién es este chico?
Tac
¿Quién es esta chica?
Madam Frucha, directora de la Academia Frucha y pionera del Método Frucha Para Aprender Divirtiéndose, se sorprendía a menudo a sí misma haciéndose esa pregunta cuando tenía que entrevistar a la señorita Susan. Por supuesto, la chica era una empleada, pero… bueno, a Madam Frucha no se le daba muy bien la disciplina, razón por la cual tal vez había inventado el Método, que no requería ninguna. Lo que solía hacer era hablar con los demás en tono pizpireto hasta que la gente se rendía de pura vergüenza ajena.
La señorita Susan nunca parecía tener vergüenza de nada.
—La razón de que te haya hecho venir, Susan, es que, ejem, la razón es… —Madam Frucha titubeó.
—¿Ha habido quejas? —aventuró la señorita Susan.
—Hum, no… esto… aunque la señorita Smith me ha contado que los niños que llegan después de tu clase están, hum, inquietos. Su capacidad lectora es, según dice, desafortunadamente avanzada…
—La señorita Smith piensa que un buen libro trata sobre un niño y su perro persiguiendo una pelota roja y grande —dijo la señorita Susan—. Mis niños han aprendido a esperar una trama. No es de extrañar que pierdan la paciencia. Ahora estamos leyendo los Cuentos de hadas grimosos.
—Ha sido un comentario bastante grosero por tu parte, Susan.
—No, madam. Ha sido un comentario bastante educado por mi parte. Habría sido grosero por mi parte decir que hay un círculo del Infierno reservado a las maestras como la señorita Smith.
—¡Pero eso es horroro…! —Madam Frucha se detuvo y volvió a empezar—. ¡No tendrías que estar enseñándoles a leer nada todavía! —dijo en tono seco. Pero era el ruido seco de una ramita al partirse.
Madam Frucha se encogió en su silla cuando la señorita Susan levantó la mirada. La chica tenía una capacidad terrible para dedicarte toda su atención. Hacía falta ser mejor persona que Madam Frucha para sobrevivir a la intensidad de aquella atención. Te examinaba el alma y rodeaba con circulitos rojos las partes que no le gustaban. Cuando la señorita Susan te miraba, parecía que te estuviera poniendo nota.
—Quiero decir —murmuró la directora— que la infancia es una época para jugar y…
—Aprender —dijo la señorita Susan.
—Aprender jugando —comentó Madam Frucha, agradecida de encontrar territorio familiar—. Al fin y al cabo, los gatitos y los cachorrillos…
—Crecen para convertirse en gatos y perros, que son todavía menos interesantes —continuó la señorita Susan—. Mientras que los niños deberían crecer para convertirse en adultos.
Madam Frucha suspiró. No iba a encontrar ninguna manera de avanzar. Siempre pasaba lo mismo. Sabía que no tenía nada que hacer. Había corrido ya la voz sobre la señorita Susan. Los padres preocupados que habían recurrido al Aprender Jugando tras perder la esperanza de que su descendencia jamás fuera a Aprender Prestando Atención A Lo Que Dijera Nadie se estaban encontrando con que los niños llegaban a casa un poco más silenciosos, un poco más pensativos y con un montón de deberes que, asombrosamente, hacían sin que nadie les obligara y hasta recibiendo ayuda del perro. Y llegaban a casa contando historias de la señorita Susan.
La señorita Susan hablaba todos los idiomas. La señorita Susan lo sabía todo sobre todas las cosas. A la señorita Susan se le ocurrían unas excursiones escolares maravillosas…
… y aquello resultaba particularmente desconcertante, porque a Madam Frucha no le constaba que se hubiera organizado ninguna excursión oficial. Cada vez que pasaba por delante del aula de la señorita Susan había allí un silencio atareado. Eso le molestaba. Le traía a la memoria los malos viejos tiempos en que a los niños se les Disciplinaba en unas aulas que no eran mejores que Cámaras de Tortura para las Pequeñas Mentes. Sin embargo, otros maestros decían que de aquel aula sí salían ruidos. A veces se oía un sonido lejano de olas, o de una selva. Una vez solamente, Madam Frucha habría jurado, si fuera de esa gente que jura, que al pasar por delante había oído una batalla con todas las de la ley. Esto solía ser el caso al Aprender Jugando, pero en aquella ocasión el añadido de trompetas, el zumbido de las flechas y los gritos de los caídos parecían demasiado excesivos.
Había abierto de golpe la puerta del aula y había notado que algo siseaba por el aire encima de su cabeza. La señorita Susan estaba sentada en un taburete, leyendo un libro, con la clase sentada con las piernas cruzadas formando un semicírculo silencioso y fascinado a su alrededor. Era el tipo de imagen anticuada que odiaba Madam Frucha, como si los niños fuesen Adoradores alrededores de una especie de Altar de Conocimiento.
Nadie había abierto la boca. Todos los niños atentos, y también la señorita Susan, le habían dejado claro con su silencio educado que estaban esperando a que se fuera. Ella había salido al pasillo y la puerta había chasqueado al cerrarse tras su espalda. Fue entonces cuando vio la flecha larga y tosca que seguía vibrando, clavada en la pared de delante.
Madam Frucha había mirado la puerta, con su familiar pintura verde, y luego otra vez a la flecha.
Que había desaparecido.
Transfirió a Jason a la clase de la señorita Susan. Aquello había sido un acto de crueldad, pero Madam Frucha consideraba que ahora se estaba desarrollando una especie de guerra no declarada.
Si los niños fueran armas, Jason habría estado prohibido por los tratados internacionales. Jason tenía unos padres que lo adoraban y un lapso de atención de menos varios segundos, salvo en materia de crueldad inventiva hacia los pequeños animales peludos, en cuyo caso podía ser bastante paciente. Jason daba patadas, puñetazos, mordía y escupía. Sus dibujos habían asustado mortalmente hasta a la señorita Smith, que por lo general sabía encontrar algo agradable que decir de cualquier niño. Estaba claro que era un niño con necesidades especiales. En opinión de la sala de profesores, estas empezaban con un exorcismo.
Madam Frucha se había inclinado para escuchar junto a la cerradura de la puerta. Oyó la primera rabieta del día de Jason, seguida de silencio. No consiguió distinguir lo que decía Susan a continuación.
Cuando media hora más tarde encontró una excusa para aventurarse en el aula, Jason estaba ayudando a dos niñitas a fabricar un conejo de cartón.
Más tarde sus padres dijeron que estaban asombrados del cambio, aunque al parecer ahora el niño solamente se iba a dormir con la luz encendida.
Madam Frucha intentó interrogar a su maestra más reciente. Las referencias deslumbrantes estaban muy bien, pero al fin y al cabo la joven era una empleada suya. El problema, había descubierto Madam Frucha, era que Susan tenía una manera de decirle las cosas que la hacía marcharse bastante satisfecha, pero solo se daba cuenta de que no había obtenido ni una sola respuesta real cuando ya estaba de vuelta en su despacho, y para entonces ya era demasiado tarde.
Y continuó siendo demasiado tarde porque de pronto la escuela tenía lista de espera. Los padres se peleaban por apuntar a sus hijos a la clase de la señorita Susan. En cuanto a algunas de las historias que contaban en sus casas… bueno, todo el mundo sabía lo viva que era la imaginación de los niños, ¿verdad?
Aun así, estaba aquella redacción de Richenda Higgs. Madam Frucha buscó a tientas sus gafas, que tenía colgadas del cuello porque era demasiado vanidosa para llevarlas siempre puestas, y la examinó de nuevo. El texto completo de la misma era:
Ha venido a hablar con nosotros un hombre todo lleno de huesos no dava nada de miedo, tenía un gran cavallo blanco. Al cavallo lo hemos acariciado. Tenía una güadañya. Nos ha dicho cosas interesantes y que tubiéramos cuidado al cruzar la calle.
Madam Frucha pasó la redacción a la señorita Susan, sentada al otro lado de la mesa, quien se la quedó mirando con semblante grave. Sacó un lápiz de color rojo, hizo unas cuantas alteraciones y se la devolvió.
—¿Y bien? —dijo Madam Frucha.
—Sí, no puntúa demasiado bien, me temo. Pero ha hecho un buen intento con la palabra «guadaña».
—¿Quién… qué es eso de un gran caballo blanco en el aula? —consiguió decir Madam Frucha.
La señorita Susan le dirigió una mirada compasiva y dijo:
—Madam, ¿quién podría traer un caballo a un aula? Estamos en un segundo piso.
Aquella vez Madam Frucha no tenía intención de desistir. Sostuvo en alto otra redacción.
Hoy nos ha dao una charla el señor Tropejón que él es un ombre del saco pero él ahora es sinpatico. Nos ha contao lo que hay de hacer con los que no. Te puedes tapar la caveza con la manta pero es megor si le tapas la caveza al ombre del saco entonses se cree que no esiste y se desbanece. Nos ha contao muchas istorias de la gente que ha saltao encima y ha dicho que como la seño es nuestra maestra no cree que ningún ombre del saco benga a nuestras casas porque una cosa que no les gusta nada a los ombres del saco es que los hencuentre la seño.
—¿Hombres del saco, Susan? —dijo Madam Frucha.
—Menuda imaginación tienen los niños —respondió la señorita Susan, con cara seria.
—¿Estás introduciendo a unos niños pequeños al mundo sobrenatural? —preguntó recelosa Madam Frucha. Aquella clase de cosas traía muchos problemas con los padres, como bien sabía ella.
—Yo creo que sí.
—¿Cómo? ¿Por qué?
—Para que no les venga de sorpresa —dijo con calma la señorita Susan.
—¡Pero la señora Robertson me dijo que su Emma estaba recorriendo la casa en busca de monstruos en los armarios! ¡Y hasta ahora siempre le habían dado miedo!
—¿Llevaba un palo? —preguntó Susan.
—¡Llevaba la espada de su padre!
—Bien por ella.
—Mira, Susan… Creo que capto lo que estás intentando hacer —dijo Madam Frucha, aunque en realidad no lo captaba—, pero los padres no entienden esa clase de cosas.
—Sí —dijo la señorita Susan—. A veces realmente creo que la gente debería aprobar un examen de verdad antes de que se les permitiera ser padres. No solamente el práctico, quiero decir.
—Pese a todo, tenemos que respetar sus puntos de vista —dijo Madam Frucha, aunque en tono más bien débil porque de vez en cuando ella había pensado lo mismo.
También había sucedido lo de la reunión de padres. Madam había estado demasiado tensa para prestar mucha atención a lo que hacía su empleada más reciente. Lo único que había visto era a la señorita Susan sentada y hablando en voz baja con las parejas, hasta el momento en que la madre de Jason había cogido su silla y perseguido al padre de Jason hasta salir de la sala. Al día siguiente había llegado un ramo enorme de flores para Susan de parte de la madre de Jason y otro todavía más grande de parte del padre de Jason.
Bastantes otras parejas se habían alejado también de la mesa de la señorita Susan con aspecto preocupado o agobiado. Y cuando llegó el momento de pagar las cuotas siguientes, Madam Frucha nunca había visto a la gente apoquinar de tan buena gana.
Y ya estaba pasando otra vez. Madam Frucha la directora, quien debía preocuparse de reputaciones, costes y cuotas, escuchaba en alguna ocasión la voz lejana de la señorita Frucha, que había sido una maestra bastante buena aunque más bien tímida, y esa voz estaba silbando y jaleando a la señorita Susan.
Susan parecía preocupada.
—¿No está usted satisfecha con mi trabajo, Madam?
Madam Frucha se quedó encallada. No, no estaba satisfecha, pero todas sus razones eran las incorrectas. Y a medida que avanzaba aquella entrevista se estaba empezando a dar cuenta de que no se atrevía a echar a la señorita Susan, ni peor aún, tampoco a dejarla marcharse por voluntad propia. Si esa chica montaba una escuela y corría la voz, la Escuela Aprender Jugando simplemente sufriría una hemorragia de alumnos y, lo más importante, de cuotas.
—Bueno, por supuesto… no, no… en muchos sentidos… —empezó a decir, y se fijó en que la señorita Susan estaba mirando algo que ella tenía detrás.
Había… Madam Frucha buscó a tientas sus gafas y encontró el cordel enredado con los botones de la blusa. Entrecerró los ojos para mirar la repisa de la chimenea y trató de identificar aquella mancha borrosa.
—Caray, si parece una… una rata blanca, con una pequeña túnica negra —se asombró—. ¡Y caminando sobre las patas traseras! ¿No la ves?
—No me imagino cómo podría una rata ir vestida con una túnica —dijo la señorita Susan. Entonces suspiró y chasqueó los dedos. Chasquear los dedos no era esencial, pero el tiempo se detuvo.
Por lo menos, se detuvo para todo el mundo salvo la señorita Susan.
Y la rata que estaba en la repisa.
Que era de hecho el esqueleto de una rata, aunque aquello no le estaba impidiendo intentar robar el frasco de caramelos para los Niños Buenos de Madam Frucha.
Susan fue hasta allí dando zancadas y agarró el cuello de la túnica diminuta.
¿IIIC?, dijo la Muerte de las Ratas.
—¡Ya me había parecido que eras tú! —dijo Susan en tono cortante—. ¡Cómo te atreves a venir otra vez aquí! Pensaba que el otro día habías entendido el mensaje. ¡Y no creas que no te vi cuando viniste el mes pasado a llevarte a Henry el hámster! ¿Sabes lo difícil que es enseñar geografía mientras ves a alguien cosiendo a patadas una rueda de andar?
La rata soltó una risita:
IJJ. IJJ. IJJ.
Susan soltó a la rata sobre la mesa delante de Madam Frucha, congelada en el tiempo, y se detuvo.
Siempre había intentado llevar tan bien como pudiera aquella clase de cosas, pero a veces no le quedaba más remedio que reconocer quién era. Así que abrió el cajón de abajo para comprobar el nivel de la botella que constituía el escudo y el consuelo de Madam en aquel mundo maravilloso que era la educación, y se alegró de ver que la chica le estaba dando un poco menos a la bebida últimamente. La mayoría de gente tiene alguna forma de rellenar el espacio que queda entre la percepción y la realidad y, al fin y al cabo, en esas circunstancias hay cosas bastante peores que la ginebra.
También pasó un ratito examinando los documentos privados de Madam, y hay que decir lo siguiente de Susan: no se le ocurrió que fuera malo hacer aquello, aunque entendería con facilidad que probablemente sería malo si no era Susan Sto Helit, por supuesto. Los documentos se encontraban en una caja fuerte bastante buena que habría mantenido ocupado a un ladrón competente por lo menos durante veinte minutos. El hecho de que la puerta se abriera para ella con solo tocarla sugería que en su caso se aplicaban reglas especiales.
Para la señorita Susan no había puertas cerradas. Era algo que le venía de familia. Parte de la genética se hereda por medio del alma.
Cuando se hubo puesto al día de todos los asuntos de la escuela, principalmente para darle a entender a la rata que a ella no se la podía convocar sin aviso previo, se levantó de la silla.
—Muy bien —dijo, fatigada—. Nunca me vas a dejar de agobiar, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca jamás.
La Muerte de las Ratas miró con la calavera inclinada a un lado.
IIIC, dijo en tono encantador.
—Bueno, sí, me cae bien —respondió ella—. En cierta manera. Pero lo que digo es que ya sabes, no está bien. ¿Para qué me necesita a mí? ¡Es la Muerte! ¡Poder no le falta! ¡Yo solo soy humana!
La rata volvió a chillar, bajó de un salto al suelo y atravesó corriendo la puerta cerrada. Reapareció un momento después y le hizo señales para que ella la siguiera.
—Vale, de acuerdo —se dijo Susan a sí misma—. Dejémoslo en casi humana.
Tic
¿Y quién es ese Lu-Tze?
Tarde o temprano todos los novicios tenían que hacer esta pregunta más bien compleja. A veces tardaban años en descubrir que el hombrecillo que les barría el suelo y les vaciaba sin quejarse la fosa séptica del dormitorio con su carretilla y de vez en cuando salía con estrafalarios proverbios extranjeros era el legendario héroe a quien les habían dicho que un día conocerían. Y entonces, después de enfrentarse a él, los más brillantes de ellos se enfrentaban a sí mismos.
La mayoría de barredores venían de las aldeas del valle. Formaban parte del personal del monasterio, pero no tenían estatus alguno. Hacían los trabajos más tediosos y menos agradecidos. Eran… figuras que se veían de fondo, que podaban los cerezos, fregaban los suelos, limpiaban los estanques de carpas y, siempre, barrían. No tenían nombre. Es decir, un novicio atento comprendería que los barredores debían de tener nombre, alguna forma en que los reconocían los demás barredores, pero al menos en el recinto del templo no tenían nombres, únicamente instrucciones. Nadie sabía adónde iban por las noches. No eran más que barredores. Pero también lo era Lu-Tze.
Un día un grupo de novicios veteranos, por hacer una travesura, volcaron de una patada la pequeña capilla que tenía Lu-Tze junto a la estera donde dormía.
A la mañana siguiente no se presentó a trabajar ningún barredor. Se quedaron en sus chozas, con las puertas atrancadas. Después de hacer pesquisas, el abad, que por entonces volvía a tener cincuenta años, convocó en su habitación a los tres novicios. Había tres escobas apoyadas en la pared. Y les dijo lo siguiente:
—¿Sabíais que la espantosa Batalla de las Cinco Ciudades no tuvo lugar gracias a que el mensajero llegó allí a tiempo?
Ellos lo sabían. Lo aprendían al inicio de sus estudios. E hicieron una reverencia nerviosa, porque a fin de cuentas tenían delante al abad.
—¿Y sabéis, además, que cuando el caballo del mensajero perdió una herradura, el mensajero avisó a un hombre que se acercaba pesadamente por el arcén trayendo a cuestas una pequeña fragua portátil y empujando una carretilla con un yunque?
Ellos lo sabían.
—¿Y sabéis que ese hombre era Lu-Tze?
Lo sabían.
—Seguramente sabéis que Janda Trapp, Gran Maestro de okidoki, toro-fu y chang-fu, solamente se ha rendido ante un hombre, ¿verdad?
Ellos lo sabían.
—¿Y sabéis que ese hombre es Lu-Tze?
Lo sabían.
—¿Os acordáis de la capillita que volcasteis anoche?
Se acordaban.
—¿Sabéis que tenía un propietario?
Hubo un silencio. Luego el más inteligente de los novicios levantó la vista para mirar horrorizado al abad, tragó saliva, cogió una de las tres escobas y salió de la habitación.
Los otros dos eran más lentos de mollera y tuvieron que seguir toda la historia hasta llegar al final.
Al acabar, uno de ellos dijo:
—¡Pero si no era más que la capilla de un barredor!
—Vais a coger las escobas y barrer —dijo el abad—, y barreréis todos los días, y barreréis hasta el día en que encontréis a Lu-Tze y os atreváis a decirle: «Barredor, fui yo quien volcó tu capilla y la desperdigó, y ahora te voy a acompañar con humildad hasta el dojo del Décimo Djim a fin de aprender la Senda Correcta». Solamente entonces, si todavía sois capaces de ello, podréis reanudar vuestros estudios aquí. ¿Entendido?[6]
A veces los monjes mayores se quejaban, pero siempre había alguien que decía:
—Recordad que la Senda de Lu-Tze no es nuestra Senda. Recordad que él lo aprendió todo barriendo desapercibidamente mientras los estudiantes recibían su educación. Recordad que ha estado en todas partes y ha hecho muchas cosas. Tal vez sea un poco… extraño, pero recordad que entró en una ciudadela llena de hombres armados y trampas y pese a ello se encargó de que el Pachá de Muntab se atragantara inocentemente con una espina de pescado. No hay ningún monje mejor que Lu-Tze para encontrar el Momento y el Lugar.
Y quienes no lo supieran ya podían preguntar:
—¿Cuál es esa Senda que le otorga tanto poder?
Y recibían la siguiente respuesta:
—Es la Senda de la señora Marietta Cosmopilita, calle Quirm número 3, Ankh-Morpork, Se alquilan habitaciones, precios muy razonables. No, nosotros tampoco lo entendemos. Palabrería subcendental, por lo que parece.
Tac
Lu-Tze estaba escuchando a los monjes veteranos mientras permanecía apoyado en su escoba. Escuchar era un arte que había desarrollado con el paso de los años, tras descubrir que si uno escuchaba con la bastante atención y durante el bastante tiempo, la gente le contaba más de lo que creía saber.
—Soto es un buen agente de campo —dijo por fin—. Extraño pero bueno.
—La caída incluso apareció en el Mandala —dijo Rinpo—. El chico no conocía ninguna de las acciones apropiadas. Soto dijo que le había salido por acto reflejo. Dijo que el chico estaba lo más cerca del nulo que había visto jamás. En menos de una hora ya lo había metido en un carromato rumbo a las montañas. Luego se pasó tres días enteros ejecutando el Cierre de la Flor sobre el Gremio del Ladrones, donde parece ser que al chico lo abandonaron siendo un bebé.
—¿Y el cierre tuvo éxito?
—Autorizamos la carga de tiempo de dos Postergadores. Tal vez algunas personas tengan vagos recuerdos, pero el Gremio es un lugar grande y ajetreado.
—Sin hermanos ni hermanas. Sin el amor de unos padres. Solo la fraternidad de los ladrones —dijo Lu-Tze en tono triste.
—Sin embargo, era un muy buen ladrón.
—Apuesto a que sí. ¿Cuántos años tiene?
—Dieciséis o diecisiete, parece ser.
—Demasiado mayor para enseñarle, pues.
Los monjes veteranos se miraron entre ellos.
—No podemos enseñarle nada —dijo el maestro de novicios—. Él…
Lu-Tze levantó una mano flaca.
—Déjenme que lo adivine. ¿Ya lo sabe?
—Es como si le estuvieran contando algo que se le hubiera ido momentáneamente de la cabeza —explicó Rinpo—. Y entonces se aburre y se enfada. El chaval no está ahí del todo, en mi opinión.
Lu-Tze se rascó la barba manchada.
—Chico misterioso —musitó—. Un talento natural.
—Y nos preguntamos tero orinal tero orinal caquita, ¿por qué ahora, por qué en este momento? —intervino el abad, mordiendo la pata de un yak de juguete.
—Ah, pero ¿acaso no está dicho: «Hay un Momento y un Lugar para Cada Cosa»? —dijo Lu-Tze—. Además, reverendos señores, llevan ustedes cientos de años enseñando a alumnos. Yo solamente soy un barredor. —Con gesto distraído extendió la mano justo cuando el yak abandonó los dedos torpes del abad y lo atrapó en pleno vuelo.
—Lu-Tze —dijo el maestro de novicios—. Para ser breves, fuimos incapaces de enseñarte a ti. ¿Te acuerdas?
—Pero luego encontré mi Senda —respondió Lu-Tze.
—¿Le enseñarás tú? —preguntó el abad—. El chico necesita mmm brmmm encontrarse a sí mismo.
—¿Acaso no está escrito: «Solamente tengo un par de manos»? —dijo Lu-Tze.
Rinpo miró al maestro de novicios.
—No sé —dijo—. Ninguno de nosotros ha visto nunca esas cosas que citas.
Todavía con cara pensativa, como si tuviera la mente en otra parte, Lu-Tze continuó:
—Solamente podría ser aquí y ahora. Porque está escrito: «Aquellos polvos trajeron estos lodos».
Rinpo pareció desconcertado, y luego le vino la iluminación.
—¡La lluvia! —exclamó, con expresión satisfecha—. ¡La lluvia puede convertir el polvo en lodo!
Lu-Tze negó tristemente con la cabeza.
—Y el ruido que hace una sola mano al aplaudir es «pe» —dijo—. Muy bien, vuestra reverencia. Ayudaré al chico a encontrar una Senda. ¿Alguna otra cosa, reverendos señores?
Tic
Lobsang se puso de pie cuando Lu-Tze regresó a la antesala, pero lo hizo de forma vacilante, avergonzado de estar mostrándose respetuoso.
—Muy bien, estas son las normas —dijo Lu-Tze, pasando a su lado sin detenerse—. La primera es que tú no me llamas «maestro» y yo no te pongo de apodo el nombre de ningún maldito insecto. No es tarea mía imponerte disciplina, es tuya. Porque está escrito: «No estoy yo para esas cosas». Haz lo que yo te diga y nos llevaremos bien. ¿De acuerdo?
—¿Cómo? ¿Me quieres de aprendiz? —dijo Lobsang, corriendo para no quedarse atrás.
—No, no te quiero de aprendiz, ya estoy viejo para eso, pero como lo vas a ser, lo mejor será que los dos lo aprovechemos al máximo. ¿Vale?
—¿Y me lo enseñarás todo?
—Yo no sé de «todo». Por ejemplo, no sé mucho de mineralogía forense. Pero te enseñaré todo lo que sé que te resulte útil saber, sí.
—¿Cuándo?
—Hoy ya es tarde…
—¿Mañana al amanecer?
—Oh, antes del amanecer. Ya te despertaré yo.
Tac
A cierta distancia de la Academia de Madam Frucha, en la calle Esotérica, había varios clubes para caballeros. Sería demasiado cínico decir que en esos locales el término «caballero» se definía simplemente como «alguien que se puede permitir quinientos dólares al año». Además los tenía que aprobar un número elevadísimo de otros caballeros que se podían permitir la misma cuota.
Y no les gustaba mucho la compañía de las damas. Lo cual no quería decir que fueran esa clase de caballeros, que tenían sus propios y bastante mejor decorados clubes en otra parte de la ciudad, donde por lo general pasaban muchas más cosas. Los caballeros de la calle Esotérica pertenecían a una clase que en general sufría el trato intimidatorio de las damas desde una edad muy temprana. Sus vidas eran dirigidas por amas de cría, institutrices, matronas, madres y esposas, y después de cuatro o cinco décadas así el caballero medio de modales remilgados se rendía y escapaba con toda la cortesía posible a uno de aquellos clubes, donde podía pasarse la tarde roncando en un sillón de piel con el botón superior de los pantalones desabrochado[7].
El más selecto de estos clubes era el Fidgett’s, y funcionaba de la siguiente manera: Susan no tenía necesidad de hacerse invisible, porque sabía que los miembros del Fidgett’s simplemente no la verían, o aunque la vieran no creerían que existiera de verdad. A las mujeres no se les permitía la entrada al club bajo ningún concepto salvo bajo la Regla 34b, que permitía a regañadientes que a los miembros femeninos de la familia o a las mujeres casadas respetables de más de treinta años se las invitara a tomar el té en el Salón Verde entre las 3.15 y las 4.30 de la tarde, siempre y cuando hubiera por lo menos un empleado del club presente en todo momento. Y hacía tanto tiempo que las cosas funcionaban de aquella manera que ahora muchos miembros ya interpretaban que eran los únicos setenta y cinco minutos del día en que las mujeres tenían realmente permitido existir y, por tanto, cualquier mujer que fuera vista en el club en cualquier otro momento era un producto de su imaginación.
En el caso de Susan, con su atuendo negro y más bien estricto de maestra de escuela y sus botas abotonadas, que de alguna manera parecían tener los tacones más altos cuando estaba siendo la nieta de la Muerte, aquello podía muy bien ser cierto.
Las botas arrancaron ecos del suelo de mármol mientras ella entraba en la biblioteca.
A Susan le resultaba un misterio por qué la Muerte había empezado a frecuentar aquel lugar. Por supuesto tenía muchas de las cualidades de un caballero: tenía una casa en el campo, en un país muy lejano y oscuro; su puntualidad era infalible; era cortés con todo aquel a quien se encontraba, y tarde o temprano se encontraba con todo el mundo; vestía bien aunque con sobriedad, se sentía cómodo en compañía de cualquiera y era, proverbialmente, un buen jinete.
El hecho de que fuera el Segador era el único detalle que no encajaba del todo.
La mayoría de sillones mullidos de la biblioteca estaban ocupados por comensales satisfechos que dormían sus siestas felizmente bajo ejemplares abombados del Ankh-Morpork Times. Susan miró a su alrededor hasta que dio con el ejemplar del que sobresalían la mitad inferior de una túnica negra y dos pies huesudos. También había una guadaña apoyada en el respaldo del sillón. Ella levantó el periódico.
BUENAS TARDES, dijo la Muerte. ¿YA HAS COMIDO? HABÍA BRAZO DE GITANO DE MERMELADA.
—¿Por qué haces esto, abuelo? Sabes bien que tú no duermes.
LO ENCUENTRO RELAJANTE. ¿ESTÁS BIEN?
—Lo estaba hasta que ha llegado la rata.
¿TU CARRERA PROGRESA? YA SABES QUE ME PREOCUPO POR TI.
—Gracias —dijo Susan sin expresión—. Y ahora, a ver, ¿por qué…?
¿TANTO DAÑO HACE UN POCO DE CHARLA LIGERA?
Susan suspiró. Sabía lo que había detrás de aquello, y no era un pensamiento feliz. Era un pensamiento pequeño, triste y tembloroso, que decía lo siguiente: ellos dos solamente se tenían el uno al otro. Ahí estaba. Era un pensamiento que sollozaba en su propio pañuelo, pero era cierto.
Sí, la Muerte tenía a su sirviente, Albert, y por supuesto estaba la Muerte de las Ratas, si es que a eso se le podía llamar compañía.
Y por lo que respectaba a Susan…
Bueno, ella era inmortal en parte, y con eso estaba todo dicho. Podía ver las cosas que estaban realmente ahí[8], podía ponerse y quitarse el tiempo como si fuera un abrigo. Las reglas que se aplicaban a todos los demás, como por ejemplo la gravedad, solamente se aplicaban a ella cuando ella lo permitía. Y por mucho que se intentara evitarlo, esa clase de cosas tendía a obstaculizar las relaciones. No era fácil tratar con la gente cuando una parte diminuta de ti los veía como una agrupación temporal de átomos que ya no andarían por aquí en otras cuantas décadas.
Y allí era donde se reunía con la parte diminuta de la Muerte que encontraba problemas al tratar con la gente cuando los consideraba reales.
No pasaba ni un día en que Susan no se lamentara de su curiosa estirpe. Y luego se preguntaba cómo sería caminar por el mundo sin ser consciente a cada paso de las rocas bajo sus pies y de las estrellas en el cielo, cómo sería tener únicamente cinco sentidos, estar casi ciego y más bien sordo…
¿LOS NIÑOS ESTÁN BIEN? ME GUSTARON LOS RETRATOS DE MÍ QUE PINTARON.
—Sí. ¿Cómo está Albert?
ESTÁ BIEN.
… y cómo sería vivir sin ninguna charla ligera, añadió Susan para sí misma. En un gran universo no había sitio para la charla ligera.
EL MUNDO ESTÁ A PUNTO DE ACABAR.
Vaya, aquello era charla pesada.
—¿Cuándo?
EL MIÉRCOLES QUE VIENE.
—¿Por qué?
LOS AUDITORES HAN VUELTO, dijo la Muerte.
—¿Aquellos bichitos malvados?
SÍ.
—Los odio.
YO, POR SUPUESTO, NO TENGO EMOCIONES, dijo la Muerte, con la cara de póquer que solo podía tener una calavera.
—¿Y esta vez qué están tramando?
NO PUEDO DECIRLO.
—¡Creía que podías recordar el futuro!
SÍ, PERO ALGO HA CAMBIADO. DESPUÉS DEL MIÉRCOLES, NO HAY FUTURO.
—¡Tiene que haber algo, aunque solamente sean escombros!
NO. DESPUÉS DE LA UNA EN PUNTO DEL MIÉRCOLES QUE VIENE NO HAY NADA. SOLAMENTE LA UNA EN PUNTO DEL MIÉRCOLES QUE VIENE, PARA SIEMPRE JAMÁS. NADIE VIVIRÁ. NADIE MORIRÁ. ESO ES LO QUE VEO AHORA. EL FUTURO HA CAMBIADO. ¿LO ENTIENDES?
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —Susan fue consciente de que su pregunta le sonaría estúpida a cualquier otra persona.
ME DA LA IMPRESIÓN DE QUE EL FIN DEL MUNDO DEBERÍA SER RESPONSABILIDAD DE TODOS, ¿NO?
—¡Tú ya me entiendes!
ESTOY CONVENCIDO DE QUE ESTO TIENE QUE VER CON LA NATURALEZA DEL TIEMPO, QUE ES TANTO INMORTAL COMO HUMANA. SE HAN PRODUCIDO CIERTAS… ONDAS.
—¿Le van a hacer algo al Tiempo? Yo creía que no tenían permitido hacer esas cosas.
NO. PERO LOS HUMANOS SÍ. SE HA HECHO UNA VEZ YA.
—Nadie sería tan idio…
Susan se detuvo. Por supuesto que alguien sería tan idiota. Algunos humanos harían lo que fuera para ver si era posible hacerlo. Si uno pusiera un interruptor enorme en una cueva de alguna parte, con un letrero que dijera: «Interruptor del Fin del Mundo. POR FAVOR NO TOCAR», no daría tiempo ni a que se secara la pintura.
Pensó un poco más. La Muerte la estaba mirando fijamente.
A continuación dijo:
—Es curioso, hay un libro que he estado leyendo a los alumnos en clase. Lo encontré un día en mi mesa. Se titula Cuentos de hadas grimosos…
AH. ALEGRES CUENTOS PARA LOS PEQUEÑOS, dijo la Muerte, sin un asomo de ironía.
—… y sobre todo trata de gente malvada que muere de formas espantosas. Es raro, la verdad. Parece que a los niños no les desagrada la idea. No parece preocuparles.
La Muerte no dijo nada.
—Salvo en el caso de El reloj de cristal de Bad Schüschein —siguió diciendo Susan, contemplando la calavera de su abuelo—. Ese les inquietó bastante, y eso que tiene una especie de final feliz.
TAL VEZ SEA PORQUE LA HISTORIA ES CIERTA.
Susan llevaba el bastante tiempo conociendo a la Muerte como para no discutir.
—Creo que lo entiendo —dijo—. Tú te aseguraste de que el libro estuviera allí.
SÍ. BUENO, ESAS TONTERÍAS SOBRE EL PRÍNCIPE APUESTO Y COSAS PARECIDAS SON UN AÑADIDO OBVIO. LOS AUDITORES NO INVENTARON EL RELOJ, POR SUPUESTO. EL RELOJ FUE IDEA DE UN LOCO. PERO SE LES DA BIEN ADAPTAR COSAS. NO SON CAPACES DE CREAR, PERO SÍ PUEDEN ADAPTAR. Y ESTÁN RECONSTRUYENDO EL RELOJ.
—¿De verdad detuvieron al Tiempo?
ATRAPARON. SOLAMENTE UN MOMENTO, PERO LOS RESULTADOS SIGUEN PRESENTES A NUESTRO ALREDEDOR. LA HISTORIA QUEDÓ HECHA TRIZAS. FRAGMENTADA. LOS PASADOS DEJARON DE ESTAR VINCULADOS A LOS FUTUROS. LOS MONJES DE LA HISTORIA TUVIERON QUE RECONSTRUIRLA PRÁCTICAMENTE DE CERO.
Susan no desperdició su aliento diciendo algo como «eso es imposible» en un momento como aquel. Esa clase de cosas solamente las decía la gente que creía vivir en el mundo real.
—Eso debió de costarles mucho… tiempo —dijo.
EL TIEMPO, POR SUPUESTO. NO ERA UN PROBLEMA. ELLOS USAN UN TIPO DE AÑOS QUE SE BASA EN LA FRECUENCIA DE LAS PULSACIONES HUMANAS. DE ESOS AÑOS, USARON UNOS QUINIENTOS.
—Pero si la historia quedó hecha trizas, ¿de dónde sacaron…?
La Muerte juntó las yemas de los dedos.
PIENSA TEMPORALMENTE, SUSAN. TENGO ENTENDIDO QUE ROBARON UN POCO DE TIEMPO DE UNA ÉPOCA TEMPRANA DEL MUNDO, EN QUE SE ESTABA DESPERDICIANDO ENTRE UN MONTÓN DE REPTILES. ¿QUÉ ES EL TIEMPO PARA UN LAGARTO GIGANTE, A FIN DE CUENTAS? ¿HAS VISTO ESOS POSTERGADORES QUE USAN LOS MONJES? UNOS CHISMES MARAVILLOSOS. PUEDEN MOVER EL TIEMPO, ALMACENARLO, ESTIRARLO… BASTANTE INGENIOSO. RESPECTO A CUÁNDO PASÓ ESTO, LA PREGUNTA TAMPOCO TIENE SENTIDO. CUANDO LA BOTELLA ESTÁ ROTA, ¿ACASO IMPORTA DÓNDE RECIBIÓ EL GOLPE EL CRISTAL? EN CUALQUIER CASO, EN ESTA HISTORIA RECONSTRUIDA YA NO EXISTEN LOS FRAGMENTOS DEL ACONTECIMIENTO EN SÍ.
—Espera, espera… ¿Cómo puedes coger un trozo de, hum, algún siglo antiguo y coserlo en uno moderno? ¿La gente no se daría cuenta de que…? —Susan agitó un poco los brazos— bueno, de que la gente lleva armaduras extrañas y los edificios no son normales y de que siguen en medio de guerras que sucedieron hace siglos.
EN MI EXPERIENCIA, SUSAN, HAY DEMASIADOS HUMANOS QUE DENTRO DE SUS CABEZAS PASAN MUCHO TIEMPO EN MEDIO DE GUERRAS QUE SUCEDIERON HACE SIGLOS.
—Muy profundo, pero lo que yo quería decir es…
NO TIENES QUE CONFUNDIR EL CONTENIDO CON EL RECIPIENTE. La muerte suspiró. ERES CASI HUMANA. NECESITAS UNA METÁFORA. HACE FALTA UNA DEMOSTRACIÓN. VEN.
Se puso de pie y se adentró en silencio en el comedor que había al otro lado del pasillo. Todavía quedaban unos cuantos comensales rezagados, congelados a medio comer, con las servilletas metidas en el cuello de las camisas, en medio de una atmósfera de felices carbohidratos.
La Muerte se acercó a una mesa que ya estaba puesta para la cena y agarró una esquina del mantel.
EL TIEMPO ES EL MANTEL, dijo. LA CUBERTERÍA Y LOS PLATOS SON LOS ACONTECIMIENTOS QUE TIENEN LUGAR DENTRO DEL TIEMPO.
Hubo un redoble de tambores. Susan miró hacia abajo. La Muerte de las Ratas estaba sentada ante una diminuta batería.
OBSERVA.
La Muerte dio un tirón al mantel. Se oyó un traqueteo de cubiertos y hubo un momento de incertidumbre relacionado con un jarrón de flores, pero la mayoría de la vajilla permaneció en su sitio.
—Ya veo.
LA MESA SIGUE PUESTA, PERO AHORA EL MANTEL SE PUEDE USAR PARA OTRA COMIDA.
—Sin embargo, has volcado la sal —dijo Susan.
LA TÉCNICA NO ES PERFECTA.
—Y el mantel tiene manchas de la comida de antes, abuelo.
La Muerte le dedicó una amplia sonrisa.
SÍ, dijo. COMO METÁFORA ES BASTANTE BUENA, ¿NO TE PARECE?
—¡La gente se daría cuenta!
¿EN SERIO? LOS HUMANOS SON LAS CRIATURAS MENOS OBSERVADORAS DEL UNIVERSO. OH, HAY MUCHAS ANOMALÍAS, POR SUPUESTO, CIERTA CANTIDAD DE SAL VOLCADA, PERO LOS HISTORIADORES LES ENCUENTRAN EXPLICACIONES. RESULTAN MUY, MUY ÚTILES EN ESE SENTIDO.
Había algo que se llamaba las Reglas, y Susan lo sabía. No estaban escritas, de la misma manera en que las montañas no estaban escritas. Pero resultaban muchísimo más cruciales para el funcionamiento del universo que las cosas meramente mecánicas como la gravedad. Puede que los Auditores odiaran el desorden causado por la aparición de la vida, pero las Reglas no les permitían hacer nada al respecto. El ascenso de la humanidad les debía de haber venido como llovido del cielo. Por fin aparecía una especie a la que se podía convencer para que se disparara en el pie.
—No sé qué esperas que haga yo al respecto —dijo ella.
TODO LO QUE PUEDAS, respondió la Muerte. YO, POR MIS FUNCIONES TRADICIONALES, TENGO OTROS DEBERES EN ESTOS MOMENTOS.
—¿Como cuáles?
ASUNTOS IMPORTANTES.
—¿Que no me puedes contar?
QUE NO TENGO INTENCIÓN DE CONTARTE. PERO SON IMPORTANTES. EN CUALQUIER CASO, TU INTELIGENCIA ES VALIOSA. TIENES MODOS DE PENSAR QUE RESULTARÁN ÚTILES. PUEDES IR ADONDE YO NO PUEDO. YO SOLAMENTE HE VISTO EL FUTURO, PERO TÚ PUEDES CAMBIARLO.
—¿Dónde está ese reloj que se está reconstruyendo?
NO LO SÉ. YA ME HA COSTADO BASTANTE DEDUCIR LO QUE SÉ. EL ASUNTO ESTÁ BORROSO PARA MÍ.
—¿Por qué?
PORQUE SE HAN ESCONDIDO COSAS. HAY ALGUIEN INVOLUCRADO… QUE NO RESPONDE ANTE MÍ. La Muerte pareció sentirse incómodo.
—¿Un inmortal?
ALGUIEN QUE RESPONDE ANTE… OTROS.
—Vas a tener que ser mucho más claro que eso.
SUSAN… SABES QUE ADOPTÉ Y CRIÉ A TU MADRE, Y QUE LE ENCONTRÉ UN MARIDO APROPIADO…
—Sí, sí —interrumpió bruscamente Susan—. ¿Cómo lo voy a olvidar? Me miro en el espejo todos los días.
ESTO ME RESULTA… DIFÍCIL. LA VERDAD ES QUE NO FUI EL ÚNICO QUE SE INVOLUCRÓ DE ESA MANERA. ¿A QUÉ VIENE LA CARA DE SORPRESA? ¿NO ES BIEN SABIDO QUE LOS DIOSES HACEN ESA CLASE DE COSAS TODO EL TIEMPO?
—Los dioses, sí, pero la gente como vosotros…
LA GENTE COMO NOSOTROS SIGUE SIENDO COMO LA GENTE…
Susan hizo algo poco habitual y prestó atención. No es tarea fácil para una profesora.
SUSAN, YA SABRÁS QUE LOS QUE ESTAMOS… FUERA DE LA HUMANIDAD…
—Yo no estoy fuera de la humanidad —levantó la voz Susan—. Solamente tengo unos cuantos… talentos extra.
NO ME REFERÍA A TI, POR SUPUESTO. ME REFERÍA A LOS DEMÁS QUE NO SOMOS HUMANOS Y SIN EMBARGO FORMAMOS PARTE DEL UNIVERSO DE LA HUMANIDAD. A GUERRA, DESTINO, PESTE Y AL RESTO DE NOSOTROS, LOS HUMANOS NOS VISUALIZAN COMO HUMANOS Y, POR CONSIGUIENTE, CADA UNO A SU MANERA, ADOPTAMOS CIERTOS ASPECTOS DE LA HUMANIDAD. NO PUEDE SER DE OTRO MODO. HASTA LA MISMA FORMA DEL CUERPO IMPONE A NUESTRAS MENTES UNA CIERTA FORMA DE OBSERVAR EL UNIVERSO. NOS CONTAGIAMOS DE RASGOS HUMANOS: LA CURIOSIDAD, LA FURIA, EL NERVIOSISMO…
—Eso son cosas básicas, abuelo.
SÍ. Y TÚ SABES, POR TANTO, QUE ALGUNOS DE NOSOTROS… NOS INTERESAMOS POR LA HUMANIDAD.
—Lo sé. Yo soy uno de los resultados.
SÍ. EJEM… Y ALGUNOS DE NOSOTROS NOS TOMAMOS UN INTERÉS QUE ES, EJEM, MÁS…
—¿Interesante?
PERSONAL. Y YA ME HAS OÍDO HABLAR DE LA… PERSONIFICACIÓN DEL TIEMPO…
—No me contaste mucho de ella. Una vez me dijiste que vive en un palacio de cristal. —Susan notó una sensación pequeña, vergonzosa y sin embargo curiosamente satisfactoria al ver la incomodidad de la Muerte. Tenía el aspecto de alguien forzado a revelar el esqueleto guardado en su armario.
SÍ, ESTO… ELLA SE ENAMORÓ DE UN HUMANO…
—Pero qué romántic-tac —dijo Susan, imitando el ruido de un reloj. Ahora estaba siendo infantilmente perversa, lo sabía, pero no era fácil vivir como nieta de la Muerte, y en algunas ocasiones le venía el impulso irresistible de molestar.
AH. UN RETRUÉCANO O JUEGO DE PALABRAS, dijo la Muerte en tono fatigado, AUNQUE SOSPECHO QUE SOLAMENTE ESTABAS INTENTANDO INCORDIAR.
—Bueno, esa clase de cosas solían pasar mucho en la antigüedad, ¿verdad? —dijo Susan—. Los poetas siempre se estaban enamorando de la luz de la luna, o de los jacintos o de cosas por el estilo, y las diosas estaban siempre…
PERO ESTO FUE REAL, dijo la Muerte.
—¿Cómo de real te refieres?
TIEMPO TUVO UN HIJO.
—¿Cómo pudo…?
TIEMPO TUVO UN HIJO. ALGUIEN CASI MORTAL, ALGUIEN COMO TÚ.
Tic
A Jeremy lo visitaba todas las semanas un miembro del Gremio de Relojeros. No era nada formal. En cualquier caso, a menudo venían a ofrecerle algún trabajo, o a recoger algún encargo, porque pese a todo lo que se pudiera decir de él, el chico era un genio para los relojes.
Informalmente, la visita era también una manera delicada de asegurarse de que el chaval tomaba su medicación y de que no estaba visiblemente chiflado.
Los relojeros eran perfectamente conscientes de que los intricados mecanismos del cerebro humano podían perder un tornillo de vez en cuando. Los miembros del Gremio solían ser gente meticulosa, siempre en pos de una precisión inhumana, y aquello se cobraba su precio. Podía causar problemas. Los muelles no eran las únicas cosas que se enredaban. El comité del Gremio se componía en su mayoría de hombres amables y comprensivos. No eran, por lo general, hombres acostumbrados a la malicia.
Al doctor Hopkins, el secretario del Gremio, le sorprendió que le abriera la puerta de la tienda de Jeremy un hombre que parecía haber sobrevivido a un accidente muy grave.
—Ejem, he venido a ver al señor Jeremy —consiguió decir.
—Zí, zeñor. El amo eztá en caza, zeñor.
—¿Y usted, mm, es…?
—Igor, zeñor. El zeñor Jeremy ha tenido la amabilidad de emplearme, zeñor.
—¿Trabaja para él? —preguntó el doctor Hopkins, mirando a Igor de arriba abajo.
—Zí, zeñor.
—Mm… ¿Se ha puesto quizá demasiado cerca de alguna maquinaria peligrosa?
—No, zeñor. Lo encontrará uzted en el taller zeñor.
—Señor Igor —dijo el doctor Hopkins, mientras le hacían pasar al interior de la tienda—. Sabe usted que el señor Jeremy tiene que tomar medicación, ¿verdad?
—Zí, zeñor. Él lo menciona a menudo.
—Y, mm, ¿su salud general es…?
—Buena, zeñor. Ez muy entuziazta con zu trabajo, zeñor. Rizueño como unaz caztañuelaz.
—Caztañuelaz, ¿eh? —dijo el doctor Hopkins débilmente—. Mm… el señor Jeremy no suele tener sirvientes. Me temo que al último ayudante que tuvo le tiró un reloj a la cabeza.
—¿En zerio, zeñor?
—Mm, no le habrá tirado un reloj a la cabeza a usted, ¿verdad?
—No, zeñor. Actúa con baztante normalidad —dijo Igor, un hombre con cuatro pulgares y costuras rodeándole todo el cuello. Abrió la puerta del taller—. Ez el doctor Hopkinz, zeñor Jeremy. Voy a hacer algo de té, zeñor.
Jeremy estaba sentado a la mesa con la espalda muy recta y los ojos relucientes.
—Ah, doctor —dijo—. Qué amable de su parte al venir.
El doctor Hopkins recorrió el taller con la mirada.
Había habido cambios. Una sección bastante grande de pared de listones y yeso, cubierta de bocetos a lápiz, había sido extraída de alguna parte y descansaba sobre un caballete en un lado de la sala. Los bancos de trabajo, donde normalmente se encontraban relojes en varias fases de montaje, ahora estaban cubiertos de pedazos de cristal y láminas de vidrio. Y olía mucho a ácido.
—Mm… ¿algo nuevo? —se aventuró a decir el doctor Hopkins.
—Sí, doctor. He estado estudiando las propiedades de ciertos cristales superdensos —dijo Jeremy.
El doctor Hopkins dejó escapar un profundo suspiro de alivio.
—Ah, la geología. ¡Qué maravillosa afición! Me alegro mucho. No es bueno pensar todo, todo el tiempo en relojes, ya sabe —añadió jovialmente, y con una pizca de esperanza.
A Jeremy se le arrugó el ceño, como si el cerebro que había detrás estuviera intentando envolver un concepto poco familiar.
—Sí —dijo por fin—. ¿Sabía usted, doctor, que el octirato de cobre vibra exactamente dos millones cuatrocientas mil setenta y ocho veces por segundo?
—Ni una menos, ¿eh? —dijo el doctor Hopkins—. Caray.
—Eso mismo. ¿Y que la luz que atraviesa un prisma natural de cuarzo octivio se divide únicamente en tres colores?
—Fascinante —reconoció el doctor Hopkins, meditando que podría ser peor—. Mm… ¿soy yo o hay un olor más bien… penetrante en el aire?
—Son los desagües —respondió Jeremy—. Los hemos estado limpiando. Con ácido. Es para eso que necesitábamos el ácido. Para limpiar los desagües.
—Desagües, ¿eh? —El doctor Hopkins parpadeó. No estaba familiarizado con el mundo de los desagües. Se oyó un chisporroteo y por debajo de la puerta de la cocina llegaron destellos de luz azul parpadeante.
—Su, mm, criado Igor —dijo—. Se encuentra bien, ¿no?
—Sí, gracias, doctor. Es de Uberwald, ya sabe.
—Ah. Muy… grande, Uberwald. Un país muy grande. —Se trataba de una de las dos únicas cosas que el doctor Hopkins sabía de Uberwald. Soltó una tosecilla nerviosa y mencionó la otra—. La gente puede ser un poco extraña allí, tengo entendido.
—Igor dice que nunca ha tenido nada que ver con esa clase de gente —dijo Jeremy en tono tranquilo.
—Bien. Bien. Eso es bueno —dijo el doctor. La sonrisa inmutable de Jeremy estaba empezando a ponerlo nervioso—. El, mm, parece tener un gran número de cicatrices y costuras.
—Sí. Es una tradición cultural.
—¿Ah, cultural? —El doctor Hopkins pareció aliviado. Era un hombre que intentaba ver lo mejor de todo el mundo, pero la ciudad se había vuelto bastante más complicada desde que él era niño, con tantos enanos y trolls y gólems y hasta zombis. No estaba seguro de que le gustara todo lo que estaba pasando, pero gran parte de ello era «cultural», al parecer, y a las cosas culturales no se les podía poner objeciones, de manera que él no se las ponía. Lo «cultural», a grandes rasgos, solucionaba los problemas explicando que en realidad no los había.
La luz que se veía por debajo de la puerta se apagó. Un momento más tarde Igor entró con dos tazas de té sobre una bandeja.
El té estaba bueno, tuvo que admitir el doctor, pero el ácido que flotaba en el aire le estaba haciendo saltar las lágrimas.
—Entonces, mm, ¿cómo va el trabajo con las nuevas tablas de navegación? —preguntó.
—¿Galleta de jengibre, zeñor? —dijo Igor, junto a su oído.
—Oh, esto, sí… Vaya, caramba, están muy buenas, señor Igor.
—Coja doz, zeñor.
—Gracias. —Ahora el doctor Hopkins escupía migas al hablar—. Las tablas de navegación… —repitió.
—Me temo que no he podido avanzar mucho —dijo Jeremy—. He estado enfrascado en las propiedades de los cristales.
—Ah. Sí. Ya lo ha dicho. Bueno, por supuesto que le estaremos muy agradecidos por el tiempo que usted considere que pueda dedicarnos —dijo el doctor Hopkins—. Y si me permite que se lo diga, mm, me alegro de verle con un interés nuevo. Demasiada concentración en una sola cosa provoca, mm, humores dañinos en el cerebro.
—Tengo medicación —dijo Jeremy.
—Sí, claro. Esto, ahora que lo dice, como resulta que esta mañana he pasado casualmente por el boticario… —El doctor Hopkins se sacó del bolsillo un frasco grande y envuelto en papel.
—Gracias. —Jeremy señaló el estante que tenía detrás—. Como puede ver, casi se me ha terminado.
—Sí, ya pensaba que le debía de quedar poca —dijo el doctor Hopkins, como si el nivel del frasco que había en el estante de Jeremy no fuera algo que los relojeros vigilaban bien de cerca—. Bueno, pues entonces me voy. Buen trabajo con los cristales. Yo de chico coleccionaba mariposas. Las aficiones son una cosa maravillosa. Me dabas un frasco y un cazamariposas y ya estaba como unas pascuas.
Jeremy seguía sonriéndole. Había algo vidrioso en aquella sonrisa.
El doctor Hopkins se bebió de un trago lo que le quedaba de su té y devolvió la taza al platillo.
—Y ahora de verdad que me tengo que ir —balbuceó—. Tengo mucho que hacer. No quiero distraerlo de su trabajo. Cristales, ¿eh? Unas cosas maravillosas. Muy bonitas.
—¿Lo son? —dijo Jeremy, como si estuviera intentando solucionar un problema poco importante—. Oh, sí. Los patrones de luz.
—Brillan mucho —dijo el doctor Hopkins.
Igor estaba esperando junto a la puerta de la calle cuando el doctor Hopkins llegó allí. Lo saludó con la cabeza.
—Mm… ¿está seguro de lo de la medicina? —preguntó el doctor en voz baja.
—Oh, zí, zeñor. Doz vecez al día veo cómo zaca una cucharada del frazco.
—Ah, bien. Puede ser un poco… ejem, a veces no se lleva bien con la gente.
—¿No, zeñor?
—Es muy, esto, quisquilloso con el tema de la precisión.
—Zí, zeñor.
—Lo cual es bueno, por supuesto. Es maravillosa, la precisión —dijo el doctor Hopkins, y se sorbió la nariz—. Hasta cierto punto, claro. Bueno, que tenga un buen día.
—Buenoz díaz, zeñor.
Cuando Igor regresó a la tienda Jeremy estaba sirviendo con cuidado la medicina azul en una cuchara. Cuando la cuchara estuvo exactamente llena, la vació en el fregadero.
—Lo comprueban, ya sabes —dijo—. Se creen que no me doy cuenta.
—Eztoy zeguro de que tienen buenaz intencionez, zeñor.
—Me temo que no puedo pensar igual de bien cuando me tomo la medicación —dijo—. De hecho, creo que me va mucho mejor sin ella, ¿no crees? Me volvía lento.
Igor se refugió en el silencio. En su experiencia, muchos de los grandes descubrimientos del mundo eran obra de hombres que considerarían locos según los criterios convencionales. La locura dependía del punto de vista, decía siempre él, y si el punto de vista era a través de tus propios calzoncillos todo parecía estar bien.
Pero el joven amo Jeremy estaba empezando a preocuparle. Nunca se reía, y a Igor le gustaban las buenas risas maníacas. Se podía confiar en ellas.
En contra de lo que esperaba Igor, tras dejar la medicación Jeremy no había empezado a farfullar y a gritar cosas como «¡Loco! ¡Decían que yo estaba loco! ¡Pero ahora les daré una buena lección! ¡Jajajajaja!». Simplemente se había vuelto más… centrado.
Y además estaba aquella sonrisa. Igor no se asustaba con facilidad, porque de ser así no se podría mirar en un espejo, pero sí que se estaba preocupando un poco.
—A ver, ¿dónde estábamos…? —dijo Jeremy—. Ah sí, échame una mano con esto.
Los dos juntos movieron la mesa a un lado. Debajo de la misma borboteaban varias docenas de frascos de cristal.
—No hay baztante potencia —dijo Igor—. Ademáz, todavía no tenemoz loz ezpejoz bien colocadoz, zeñor.
Jeremy retiró la sábana del aparato que reposaba en el banco de trabajo. Las piezas de cristal y vidrio centellearon, y en algunos casos centellearon de forma muy extraña. Tal como había comentado Jeremy el día anterior, gracias a la claridad que estaba regresando ahora que vaciaba meticulosamente una cucharada de su medicina en el fregadero dos veces al día, algunos de los ángulos le parecían equivocados. Un cristal había desaparecido al encajarlo en su sitio, pero estaba claro que seguía allí porque se veía la luz reflejada en el.
—Y todavía le eztamoz poniendo demaziado metal, zeñor —gruñó Igor—. Fue el muelle el que ze cargó el último.
—Encontraremos una manera —dijo Jeremy.
—Loz relámpagoz cazeroz nunca zalen tan buenoz como loz de verdad —reconoció Igor.
—Bastan para poner a prueba el principio —dijo Jeremy.
—Poner a prueba el principio, poner a prueba el principio… —murmuró Igor—. Lo ziento, zeñor, pero los Igorz no «ponemoz a prueba el principio». Átalo con correaz a la meza y zuéltale un buen relámpago de loz gordoz, eze ez nueztro lema. Azí ez como ze ponen a prueba laz cozaz.
—Pareces nervioso, Igor.
—Bueno, lo ziento, zeñor —dijo Igor—. Ez que ezte clima me zienta mal. Yo eztoy acoztumbrado a que haya baztantez tormentaz.
—He oído que alguna gente parece cobrar vida de verdad en las tormentas —aventuró Jeremy, ajustando con cuidado el ángulo de un cristal.
—Ah, ezo fue cuando trabajaba para el Barón Finkleztein —dijo Igor.
Jeremy retrocedió un par de pasos. Aquello no era el reloj, por supuesto. Todavía les quedaba mucho trabajo por hacer (pero lo podía ver delante de él, si cerraba los ojos) antes de que tuvieran un reloj. Aquello no era más que un ensayo, para ver si andaba por el buen camino.
Y andaba por el buen camino. Lo sabía.
Tac
Susan regresó caminando por las calles paralizadas, se sentó en el despacho de Madam Frucha y se permitió sumergirse de vuelta en la corriente del tiempo.
Nunca había averiguado cómo funcionaba aquello. Simplemente funcionaba. El tiempo no se detenía para el resto del mundo, y tampoco se detenía para ella: Susan simplemente entraba en una especie de bucle de tiempo, y todo lo demás permanecía exactamente como estaba hasta que ella terminaba lo que tenía que hacer. Era otro rasgo heredado de su familia. Funcionaba mejor si no se pensaba en ello, igual que caminar por la cuerda floja. En todo caso, ahora tenía otras cosas en que pensar.
Madam Frucha apartó la vista de la desratizada repisa.
—Oh —dijo—. Parece que se ha ido.
—Probablemente fuera un efecto de la luz, madam —dijo Susan. Casi humano. Alguien como yo, pensó.
—Sí, esto, claro… —Madam Frucha consiguió ponerse las gafas, pese a que el cordel seguía enredado con el botón. Aquello quería decir que se acababa de amarrar a su propio pecho, pero que la partiera un rayo si iba a hacer algo al respecto ahora.
Susan era capaz de sacar de sus casillas a un glaciar. Lo único que le hacía falta era quedarse sentada sin moverse, con aspecto cortés y alerta.
—¿Qué era exactamente lo que quería, madam? —preguntó—. Es que he dejado a la clase haciendo álgebra, y cuando terminan se ponen revoltosos.
—¿Álgebra? —dijo Madam Frucha, fijando forzosamente la mirada en su propio busto, algo que nadie más había hecho nunca—. ¡Pero eso es demasiado difícil para unos niños de siete años!
—Sí, pero yo no se lo he dicho y de momento ellos no lo han descubierto —dijo Susan. Era hora de hacer avanzar las cosas—. Espero que quisiera verme usted por lo de mi carta, Madam.
Madam Frucha la miró con incomprensión.
—¿Qu…? —empezó decir.
Susan suspiró y chasqueó los dedos.
Fue al otro lado de la mesa y abrió un cajón que había junto a la inmóvil Madam Frucha, sacó una hoja de papel y se pasó un rato escribiendo meticulosamente una carta. Dejó que la tinta se secara, manoseó un poco el papel para darle cierto aspecto de segunda mano y luego lo puso justo debajo de la hoja de encima en el montón de papeles que había al lado de Madam Frucha, dejando asomar una parte lo bastante grande corno para que resultara fácil de ver.
Regresó a su silla. Volvió a chasquear los dedos.
—¿…é carta? —dijo Madam Frucha. Y su mirada bajó hasta su mesa—. Oh.
Aquello era una crueldad, Susan lo sabía. Pero aunque Madam Frucha no era en absoluto una mala persona, y trataba bastante bien a los niños, a su manera errática no dejaba de ser boba. Y Susan no tenía mucho tiempo para bobadas.
—Sí, le preguntaba si podía tomarme unos días libres —dijo Susan—. Asuntos familiares urgentes, me temo. He dejado algo de trabajo preparado para que los chicos vayan haciendo, por supuesto.
Madam Frucha vaciló. Susan tampoco tenía tiempo para aquello. Chasqueó los dedos.
—CIELOS, ESO SERÍA UN ALIVIO —reconoció, con una voz cuyos armónicos llegaban hasta el fondo del subconsciente—. ¡SI NO LA FRENAMOS UN POCO SE NOS ACABARÁN LAS COSAS QUE ENSEÑAR! HA ESTADO LLEVANDO A CABO PEQUEÑOS MILAGROS A DIARIO Y SE MERECE UN AUMENTO.
Luego se reclinó en su asiento, chasqueó nuevamente los dedos y observó cómo las palabras se aposentaban en el primer plano de la mente de Madam Frucha. A la mujer hasta se le movieron los labios.
—Vaya, pues sí, claro —murmuró por fin—. Has estado trabajando muy duro… y… y… —Y como hay cosas que ni siquiera una voz fantasmagóricamente autoritaria puede conseguir, y una de ellas es sacarle más dinero a un director de escuela, continuó—, tendremos que pensar en un pequeño incremento para ti un día de estos.
Susan regresó al aula y se pasó el resto del día llevando a cabo pequeños milagros, entre ellos quitarle el pegamento del pelo a Richenda, vaciar de pipí los zapatos de Billy y regalarle a la clase una breve visita al continente de Cuatroequis.
Cuando sus padres vinieron a buscarlos, estaban todos agitando dibujos de canguros hechos con lápices de colores, y Susan se vio obligada a confiar en que el polvo rojo de sus zapatos —barro rojo en el caso de Billy, cuyo sentido de la oportunidad no había mejorado— pasara desapercibido. Probablemente lo haría. El Fidgett’s no era el único lugar donde los adultos no veían lo que era imposible que fuera verdad.
Ahora ella se reclinó en su asiento.
Las aulas vacías tenían algo agradable. Por supuesto, tal como señalaría cualquier maestro, una cosa agradable era que estaban sin niños, y en particular sin Jason.
Pero las mesas y las estanterías que rodeaban la sala daban testimonio de un trimestre bien invertido. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, que demostraban un buen uso de la perspectiva y del color. La clase había construido un caballo blanco a tamaño natural, hecho de cajas de cartón, durante cuya construcción ellos habían aprendido mucho sobre caballos y Susan había aprendido sobre los notablemente certeros poderes de observación de Jason. Se había visto obligada a quitarle el tubo de cartón y explicar que aquel era un caballo educado.
Había sido un día agotador. Levantó la tapa de su mesa y sacó los Cuentos de hadas grimosos. Aquello desplazó algunos papeles, que a su vez revelaron una cajita de cartón decorada en negro y dorado.
Había sido un pequeño obsequio de los padres de Vincent.
Ella se quedó mirando la caja.
Todos los días tenía que pasar por aquello. Era ridículo. Tampoco es que Higgs & Meakins hicieran buenos bombones. Solo eran mantequilla y azúcar y…
Se puso a hurgar entre los tristes pedazos de papel marrón que había dentro de la caja y sacó un bombón. Al fin y al cabo, a nadie se le podía pedir que no cogiera ni un triste bombón.
Se lo metió en la boca.
¡Mierdamierdamierdarnierda! ¡Tenía crocante dentro! ¡El único que se comía hoy y era un maldito bombón de estúpido crocante de las narices industrial y asqueroso de color blanco y rosa!
Bueno, no tenía sentido pensar que aquel bombón contaba[9]. Susan tenía derecho a otro…
La parte de maestra que había en ella, que tenía ojos en la nuca, captó el movimiento casi invisible. Se giró de golpe.
—¡Nada de correr con guadañas!
La Muerte de las Ratas dejó de corretear por la mesa de naturaleza y la miró con cara culpable.
¿IIIc?
—Y nada de meterse en el armario de las manualidades tampoco —añadió Susan automáticamente. Cerró de golpe la tapa de su mesa.
¡IIIc!
—Sí que ibas a hacerlo. Te he oído pensarlo. —Era posible tratar con la Muerte de las Ratas siempre que se pensara en ella como en un Jason muy pequeño.
¡El armario de las manualidades! Aquel era uno de los grandes terrenos de batalla de la historia del aula, junto con la casa de juguete. Pero la propiedad de la casa de juguete era una cuestión que normalmente se resolvía sin intervención de Susan, de manera que su labor se reducía a tener a mano el ungüento, un pañuelo para sonar mocos y un poco de compasión hacia los perdedores, mientras que el armario de las manualidades era una guerra de desgaste. Contenía tarros de pintura en polvo y resmas de papel y cajas de lápices de colores y otros artículos idiosincrásicos, como un par de pantalones limpios para Billy, que hacía lo que podía. También contenía Las Tijeras que bajo las reglas de la clase eran tratadas como una especie de Máquina del Día del Juicio Final, además, por supuesto, de las cajas de estrellas. Las únicas personas con acceso al armario eran Susan y, por lo general, Vincent. Pese a que Susan lo había intentando prácticamente todo, salvo hacer trampas, Vincent siempre era el «mejor en todo» oficial y ganaba todos los días el codiciado honor de ir al armario de las manualidades a buscar los lápices para repartirlos. Para el resto de la clase, y sobre todo para Jason, el armario de las manualidades era una especie de reino mágico y místico donde había que entrar a la menor oportunidad.
Francamente, pensaba Susan, en cuanto uno aprendía las artes de defender el armario de las manualidades, de ser más lista que Jason y mantener con vida a la mascota de la clase hasta el final del trimestre, ya tenía dominada por lo menos la mitad de la enseñanza.
Firmó el registro, regó las tristes plantas de la repisa, fue a buscar un poco de ligustro fresco del seto para los insectos palo que eran los sucesores de Henry el hámster (elegidos en base al hecho de que era bastante difícil distinguir cuándo estaban muertos), recogió unos cuantos lápices de colores descarriados y contempló todas las sillitas vacías del aula. A veces la preocupaba el hecho de que casi todos sus allegados medían un metro de altura.
Nunca estaba segura de si confiaba en su abuelo en momentos como aquel. Todo tenía que ver con las Reglas. Él no podía interferir, pero conocía las debilidades de ella y sabía cómo espolearla y hacerla salir al mundo…
Alguien como yo. Sí, él había sabido cómo atrapar su interés.
Alguien como yo. De pronto hay un reloj peligroso en algún lugar del mundo, y de pronto me dicen que hay alguien como yo.
Alguien como yo. Aunque no como yo. Por lo menos yo conocí a mis padres. Y ella había escuchado el relato de la Muerte sobre la mujer alta y morena que deambulaba de sala en sala por el interminable castillo de cristal, llorando por la criatura a la que había dado a luz y a la que podía ver todos los días pero nunca tocar…
¿Por dónde empiezo?
Tic
Lobsang estaba aprendiendo mucho. Aprendió que toda habitación tiene por lo menos cuatro rincones. Aprendió que los barredores empezaban a trabajar cuando el cielo tenía la bastante luz como para ver el polvo y que continuaban hasta la puesta del sol.
Como maestro, Lu-Tze era bastante amable. Siempre le señalaba aquellos trozos que Lobsang no había barrido bien.
Después del enfado inicial, y de las burlas de sus antiguos compañeros de clase, Lobsang descubrió que el trabajo tenía cierto encanto. Los días pasaban plácidamente bajo su escoba…
… hasta que, con un chasquido casi audible en el cerebro, decidió que ya bastaba. Terminó su parte del pasillo y encontró a Lu-Tze moviendo su escoba con aire soñador por una terraza.
—¿Barredor?
—¿Sí, chaval?
—¿Qué es lo que me estás intentando decir?
—¿Cómo dices?
—¡Yo no esperaba convertirme en… en barredor! ¡Tú eres Lu-Tze! ¡Yo esperaba ser aprendiz de… bueno, del héroe!
—¿Ah, sí? —Lu-Tze se rascó la barba—. Oh, cielos. Maldición. Sí, ya veo el problema. Me lo tendrías que haber dicho. ¿Por qué no lo decías? Es que yo ya no me dedico a esas cosas.
—¿Ah, no?
—Todo eso de jugar con la historia, de correr de un lado para otro, importunando a la gente… No, la verdad es que no. Nunca estuve muy convencido de que tuviéramos que estar haciéndolo, para ser sinceros. No, con barrer ya me basta. Hay algo… real en un suelo bien limpio.
—Esto es una prueba, ¿verdad? —preguntó Lobsang en tono frío.
—Oh, sí.
—Quiero decir que ya entiendo cómo funciona. El maestro hace que el alumno haga todos los trabajos de poca importancia, y luego resulta que en realidad el alumno estaba aprendiendo cosas de gran valor… pero creo que yo no estoy aprendiendo nada de nada, en realidad, excepto que la gente es bastante sucia y desconsiderada.
—Que tampoco es mala lección, en todo caso —dijo Lu-Tze—. ¿Acaso no está escrito: «Trabajar mucho nunca le hizo daño a nadie»?
—¿Dónde está eso escrito, Lu-Tze? —preguntó Lobsang, completamente exasperado.
El barredor se animó.
—Ah —dijo—. Tal vez el alumno sí que esté listo para aprender. ¿Entonces no deseas conocer la Senda del Barredor, sino la Senda de la señora Cosmopilita?
—¿De quién?
—Hemos barrido bien. Vayamos a los jardines. Porque ¿acaso no está escrito: «Un poco de aire fresco te vendrá bien»?
—¿Lo está? —preguntó Lobsang, todavía perplejo.
Lu-Tze se sacó un pequeño cuaderno raído del bolsillo.
—Lo pone aquí —dijo—. Si lo sabré yo.
Tac
Lu-Tze ajustó pacientemente un espejito diminuto para redirigir la luz del sol de forma más favorable hacia una de las montañas bonsái. Iba tarareando desafinadamente por lo bajo.
Sentado sobre las losas con las piernas cruzadas, Lobsang se dedicaba a pasar con cuidado las páginas amarillentas del vetusto cuaderno en cuya portada se leía, en tinta descolorida, «La Senda de la señora Cosmopilita».
—¿Y bien? —dijo Lu-Tze.
—¿La Senda tiene una respuesta para todo? ¿De verdad?
—Sí.
—Entonces… —Lobsang señaló con la cabeza el pequeño volcán, que estaba humeando ligeramente—. ¿Cómo funciona eso? ¡Está en un cuenco!
Lu-Tze permaneció mirando al frente, moviendo los labios.
—Página setenta y seis, creo —dijo.
Lobsang pasó a aquella página.
—«Porque» —leyó.
—Buena respuesta —dijo Lu-Tze, acariciando un peñasco minúsculo con un pincel de pelo de camello.
—¿Simplemente «porque», Barredor? ¿No hay una razón?
—¿Razón? ¿Qué razón puede tener una montaña? Y a medida que acumules años, te darás cuenta de que al final la mayoría de respuestas se reducen a «porque».
Lobsang no dijo nada. El Libro de la Senda le estaba dando problemas. Lo que él quería decir era lo siguiente: Lu-Tze, esto parece un cuaderno de aforismos de una ancianita. Es la clase de cosas que dicen las ancianitas. ¿Qué clase de koan era: «Si lo estás tocando todo el rato no se curará»? ¿O «Cómetelo todo, que has de crecer»? ¿O «Esperar es de sabios»? ¡Eran mensajitos como los de las galletas de la Vigilia de los Puercos!
—¿En serio? —dijo Lu-Tze, todavía enfrascado aparentemente en una montaña.
—No he dicho nada.
—Ah, me ha parecido que sí. ¿Echas de menos Ankh-Morpork?
—Sí. Allí no tenía que barrer suelos.
—¿Eras un buen ladrón?
—Era un ladrón fantástico.
Una brisa arrastró el aroma de los cerezos en flor. Aunque fuera solamente una vez, pensó Lu-Tze, no estaría mal recoger cerezas.
—Yo he estado en Ankh-Morpork —dijo, poniendo la espalda recta y pasando a la siguiente montaña—. ¿Te has fijado en los visitantes que vienen aquí?
—Sí —respondió Lobsang—. Todo el mundo se ríe de ellos.
—¿En serio? —Lu-Tze enarcó las cejas—. ¿Después de que hayan viajado miles de kilómetros en busca de la verdad?
—Pero ¿acaso no dijo Wen que si la verdad está en alguna parte, está en todas partes?
—Bien dicho. Veo que has aprendido algo por lo menos. Pero un día me pareció que todos los demás habían decidido que la sabiduría solamente se puede encontrar en un sitio muy lejano. Así que me fui a Ankh-Morpork. Todos ellos estaban viniendo aquí, así que me pareció justo.
—¿En busca de la iluminación?
—No. El hombre sabio no busca la iluminación, la espera. Así que mientras yo estaba esperando se me ocurrió que podía ser más divertido buscar la perplejidad —dijo Lu-Tze—. Al fin y al cabo, la iluminación empieza donde termina la perplejidad. Y yo encontré la perplejidad. Y también una especie de iluminación. No llevaba allí ni cinco minutos, por ejemplo, cuando un hombre en un callejón intentó iluminarme de cuán escasas eran mis posesiones, dándome una valiosa lección de lo ridículas que son las cosas materiales.
—Pero ¿por qué Ankh-Morpork? —dijo Lobsang.
—Mira al final del cuaderno —dijo Lu-Tze.
Allí metido había un trozo de papel amarillento y crujiente. El chico lo desplegó.
—Oh, no es más que un trozo del Almanaque —dijo—. Es muy popular allí.
—Sí. Se lo dejó aquí alguien que buscaba la sabiduría.
—Esto… en esta página solamente hay las Fases de la Luna.
—Al otro lado —indicó el barredor.
Lobsang le dio la vuelta al papel.
—No es más que un anuncio del Gremio de Mercaderes de Ankh-Morpork —dijo—. «¡Ankh-Morpork lo tiene todo!». —Miró boquiabierto a Lu-Tze, que estaba sonriendo—. Y… tú pensaste que…
—Ah, yo soy viejo y simple y entiendo las cosas —dijo el barredor—. Mientras que tú eres joven y complicado. ¿Acaso Wen no vio portentos en el remolino de gachas que tenía en el cuenco y en el vuelo de los pájaros? Esto sí que estaba escrito. Me refiero a que las bandadas de pájaros son bastante complejas, pero esto eran palabras. Y después de una vida entera de búsqueda, por fin vi cómo se abría la Senda. Mi Senda.
—Y te fuiste hasta Ankh-Morpork… —dijo Lobsang con un hilo de voz.
—Y fui a parar, tranquilo de mente pero vacío de bolsillos, a la calle Quirm —siguió el barredor, sonriendo con serenidad al acordarse—. Y divisé un letrero en una ventana que decía «Se alquilan habitaciones». Así fue como conocí a la señora Cosmopilita, que salió a abrirme la puerta y entonces, como yo vacilé porque no dominaba el idioma, me dijo: «No tengo todo el día, ¿sabe?». ¡Casi al pie de la letra, uno de los aforismos de Wen! ¡Al instante supe que había encontrado lo que andaba buscando! De día lavaba platos en un mesón por veinte peniques la jornada y todas las sobras que me pudiera llevar, y de noche ayudaba a la señora Cosmopilita a limpiar la casa y escuchaba con atención las cosas que decía. Era una barredora nata, con buenos movimientos rítmicos, y tenía una sabiduría sin fin. ¡Al cabo de solamente dos días ya pronunció ante mí las mismas palabras que había dicho Wen al entender la naturaleza verdadera del tiempo! Fue cuando le pedí una tarifa reducida porque por supuesto yo no dormía en una cama, y ella me dijo: «¡Que yo no he nacido ayer, señor Tze!». ¡Asombroso! ¡Y es imposible que ella hubiera visto nunca los textos sagrados!
La cara de Lobsang era un cuadro meticulosamente pintado.
—¿«Que yo no he nacido ayer»? —dijo.
—Ah, sí, por supuesto, como eres novicio no habrás llegado tan lejos. Fue cuando Wen se quedó dormido en una cueva y en un sueño el Tiempo se apareció ante él y le enseñó que el universo se vuelve a crear a cada segundo, interminablemente, y que el pasado no es más que un recuerdo. Y entonces salió de la cueva a aquel mundo ciertamente nuevo y dijo: «¡Yo no había nacido ayer!».
—Ah, sí —admitió Lobsang—. Pero…
—Oh, la señora Cosmopilita —dijo Lu-Tze, con los ojos empañados—. ¡Menuda era para tener las cosas limpias! ¡Si ella fuera barredora aquí, a nadie se le permitiría caminar por el suelo! ¡Y su casa! ¡Qué asombrosa! ¡Un palacio! ¡Sábanas limpias cada dos semanas! ¿Y su cocina? ¡Solamente por probar sus Judías Cocidas en Tostada cualquier hombre renunciaría a un ciclo del universo!
—Hum —dijo Lobsang.
—Me quede allí tres meses, barriendo su casa como es menester del discípulo, y luego regresé aquí, con mi Senda ya despejada ante mí.
—Y ejem, esas historias sobre ti…
—Ah, todas ciertas. La mayoría. Un poco exageradas, pero la mayoría ciertas.
—¿La de la ciudadela de Muntab y el pachá y la espina de pescado?
—Oh, sí.
—Pero ¿cómo lograste entrar donde media docena de hombres entrenados y armados no pudieron ni…?
—Soy un hombre bajito y llevo una escoba —dijo simplemente Lu-Tze—. Todo el mundo necesita que limpien su porquería. ¿Qué daño hace un hombre con una escoba?
—¿Cómo? ¿Y eso es todo?
—Bueno, el resto fue una cuestión culinaria, en realidad. El pachá no era un buen hombre, pero le chiflaba el pastel de pescado.
—¿Nada de artes marciales? —preguntó Lobsang.
—Oh, siempre como último recurso. La historia necesita pastores, no carniceros.
—¿Dominas el okidoki?
—No es más que un montón de brinquitos.
—¿Shiitake?
—Si quisiera clavar la mano en arena caliente me iría a la playa.
—¿Upsidazi?
—Menudo desperdicio de ladrillos.
—¿No kan do?
—Ese te lo has inventado.
—¿Tung-pi?
—Arreglos florales con mal humor.
—¿Déjà-fu?
Aquello sí obtuvo una reacción. Lu-Tze enarcó las cejas.
—¿El déjà-fu? ¿Te ha llegado ese rumor? ¡Ja! Ninguno de los monjes de aquí domina el déjà-fu —dijo—. Si fuera así, yo lo sabría. Mira, chico, la violencia es el recurso de los violentos. En la mayoría de situaciones difíciles, un palo de escoba es más que suficiente.
—Solamente en la mayoría, ¿eh? —dijo Lobsang, sin intentar esconder el sarcasmo.
—Vaya, ya veo. ¿Quieres enfrentarte a mí en el dojo? Porque es una verdad muy antigua: cuando el alumno puede vencer al maestro, ya no hay nada que el maestro no pueda contarle, pues el aprendizaje ha terminado. ¿Quieres aprender?
—¡Ah! ¡Ya sabía yo que había algo que aprender!
Lu-Tze se puso de pie.
—¿Por qué tú? —dijo—. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? «Hay un momento y un lugar para cada cosa». ¿Por qué este momento y este lugar? ¡Si te llevo al dojo, me devolverás lo que me robaste! ¡Ahora mismo!
Bajó la vista hacia la mesa de teca donde estaba trabajando en sus montañas.
La pala pequeña estaba allí.
Unos cuantos pétalos de cerezo bajaron revoloteando hasta el suelo.
—Ya veo —dijo—. ¿Así de rápido eres? No te he visto.
Lobsang no dijo nada.
—Es algo pequeño y sin valor —dijo Lu-Tze—. ¿Por qué lo robaste, si se puede saber?
—Para ver si podía. Estaba aburrido.
—Ah. Veremos si podemos hacer que la vida sea más interesante para ti, pues. No me extraña que estés aburrido, si ya puedes rebanar el tiempo así.
Lu-Tze giró la palita una y otra vez en su mano.
—Muy rápido —dijo. Se inclinó y apartó de un soplido los pétalos de su pequeño glaciar—. Rebanas el tiempo tan rápido como un Décimo Djim. Y apenas has tenido adiestramiento. ¡Debes de haber sido un gran ladrón! Y ahora… Oh, cielos, voy a tener que enfrentarme contigo en el dojo…
—¡No, no hace falta! —dijo Lobsang, porque ahora Lu-Tze parecía asustado y humillado y de alguna manera más pequeño y frágil de huesos.
—Insisto —dijo el anciano—. Acabemos con esto. Porque está escrito: «No hay otro tiempo como el presente», que es el pensamiento más profundo de la señora Cosmopilita. —Suspiró y levantó la vista hacia la estatua gigante de Wen—. Míralo —siguió diciendo—. Menudo mozo estaba hecho, ¿eh? Completamente encandilado con el universo. Veía el pasado y el futuro como si fueran una sola persona viva, y escribió los Libros de la Historia para contar cómo tenía que avanzar la trama. No nos podemos imaginar lo que vieron esos ojos. Y nunca le levantó la mano a ningún hombre en toda su vida.
—Mira, de verdad que no quería…
—¿Y has echado un vistazo al resto de estatuas? —preguntó Lu-Tze, como si se hubiera olvidado por completo del dojo.
Con actitud distraída, Lobsang siguió su mirada. Encima de la plataforma elevada de piedra que se extendía hasta el final mismo de los jardines había cientos de estatuas más pequeñas, la mayoría de madera tallada, todas pintadas de colores vivos. Figuras con más ojos que piernas, más colas que dientes, amalgamas monstruosas de peces y calamares y tigres y nabos, cosas compuestas como si al creador del universo se le hubiera caído la caja de piezas y las hubiera pegado todas juntas, cosas pintadas de color rosa y de naranja y de púrpura y dorado, dominando el valle con sus miradas.
—Ah, los dhlang… —empezó a decir Lobsang.
—¿Demonios? Ese es uno de los nombres que reciben —dijo el barredor—. El abad los llamó los Enemigos de la Mente. Wen escribió un pergamino sobre ellos, ¿sabes? Y dijo que ese de ahí era el peor de todos.
Señaló a una pequeña figura gris encapuchada, que parecía fuera de lugar en medio de aquel festival de extremidades descabelladas.
—No parece muy peligroso —comentó Lobsang—. Mira, Barredor, yo no quiero…
—Pueden ser muy peligrosas, las cosas que no parecen peligrosas —dijo Lu-Tze—. No parecer peligrosas es lo que las hace peligrosas. Porque está escrito: «No se sabe si un melón es bueno hasta que lo abres».
—Lu-Tze, de verdad que no quiero pelear contigo…
—Oh, tus tutores te contarán que es la disciplina de las artes marciales lo que te permite rebanar el tiempo, y en cierta manera es verdad —dijo Lu-Tze, en apariencia sin escuchar a Lobsang—. Pero también se puede hacer barriendo, como tal vez hayas descubierto. «Encuentra siempre el momento perfecto», dijo Wen. Lo que pasa es que a la gente le encanta usarlo para darle patadas a otra gente en el pescuezo.
—Pero no era un desafío, yo solamente quería que me enseñaras…
—Y lo voy a hacer. Vamos. He hecho un trato. Y lo tengo que cumplir, son cosas de viejos chochos.
El dojo más cercano era el dojo del Décimo Djim. Estaba vacío salvo por dos monjes que se veían borrosos de tan deprisa que iban danzando por la estera y envolviendo tiempo a su alrededor.
Lu-Tze había tenido razón, Lobsang lo sabía. El Tiempo era un recurso. Uno podía aprender a dejarlo acelerarse o ralentizarse, de manera que un monje pudiera caminar con facilidad a través de una multitud y sin embargo estar moviéndose tan deprisa que nadie pudiera verlo. O que pudiera quedarse quieto durante unos segundos y contemplar cómo el sol y la luna se perseguían entre sí por un cielo parpadeante. Se podía comprimir un día de meditación en un solo minuto. Allí, en el valle, un día duraba eternamente. Las flores nunca se convertían en cerezas.
Los luchadores borrosos se convirtieron en un par de monjes vacilantes en cuanto vieron a Lu-Tze. Este les hizo una reverencia.
—Les suplico que me dejen usar este dojo durante un breve período mientras mi aprendiz me demuestra la locura de la ancianidad —dijo.
—De verdad que no pretendía… —empezó a decir Lobsang, pero Lu-Tze le dio un codazo en las costillas. Los monjes miraron al anciano con caras nerviosas.
—Es vuestro, Lu-Tze —dijo uno de ellos. Salieron apresuradamente, casi tropezando con sus propios pies mientras miraban hacia atrás.
—El tiempo y su control es lo que tendríamos que enseñar aquí —dijo Lu-Tze, mirando cómo se iban—. Las artes marciales son una ayuda. Es lo único que son. Por lo menos, es lo único que se pretendía que fueran. Incluso ahí fuera en el mundo una persona bien adiestrada puede percibir cómo de flexible puede ser el tiempo en plena refriega. Aquí podemos usar eso como base. Comprimir el tiempo. Estirar el tiempo. Prolongar el momento. Sacarle a la gente los riñones por las narices a puñetazos no es más que un efecto secundario estúpido.
Lu-Tze sacó de la armería una espada pika afilada como una cuchilla y se la entregó al muchacho horrorizado.
—¿Has visto una de estas antes? La verdad es que no son para novicios, pero tú prometes.
—Sí, Barredor, pero…
—¿Sabes usarla?
—Soy bueno con las de prácticas, pero es que están hechas de…
—Cógela, pues, y atácame.
Se oyó un susurro de telas por encima de ellos. Lobsang levantó la vista y vio a monjes entrando en tropel a la galería de observación de encima del dojo. Entre ellos había algunos muy veteranos. Las noticias corren deprisa en un mundo pequeño.
—La Regla Número Dos —dijo Lu-Tze— es que nunca rechaces un arma. —Dio unos cuantos pasos atrás—. Cuando tú digas, muchacho.
Lobsang blandió la espada curva con incertidumbre.
—¿Y bien? —dijo Lu-Tze.
—Pero es que no puedo…
—¿Es este el dojo del Décimo Djim? —dijo Lu-Tze—. Vaya, por los dioses, creo que sí. Eso quiere decir que no hay reglas, ¿verdad? Cualquier arma, cualquier estrategia… todo está permitido. ¿Lo entiendes? ¿Eres tonto?
—¡Pero no puedo matar a alguien solamente porque me lo haya pedido!
—¿Por qué no? ¿Qué le ha pasado al señor Buenos Modales?
—Pero…
—¡Tienes un arma letal en las manos! ¡Te enfrentas a un hombre desarmado en posición de sometimiento! ¿Tienes miedo?
—¡Sí! ¡Sí lo tengo!
—Bien. Esa es la Regla Número Tres —dijo Lu-Tze en voz baja—. ¿Ves cuánto estás aprendiendo ya? Te he borrado la sonrisa de la cara, ¿verdad? Muy bien, devuelve la espada a la armería y coge… sí, coge un palo dakka. Lo peor que puedes hacer con eso es dejarme un moretón en mis viejos huesos.
—Preferiría que llevaras el acolchamiento protector…
—Pues sí que eres bueno con el palo, ¿no?
—Soy muy rápido…
—En ese caso, si no empiezas a luchar de una vez te lo arrancaré de las manos y te lo romperé en la cabeza —amenazó Lu-Tze, replegándose—. ¿Listo? La única defensa es atacar bien, por lo que me han dicho.
Lobsang inclinó el palo a modo de saludo reticente.
Lu-Tze juntó las manos y, mientras Lobsang danzaba hacia él, cerró los ojos y sonrió para sí mismo.
Lobsang volvió a levantar el palo.
Y vaciló.
Lu-Tze tenía una sonrisita.
La Regla Número Dos, La Regla Número Tres… ¿Cuál había sido la Regla Número Uno?
Recuerda siempre la Regla Número Uno…
—¡Lu-Tze!
El acólito en jefe del abad llegó jadeando al umbral y haciendo señales urgentes con las manos.
Lu-Tze abrió un ojo y a continuación el otro, y le hizo un guiño a Lobsang.
—Ha ido por los pelos, ¿eh? —dijo. Luego se giró hacia el acólito—. ¿Sí, elevado señor?
—¡Tienes que venir de inmediato! ¡Y todos los monjes con autorización para viajar por el mundo! ¡Al Salón del Mandala! ¡Ahora mismo!
Hubo un revuelo en la galería y varios monjes se abrieron paso a empujones entre el gentío.
—Ah, animación —dijo Lu-Tze, quitándole el palo de las manos dóciles a Lobsang y devolviéndolo a la armería. La sala se estaba vaciando deprisa. A todo lo largo y ancho de Oi Dong, los gongs estaban siendo aporreados frenéticamente.
—¿Qué está pasando? —preguntó Lobsang, mientras el último de los monjes salía en estampida.
—Me imagino que nos lo dirán pronto —dijo Lu-Tze, empezando a liarse un cigarrillo.
—¿No deberíamos darnos prisa? ¡Todo el mundo está yendo! —Los golpes blandos de las sandalias en el suelo se apagaron en la lejanía.
—No parece que haya nada quemándose —dijo Lu-Tze en tono tranquilo—. Además, si esperamos un poco, para cuando lleguemos todo el mundo habrá dejado de gritar y tal vez lo que digan tenga algo de sentido. Tomemos el Camino del Reloj. La campanilla se ve particularmente bonita a esta hora del día.
—Pero… pero…
—Está escrito: «Hay que aprender a andar antes de correr» —dijo Lu-Tze, echándose la escoba al hombro.
—¿También la señora Cosmopilita?
—Una mujer asombrosa. Y además quitaba el polvo como un demonio.
El Camino del Reloj salía serpenteando del complejo principal, cruzaba los jardines escalonados y desembocaba otra vez en el camino ancho donde este se introducía en la pared del acantilado. Los novicios siempre preguntaban por qué se llamaba el Camino del Reloj, puesto que no había ni rastro de ningún reloj por ninguna parte.
Empezaron a resonar más gongs, pero la vegetación amortiguó su sonido. Lobsang oyó pies que corrían por el camino principal. Aquí abajo, los pájaros zumbantes revoloteaban de flor en flor, impávidos ante toda la animación.
—Me pregunto qué hora será —dijo Lu-Tze, que iba caminando por delante.
Todo es una prueba. Lobsang contempló todo el lecho de flores.
—Las nueve y cuarto —dijo.
—¿Ah? ¿Y cómo lo sabes?
—Las caléndulas están abiertas, la arenaria roja se está abriendo, la campanilla púrpura está cerrada y el salsifí de prado se está cerrando —dijo Lobsang.
—¿Has descifrado el reloj floral tú solo?
—Sí. Es obvio.
—¿Ah, sí? ¿Qué hora es cuando se abre el nenúfar blanco?
—Las seis de la mañana.
—¿Has venido a mirar?
—Sí. Este jardín lo plantaste tú, ¿no?
—Uno de mis… trabajitos.
—Es precioso.
—No es muy preciso de madrugada. No hay demasiadas plantas nocturnas que crezcan bien aquí. Se abren para las polillas, ya sabes…
—Es así como el tiempo quiere ser medido —dijo Lobsang.
—¿En serio? Claro está que no soy ningún experto —reconoció Lu-Tze. Apagó de un pellizco la punta de su cigarrillo y se lo guardó detrás de la oreja—. En fin, sigamos adelante. A estas alturas puede que ya hayan dejado de discutir sin escucharse. ¿Qué te parece cruzar otra vez el Salón del Mandala?
—No me pasará nada. Es que me había… olvidado de él, eso es todo.
—¿Ah, sí? Y eso que no lo habías visto nunca. Pero el tiempo nos gasta bromitas a todos. Vaya, una vez yo… —Lu-Tze se detuvo y se quedó mirando al aprendiz—. ¿Te encuentras bien? Te has quedado pálido.
Lobsang hizo una mueca y negó con la cabeza.
—He notado… algo raro —dijo. Hizo un gesto vago con la mano en dirección a las tierras bajas, que formaban una composición azul y gris al desplegarse sobre el horizonte—. Algo que está por allí…
El reloj de cristal. La enorme casa de cristal y en ella, donde no debería estar, el reloj de cristal. A duras penas estaba allí: se manifestaba en forma de líneas reverberantes en el aire, como si fuera posible captar el centelleo de la luz reflejada en una superficie reluciente sin la superficie en sí.
Allí todo era transparente: sillas delicadas, mesas, jarrones de flores. Y ahora se dio cuenta de que «de cristal» no era la mejor forma de decirlo. Cristalino lo definía mejor, o bien gélido: hecho de ese hielo fino y perfecto que aparece a veces después de una escarcha intensa. Lo único que se veía eran los lindes de las cosas.
Pudo distinguir escalinatas que cruzaban paredes lejanas. Más arriba y más abajo y por todos los costados, las salas de cristal continuaban sin fin.
Y sin embargo, todo resultaba familiar. Era como estar en casa.
Las salas de cristal estaban llenas de sonido. Fluía en forma de notas claras e intensas, como los tonos que arranca un dedo mojado del borde de una copa de vino. También había cierto movimiento: una neblina en el aire tras los muros transparentes, moviéndose y temblando y… observándolo a él…
—¿Cómo puede venir de por allí? ¿Y a qué te refieres con eso de «raro»? —dijo la voz de Lu-Tze.
Lobsang parpadeó. Este era el lugar extraño, el que tenía delante mismo, el mundo rígido y envarado…
Y entonces la sensación pasó y se fue desvaneciendo.
—Simplemente raro. Durante un momento —murmuró. Tenía las mejillas húmedas. Se llevó la mano allí y tocó algo mojado.
—Es esa mantequilla rancia de yak que echan en el té, lo he dicho siempre —dijo Lu-Tze—. La señora Cosmopilita nunca… Eso sí que es raro —dijo, levantando la vista.
—¿El qué? ¿El qué? —preguntó Lobsang, mirándose las yemas mojadas de los dedos sin comprender y luego levantando la vista hacia el cielo sin nubes.
—Un Postergador pasándose de velocidad. —Cambió de posición—. ¿No lo sientes?
—¡No oigo nada! —dijo Lobsang.
—No digo si lo oyes, digo si lo sientes. Subiendo por tus sandalias. Ups, ahí va otro… y otro. ¿De verdad que no lo sientes? Ese es… es el viejo Sesenta y Seis, nunca lo han podido equilibrar del todo. Los oiremos dentro de un minuto… Oh, cielos. Mira las flores. ¡Pero mira las flores! Lobsang se dio la vuelta.
Las docas se estaban abriendo. El cardo ajonjero se estaba cerrando.
—Fuga de tiempo —dijo Lu-Tze—. ¡No te lo pierdas! Ahora sí que los oyes, ¿no? ¡Están descargando tiempo al azar! ¡Vamos!
* * *
De acuerdo con el Segundo Pergamino de Wen el Eternamente Sorprendido, Wen el Eternamente Sorprendido serró el primer Postergador del tronco de un árbol wamwam, talló en él ciertos símbolos, le incorporó un eje de bronce y llamó a su aprendiz, Clodpool.
—Ah. Muy bonito, maestro —dijo Clodpool—. Es una rueda de oraciones, ¿verdad?
—No, no es nada tan complicado —replicó Wen—. Solamente almacena y mueve el tiempo.
—Así de simple, ¿eh?
—Y ahora lo voy a probar —dijo Wen. Le dio media vuelta con la mano.
—Ah. Muy bonito, maestro —dijo Clodpool—. Es una rueda de oraciones, ¿verdad?
—No, no es nada tan complicado —replicó Wen—. Solamente almacena y mueve el tiempo.
—Así de simple, ¿eh?
—Y ahora lo voy a probar —dijo Wen. Esta vez lo movió un poco menos.
—Así de simple, ¿eh?
—Y ahora lo voy a probar —dijo Wen. Esta vez lo hizo rotar suavemente adelante y atrás.
—Así de si-si-si. Así de simple-ple, eh eheh simple, ¿eh? —dijo Clodpool.
—Y ya lo he probado.
—¿Y ha funcionado, maestro?
—Sí, creo que sí. —Wen se puso de pie—. Dame la soga que has usado para traer la leña. Y… sí, el hueso de una de esas cerezas que cogiste ayer.
Envolvió el cilindro con la soga deshilachada y lanzó el hueso hacia un charco de barro. Clodpool lo esquivó de un salto.
—¿Ves esas montañas? —preguntó Wen mientras daba un tirón a la cuerda. El cilindro echó a girar y permaneció en equilibrio, zumbando suavemente.
—Oh. sí, maestro —dijo Clodpool obedientemente. Allí arriba no había prácticamente nada más que montañas. Había tantas que a veces resultaban imposibles de ver porque se metían por medio.
—¿Cuánto tiempo necesita la piedra? —dijo Wen—. ¿O el profundo mar? Lo moveremos —colocó la mano izquierda justo encima de la mancha borrosa que giraba— hacia donde sea necesario.
Bajó la vista hacia el hueso de la cereza. Sus labios se movieron en silencio, como si estuviera intentando resolver algún rompecabezas complicado. Luego señaló el hueso con la mano derecha.
—Échate atrás —dijo, y dejó que un dedo tocara con suavidad el cilindro.
No se oyó nada más que el crepitar del aire que se movía a un lado y un susurro de vapor procedente del barro.
Wen levantó la vista para contemplar el nuevo árbol y sonrió.
—Ya te he dicho que te echaras atrás —repitió.
—Yo, hum, voy a bajar, pues, ¿de acuerdo? —dijo una voz entre las ramas cargadas de flores.
—Pero con cuidado —advirtió Wen, y suspiró mientras Clodpool se desplomaba en medio de una lluvia de pétalos.
—Aquí los cerezos siempre estarán en flor —dijo.
* * *
Lu-Tze se levantó los bajos de la túnica y regresó correteando por el camino. Detrás de él corría Lobsang. De las rocas parecía estar saliendo un gemido muy agudo. El barredor se detuvo con un patinazo junto al estanque de las carpas, donde ahora se estaba levantando un extraño oleaje, y tomó un sendero en sombras que seguía la orilla de un arroyo. Una bandada de ibis rojos salió volando de golpe…
Se detuvo y se lanzó boca abajo sobre las losas.
—¡Al suelo ya!
Pero Lobsang ya estaba lanzándose de cabeza. Oyó que algo retumbaba al pasarle por encima. Miró atrás y vio que el último ibis se venía abajo por el aire, encogiéndose, soltando plumas y rodeado de un halo de luz de color azul claro. Por fin soltó un graznido y se esfumó haciendo un ruido hueco.
Pero no se esfumó del todo. Un huevo siguió la misma trayectoria durante unos segundos y acabó estrellándose contra las rocas.
—¡Tiempo aleatorio! ¡Vamos, vamos! —gritó Lu-Tze. Se puso de pie como pudo, se dirigió hacia una rejilla decorativa que había en la cara del acantilado que tenían delante y la arrancó de la pared con una fuerza sorprendente.
—Es una caída un poco larga, pero si ruedas al aterrizar no te pasará nada —dijo, agachándose para entrar por el agujero.
—¿Adónde va a parar?
—¡A los Postergadores, claro!
—¡Pero los novicios tienen prohibido entrar ahí bajo pena de muerte!
—Menuda coincidencia —replicó Lu-Tze, bajando hasta quedar colgado de las puntas de los dedos—. Porque la muerte es lo que te espera también si te quedas aquí fuera.
Se dejó caer a la oscuridad. Al momento se oyó una palabrota iniluminada procedente de abajo.
Lobsang se metió por el agujero, colgó de las puntas de los dedos, se soltó y rodó al dar con el suelo.
—Bien hecho —dijo Lu-Tze en la penumbra—. En caso de duda, siempre elige vivir. ¡Por aquí!
El pasadizo se ampliaba hasta formar un pasillo amplio. El ruido allí era ensordecedor. Algo mecánico estaba agonizando.
Se oyó una explosión y momentos más tarde un balbuceo de voces.
Por el recodo del pasillo llegaron corriendo varias docenas de monjes, vestidos con gruesos cascos de corcho además de sus túnicas tradicionales. La mayoría iba gritando. Unos pocos de los más listos evitaban malgastar el aliento para así avanzar más deprisa. Lu-Tze agarró a uno de ellos, que intentó soltarse.
—¡Suéltame!
—¿Qué está pasando?
—¡Tú sal de aquí antes de que se suelten todos!
El monje se lo sacudió de encima y echó a correr detrás de los demás.
Lu-Tze se agachó, recogió un casco de corcho caído y se lo entregó solemnemente a Lobsang.
—Seguridad Laboral —dijo—. Muy importante.
—¿Me protegerá? —preguntó Lobsang, poniéndoselo.
—En realidad no. Pero cuando encuentren tu cabeza, a lo mejor es reconocible. Cuando entremos en la sala, no toques nada. En serio.
Lobsang había estado esperando alguna estructura abovedada y majestuosa. La gente hablaba de la Sala de Postergadores como si fuera alguna clase de catedral enorme. Pero lo que había, al final del pasillo, era una neblina de humo azul. Fue solamente al acostumbrársele los ojos a la penumbra en remolinos cuando vio el cilindro más cercano.
Era un pilar de piedra corto y grueso, de unos tres metros de diámetro y unos seis de altura. Estaba girando tan deprisa que se veía borroso. A su alrededor el aire parpadeaba con volutas de luz azul plateada.
—¿Lo ves? ¡Están descargando! ¡Por aquí! ¡Deprisa! Lobsang echó a correr detrás de Lu-Tze y vio que había cientos —no, miles— de aquellos cilindros, y que algunos llegaban hasta el mismo techo de la caverna.
Todavía quedaban monjes allí dentro, yendo y viniendo a toda prisa de los pozos con cubos de agua, que destellaba al evaporarse cuando la vertían sobre los cojinetes de piedra humeantes que había en la base de los cilindros.
—Idiotas —murmuró el barredor—. Hizo bocina con las manos y gritó—: ¿Dónde-está-el-capataz?
Lobsang señaló hacia el borde de un estrado de madera que había empotrado en la pared de la sala.
Allí vieron un casco de corcho medio podrido y un par de sandalias vetustas. En medio de ambas cosas había una pila de polvo gris.
—Pobre hombre —dijo Lu-Tze—. Cincuenta mil años enteros de golpe, diría yo. —Fulminó con la mirada a los monjes que correteaban de un lado a otro—. ¡Queréis parar de una vez y venir aquí! ¡No os lo pienso pedir dos veces!
Varios de ellos se limpiaron el sudor de los ojos y trotaron hacia el estrado, aliviados al oír alguna clase de orden, mientras por detrás de ellos chillaban los Postergadores.
—¡Muy bien! —dijo Lu-Tze, mientras se les unían más y más monjes—. ¡Ahora escuchadme! ¡No es más que una crecida en cascada! ¡Todos habéis oído hablar de ellas! ¡Podemos resolverla! Solamente tenemos que entretejer futuros y pasados, empezando por los más rápidos…
—El pobre señor Shoblang ya lo ha intentado —dijo un monje. Señaló con la cabeza el triste montón.
—Entonces quiero dos equipos… —Lu-Tze se detuvo—. ¡No, no hay tiempo! ¡Lo haremos por las bravas, como en los viejos tiempos! ¡Cada hombre a un girador, y dadle a las barras cuando yo lo diga! ¡Todos listos para cuando yo grite los números!
Lu-Tze se subió al estrado y recorrió con la mirada un tablero cubierto de bobinas de madera. Encima de cada una flotaba un nimbo de color rojo o azul.
—Qué desastre —dijo—. Qué desastre.
—¿Qué significan? —preguntó Lobsang.
Lu-Tze dejó las manos en suspenso sobre las bobinas.
—Muy bien. Las de color rojo están desencordando tiempo, acelerándolo —dijo—. Y las azules lo están encordando, ralentizándolo. El brillo del color es lo deprisa que lo están haciendo. Solo que ahora todos los giradores están desembragados porque la crecida los ha soltado, ¿entiendes?
—¿Soltado de qué?
—De la carga. Del mundo. ¿Ves allí arriba? —Hizo un gesto con la mano hacia dos largas rejillas que recorrían toda la pared de la caverna. Cada rejilla hacía de soporte a una hilera de postigos giratorios, azules en una hilera y de un color rojo oscuro en la otra.
—Cuanto más color hay en una fila, más tiempo hay encordándose o desencordándose, ¿no?
—¡Así me gusta! ¡Hay que mantenerlas en equilibrio! Y la forma de solucionar esto es emparejar los giradores de dos en dos, para que se encuerden y desencuerden entre ellos. Que se cancelen uno al otro. El pobre Shoblang estaba intentando ponerlos a trabajar otra vez, sospecho. No se puede hacer, no durante una cascada. Hay que dejar que se caiga todo y luego recoger los pedazos cuando la cosa se haya tranquilizado. —Echó un vistazo a las bobinas y luego miró a la multitud de monjes—. Muy bien. Tú… el 128 al 17, y luego al 45 al 89. Ves, anda. Y tú… El 596 al, veamos… sí, el 402…
—¡Setecientos noventa! —gritó Lobsang, señalando una bobina.
—¿Qué dices?
—¡Setecientos noventa!
—No digas bobadas. Ese sigue desencordando, chaval. El cuatrocientos dos es el caballo ganador, este de aquí.
—¡El setecientos noventa está a punto de empezar a encordar tiempo otra vez!
—Sigue azul brillante.
—Va a encordar. Lo sé. Porque… —El dedo del novicio se movió sobre las hileras de bobinas, vaciló y señaló una bobina del otro lado del tablero—. Porque está ajustándose a la velocidad de este de aquí.
Lu-Tze echó un vistazo.
—Está escrito: «¡Vaya, ahora sí que me has dejado de piedra!» —dijo—. Están formando una inversión natural. —Miró a Lobsang con los ojos fruncidos—. Tú no serás la reencarnación de alguien, ¿verdad? Eso pasa mucho por aquí.
—Me parece que no. Es que es… obvio.
—¡Hace un momento no sabías nada de estas cosas!
—Ya, ya, pero cuando las ves… es obvio.
—¿Lo es? ¿Lo es? ¡Entonces el tablero es tuyo, niño prodigio! —Lu-Tze retrocedió.
—¿Mío? Pero si yo…
—¡Ponte a ello! Es una orden.
Por un momento hubo un atisbo de luz azul alrededor de Lobsang. Lu-Tze se preguntó cuánto tiempo habría doblado a su alrededor en aquel segundo. El bastante como para pensar, eso seguro.
A continuación el chico gritó media docena de parejas de números. Lu-Tze se giró hacia los monjes.
—Manos a la obra, muchachos. ¡El señor Lobsang tiene el tablero! ¡Y cuidado con esos cojinetes!
—Pero si es un novicio… —empezó a decir uno de los monjes, pero cuando vio la expresión de Lu-Tze se detuvo y dio marcha atrás—. Muy bien, Barredor… muy bien…
Un momento más tarde se oyó el ruido de los mecanismos de arranque al encajarse en sus sitios. Lobsang gritó otra serie de números.
Mientras los monjes corrían hacia los fosos de mantequilla en busca de grasa y regresaban, Lu-Tze contempló la columna más cercana. Seguía girando deprisa, pero estaba seguro de que ya podía verle las inscripciones talladas.
Lobsang volvió a recorrer con la mirada el tablero, a continuación se quedó mirando los cilindros retumbantes y por fin contempló las hileras de postigos.
Sobre aquello no había nada escrito, Lu-Tze lo sabía. No se podía enseñar en un aula, aunque lo intentaban. Un buen operario de giro aprendía dando el callo, pese a toda la teoría que les enseñaban ahora. Él había aprendido a sentir los flujos, a ver las hileras de Postergadores como desagües o fuentes de tiempo. Al viejo Shoblang se le había dado tan bien que era capaz de sacar un par de horas de tiempo perdido de un aula llena de alumnos aburridos, sin que ellos se dieran ni cuenta, y descargarlas en un taller ajetreado a dos mil kilómetros de distancia sin despeinarse siquiera.
Y luego estaba aquel truco que solía hacer con una manzana para asombrar a los aprendices. La colocaba sobre un pilar cerca de ellos y luego le echaba encima tiempo sacado de uno de los ejes pequeños. Durante un instante la manzana se convertía en un grupo de arbolitos flacuchos, antes de desmoronarse en un montoncito de polvo. Esto es lo que os pasará si os equivocáis, les decía.
Mientras pasaba a su lado, Lu-Tze contempló el montón de polvo gris que había debajo del casco a medio desintegrar. Bueno, tal vez aquella era la muerte que habría querido…
Un chirrido de piedra atormentada le hizo levantar la vista.
—¡Mantened esos cojinetes engrasados, diablos perezosos! —vociferó, corriendo por entre las hileras—. ¡Y vigilad esos raíles! ¡Y las cerchas ni tocarlas! ¡Vamos bien!
Mientras corría no les quitó la vista de encima a las columnas. Ya no estaban girando al azar. Ahora tenían un propósito.
—¡Creo que estás triunfando, chaval! —le gritó a la figura que estaba en el estrado.
—¡Sí, pero no puedo equilibrarlo! ¡Hay demasiado tiempo encordado y no tengo donde ponerlo!
—¿Cuánto?
—¡Casi cuarenta años!
Lu-Tze echó un vistazo a los postigos. Sí que parecían unos cuarenta, pero seguramente…
—¿Cuánto exactamente? —gritó.
—¡Cuarenta! ¡Lo siento! ¡No hay donde ponerlo!
—¡No hay problema! ¡Róbalo! ¡Suelta lastre! ¡Siempre podemos izarlo más tarde! ¡Descárgalo!
—¿Dónde?
—¡Busca Un trozo vacío de mar! —El barredor señaló un tosco mapa del mundo pintado en la pared—. ¿Sabes cómo…? ¿Puedes ver cómo darle la orientación y el giro correctos?
Una vez más hubo un brillo azul en el aire.
—¡Sí! ¡Creo que sí!
—¡Sí, ya me lo imaginaba! ¡Cuando quieras, pues!
Lu-Tze negó con la cabeza. ¿Cuarenta años? ¿Estaba preocupado por cuarenta años? ¡Cuarenta años no eran nada! Algunos aprendices de operarios habían descargado cincuenta mil años en el pasado. Aquello era lo bueno del mar. Solamente seguía siendo grande y mojado. Siempre había sido grande y mojado, siempre sería grande y mojado. Bueno, tal vez los pescadores empezaran a sacar extraños peces bigotudos que hasta entonces solamente habían visto en forma de fósiles, pero ¿a quién le importaba lo que le pasara a un puñado de bacalaos?
El sonido cambió.
—¿Qué estás haciendo?
—¡He encontrado espacio en el número 422! ¡Puede cargar otros cuarenta años! ¡No tiene sentido perder el tiempo! ¡Lo voy a izar ahora mismo!
Hubo otro cambio de tono.
—¡Lo tengo! ¡Estoy seguro de que lo tengo!
Algunos de los cilindros más grandes ya estaban aminorando la velocidad hasta detenerse. Ahora Lobsang estaba moviendo clavijas por el tablero más deprisa de lo que el perplejo Lu-Tze podía seguir. Y por encima de ellos los postigos se estaban cerrando de golpe, uno tras otro, dejando ver madera ennegrecida por la edad en lugar de color.
Nadie podía ser tan preciso, ¿verdad?
—¡Lo has bajado a meses, chaval, meses! —gritó—. ¡No pares! ¡No, caray, lo has bajado a días… días! ¡No me pierdas de vista!
El barredor corrió hacia el final de la sala, donde los Postergadores eran más pequeños. Allí el tiempo estaba bien afinado, en cilindros de caliza y madera y otros materiales de vida corta. Para su asombro, algunos de ellos ya estaban ralentizándose.
Corrió por un pasillo de columnas de roble de un metro de altura. Pero hasta los Postergadores capaces de encordar el tiempo en horas y minutos ya estaban quedando en silencio.
Se oyó un chirrido.
A su lado, un último cilindro diminuto de caliza situado al final de una hilera traqueteaba sobre su cojinete igual que una peonza.
Lu-Tze se acercó a él poco a poco, mirándolo fijamente, con una mano en alto. Ya no había más sonido que aquel chirrido, aparte del tintineo ocasional de los cojinetes al enfriarse.
—Ya casi estamos —gritó—. Ya se está parando… espéralo, espera… lo…
El Postergador de caliza, no más grande que un rollo de algodón, perdió velocidad, quedó girando lentamente y… se detuvo.
En las rejillas, los últimos dos postigos se cerraron.
Lu-Tze bajó la mano de golpe.
—¡Ahora! ¡Apaga el tablero! ¡Que nadie toque nada!
Por un momento la sala quedó en silencio absoluto. Los monjes miraron, conteniendo la respiración.
Fue un momento sin tiempo, de equilibrio perfecto.
Tic
Y en aquel momento sin tiempo el fantasma del señor Shoblang, para quien la escena era neblinosa y borrosa como si la estuviera viendo a través de una gasa, dijo:
—¡Pero eso es imposible! ¿Lo has visto?
¿SI HE VISTO QUÉ?, dijo una figura oscura detrás de él.
Shoblang se dio la vuelta.
—Oh —dijo, y añadió con certidumbre repentina—: Usted es la Muerte, ¿verdad?
SÍ, SIENTO LLEGAR TARDE, LE HE HECHO PERDER EL TIEMPO.
El espíritu antes conocido como Shoblang contempló el montón de polvo que había constituido su morada en el mundo durante los pasados seiscientos años.
—El problema es que lo he ganado —dijo. Le dio un codazo en las costillas a la Muerte.
¿PERDÓN?
—Decía que lo que pasa es que he ganado tiempo. ¡Tachán!
¿CÓMO DICE?
—Hum, ya me entiende… Que he ganado tiempo, no perdido. Miles de años.
La Muerte asintió.
AH, YA VEO. ERA EL «TACHÁN» LO QUE NO ENTENDÍA.
—Ejem, era para aclarar que era un chiste —dijo Shoblang.
AH, SÍ. YA COMPRENDO POR QUÉ ERA NECESARIO. DE HECHO, SEÑOR SHOBLANG, PESE A QUE HA GANADO TIEMPO, TAMBIÉN LO HA PERDIDO. TACHÁN.
—¿Disculpe?
HA MUERTO USTED ANTES DE TIEMPO.
—¡Bueno, sí, eso se lo aseguro!
¿TIENE IDEA DE POR QUÉ? ES MUY POCO HABITUAL.
—Lo único que sé es que los giradores se han vuelto locos y me debe de haber caído una buena carga encima cuando uno de ellos se ha pasado de velocidad —dijo Shoblang—. Pero vaya, ¿qué le parece ese chaval, eh? ¡Mire cómo está haciendo bailar a los muy cabrones! ¡Ojalá lo hubiera tenido yo de aprendiz. ¿Qué estoy diciendo? ¡Si él me podría dar unas cuantas lecciones a mí!
La Muerte miró a su alrededor.
¿A QUIÉN SE REFIERE?
—A ese chaval que está subido al estrado, ¿lo ve?
NO, ME TEMO QUE NO VEO A NADIE AHÍ.
—¿Cómo? ¡Mire, pero si está ahí mismo! ¿Es que no tiene ojos en la ca…? Bueno, es obvio que usted no los…
VEO QUE LAS CLAVIJAS DE COLORES SE MUEVEN…
—Bueno, ¿y quién cree que las está moviendo? O sea, usted es la Muerte, ¿no? ¡Creí que podía ver usted a todo el mundo!
La Muerte fijó la mirada en las bobinas danzantes.
A TODO EL MUNDO… QUE DEBA VER, dijo. Continuó mirando fijamente.
—Ejem —dijo Shoblang.
AH, SÍ. ¿DÓNDE ESTÁBAMOS?
—Mire, si me falta, ejem, si me falta tiempo, ¿no puede usted…?
TODO LO QUE SUCEDE PERMANECE SUCEDIDO.
—¿Qué clase de filosofía es esa?
LA ÚNICA QUE FUNCIONA. La Muerte sacó un reloj de arena y lo consultó. VEO QUE DEBIDO A ESTE PERCANCE A USTED NO LE CORRESPONDE REENCARNARSE HASTA DENTRO DE SETENTA Y NUEVE AÑOS. ¿TIENE ALGÚN LUGAR DONDE QUEDARSE?
—¿Quedarme? Estoy muerto. ¡No es como dejarse la llave dentro de casa! —exclamó Shoblang, que estaba empezando a desdibujarse.
TAL VEZ PUEDA USTED COLARSE EN ALGÚN NACIMIENTO ANTERIOR…
Shoblang desapareció.
En aquel momento sin tiempo, la Muerte se dio la vuelta para clavar la mirada en el salón de los giradores…
Tac
El cilindro de caliza empezó a girar de nuevo, chirriando suavemente.
Uno a uno, los Postergadores de roble empezaron a rotar, recogiendo la carga a medida que crecía. Esta vez los cojinetes no protestaban. Iban dando vueltas lentamente, como bailarinas ancianas, en un sentido y en el otro, acumulando tensión gradualmente mientras en el mundo exterior millones de humanos doblaban el tiempo a su alrededor. El crujido sonaba igual que un clíper en la ruta del té, doblando el Cabo Wrath con una brisa suave en las velas.
Luego los enormes cilindros de piedra gimieron a medida que recogían el tiempo que sus hermanos más pequeños no podían asumir. Ahora por debajo del crujido había un sonido retumbante, pero seguía siendo suave, controlado…
Lu-Tze bajó suavemente la mano y puso la espalda recta.
—Muy buena recogida —dijo—. Buen trabajo, todo el mundo. —Se giró hacia los monjes asombrados y jadeantes e hizo señas a los más veteranos para que se le acercaran.
Lu-Tze sacó una colilla arrugada de su alojamiento detrás de la oreja y dijo:
—Bueno pues, Rambut Ladocómodo, ¿qué es lo que crees que acaba de pasar?
—Esto, bueno, ha habido una crecida que ha fundido…
—No, no, después de eso —dijo Lu-Tze, encendiéndose una cerilla en la suela de la sandalia—. Mira, lo que yo no creo que haya pasado es que vosotros estuvierais corriendo como un montón de pollos sin cabeza y un novicio se haya subido al estrado y haya ejecutado el reequilibramiento más precioso y perfecto que he visto en mi vida. No puede haber pasado, porque esa clase de cosas no pasan, ¿verdad?
Los monjes de la sala de Postergadores no se contaban entre los grandes pensadores políticos del templo. Su trabajo era atender y engrasar y desmontar y reconstruir y seguir las instrucciones del hombre de la tarima. A Rambut Ladocómodo se le arrugó el ceño.
Lu-Tze suspiró.
—Mirad, lo que yo creo que ha pasado —dijo, solícito— es que vosotros habéis estado a la altura de la situación, ¿de acuerdo?, y nos habéis dejado a mí y al joven boquiabiertos con la habilidad práctica que hemos visto aquí. El abad se quedará impresionado y hará burbujitas felices. Para la hora de la cena es posible que haya unos cuantos momos más en vuestro thugpa, no sé si me entendéis.
Ladocómodo izó aquella bandera en su mástil mental y ciertamente le gustó cómo quedaba. Empezó a sonreír.
—Sin embargo —continuó Lu-Tze, acercándose más y bajando la voz—, probablemente volveré a bajar por aquí pronto, me parece que a este lugar le hace falta un buen barrido, y si en menos de una semana no os encuentro perfectamente espabilados y entregando las callosidades a base de bien, vosotros y yo tendremos una… charla.
La sonrisa se esfumó.
—Sí, Barredor.
—Tenéis que probarlos todos y mirar bien esos cojinetes.
—Sí, Barredor.
—Y que alguien recoja al señor Shoblang.
—Sí, Barredor.
—Bien por vosotros, pues. Yo y el joven Lobsang aquí presente nos marchamos. Habéis ayudado mucho con su educación.
Cogió de la mano a Lobsang, que no presentó resistencia, y lo sacó de la sala, dejando atrás largas hileras de Postergadores girando y zumbando. Bajo el techo alto todavía flotaba una nube de humo azul.
—Verdaderamente está escrito: «No te llego ni a la suela de los zapatos» —murmuró, mientras subían la pendiente del pasadizo—. Has visto esa inversión antes de que tuviera lugar. Nos habría enviado a la semana que viene. Eso como mínimo.
—Lo siento, Barredor.
—¿Que lo sientes? No tienes que sentirlo. No sé qué es lo que eres, hijo. Eres demasiado rápido. Te estás adaptando a este lugar como pez al agua. No te hace falta aprender cosas que al resto le cuesta años dominar. Ni siquiera el viejo Shoblang, que espero que se reencarne en algún lugar cálido y agradable, ni él podía equilibrar la carga hasta el último segundo. Caray, un segundo. ¡Para un maldito mundo entero! —Se estremeció—. Te doy un consejo. No dejes que nadie se entere. A veces la gente es rara para estas cosas.
—Sí, Barredor.
—Y otra cosa —dijo Lu-Tze, encabezando la marcha en pos de la luz—. ¿Qué ha sido todo ese lío antes de que se soltaran los Postergadores? ¿Has notado algo?
—No lo sé. Simplemente he sentido… que por un momento todo funcionaba mal.
—¿Te había pasado antes alguna vez?
—No-o. Ha sido un poco como lo que pasó en el Salón del Mandala.
—Bueno, no lo comentes con nadie más. Lo más probable es que la mayoría de los mandamases de hoy en día ni siquiera sepan cómo funcionan los giradores. A nadie le importan ya. Nadie presta atención a algo que funciona como la seda. Por supuesto, en los viejos tiempos ni siquiera podías convertirte en monje sin pasarte antes seis meses en esa sala, engrasando y limpiando y trajinando. ¡Y nos iba mucho mejor! Hoy en día todo es aprender obediencia y armonía cósmica. Pues bueno, en los viejos tiempos todo eso se aprendía en la sala. Uno aprendía que si no te apartabas de un salto cuando alguien gritaba: «¡Está descargando!», te llevabas un par de años donde más duelen, y que no hay mejor armonía que la de todos los giradores dando vueltas tranquilamente.
El pasadizo terminaba su cuesta en el complejo principal del templo. La gente todavía correteaba por el lugar, todos con rumbo al Salón del Mandala.
—¿Estás seguro de que puedes volver a mirarlo? —cuestionó Lu-Tze.
—Sí, Barredor.
—Vale. Tú lo sabes mejor que nadie.
Los balcones que dominaban el salón estaban abarrotados de monjes, pero Lu-Tze consiguió abrirse paso entre ellos gracias a un uso educado aunque firme de su escoba. Los monjes más veteranos estaban apelotonados al frente.
Rinpo alcanzó a verlo.
—Ah, Barredor —dijo—. ¿El polvo te ha entretenido?
—Los giradores se han soltado y estaban sobreacelerados —murmuró Lu-Tze.
—Sí, pero a ti te había convocado el abad —le reprochó el acólito.
—Hubo un tiempo —dijo Lu-Tze— en que hasta el último mono de nosotros habría bajado pitando a la sala al sonar los gongs.
—Sí, pero…
—BRRRbrrrbrrr —dijo el abad, y ahora Lobsang vio que el acólito lo llevaba cargado a la espalda metido en un rebozo y que llevaba puesta una capuchita bordada de duendecillo para protegerse del frío—. A Lu-Tze siempre le ha gustado mucho el enfoque práctico BRRRrrr. —Escupió unos grumos de leche en la oreja del acólito—. Me alegro de que el problema se haya resuelto, Lu-Tze.
El barredor hizo una reverencia, mientras el abad se ponía a golpear al acólito suavemente en la cabeza con un osito de madera.
—La Historia se ha repetido, Lu-Tze. DumDum-BBBRRR…
—¿El reloj de cristal? —dijo Lu-Tze.
Los monjes veteranos ahogaron una exclamación.
—¿Cómo es posible que tú sepas eso? —dijo el jefe de acólitos—. ¡Todavía no hemos vuelto a pasar el Mandala!
—Está escrito: «Me da en la punta de la nariz» —dijo Lu-Tze—. Y aquella fue la única otra vez que yo haya oído siquiera en que todos los giradores se volvieron así de locos. Han soltado todos, sin faltar ni uno. Corrimiento temporal. Alguien está construyendo un reloj de cristal otra vez.
—Eso es del todo imposible —dijo el acólito—. ¡Eliminamos todo rastro del primero!
—¡Ja! ¡Está escrito: «A mí no me la vas a dar con queso»! —dijo Lu-Tze en tono cortante—. Algo como eso no se puede matar del todo. Se filtra y vuelve. Cuentos. Sueños. Pinturas en paredes de cavernas, lo que sea…
Lobsang bajó la vista hacia el suelo del Mandala. En el extremo opuesto del salón había varios monjes apiñados en torno a un grupo de cilindros altos. Parecían Postergadores, pero el único que estaba girando era el más pequeño, y lo hacía despacio. Los demás estaban inmóviles, dejando ver la aglomeración de símbolos que había labrados en ellos de arriba abajo.
Almacenamiento de pautas. La idea le llegó a la cabeza. Ahí es donde se guardan las pautas del Mandala, para poder reproducirse. Las pautas del día en el más pequeño y el almacenamiento a largo plazo en los grandes.
Por debajo de él, el Mandala se ondulaba y las manchas de color y los fragmentos de pauta vagaban a la deriva en su superficie. Uno de los monjes gritó algo a lo lejos y el cilindro pequeño se detuvo.
Los granos de arena dejaron de moverse.
—Este es el aspecto que tenía hace veinte minutos —dijo Rinpo—. ¿Ves ese punto blanco azulado de ahí? Y luego se expande…
—Ya sé qué es lo que estoy mirando —dijo Lu-Tze en tono sombrío—. ¡Yo estaba allí la primera vez que pasó, hombre! ¡Vuestra Reverencia, haced que pasen la vieja secuencia del Reloj de Cristal! ¡No tenemos mucho tiempo!
—De verdad creo que… —empezó a decir el acólito, pero lo interrumpió un golpe propinado con un ladrillo de goma.
—Tengocacatengocaca si Lu-Tze está en lo cierto, entonces no debemos perder tiempo, caballeros, y si se equivoca entonces el tiempo nos sobra, ¿no es cierto? ¡Tengocacaquieroorinal!
—Gracias —dijo el barredor. Se hizo bocina con las manos—. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Bobina dos, cuarto bhing, hacia el decimonoveno gupal ¡Y rapidito!
—De verdad que tengo que protestar respetuosamente, vuestra reverencia —dijo el acólito—. Hemos ensayado para procedimientos de emergencias exactamente iguales que…
—Sí, ya me conozco esos ensayos para procedimientos de emergencia —dijo Lu-Tze—. Y siempre se dejan algo.
—¡Ridículo! Nos esforzamos muchísimo para…
—Siempre os dejáis la maldita emergencia. —Lu-Tze se volvió a girar para encarar la sala y a los inquietos trabajadores—. ¿Listos? ¡Bien! ¡Pasadlo al suelo ya! ¿O queréis que baje hasta ahí? ¡No quiero tener que bajar hasta ahí!
Hubo un revuelo de actividad frenética entre los hombres que estaban en los cilindros y una nueva pauta reemplazó a la que había debajo del balcón. Las líneas y colores estaban en un lugar distinto, pero un círculo de color blanco azulado ocupaba el centro.
—Ahí —dijo Lu-Tze—. Eso fue menos de diez días antes de que el reloj se pusiera en marcha.
Los monjes guardaron silencio.
Lu-Tze sonrió con expresión sombría.
—Y diez días más tarde…
—El tiempo se detuvo —dijo Lobsang.
—Es una forma de decirlo —respondió Lu-Tze. Se le había puesto la cara roja.
Uno de los monjes le puso una mano en el hombro.
—No pasa nada, Barredor —dijo en tono tranquilizador—. Ya sabemos que no pudiste llegar a tiempo.
—Se supone que llegar a tiempo es nuestro trabajo —dijo Lu-Tze—. Ya casi había llegado a la maldita puerta, Charlie. Demasiados castillos, muy poco tiempo…
Detrás de él, el Mandala regresó a su lenta medición del presente.
—No fue culpa tuya —dijo el monje.
Lu-Tze se sacudió la mano de encima y se volvió para mirar al abad por encima del hombro del acólito en jefe.
—¡Quiero permiso para seguir el rastro de este ahora mismo, vuestra reverencia! —dijo. Se dio un golpecito en la nariz—. ¡Ya sé cómo huele! ¡Llevo muchos años esperando este momento! ¡Esta vez no me veréis fallar!
En medio del silencio, el abad hizo una burbuja de baba.
—Va a ser otra vez en Uberwald —siguió diciendo Lu-Tze, con un matiz de súplica en la voz—. Es allí donde se dedican a trastear con la electricidad. ¡Conozco hasta el último rincón de ese lugar! ¡Dadme un par de hombres y podremos cortar esto de raíz!
—Bababababa… Esto hay que discutirlo, Lu-Tze, pero te agradecemos tu ofrecimiento babababa —dijo el abad—. ¡Rinpo, quiero a todos los bdumbdumbdum monjes de campo veteranos en la Sala del Silencio dentro de cinco bababa minutos! ¿Están los giradores funcionando bdumbdum armoniosamente?
Uno de los monjes levantó la mirada de un pergamino que le acababan de entregar.
—Eso parece, vuestra reverencia.
—Mi enhorabuena al maestro del tablero ¡GALLETITA!
—Si no fuera porque Shoblang ha muerto —murmuró Lu-Tze.
El abad dejó de hacer burbujas de baba.
—Es una triste noticia. Y tengo entendido que era amigo tuyo.
—No tendría que haber pasado así —murmuró el barredor—. No tendría que haber pasado así.
—Recupera la compostura, Lu-Tze. Hablaré contigo en breve. ¡Galletita! —El acólito en jefe, espoleado por un golpe propinado en toda la oreja con un mono de goma, se alejó a la carrera.
La multitud de monjes empezó a dispersarse para volver cada uno a sus tareas. Lu-Tze y Lobsang se quedaron en el balcón, contemplando las ondulaciones del Mandala.
Lu-Tze carraspeó.
—¿Ves esos giradores del fondo? —dijo—. El pequeño guarda los dibujos del día, y luego cualquier cosa interesante se almacena en los grandes.
—Acabo de precordar que ibas a decir eso.
—Buena palabra. Buena palabra. El chaval tiene talento. —Lu-Tze bajó la voz—. ¿Nos está mirando alguien?
Lobsang miró a su alrededor.
—Todavía quedan por aquí unas cuantas personas.
Lu-Tze volvió a levantar la voz.
—¿Te han enseñado algo del Gran Accidente?
—Solamente he oído rumores, Barredor.
—Sí, ha habido muchos rumores. «El día que el tiempo se detuvo» y cosas por el estilo. —Lu-Tze suspiró—. ¿Sabes? La mayoría de lo que te enseñan son mentiras. Tienen que serlo. A veces si te cuentan la verdad de golpe no la puedes entender. Tú conocías bastante bien Ankh-Morpork, ¿verdad? ¿Alguna vez fuiste a la ópera?
—Solo para prácticas de carterismo, Barredor.
—¿Y nunca viste nada que te pareciera raro? ¿Alguna vez te fijaste en ese teatro pequeñito que hay al otro lado de la calle? El Dysko, creo que lo llaman.
—¡Ah, sí! Comprábamos entradas a un penique y nos sentábamos en el suelo y tirábamos frutos secos al escenario.
—¿Y no te hacía pensar? Por un lado una ópera enorme, todo felpa y pan de oro y orquestas grandiosas, y por el otro aquel teatro diminuto con el techo de paja, todo madera sin barnizar y sin asientos y con un tipo tocando el cuerno para hacer el acompañamiento musical.
Lobsang se encogió de hombros.
—Pues no. Las cosas son así y ya está.
Lu-Tze estuvo a punto de sonreír.
—Son cosas muy flexibles, las mentes humanas —dijo—. Es asombroso cómo se estiran para abarcar lo que sea. Allí hicimos un buen trabajo…
—¿Lu-Tze? —Uno de los acólitos inferiores estaba esperando respetuosamente—. El abad les verá ahora —dijo.
—Ah, bien —dijo el barredor. Le dio un codazo a Lobsang y susurró—: Nos vamos a Ankh-Morpork, chaval.
—¿Cómo? Pero si has dicho que querías que te mandaran a…
Lu-Tze guiñó un ojo.
—Porque está escrito: «Quien pida se quedará sin», ya ves. Hay maneras de asfixiar un dangdang que no son rellenarlo de pling, chaval.
—¿Las hay?
—Ya lo creo, si tienes suficiente pling. Ahora vamos a ver al abad, ¿quieres? Ya debe de ser su hora de comer. Alimentos sólidos, gracias a los dioses. Por lo menos ya ha terminado con la nodriza. Era muy embarazoso para él y para la señorita, sinceramente, uno no sabía dónde mirar y él tampoco. O sea, su edad mental es novecientos años…
—Eso debe de hacerlo muy sabio.
—Bastante sabio, bastante. Aunque siempre me ha parecido que la edad y la sabiduría no van necesariamente juntas —dijo Lu-Tze mientras se acercaban a los aposentos del abad—. Hay gente que se vuelve estúpida con más autoridad. No es el caso de su reverencia, por supuesto.
El abad estaba en su trona y acababa de tirarle una cucharada de papilla por encima al acólito en jefe, que sonreía como sí su trabajo dependiera de poner buena cara ante el hecho de que le estuviera chorreando papilla de nabo y grosella por toda la frente.
A Lobsang se le ocurrió, y no era la primera vez, que el abad no era del todo arbitrario en sus ataques a aquel hombre. El acólito era ciertamente de esa clase de personas vagamente desagradables que engendraban en cualquier persona sensata un deseo irrefrenable de pringarles el pelo y golpearlos con un yak de goma, y el abad tenía edad suficiente como para escuchar a su niño interior.
—Habéis mandado buscarme, vuestra reverencia —dijo Lu-Tze, haciendo una inclinación respetuosa.
El abad vació su cuenco de papilla dentro de la túnica del acólito en jefe.
—Uajajajajaja ah, sí, Lu-Tze. ¿Qué edad tienes ahora?
—Ochocientos años, vuestra reverencia. ¡Pero eso no es nada!
—Pese a todo, has pasado mucho tiempo en el mundo. Tengo entendido que estabas deseando jubilarte y cultivar tus jardines, ¿no?
—Sí, pero…
—Pero —el abad sonrió con expresión angelical—, igual que un viejo caballo de batalla, gritas «¡jajá!» al sonido de las trompetas, ¿verdad?
—Creo que no —dijo Lu-Tze—. Las trompetas no tienen nada de gracioso, la verdad.
—Quería decir que añoras volver a trabajar sobre el terreno. Pero sí llevas muchos años ayudando a adiestrar a operarios de mundo, ¿verdad? A estos caballeros…
Había un grupo de monjes fornidos y musculosos sentados a un lado de la sala. Estaban pertrechados para viajar, con esterillas enrolladas a la espalda y atuendos negros holgados. Inclinaron la cabeza dócilmente hacia Lu-Tze y los ojos que asomaban por encima de sus medias máscaras parecieron avergonzados.
—Hice lo que pude —dijo Lu-Tze—. Por supuesto, el adiestramiento lo hicieron otros. Yo solamente intenté reparar los daños. Yo nunca les enseñé a ser ninjas. —Le dio un codazo a Lobsang—. Así, aprendiz, es como se dice en agateo «los gases sueltos» —añadió en un susurro teatral.
—Me propongo mandarlos de inmediato ¡BUÁ! —El abad golpeó su trona con la cuchara—. Esas son mis órdenes, Lu-Tze. Eres una leyenda, pero llevas mucho tiempo siendo una leyenda. ¿Por qué no confiar en el futuro? ¡Galletita!
—Ya veo —dijo Lu-Tze en tono triste—. En fin, tenía que pasar en algún momento. Gracias por ser tan considerado, vuestra reverencia.
—Brrmbrrm… ¡Lu-Tze, hace mucho tiempo que te conozco! No te acercarás a menos de cien kilómetros de Uberwald, ¿verdad?
—En absoluto, vuestra reverencia.
—¡Te lo ordeno!
—Lo entiendo, por supuesto.
—Sin embargo, has desobedecido antes mis baaababa órdenes. En Omnia, por lo que recuerdo.
—Una decisión táctica tomada sobre el terreno, vuestra reverencia. Fue más bien lo que podríamos llamar una interpretación de vuestra orden —dijo Lu-Tze.
—¿Te refieres al hecho de ir adonde te había dicho claramente que no fueras y hacer lo que tenías absolutamente prohibido hacer?
—Sí, vuestra reverencia. A veces para mover el balancín hay que empujarlo del otro lado. Al hacer lo que no había que hacer en el sitio donde no debía estar, conseguí lo que había que hacer en el lugar donde debía hacerse.
El abad clavó en Lu-Tze una mirada larga y severa, de esas que se les dan tan bien a los bebés.
—Lu-Tze, no irás nmnmnbuubuuu a Uberwald ni a ningún sitio cercano a Uberwald, ¿entendido? —dijo.
—Entendido, vuestra reverencia. Lleváis razón, por supuesto. Pero, en mi chochez, ¿puedo viajar por otros derroteros, que sean de sabiduría y no de violencia? Me gustaría enseñarle a este joven… la Senda.
Se oyeron risas entre los demás monjes.
—¿La Senda de la Lavandera? —dijo Rinpo.
—La señora Cosmopilita es costurera —aclaró Lu-Tze con calma.
—¿Cuya sabiduría reside en aforismos como «Si te lo rascas no se va a curar»? —dijo Rinpo, guiñando el ojo al resto de monjes.
—Hay pocas cosas que mejoren si las rascas —dijo Lu-Tze, y ahora su calma era un lago de tranquilidad—. Puede que sea una Senda pobre y minúscula, pero por pequeña e insignificante que sea, es mi Senda. —Se volvió hacia el abad—. Así se hacía antes, vuestra reverencia. ¿Lo recordáis? Maestro y discípulo salían al mundo, donde el discípulo podía recibir instrucción práctica mediante preceptos y ejemplos, y luego el discípulo encontraba su propia Senda y al final de su Senda…
—Se encontraba a sí mismo bdum —terminó la frase el abad.
—Primero encontraba un profesor —dijo Lu-Tze.
—El chico tiene suerte de que ese bdumbdum profesor seas tú.
—Reverendo señor —dijo Lu-Tze—. Está en la naturaleza de las Sendas que nadie pueda estar seguro de quién va a ser el profesor. Lo único que puedo hacer es mostrarle un camino.
—Que irá en dirección a bdum la ciudad —dijo el abad.
—Sí —dijo Lu-Tze—. Y Ankh-Morpork está muy, muy lejos de Uberwald. No estáis dispuesto a mandarme a Uberwald porque soy un anciano. Así que, con todos los respetos, os ruego que le concedáis un capricho a este anciano.
—No tengo opción, si lo planteas en esos términos —dijo el abad.
—Reverendo señor… —empezó a decir Rinpo, a quien le daba la sensación de que él sí la tenía.
La cuchara volvió a golpear en la bandejita.
—¡Lu-Tze es un hombre de elevada reputación! —gritó el abad—. ¡Yo confío implícitamente en que va a llevar a cabo la acción correcta! ¡Ojalá pudiera blumblum confiar en que hiciera lo que yo blumblum quiero! ¡Le he prohibido que vaya a Uberwald! ¿Y ahora quieres que le prohíba que no vaya a Uberwald? ¡GALLETITA! ¡He hablado! Y ahora, caballeros, ¿quieren hacerme el favor de salir? Tengo asuntos urgentes que atender.
Lu-Tze hizo una reverencia y agarró del brazo a Lobsang.
—¡Vamos, chaval! —susurró—. ¡Salgamos de aquí perdiendo el culo antes de que alguien se dé cuenta!
De camino a la salida pasaron junto a un acólito inferior que cargaba un pequeño orinal con dibujos de conejitos en los lados.
—No es fácil reencarnarse —dijo Lu-Tze, corriendo por el pasillo—. Ahora tenemos que largarnos de aquí antes de que a alguien le entre alguna idea rara. ¡Coge tu saco y tu esterilla!
—Pero nadie contramandaría las órdenes del abad, ¿verdad? —dijo Lobsang, mientras doblaban patinando una esquina.
—¡Ja! Dentro de diez minutos le toca la siesta, y si cuando se despierte le dan un juguete nuevo puede terminar tan atareado aporreando piezas cuadradas y verdes contra agujeros redondos y azules que se olvidará de lo que ha dicho —explicó Lu-Tze—. Política, chaval. Demasiados idiotas empezarán a hablar sobre lo que están seguros de que el abad quería decir en realidad. Así que vete, ahora mismo. Te veré dentro de un minuto en el Jardín de las Cinco Sorpresas.
Cuando Lobsang llegó, Lu-Tze estaba atando cuidadosamente una de las montañas bonsái a un armazón de bambú. Ató el último nudo y lo metió en una bolsa que se echó al hombro.
—¿No se estropeará ahí dentro? —preguntó Lobsang.
—Es una montaña. ¿Cómo se va a estropear? —Lu-Tze recogió su escoba—. Pero antes de irnos vamos a parar un momentito de nada para tener una pequeña charla con un viejo amigo mío. Tal vez recojamos un par de cosas.
—¿Qué está pasando, Barredor? —dijo Lobsang, siguiéndole de cerca.
—Bueno, pues mira, chaval. Yo, el abad y el tipo al que vamos a ver nos conocemos de toda la vida. Ahora las cosas han cambiado un poco. El abad no puede limitarse a decir: «Lu-Tze, eres un viejo pícaro, has sido tú quien le ha metido en la cabeza a todo el mundo la idea de Uberwald, pero me doy cuenta de que tramas algo, así que lárgate y sigue tu olfato».
—¡Pero yo creía que él era el gobernante supremo!
—¡Exacto! Y cuando eres un gobernante supremo es muy difícil que se hagan las cosas como tú quieres. Hay demasiada gente de por medio, embrollándolo todo. De esta manera, los chavales nuevos pueden divertirse corriendo por todo Uberwald y diciendo «¡Hai!», y nosotros, chaval, ponemos rumbo a Ankh-Morpork. El abad lo sabe. Bueno, casi lo sabe.
—¿Cómo sabes que el nuevo reloj se está construyendo en Ankh-Morpork? —dijo Lobsang, pisándole los talones a Lu-Tze mientras este tomaba un sendero musgoso y hundido que llevaba por entre matas de rododendros hasta la muralla del monasterio.
—Lo sé y punto. Créeme, el día en que alguien saque el tapón del fondo del universo, su cadena te llevará hasta Ankh-Morpork y a algún capullo que estará diciendo: «Solamente quería ver qué pasaba». Todos los caminos llevan a Ankh-Morpork.
—Yo creía que todos los caminos salían de Ankh-Morpork.
—No para nosotros. Ah, ya hemos llegado.
Lu-Tze llamó a la puerta de una cabaña tosca pero grande que había pegada a la muralla. Al mismo tiempo se oyó una explosión y alguien —Lobsang se corrigió a sí mismo: la mitad de alguien— salió despedida muy deprisa por la ventana sin cristales de al lado y se estrelló en el camino con la bastante fuerza como para hacerse polvo los huesos. Solamente cuando el cuerpo dejo de rodar se dio cuenta Lobsang de que era un maniquí de madera con túnica de monje.
—Veo que Qu se está divirtiendo —dijo Lu-Tze. Ni se había inmutado al pasarle volando el maniquí junto a la oreja.
La puerta se abrió de golpe y un monje anciano y gordezuelo se asomó excitado al exterior.
—¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? —dijo—. ¡Y solamente he puesto una cucharada! —Los saludó con la cabeza—. Ah, hola, Lu-Tze. Te estaba esperando. Tengo algunas cosas listas.
—¿Que tiene qué? —dijo Lobsang.
—¿Quién es el chaval? —preguntó Qu, acompañándolos al interior.
—El chiquillo sin instruir se llama Lobsang —dijo Lu-Tze, contemplando el interior de la cabaña. En el suelo de piedra había un círculo humeante, con montoncitos de arena ennegrecida alrededor—. ¿Juguetes nuevos, Qu?
—Mandala explosivo —dijo Qu en tono feliz, caminando afanosamente—. Solamente hay que rociar la arena especial formando un dibujo simple en donde quieras, y el primer enemigo que lo pise: ¡bang! ¡karma instantáneo! ¡No toques eso!
Lu-Tze extendió el brazo y le arrebató de las manos curiosas a Lobsang el cuenco de mendigo que acababa de coger de una mesa.
—Recuerda la Regla Número Uno —dijo, y tiró el cuenco al otro lado de la sala. Mientras giraba por el aire salió del mismo una serie de cuchillas ocultas, y el cuenco fue a clavarse en una viga.
—¡Eso podría decapitar a un hombre! —exclamó Lobsang. Y a continuación oyeron el débil tictac.
—… Tres, cuatro, cinco… —dijo Qu—. Todo el mundo al suelo… ¡Ya!
Lu-Tze empujó a Lobsang al suelo un momento antes de que el cuenco explotara. Los fragmentos de metal segaron el aire de encima de sus cabezas.
—Le he añadido un pequeño detallito más desde que tú lo viste —dijo Qu con orgullo, mientras se volvían a poner de pie—. Un artefacto muy versátil. Además, claro, se puede usar para comer arroz. Ah, ¿y habéis visto esto?
Cogió un tambor de oraciones. Tanto Lu-Tze como Lobsang dieron un paso atrás.
Qu hizo girar el tambor varias veces y los cordeles con pesas repicaron contra las pieles.
—El cordel se puede sacar en un instante y usarlo cómodamente para estrangular —dijo—. Y el tambor en sí se puede abrir, así, dejando al descubierto esta útil daga.
—Además, claro, se puede usar para rezar, ¿no? —dijo Lobsang.
—Muy bien visto —dijo Qu—. Chico listo. Las oraciones siempre son útiles como último recurso. De hecho, hemos estado trabajando en un mantra muy prometedor que incorpora tonos sónicos que tienen un efecto peculiar en el sistema nervioso hum…
—Creo que no necesitamos nada de todo esto, Qu —dijo Lu-Tze.
Qu suspiró.
—Por lo menos podrías dejar que convirtiéramos tu escoba en un arma secreta, Lu-Tze. Ya te he enseñado los diseños.
—Es que ya es un arma secreta —dijo Lu-Tze—. Es una escoba.
—¿Qué me dices de los nuevos yaks que hemos estado criando? Solo hay que tocar la rienda y al instante los cuernos…
—Queremos los giradores, Qu.
De pronto el monje puso cara culpable.
—¿Giradores? ¿Qué giradores?
Lu-Tze cruzó la habitación y apretó con la mano una parte de la pared, que se corrió a un lado.
—Estos giradores, Qu. No intentes tomarme el pelo, no tenemos tiempo.
Lobsang vio algo que se parecía mucho a dos Postergadores pequeños, cada uno de ellos con un armazón metálico montado sobre un tablero. Cada tablero llevaba sujeto un arnés.
—Todavía no le has hablado de ellos al abad, ¿verdad? —dijo Lu-Tze, descolgando uno de los aparatos—. Si se enterara no te dejaría seguir con ello, ya lo sabes.
—¡No sabía que lo supiera nadie! —se sorprendió Qu— ¿Cómo te has…?
Lu-Tze sonrió.
—Nadie se fija en un barredor —dijo.
—¡Todavía son muy experimentales! —aseguró Qu, cerca del pánico—. ¡Se lo iba a contar al abad, por supuesto, pero estaba esperando a llegar al punto de poder hacerle una demostración! ¡Y sería terrible que cayera en las manos incorrectas!
—Entonces nos encargaremos de que no pase —dijo Lu-Tze, examinando las correas—. ¿Cuál es la fuente de energía ahora?
—Las pesas y los trinquetes eran muy poco fiables —respondió Qu—. Me temo que he tenido que recurrir a… mecanismos de relojería.
Lu-Tze se puso rígido y miró al monje con el ceño fruncido:
—¿Mecanismos?
—¡Solo como fuerza motriz, solo como fuerza motriz! —protestó Qu—. ¡De verdad que no hay opción!
—Ya es demasiado tarde, tendrá que servir —dijo Lu-Tze, desenganchando el otro tablero y pasándoselo a Lobsang—. Ahí tienes, chaval. Con un poco de arpillera encima, parecerá igualito que una mochila.
—¿Qué es?
Qu suspiró.
—Son Postergadores portátiles. Intentad no romperlos, por favor.
—¿Para qué los vamos a necesitar?
—Confío en que no lo tengas que averiguar —dijo Lu-Tze—. Gracias, Qu.
—¿Estás seguro de que no preferirías unas bombas de tiempo? —sugirió Qu, esperanzado—. Dejas caer una en el suelo y el tiempo se ralentiza durante…
—Gracias, pero no.
—Los demás monjes se han ido completamente equipados —dijo Qu.
—Pero nosotros llevamos poco equipaje —dijo Lu-Tze en tono firme—. Vamos a salir por detrás, Qu, ¿de acuerdo?
La salida trasera daba a un estrecho sendero y a una portezuela en la muralla. La abundancia de maniquíes de madera desmembrados y rocas chamuscadas indicaba que Qu y sus ayudantes frecuentaban el lugar. Y de allí arrancaba otro sendero que seguía la orilla de uno de los muchos arroyuelos helados.
—Qu tiene buenas intenciones —dijo Lu-Tze, caminando deprisa—. Pero si le haces caso terminas haciendo ruido de chatarra al caminar y explotando cuando te sientas.
Lobsang corrió para no quedarse atrás.
—¡Tardaremos semanas en llegar a Ankh-Morpork a pie, Barredor!
—Llegaremos rebanando el tiempo —dijo Lu-Tze, y se detuvo para girarse—. ¿Crees que podrás hacerlo?
—Lo he hecho cientos de veces… —empezó a decir Lobsang.
—En Oi Dong, sí —dijo Lu-Tze—. Pero en el valle hay toda clase de controles y medidas preventivas. Ah, ¿no lo sabías? Rebanar tiempo en Oi Dong es facilísimo, chaval. Ahí fuera es distinto. El aire intenta entrometerse. Lo haces mal y el aire se vuelve de roca. Tienes que darle forma al rebanamiento alrededor de ti para poder moverte como un pez por el agua. ¿Sabes cómo se hace?
—Aprendimos un poco de la teoría, pero…
—Soto dijo que cuando estabas en la ciudad detuviste el tiempo para salvarte. La Postura del Coyote, se llama. Es muy difícil lograrla, y no creo que lo enseñen en el Gremio de Ladrones, ¿verdad?
—Supongo que tuve suerte, Barredor.
—Bien. Pues que no pare. Tenemos mucho tiempo para que practiques antes de que dejemos atrás la nieve. Mejor que te salga bien antes de pisar hierba, o ya puedes ir despidiéndote de tus pies.
Lo llamaban rebanar el tiempo…
Hay una técnica para tocar ciertos instrumentos musicales que se llama «respiración circular», desarrollada para ayudar a la gente a tocar el didgeridoo o la gaita sin riesgo de implosionar ni de ser absorbido por el tubo. «Rebanar el tiempo» era en gran medida lo mismo, con la salvedad de que el lugar del aire lo ocupaba el tiempo y de que era mucho más silencioso. Un monje entrenado podía estirar un segundo hasta hacerlo durar más de una hora…
Pero con aquello no bastaba. Se estaría moviendo en un mundo rígido. Tendría que aprender a ver mediante ecos de luces y a oír sonidos fantasmagóricos y a dejar que el tiempo se infiltrara en su universo inmediato. No era difícil, en cuanto se encontraba la confianza necesaria. El mundo rebanado casi podía parecer normal, salvo por los colores…
Era como caminar bajo puestas de sol, con la diferencia de que el sol permanecía fijo en lo alto del cielo y apenas se movía. El mundo que quedaba por delante tendía a los tonos violetas, y el que quedaba por detrás, cuando Lobsang lo examinó, era del tono de la sangre vieja. Y era un lugar solitario. Pero lo peor de todo, se fijó Lobsang, era el silencio. Había ruido, o algo parecido, pero no era más que un chisporroteo grave en los márgenes del espectro auditivo. Sus pasos resonaban extraños y amortiguados, y el sonido le llegaba a los oídos desincronizado de los pasos que iba dando.
Llegaron al final del valle y salieron de la primavera perpetua al mundo real de las nieves. Ahora el frío se infiltró en ellos, lentamente, como el cuchillo de un sádico.
Lu-Tze iba caminando a zancadas por delante, sin que pareciera ser consciente de él.
Claro que aquella era una de las historias que se contaban del barredor. Se decía que Lu-Tze podía caminar durante millas en medio de un clima en que las mismas nubes se helarían y se caerían del cielo. El frío no le afectaba, según se decía.
Y sin embargo…
En las historias que él había oído Lu-Tze siempre era más grande y fuerte… No un hombrecillo flacucho y calvo que prefería no pelear.
—¡Barredor!
Lu-Tze se detuvo y se giró. Su contorno se volvió un poco borroso y Lobsang se quitó su propio envoltorio de tiempo. El color regresó al mundo, y aunque el frío dejó de tener la fuerza de un taladro, seguía mordiendo con fuerza.
—¿Sí, chaval?
—Me vas a enseñar, ¿verdad?
—Si queda algo que no sepas, niño prodigio —dijo Lu-Tze con sequedad—. Estás rebanando bien, eso lo veo.
—¡No sé cómo puedes aguantar este frío!
—Ah, ¿es que no sabes el secreto?
—¿Es la Senda de la señora Cosmopilita lo que te da ese poder?
Lu-Tze se levantó los bajos de la túnica e hizo un pequeño baile en la nieve, dejando al descubierto unas piernas flacuchas enfundadas en unos tubos gruesos y amarillentos.
—Muy bien, muy bien —dijo—. Ella me sigue enviando estos leotardos de hebra gruesa, seda por dentro, luego tres capas de lana, una entretela de refuerzo y un par de prácticas escotillas. A un precio muy razonable de seis dólares la unidad porque soy un cliente antiguo. Y es que está escrito: «Tápate bien o vas a pillar un buen catarro».
—¿No es más que un truco?
Lu-Tze pareció sorprendido.
—¿Cómo? —dijo.
—Bueno, o sea, son todo trucos, ¿no? Todo el mundo cree que eres un gran héroe y… ni siquiera peleas, y creen que posees toda clase de extraños conocimientos y… es solo… engañar con trucos. ¿Verdad? Hasta al abad… Yo creía que ibas a enseñarme… cosas que valiera la pena saber…
—Tengo su dirección, si es lo que quieres. Si mencionas mi nombre… Oh. Me doy cuenta de que no te referías a eso, ¿verdad?
—No quiero ser desagradecido, simplemente creía…
—¿Creías que yo debería usar unos poderes misteriosos derivados de una vida entera de estudio solamente para no tener frío en las piernas? ¿Eh?
—Bueno…
—¿Degradar las sagradas enseñanzas en beneficio de mis rodillas?
—Si lo pones así…
Entonces algo hizo bajar la vista a Lobsang.
El tenía los pies hundidos en quince centímetros de nieve.
Lu-Tze no. Las sandalias de este estaban en medio de sendos charcos. El hielo se estaba derritiendo alrededor de los dedos de sus pies. Los dedos rosados y cálidos de sus pies.
—Los dedos, en cambio, son otra cuestión —dijo el barredor—. La señora Cosmopilita es una maga de los calzoncillos largos, pero de girar talones no tiene ni idea. —Lobsang levantó la vista hacia el guiño que le dedicaba el anciano—. Nunca te olvides de la Regla Número Uno, ¿eh?
Lu-Tze le dio unos golpecitos en el brazo al afligido muchacho.
—Pero lo estás haciendo bien —continuó hablando—. Sentémonos un momentito a descansar y tomar un té. —Señaló unas rocas que por lo menos ofrecían algo de protección contra el viento. La nieve se había acumulado contra ellas formando montículos blancos y grandes.
—¿Lu-Tze?
—¿Sí, chaval?
—Tengo una pregunta. ¿Me puedes contestar sin irte por las ramas?
—Lo intentaré, claro.
—¿Qué demonios está pasando?
Lu-Tze limpió una roca de nieve con la mano.
—Ah —dijo—. Una de las preguntas difíciles.
Tic
Igor tenía que admitirlo. Cuando se trataba de llevar a cabo cosas extrañas, los cuerdos ganaban de calle a los locos.
Él estaba acostumbrado a amos que, pese a hacer el pino maravillosamente en el borde de la curva de catástrofe mental, no eran capaces de ponerse los pantalones sin ayuda de un mapa. Igual que todos los Igors, había aprendido a lidiar con ellos. La verdad es que no era tarea difícil (aunque podía haber trabajo a cualquier hora, como en un cementerio), y en cuanto los tenía acostumbrados a su rutina, un Igor ya podía dedicarse a su trabajo sin que lo molestaran hasta que hiciera falta elevar el pararrayos.
No pasaba lo mismo con Jeremy. Era verdaderamente un hombre al que podías usar para poner tu reloj en hora. Igor no había visto nunca una vida tan organizada, tan racionalizada, tan cronometrada. Se sorprendió a sí mismo pensando en aquel nuevo amo como el hombre tictac.
Uno de los antiguos amos de Igor había fabricado a un hombre tictac de verdad, todo palancas y engranajes y cigüeñales y mecanismos de relojería. En lugar de cerebro tenía una cinta muy larga con agujeros perforados. En lugar de corazón, un muelle muy grande. Siempre y cuando todas las cosas de la cocina estuvieran colocadas con mucho esmero, el trasto era capaz de barrer el suelo y preparar una taza decente de té. Si todo no estaba colocado con esmero, o bien si aquella cosa que daba chasquidos y hacía tictac topaba con un bache inesperado, entonces arrancaba el yeso de las paredes y preparaba una taza furiosa de gato.
Luego a su amo se le había ocurrido la idea de hacer que el trasto cobrara vida, de manera que pudiera perforar sus propias cintas y darle cuerda a su propio muelle. Igor, que sabía con exactitud cuándo tenía que seguir sus instrucciones al pie de la letra, preparó diligentemente el clásico conjunto de mesa levadiza más pararrayos en una noche de tormenta de las buenas. No vio exactamente qué pasaba después, porque no estaba presente cuando el relámpago alcanzó el mecanismo de relojería. No, Igor ya había bajado la mitad de la colina a la carrera en dirección a la aldea, con todas sus posesiones en un macuto. Aun así, una rueda dentada al rojo blanco le pasó zumbando por encima de la cabeza y se incrustó en el tronco de un árbol.
La lealtad a un amo era muy importante, pero no lo era tanto como la lealtad a la Igoridad. Si el mundo tenía que estar lleno de sirvientes renqueantes, entonces por todos los demonios que se iban a llamar Igor.
A aquel Igor le parecía que si se pudiera hacer que cobrara vida un hombre tictac, entonces sería como Jeremy. Y el tictac de Jeremy se estaba acelerando a medida que el reloj se acercaba a estar terminado.
A Igor no le gustaba mucho el reloj. A él le gustaba la gente. Prefería las cosas que sangraban. Y a medida que crecía aquel reloj con sus piezas relucientes de cristal que no parecían estar allí del todo, Jeremy se iba mostrando cada vez más absorto e Igor se iba poniendo más tenso. Estaba claro que allí estaba pasando algo nuevo, y aunque los Igors siempre estaban ansiosos por aprender cosas nuevas, también tenían su límite. Los Igors no creían en el «conocimiento prohibido» ni en «aquello que el hombre no debe conocer», pero era obvio que sí existían algunas cosas que el hombre no debía conocer, como por ejemplo la sensación de que hasta la última partícula del cuerpo sea absorbida por un agujero minúsculo, y aquella parecía ser una de las opciones disponibles en el futuro inmediato.
Y luego estaba lady Lejean. Aquella mujer le ponía a Igor los pelos de punta, y eso que por lo general no tenía la más mínima tendencia al alzamiento capilar. No era una zombi y tampoco una vampira, porque no olía a ninguna de las dos cosas. No olía a nada. Y en la experiencia de Igor, todo olía a algo.
Y también estaba el otro asunto.
—Loz piez de eza zeñora no tocan el zuelo, zeñor —dijo.
—Claro que sí —dijo Jeremy, sacándole brillo con la manga a una pieza del mecanismo—. La vamos a tener aquí otra vez dentro de un minuto y diecisiete segundos. Y estoy seguro de que sus pies van a estar tocando el suelo.
—Bueno, a vecez zí que lo tocan, zeñor. Pero fíjeze cuando ella zuba o baje un ezcalón, zeñor. No le acaba de zalir del todo bien, zeñor. Ze puede ver un poquito la zombra bajo zuz zapatoz.
—¿Zuzapatoz?
—Loz de zuz piez, zeñor. —Igor suspiró. El ceceo podía ser un problema, y la verdad es que todos los Igors podían solucionarlo con facilidad, pero formaba parte de ser un Igor. Sería como dejar de cojear.
—Ve a la puerta a esperarla —dijo Jeremy—. Flotar en el aire no quiere decir que seas mala persona.
Igor se encogió de hombros. Estaba dándole vueltas a la idea de que no quería decir que fueras una persona en absoluto. Y por cierto, le preocupaba un poco el hecho de que parecía que aquella mañana Jeremy se había vestido con un poco más de esmero.
En vista de las circunstancias había decidido no abordar la cuestión de su contrato, pero había estado pensando en ello. ¿La dama lo había contratado a él antes de encargarle aquel trabajo a Jeremy? Bueno, lo único que eso demostraba es que lady Lejean conocía bien a su hombre. Sin embargo, ella lo había contratado en persona en Bad Schüschein. Y él se había subido al carruaje del correo aquel mismo día. Y resultaba que aquel mismo día la mujer también había visitado a Jeremy.
La única cosa más veloz que el carruaje del correo que unía Uberwald y Ankh-Morpork era la magia, a menos que alguien hubiera encontrado una forma de viajar por torres de señales. Y lady Lejean no parecía precisamente una bruja.
Los relojes de la tienda estaban armando un buen estruendo para señalar la llegada de las siete en punto cuando Igor abrió la puerta principal. Siempre Se Hacía[10] un momento antes de que llamaran. Se trataba de otro artículo del Código de los Igors.
La abrió de un tirón.
—Dos pintas, señor, bien ricas y frescas —dijo el señor Soak, dándole las botellas—. Y un día como hoy pide a gritos crema fresca, ¿verdad?
Igor lo miró con expresión sombría, pero cogió las botellas.
—A mí me guzta máz cuando ze eztá poniendo verde —dijo en tono altivo—. Que tenga buen día, zeñor Zoak.
Cerró la puerta.
—¿No era ella? —preguntó Jeremy, cuando él llegó de vuelta al taller.
—Era el lechero, zeñor.
—¡Llega veinticinco segundos tarde! —dijo Jeremy, con aspecto preocupado—. ¿Crees que le puede haber pasado algo?
—Laz damaz de verdad a menudo llegan elegantemente tarde, zeñor —apuntó Igor, guardando la leche. La notaba casi helada con los dedos.
—Bueno, estoy seguro de que nuestra cliente es una dama de verdad.
—No zabría decirle, zeñor —dijo Igor, que de hecho albergaba las serias dudas antes mencionadas en relación con el asunto. Regresó al taller y se colocó en su lugar con la mano en el pomo de la puerta justo cuando sonaron los golpes al otro lado.
Lady Lejean pasó junto a Igor sin detenerse. Los dos trolls no le prestaron atención y se colocaron en sus puestos dentro del taller, cerca de la puerta. Igor supuso que serían roca de alquiler, a disposición de cualquiera por dos dólares al día más dinero para gastos.
La dama se mostró impresionada.
El enorme reloj estaba casi terminado. No era el trasto voluminoso y achaparrado del que su abuelo le había hablado a Igor. Para gran sorpresa de Igor, puesto que en toda la casa no había ni un solo elemento decorativo, Jeremy se había decantado por darle un aspecto impresionante.
«Tu abuelo ayudó a fabricar el primero», le había dicho Jeremy. «Así que ahora fabriquemos un reloj de abuelo, ¿eh?». Y allí lo tenían: un reloj esbelto y de caja alargada, hecho en cristal y vidrio moldeado, que reflejaba la luz de maneras preocupantes.
Igor se había gastado una fortuna en la calle de los Artesanos Habilidosos. Por el bastante dinero, en Ankh-Morpork se podía comprar absolutamente cualquier cosa, y eso incluía a la gente. Él se había asegurado de que ningún tallador de cristal o soplador de vidrio hiciera una parte lo bastante grande del trabajo como para darles ninguna clase de pista acerca del reloj terminado, aunque no habría hecho falta que se preocupara. El dinero podía comprar mucho desinterés. Además, ¿quién se iba a creer que uno pudiera medir el tiempo con cristales? El taller era el único sitio donde todo cobraba sentido.
Igor iba de un lado a otro, sacando brillo a las cosas y escuchando con atención mientras Jeremy exhibía con orgullo su creación.
—… no hacen falta piezas de metal —estaba diciendo—. Se nos ha ocurrido una manera de hacer que el relámpago domesticado fluya a través del vidrio, y hemos encontrado a un artesano capaz de hacer vidrio que se puede doblar ligeramente.
«Hemos», se fijó Igor. Bueno, así eran las cosas siempre. «Hemos» descubierto cosas quería decir que el amo las pedía y el Igor las ideaba. En cualquier caso, el fluir de los relámpagos era una pasión en su familia. Valiéndose de arena, productos químicos y unos cuantos secretos, podías hacer que el relámpago te trajera las zapatillas.
Lady Lejean extendió un brazo con una mano enguantada y tocó el costado del reloj.
—Este es el mecanismo de división… —Empezó a decir Jeremy, cogiendo una formación cristalina de la mesa de trabajo.
Pero la mujer seguía mirando fijamente el reloj.
—Le ha puesto usted esfera y manecillas
—Oh, funcionara muy bien para la medición del tiempo tradicional —aseguró Jeremy—. Todos los engranajes son de vidrio, claro. En teoría no necesitara nunca que lo ajusten. Tomará la hora del tic universal.
—Ah. ¿Entonces lo ha encontrado?
—El tiempo que tarda en pasar la menor cosa que puede pasar. Sé que existe.
Ella pareció casi impresionada.
—Pero el reloj sigue inacabado.
—Hay cierta cantidad de ensayos previos —explicó Jeremy—. Pero lo acabaremos. Igor dice que el lunes habrá una tormenta enorme. Eso debería proporcionarnos la energía necesaria, dice. Y luego… —La cara de Jeremy se iluminó con una sonrisa—. ¡No veo ninguna razón para que todos los relojes del mundo no den exactamente la misma hora!
Lady Lejean echó un vistazo a Igor, que se estaba afanando con renovado apremio.
—¿El sirviente es satisfactorio?
—Bueno, es un poco gruñón. Pero tiene buen corazón. Y uno de reserva, parece ser. También es extremadamente hábil para todos los trabajos artesanales.
—Sí, los Igors suelen serlo —dijo la dama en tono distante—. Parecen haber dominado el arte de heredar los talentos. —Chasqueó los dedos y uno de los trolls se adelantó y sacó un par de bolsas.
—Oro e invar. —dijo ella—. Tal como prometimos.
—Ja, pero el invar carecerá de valor cuando hayamos terminado el reloj —dijo Jeremy.
—¿Cómo dice? ¿Es que quiere más oro?
—¡No, no! Ha sido usted muy generosa.
Ya, pensó Igor, sacando el polvo con vigor al banco de trabajo.
—Hasta la próxima, pues —dijo lady Lejean. Los trolls ya se estaban volviendo hacia la puerta.
—¿Estará usted aquí cuando lo pongamos en marcha? —preguntó Jeremy, mientras Igor salía a toda prisa al vestíbulo para abrir la puerta principal, puesto que, sin importar la opinión que le mereciera aquella mujer, la tradición seguía siendo la tradición.
—Tal vez. Pero tenemos plena confianza en usted, Jeremy.
—Ejem…
Igor se puso rígido. Era la primera vez que oía aquel tono en la voz de Jeremy. En la voz de un amo, era un mal tono.
Jeremy respiró hondo, nervioso, como si estuviera contemplando una pieza de relojería diminuta y compleja que, sin unos cuidados tremendos, terminaría por desparramarse catastróficamente y salpicar de ruedas dentadas todo el suelo.
—Ejem… me estaba preguntando, ejem, mi dama, hum… tal vez, ejem, le gustaría a usted cenar conmigo, hum, esta noche, ejem…
Jeremy sonrió. Igor había visto una sonrisa mejor que aquella en un cadáver.
La expresión de lady Lejean parpadeó. Literalmente. A Igor le pareció que iba de una expresión a la siguiente atravesando una serie de imágenes fijas, sin que se percibiera ningún movimiento de los rasgos entre cada una de ellas. De su inexpresividad habitual pasó a una repentina expresión pensativa y a continuación al asombro absoluto. Y luego, para sorpresa del propio Igor, empezó a ruborizarse.
—Vaya, señor Jeremy, yo… no sé qué decir —tartamudeó lady Lejean, mientras su habitual compostura gélida se convertía en un charco tibio—. De verdad… no lo sé… ¿tal vez en alguna otra ocasión? Tengo un compromiso importante, me alegro de haberlo visto, me tengo que marchar. Adiós.
Igor permaneció rígidamente en posición de firmes, tan erguido como podía llegar a estarlo el Igor medio, y cerró la puerta casi del todo detrás de la dama mientras ella bajaba apresuradamente los escalones del edificio.
Por un momento, lady Lejean se quedó a un centímetro por encima de la calle. Fue solamente un momento, y luego bajó flotando hasta el suelo. No podría haberse dado cuenta nadie más que Igor, que estaba mirando torvamente a través de la rendija que quedaba entre la puerta y el marco.
Volvió a entrar a toda prisa en el taller. Jeremy aún permanecía transfigurado, con el mismo rubor de color rosado que se le había quedado a la mujer.
—Zalgo un momento a buzcar el nuevo mecanizmo de vidrio para el multiplicador, zeñor —dijo Igor apresuradamente—. Ya lo deben de tener acabado. ¿Zí?
Jeremy giró sobre sus talones y fue rápidamente hasta la mesa de trabajo.
—Hazlo, Igor. Gracias —dijo, con la voz un poco amortiguada.
La comitiva de lady Lejean todavía se estaba alejando por la calle cuando Igor salió con sigilo y avanzó veloz hasta las sombras.
En el cruce de calles, la dama hizo un gesto vago con la mano y los trolls se marcharon por su cuenta. Igor se quedó con ella. Pese a la cojera marca de la casa, los Igors se podían mover deprisa cuando era necesario. Y tenían que hacerlo a menudo, cuando la turba llegaba al río[11].
Ahora que estaban al aire libre, pudo ver más cosas extrañas. Lady Lejean no se movía del todo con normalidad. Daba la impresión de que estaba controlando su cuerpo, en lugar de dejarlo controlarse a sí mismo. Que es lo que los humanos hacían. Hasta los zombis le cogían el tranquillo a aquellas cosas al poco tiempo. Era una impresión sutil, pero los Igors tenían muy buena vista. Ella se movía como si no estuviera acostumbrada a llevar puesta una piel.
La presa tomó una callejuela estrecha e Igor confió a medias en que por allí hubiera alguien del Gremio de Ladrones. Le gustaría mucho ver qué pasaba si uno de ellos le daba a la mujer el típico golpecito en la cocorota que constituía el preludio a sus negociaciones. Uno lo había intentado con Igor el día anterior, y si ya se había sorprendido al oír el tañido metálico, le había asombrado del todo que le agarraran el brazo y se lo rompieran con precisión anatómica.
De hecho, ella se metió en el callejón que quedaba entre un par de edificios.
Igor vaciló. Dejar que el sol perfilara tu silueta en la entrada de un callejón ocupaba el número uno en el ranking local de muertes. Pero por otro lado, él tampoco estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Y no parecía que la mujer fuera armada.
No se oía ningún ruido de pasos en el callejón. Esperó un momento y asomó la cabeza por la esquina.
No había ni rastro de lady Lejean. Tampoco había forma de escapar de aquel callejón: era un callejón sin salida, lleno de basura.
Pero había una forma gris difusa en el aire, que se esfumó delante de sus mismos ojos. Se trataba de una túnica con capucha, gris como la niebla. Se fundió con la penumbra general del lugar y desapareció.
La mujer había tomado la esquina de un callejón y luego había tomado… otra forma distinta.
Igor sintió un temblor en las manos.
Los Igors en tanto que individuos podían tener sus especialidades particulares, pero todos ellos eran cirujanos expertos y compartían un deseo innato de evitar que nadie se echara a perder. En las montañas, donde la mayoría de los trabajos eran de leñador y de minero, tener a un Igor viviendo en el pueblo se consideraba una gran suerte. Siempre había el riesgo de que un hacha rebotara mal o que la hoja de una sierra saltara de la madera, y entonces uno se alegraba muchísimo de tener a un Igor que le pudiera echar una mano, o hasta un brazo entero, si tenía suerte.
Y aunque practicaban sus habilidades de manera gratuita y generosa en la comunidad, los Igors se esmeraban todavía más cuando las usaban entre ellos. Una vista magnífica, un recio par de pulmones, un poderoso aparato digestivo… Era terrible pensar que aquellas maravillosas obras de artesanía podían acabar siendo pasto de los gusanos. Así que ellos se aseguraban de que no fuera así. Lo mantenían todo en familia.
Igor realmente tenía las manos de su abuelo. Y ahora se estaban cerrando en forma de puños, por sí solas.
Tac
Había un hervidor muy pequeño sobre un fuego de virutas de leña y bostas resecas de yak.
—Fue hace… mucho tiempo —dijo Lu-Tze—. No importa cuándo exactamente, debido a lo que pasó. De hecho, preguntar exactamente «cuándo» ya no tiene ningún sentido. Depende de dónde estés. En algunos lugares fue hace cientos de años. Y en otros sitios… bueno, tal vez todavía no haya pasado. Había un hombre en Uberwald. Inventó un reloj. Un reloj asombroso. El reloj medía el tic del universo. ¿Sabes lo que es eso?
—No.
—Yo tampoco. El abad es quien te puede ayudar con esas cosas. Déjame que piense… vale… piensa en la cantidad más pequeña de tiempo que puedas. Pequeña de verdad. Tan diminuta que un segundo a su lado fuera como mil millones de años. ¿Me sigues? Bueno, el tic cuántico del cosmos… así es como lo llama el abad… el tic cuántico del cosmos es mucho más pequeño que eso. Es el tiempo que cuesta pasar del ahora al entonces. El tiempo que tarda un átomo en pensar en temblar. Es…
—¿Es el tiempo que tarda la cosa más pequeña que puede pasar en pasar? —aventuró Lobsang.
—Exacto. Así me gusta —dijo Lu-Tze. Respiró hondo—. También es el tiempo que tarda el universo entero en ser destruido en el pasado y reconstruido en el futuro. No me mires así… son palabras del abad.
—¿Y ha estado sucediendo mientras nosotros hablábamos? —dijo Lobsang.
—Millones de veces. Un porroplexo de veces, probablemente.
—¿Y eso cuántas son?
—Es una de las palabras del abad. Quiere decir más números de lo que te puedas imaginar en un yonk.
—¿Qué es un yonk?
—Mucho, mucho tiempo.
—¿Y no lo sentimos? ¿El universo se destruye y nosotros no lo sentimos?
—Dicen que no. La primera vez que me lo explicaron me puse un poco tenso, pero pasa demasiado deprisa para que nos enteremos.
Lobsang se quedó mirando un rato la nieve. Luego dijo:
—Muy bien. Continúa.
—Alguien en Uberwald construyó un reloj a base de cristal. Alimentado por relámpagos, por lo que recuerdo. Y de alguna manera lo afinó hasta que empezó a hacer tictac al compás del universo.
—¿Y por qué iba a querer hacer eso?
—Escucha, era alguien que vivía en un viejo castillo enorme sobre un peñasco de Uberwald. Esa clase de gente no necesita más razón que el simple «porque puedo». Tienen una pesadilla y tratan de hacerla realidad.
—Pero oye, es imposible fabricar un reloj así, porque estaría dentro del universo, así que se… reconstruiría cada vez que lo hiciera el universo, ¿verdad?
Lu-Tze pareció impresionado y así lo dijo:
—Estoy impresionado —admitió.
—Sería como abrir un cajón con la palanca que hay dentro.
—Pero el abad cree que parte del reloj estaba fuera.
—Es imposible tener algo que esté fuera del…
—Eso díselo a un tipo que ha pasado nueve vidas seguidas trabajando en el problema —dijo Lu-Tze—. ¿Quieres oír el resto de la historia?
—Sí, Barredor.
—Así pues… en aquella época estábamos bastante dispersos, pero había un joven barredor…
—Tú —dijo Lobsang—. Vas a ser tú, ¿verdad?
—Sí, sí —respondió Lu-Tze con irritación—. Me mandaron a Uberwald. La Historia no había divergido mucho en aquella época, y sabíamos que iba a pasar algo enorme cerca de Bad Schüschein. Debí de pasarme semanas enteras buscando. ¿Tú sabes cuántos castillos remotos hay por los desfiladeros? ¡Hay tantos castillos remotos que no te puedes mover!
—Es por eso que no encontraste a tiempo el correcto —dijo Lobsang—. Me acuerdo de lo que le has dicho al abad.
—Estaba en el mismo valle cuando el relámpago alcanzó la torre —explicó Lu-Tze—. Ya sabes lo que está escrito: «Los grandes sucesos siempre proyectan su sombra». Pero yo no pude detectar dónde estaba teniendo lugar hasta que fue demasiado tarde. Esprintar colina arriba casi un kilómetro más deprisa que un relámpago… No lo podría haber hecho nadie. Aunque casi lo conseguí… ¡Ya estaba entrando por la puerta cuando todo se fue al garete!
—Entonces no tiene sentido que te culpes.
—Sí, pero ya sabes cómo es… Uno no deja de pensar: «Ojalá me hubiera levantado más temprano, o hubiera tomado un camino distinto» —se lamentó Lu-Tze.
—Y el reloj se puso en marcha —dijo Lobsang.
—No. Detuvo la marcha. Ya te he dicho que parte de él estaba fuera del universo. No quiso seguir la corriente. Estaba intentando contar el tictac, no moverse con él.
—¡Pero el universo es enorme! ¡No lo puede parar un mecanismo de relojería!
Lu-Tze tiró al fuego la colilla de su cigarrillo.
—El abad dice que el tamaño no cambia nada en absoluto —dijo—. Mira, ese hombre ha tardado nueve vidas enteras en saber lo que sabe, así que no es culpa nuestra el que no lo podamos entender, ¿verdad? La historia se hizo trizas. Era lo único que podía ceder. Fue un suceso muy extraño. Quedaron grietas esparcidas por todas partes. Las… vaya, no me acuerdo de cómo se llaman… los enganches que dicen a los trocitos de pasado a qué trocitos de presente pertenecen, salieron volando por todos lados. Algunos se perdieron para siempre. —Lu-Tze se quedó mirando las llamas moribundas—. Lo cosimos todo lo mejor que pudimos —añadió—. Historia arriba e historia abajo. Rellenamos los agujeros con trozos de tiempo cogidos de otras partes. En realidad lo dejamos todo lleno de parches.
—¿Y la gente no se dio cuenta?
—¿Por qué se iban a dar cuenta? Una vez hecho, ya siempre había sido así. Te asombraría saber lo que llegamos a hacer colar. Por ejemplo…
—Estoy seguro de que algo debieron de notar.
Lu-Tze le dedicó a Lobsang una de sus miradas de reojo.
—Tiene gracia que digas eso. Siempre me lo he preguntado. La gente dice cosas como: «El día ha pasado volando» y «Parece que fue ayer». Pero en fin, tuvimos que hacerlo. Y se ha curado muy bien.
—Pero la gente mirará los libros de historia y verá…
—Palabras, chaval. Nada más. En todo caso, la gente lleva trasteando con el tiempo desde el mismo momento en que existe la gente. Desperdiciándolo, matándolo, prestándolo, inventándolo. Nunca paran de hacerlo. Las cabezas de la gente están hechas para jugar con el tiempo. Igual que hacemos nosotros, solo que nosotros estamos mejor entrenados y tenemos unos pocos talentos más. Y nos hemos pasado siglos trabajando para dejarlo otra vez todo en orden. Mira los Postergadores aunque sea en un día tranquilo. Moviendo tiempo, estirándolo por aquí, comprimiéndolo por allí… es un trabajo enorme. No pienso verlo destrozado por segunda vez. Una segunda vez no quedará bastante para repararlo. —El barredor miraba las brasas.
»Es curioso —dijo—. El propio Wen tuvo algunas ideas muy raras sobre el tiempo, al final de su vida. Sí lo recuerdas, ya te conté que él creía que el tiempo estaba vivo. Dijo que actuaba como algo vivo, al menos. Qué ideas tan extrañas. Y dijo que había conocido al Tiempo, y que era una mujer. Para él, por lo menos. Todo el mundo dice que eso es solo una metáfora muy compleja, y lo mejor lo que pasa es que yo me di un golpe en la cabeza o algo, pero aquel día miré el reloj de cristal justo cuando explotaba y…
Se puso de pie y agarró su escoba.
—Andando que es gerundio, chaval. Otros dos o tres segundos y estaremos en Bong Pieh.
—¿Qué ibas a decir? —preguntó Lobsang, poniéndose de pie a toda prisa.
—Oh, divagaciones de viejo —dijo Lu-Tze—. La mente se te empieza a ir un poco cuando pasas de los setecientos. En marcha.
—¿Barredor?
—¿Sí, chaval?
—¿Por qué estamos llevando giradores a la espalda?
—Todo a su tiempo, chaval. Espero.
—Llevamos tiempo a cuestas, ¿verdad? Por si se para el tiempo, así podemos seguir. Como si fuéramos… ¿buceadores?
—Matrícula de honor.
—¿Y…?
—¿Otra pregunta?
—¿El tiempo es mujer? Ninguno de los profesores lo ha mencionado y tampoco recuerdo nada en los pergaminos.
—No pienses en eso. Wen escribió… bueno, el Pergamino Secreto, lo llaman. Está guardado en una sala bajo llave. Solamente llegan a verlo alguna vez los abades y los monjes más veteranos.
Lobsang no pudo dejar pasar aquella.
—¿Entonces cómo es que tú…? —empezó a preguntar.
—Bueno, no esperarías que esa clase de hombres se dediquen a barrer allí dentro, ¿verdad? —dijo Lu-Tze—. Aquello se ponía terrible de polvo.
—¿Y de qué trataba?
—No leí mucho. No me pareció que estuviera bien hacerlo —dijo Lu-Tze.
—¿Tú? ¿De qué trataba, pues?
—Era un poema de amor. Y de los buenos…
La imagen de Lu-Tze se emborronó mientras rebanaba el tiempo. Luego se difuminó y acabó por esfumarse. Apareció una hilera de pisadas cruzando el campo nevado.
Lobsang se envolvió de tiempo y siguió sus pasos. Y le llegó un recuerdo de ningún lugar en absoluto: «Wen tenía razón».
Tic
Había muchos sitios como el almacén. Siempre los hay, en todas las ciudades antiguas, sin importar el valor que alcancen los solares. A veces, el espacio simplemente se pierde.
Se construye un almacén y luego otro al lado. Las fábricas y los cobertizos y los barracones y los edificios anexos provisionales se van acercando cada vez más entre sí, confluyen y se funden en uno. Los espacios que separaban las paredes exteriores se cubren con tejados de cartón alquitranado. Los trozos de suelo con formas extrañas se colonizan levantando de cualquier manera un pedazo de pared y recortándole una puerta. Las viejas puertas se disimulan con pilas de leña o estanterías nuevas para herramientas. Los ancianos que sabían dónde estaba cada cosa se dedican a otra cosa y mueren, igual que las moscas que salpican las gruesas telarañas de las ventanas mugrientas. Los jóvenes, en ese ruidoso mundo de tornos zumbantes y tiendas de pinturas y mesas de trabajo apiñadas, no tienen tiempo para explorar.
De manera que quedaban espacios como aquel: un pequeño almacén con una claraboya cubierta de porquería que no menos de cuatro propietarios de fábricas creían que era propiedad de alguno de los otros tres, si es que alguna vez le dedicaban un pensamiento. En realidad, cada uno de ellos era propietario de una pared, y ciertamente nadie recordaba quién le había puesto tejado al espacio. Al otro lado de cada una de sus cuatro paredes, hombres y enanos doblaban el hierro, serraban tablones, tejían cuerdas y ponían tornillos. Pero allí dentro había un silencio que solamente conocían las ratas.
El aire se movió por primera vez en años. Las bolas de polvo rodaron por el suelo. Las motitas centellearon y giraron bajo la luz que se abrió paso a la fuerza desde el techo. En el área circundante, invisible y sutil, la materia empezó a moverse. Procedía de bocadillos de trabajadores y de porquería de las alcantarillas y de plumas de paloma, un átomo aquí y una molécula allá, y alcanzó desapercibida y en forma de corriente el centro de aquel espacio.
Trazó una espiral. Al cabo de un momento se convirtió, después de pasar por varias formas extrañas, arcanas y horribles, en lady Lejean.
Se tambaleó, pero consiguió permanecer erguida.
También aparecieron otros Auditores y, al hacerlo, dio la impresión de que nunca hubieran no estado allí. El gris muerto de la luz simplemente adoptó una serie de formas, que emergieron como barcos de la niebla. Se podía estar mirando la niebla y de pronto parte de la misma era un casco de nave que siempre había estado allí, y ya no se podía más que correr hacia los botes salvavidas…
Lady Lejean dijo:
—No puedo seguir haciendo esto. Es demasiado doloroso.
Uno dijo: Ah, ¿puedes decirnos cómo es el dolor? Nos lo hemos preguntado a menudo.
—No. No, creo que no puedo. Es algo… del cuerpo. No es agradable. A partir de ahora, retendré el cuerpo.
Uno dijo: Eso podría ser peligroso.
Lady Lejean se encogió de hombros.
—Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es solo por guardar las apariencias —dijo—. Y es digno de notar que cita forma facilita mucho el trato con los humanos.
Uno dijo: Te has encogido de hombros. Y estás hablando con la boca. Un agujero destinado a la comida y el aire.
—Sí. Es sorprendente, ¿verdad? —El cuerpo de lady Lejean encontró un viejo cajón, lo acercó y se sentó en el. Ya apenas le hacía falta pensar en los movimientos musculares.
Uno dijo: No estarás comiendo, ¿verdad?
—De momento, no.
Uno dijo: ¿De momento? Eso saca a colación todo el espantoso tema de los… orificios.
Uno dijo: ¿Y cómo has aprendido a encogerte de hombros?
—Viene con el cuerpo —respondió la mujer—. Nunca nos dimos cuenta de esto, ¿verdad? La mayoría de cosas que hace el cuerpo parece hacerlas automáticamente. Estar de pie no requiere ningún tipo de esfuerzo. Todo se vuelve más fácil cada vez que lo haces.
El cuerpo cambió ligeramente de posición y cruzó las piernas. Asombroso, pensó ella. Lo hace para estar cómodo. Yo no he tenido que pensar en ello en absoluto. Nunca nos lo habíamos imaginado.
Uno dijo: Habrá preguntas.
Los Auditores odiaban las preguntas. Las odiaban casi tanto como odiaban las decisiones, y odiaban las decisiones casi tanto como odiaban la idea de la personalidad individual. Pero lo que odiaban más de todo eran las cosas que se movían por ahí al azar.
—Creedme, todo va a ir bien —dijo lady Lejean—. A fin de cuentas no vamos a quebrantar ninguna de las reglas. Lo único que va a pasar es que se detendrá el tiempo. Después, todo quedará ordenado. Vivo, pero inmóvil. Todo estará en orden.
Uno dijo: Y podremos terminar de archivar.
—Exacto —confirmó lady Lejean—. Y él quiere hacerlo. Eso es lo más raro de todo. Apenas piensa en las consecuencias.
Uno dijo: Espléndido.
Hubo una de esas pausas en que nadie está del todo listo para hablar. Y luego:
Uno dijo: Cuéntanos… ¿cómo es?
—¿Cómo es qué?
Uno dijo: Estar loco. Ser humano.
—Extraño. Desorganizado. Funcionan varios niveles de pensamiento al mismo tiempo. Hay… cosas para las que no tenemos palabras. Por ejemplo, ahora la idea de comer parece resultarme atractiva. Me lo dice el cuerpo.
Uno dijo: ¿Atractiva? ¿Como ocurre con la gravedad?
—S-sí. La comida lo atrae a uno.
Uno dijo: ¿Las masas grandes de comida?
—Hasta las cantidades pequeñas.
Uno dijo: Pero comer es una mera función. ¿Cuál es el atractivo inherente a llevar a cabo una función? Seguramente el conocimiento de que es un requisito para la supervivencia continuada ya es suficiente, ¿no?
—La verdad es que yo no lo sé —admitió lady Lejean.
Un Auditor dijo: Persistes en usar el pronombre en singular.
Y otro añadió: ¡Y no has muerto! ¡Ser un individuo es vivir, y vivir es morir!
—Sí. Lo sé. Pero para los humanos es esencial usar el pronombre en singular. Divide el universo en dos partes. La oscuridad de detrás de los ojos, donde está la vocecita, y todo lo demás. Es… una sensación horrible. Es como ser… cuestionado, todo el tiempo.
Uno dijo: ¿Qué es la vocecita?
—A veces pensar es como hablar con otra persona, pero esa persona también eres tú. —Se dio cuenta de que aquello inquietaba a los demás Auditores—. No deseo continuar con esta forma más tiempo del que sea necesario —añadió. Y se dio cuenta de que acababa de mentir.
Uno dijo: No te culpamos por ello.
Lady Lejean asintió.
Los Auditores podían ver el interior de las mentes humanas. Podían ver los pequeños estallidos y el chisporroteo de los pensamientos. Pero no los podían leer. Podían ver cómo las energías fluían de un nodo al siguiente, podían ver el cerebro centellear como un adorno para la Vigilia de los Puercos. Lo que no podían ver era lo que estaba pasando.
Así que habían construido uno.
Era lo más lógico. Habían usado agentes humanos en otras ocasiones, porque ya desde el principio habían descubierto que había muchísimos humanos capaces de hacer cualquier cosa si les dabas el bastante oro. Aquello resultaba desconcertante, porque a los Auditores no les constaba que el oro tuviera ningún valor especial para el cuerpo humano: este necesitaba hierro y cobre y zinc, pero solamente cantidades ínfimas de oro. Por tanto, habían razonado, aquello era una prueba más de que los humanos que lo necesitaban eran defectuosos, y que por esa misma razón todo intento de servirse de ellos estaba condenado al fracaso. Pero ¿por qué eran defectuosos?
Fabricar un ser humano era fácil. Los Auditores sabían exactamente cómo mover materia de un lado a otro. El problema era que el resultado no hacía nada más que quedarse ahí tirado y, al cabo de un tiempo, descomponerse. Aquello resultaba irritante, porque los seres humanos, totalmente desprovistos de adiestramiento o educación especiales, parecían ser capaces de fabricar réplicas funcionales con bastante facilidad.
Entonces descubrieron que podían fabricar un cuerpo humano que funcionara si tenía dentro a un Auditor.
Existían, por supuesto, riesgos enormes. La muerte era uno de ellos. La forma que tenían los Auditores de evitar la muerte era no aventurarse jamás a tener una vida. Se esforzaban por ser tan indistinguibles como átomos de hidrógeno, aunque carentes de toda la joie de vivre de estos. Algún desafortunado Auditor podía estar arriesgándose a morir al «manejar» el cuerpo. Pero tras largas consultas se había decidido que si el conductor tenía cuidado, y se mantenía en contacto todo el tiempo con el resto de Auditores, aquel riesgo era mínimo y valía la pena correrlo, en vista de cuál era el objetivo.
Fabricaron una mujer. Era la elección lógica. Al fin y al cabo, aunque los hombres ostentaban un poder más obvio que las mujeres, a menudo lo hacían a cambio de un peligro personal, y a ningún Auditor le gustaba la idea del peligro personal. Por otro lado, las mujeres hermosas a menudo alcanzaban grandes logros con solamente sonreírles a los hombres poderosos.
Todo el tema de la belleza causó enormes dificultades a los Auditores. No tenía ningún sentido a un nivel molecular. Pero sus investigaciones arrojaron el resultado de que la pintura Mujer con hurón en la mano de Leonardo de Quirm se consideraba el paradigma de la belleza, de manera que habían basado a lady Lejean en dicha mujer. Habían efectuado cambios, claro. La cara de la pintura era asimétrica y estaba llena de pequeñas imperfecciones, que ellos habían eliminado meticulosamente.
El resultado habría sido un éxito mayor que los más desbocados sueños de los Auditores, si hubieran soñado alguna vez. Ahora que tenían a su caballo de madera, a su humano de confianza, todo era posible. Aprendían deprisa, o por lo menos recogían datos, que ellos consideraban lo mismo que aprender.
Lo mismo le pasaba a lady Lejean. Llevaba siendo humana dos semanas, dos semanas sorprendentes y asombrosas. ¿Quién se habría imaginado que un cerebro funcionaba así? ¿O que los colores tenían un significado que iba mucho, mucho más allá que el análisis espectral? ¿Cómo podía ella empezar siquiera a describir la azulidad del azul? ¿O la cantidad de pensamiento que el cerebro hacía por sí mismo? Era aterrador. La mitad del tiempo parecía que sus pensamientos no le pertenecían.
Le había sorprendido bastante descubrir que no quería contarles aquello a los demás Auditores. Había muchas cosas que no les quería contar. ¡Y tampoco tenía por qué!
Tenía poder. Oh, sobre Jeremy era incuestionable que sí, y ahora debía admitir que le resultaba bastante preocupante. Estaba causando que su cuerpo hiciera cosas por sí mismo, como sonrojarse. Pero también tenía poder sobre los demás Auditores. Los ponía nerviosos.
Por supuesto, ella quería que el proyecto funcionara. Era la meta de todos. Un universo ordenado y predecible, donde todo permaneciera en su sitio. Si los Auditores soñaran, aquel sería otro sueño.
Y sin embargo… sin embargo…
El joven la había sonreído de una forma nerviosa y preocupante, y el universo estaba resultando ser mucho más caótico de lo que hasta los Auditores habían sospechado jamás.
Y gran parte del caos estaba teniendo lugar dentro de la cabeza de lady Lejean.
Tac
Lu-Tze y Lobsang atravesaron Bong Pieh y Shesta Lrga como si fueran fantasmas al atardecer. La gente y los animales eran estatuas azuladas, y Lu-Tze dijo que no había que tocarlos bajo ninguna circunstancia.
Lu-Tze repuso las provisiones de su bolsa de viaje con comida de algunas casas, asegurándose de dejar fichitas de cobre en su lugar.
—Quiere decir que estamos en deuda con ellos —dijo, llenando también la bolsa de Lobsang—. El próximo monje que pase por aquí puede que tenga que entregarle un minuto o dos a alguien.
—Un par de minutos no es mucho.
—Para una mujer moribunda que se está despidiendo de sus hijos, es toda una vida —dijo Lu-Tze—. ¿Acaso no está escrito: «Cada segundo es importante»? Vámonos.
—Estoy muy cansado, Barredor.
—Acabo de decir que cada segundo es importante.
—¡Pero todo el mundo tiene que dormir!
—Sí, pero todavía no —insistió Lu-Tze—. Podemos descansar en las cuevas abajo, en Songset. No se puede doblar el tiempo cuando estás durmiendo, ¿entiendes?
—¿No podemos usar los giradores?
—En teoría, sí.
—¿En teoría? Podrían desencordar tiempo para nosotros. Solamente dormiríamos unos segundos y…
—Solamente son para emergencias —dijo Lu-Tze rotundamente.
—¿Cómo defines una emergencia, Barredor?
—Una emergencia es cuando yo decida que es momento de usar un girador de relojería diseñado por Qu, niño prodigio. Un flotador salvavidas es para salvarte la vida. Hasta entonces no pienso confiar en un girador sin calibrar y sin bendecir que funciona con muelles. Hasta que no me quede más remedio. Ya sé que Qu dice…
Lobsang parpadeó y agitó la cabeza. Lu-Tze le agarró del brazo.
—¿Has vuelto a notar algo?
—Ugh… como si me arrancaran una muela del cerebro —dijo Lobsang, frotándose la frente. Señaló con el dedo—. Venía de esa dirección.
—¿Un dolor venía de esa dirección? —preguntó Lu-Tze. Miró al chico con el ceño fruncido— ¿Igual que la última vez? Pero nunca hemos encontrado la manera de detectar de qué dirección…
Se detuvo y hurgó en su saco. Luego usó el saco para limpiar de nieve una roca plana.
—Vamos a ver qué…
Casa de cristal.
Esta vez Lobsang se pudo concentrar en los tonos que llenaban el aire. ¿Un dedo húmedo frotando una copa de vino? Bueno, se podía empezar por ahí Pero el dedo tendría que ser el dedo de un dios en una copa de alguna esfera celestial. Y los tonos maravillosos, complejos y cambiantes no se limitaban a llenar el aire, sino que eran el aire.
Ahora la mancha borrosa que se movía detrás de las paredes se estaba acercando. Estaba justo detrás de la pared más cercana, después encontró la puerta abierta… y se esfumó.
Había algo detrás de Lobsang.
Se dio la vuelta. No había nada que él pudiera ver, pero sí notó un movimiento y, solamente por un momento, algo cálido le rozó la mejilla…
—… dice la arena —dijo Lu-Tze, vertiendo el contenido de una bolsita sobre la roca.
Los granos de colores rebotaron y se esparcieron. No eran tan sensibles como el Mandala mismo, pero sí que brotó una flor azul en medio del caos.
Miró a Lobsang con los ojos entrecerrados.
—Está demostrado que nadie puede hacer lo que tú acabas de hacer —dijo—. Nunca hemos encontrado ninguna manera de detectar dónde se está causando en realidad un trastorno en el tiempo.
—Esto, lo siento. —Lobsang se llevó una mano a la mejilla. Estaba húmeda—. Esto, ¿qué he hecho?
—Hace falta una enorme… —Lu-Tze se detuvo—. Por allí está Ankh-Morpork —dijo—. ¿Lo sabías?
—¡No! ¡Y en todo caso, eres tú quien dijo que tenía la sensación de que las cosas pasarían en Ankh-Morpork!
—¡Sí, pero yo cuento con una vida entera de experiencia y cinismo! —Lu-Tze volvió a meter la arena en su bolsa—. Tú solo tienes un don. Vamos.
Cuatro segundos más, rebanados bien finos, los llevaron por debajo de la línea de nieve, primero hasta unas laderas de pedregal donde los pies resbalaban y después por bosques de alisos no mucho más altos que ellos. Y allí fue donde se encontraron con los cazadores, que estaban congregados formando un círculo amplio.
Los hombres no les prestaron mucha atención. Por aquella zona era bastante frecuente ver a monjes. El líder, o por lo menos el que estaba gritando, que suele ser el líder, levantó la vista y les hizo un gesto con la mano para que siguieran su camino.
Lu-Tze, sin embargo, se detuvo a contemplar con cara amigable la cosa que había dentro del círculo. La cosa le devolvió la mirada.
—Buena presa —dijo—. ¿Qué vais a hacer ahora, muchachos?
—¿Y a ti qué te importa? —le espetó el líder.
—No, nada, solamente por preguntar —dijo Lu-Tze—. Sois de las tierras bajas, ¿verdad, muchachos?
—Sí. Es asombroso lo que te pueden dar por atrapar a uno de estos.
—Sí —dijo Lu-Tze—. Os dejaría asombrados.
Lobsang miró a los cazadores. Eran más de una docena, todos fuertemente armados y vigilando a Lu-Tze con cautela.
—Novecientos dólares por una buena piel y otros mil por los pies —aseguró el líder.
—Qué barbaridad, ¿eh? —dijo Lu-Tze—. Es un montón de dinero por un par de pies.
—Es porque son pies grandes —aclaró el cazador—. Y ya sabes lo que se dice de la gente de pies grandes, ¿eh?
—¿Que les hacen falta zapatos más grandes?
—Sí, claro —dijo el cazador, con una sonrisa—. Un montón de chorradas, en realidad, pero en el Continente Contrapeso hay viejos ricachos casados con mujeres jóvenes que pagan fortunas por el polvo de pie de yeti.
—Y yo que creía que eran una especie protegida —dijo Lu-Tze, apoyando la escoba en un árbol.
—Son solo un tipo de troll. ¿Quién los va a proteger aquí arriba? —dijo el cazador. Detrás de él, los guías lugareños, que sí conocían la Regla Número Uno, dieron media vuelta y echaron a correr.
—Yo —respondió Lu-Tze.
—¿Oh? —dijo el cazador, y esta vez su sonrisa fue desagradable—. Ni siquiera vas armado. —Se giró para ver cómo huían los guías—. Eres uno de esos monjes raros que viven en los valles altos, ¿verdad?
—Eso mismo —dijo Lu-Tze—. Un monje pequeñito, sonriente y raro. Totalmente desarmado.
—Y nosotros somos quince —replicó el cazador—. Bien armados, como puedes ver.
—Es muy importante que todos vayáis fuertemente armados —dijo Lu-Tze, subiéndose las mangas para que no molestaran—. Hace que la cosa sea más justa.
Se frotó las manos. Nadie pareció inclinado a batirse en retirada.
—Esto, ¿alguno de vosotros ha oído hablar de alguna regla, muchachos? —preguntó al cabo de un momento.
—¿Reglas? —dijo uno de los cazadores—. ¿Qué reglas?
—Bueno, ya sabes —dijo Lu-Tze—. Reglas como… la Regla Número Dos, por ejemplo, o la Regla Número Veintisiete. Cualquier clase de regla de ese tipo.
El líder de los cazadores frunció el ceño.
—¿De qué demonios estás hablando, colega?
—Ejem, no soy tanto un colega como un monje pequeño, bastante sabio, anciano, completamente desarmado y raro —dijo Lu-Tze—. Me estaba preguntando si no habrá algo en esta situación que os ponga, ya sabéis… ¿ligeramente nerviosos?
—¿Te refieres a que nosotros vayamos bien armados y seamos muchos más que tú, y a que tú te estés echando atrás? —dijo uno de los cazadores.
—Ah. Sí —dijo Lu-Tze—. Tal vez aquí nos hemos topado con una cosa cultural. Ya sé, ¿qué os parece… esto? —Alzó una pierna del suelo, bamboleándose un poco, y levantó las dos manos— ¡Ai! ¡Hai-heee! ¿Ho? ¡Ye-hi! ¿No? ¿Nadie?
Entre los cazadores hubo cierto despliegue de perplejidad.
—¿Es el título de un libro? —aventuró uno que era un poco intelectual—. ¿Cuántas palabras?
—Lo que estoy intentando averiguar —dijo Lu-Tze— es si tenéis alguna idea de lo que pasa cuando un montón de hombres fornidos y armados intentan atacar a un monje pequeño, anciano y desarmado…
—Por lo que yo tengo entendido —continuó el intelectual del grupo—, pasa que el monje ha tenido muy mala suerte.
Lu-Tze se encogió de hombros.
—En fin —dijo—. Entonces tendremos que probar por las malas.
Un remolino casi invisible golpeó al intelectual en la nuca. El líder se movió para dar un paso y descubrió demasiado tarde que tenía los cordones de las botas atados entre ellos. Los hombres intentaron coger unos cuchillos que ya no estaban en sus vainas o unas espadas que se encontraban inexplicablemente apoyadas en un árbol en la otra punta del claro. Algo les barrió las piernas del suelo y una serie de codos invisibles impactaron en las partes blandas de sus cuerpos. Aquellos que cayeron comprendieron que tenían que quedarse así. Las cabezas levantadas dolían mucho.
El grupo quedó reducido a un montón de hombres tumbados humildemente en el suelo, entre débiles gemidos. Fue entonces cuando oyeron un ruido sordo y rítmico.
El yeti estaba aplaudiendo. Tenía que ser un aplauso lento, porque la criatura tenía los brazos muy largos. Pero cuando las manos se reunían, venían de hacer un camino muy largo y se alegraban de verse. El aplauso arrancó ecos de las montañas.
Lu-Tze extendió la mano hacia el suelo y levantó la barbilla del líder.
—Si has disfrutado esta tarde, por favor cuéntaselo a tus amigos —dijo—. Diles que se acuerden de la Regla Número Uno.
Soltó la barbilla, se acercó al yeti y se inclinó en señal de respeto.
—¿Quiere que lo libere, señor, o prefiere hacerlo usted mismo? —dijo.
El yeti se puso de pie, contempló el cruel cepo de hierro que le apresaba una pierna y se concentró un momento.
Al final de ese momento, el yeti se hallaba unos pasos más allá del cepo, que aún estaba armado y casi oculto entre las hojas.
—Buen trabajo —reconoció Lu-Tze—. Metódico. Y muy fino. ¿Se dirige usted a las tierras bajas?
El yeti tuvo que inclinar la espalda del todo para acercar su cara alargada a la de Lu-Tze.
—Saaa —dijo.
—¿Qué quiere hacer con esta gente?
El yeti contempló a los cazadores acobardados.
—Pronto se hará ossscuuuuro —dijo—. No tienen guíaaaasss.
—Tienen antorchas —apuntó Lu-Tze.
—Jai Ja —dijo el yeti, y lo dijo, más que reírse—. Eso está bieeeen. Las antorchas se ven de noooochee.
—¡Ja! Sí. ¿Puede llevarnos con usted? Es muy importante.
—¿A ti y a ese chico zumbaaante que veo ahí?
En el borde del claro, una mancha de aire gris se convirtió en un jadeante Lobsang y dejó caer la rama rota que tenía en la mano.
—El chaval se llama Lobsang. Lo estoy adiestrando —dijo Lu-Tze.
—Parece que vaaas a tener que darte prisa antes de que se acaben las cooosas que no sabe —dijo el yeti—. Ja. Ja.
—¿Barredor, qué estabas…? —empezó a decir Lobsang, acercándose a toda prisa.
Lu-Tze se llevó el dedo a los labios.
—No delante de nuestros amigos caídos —dijo—. Estoy intentando que la Regla Número Uno se respete mucho mejor por estos pagos como resultado del trabajo de hoy.
—Pero he tenido que hacer yo todo el…
—Nos tenemos que ir —dijo Lu-Tze, haciéndole callar con un gesto—. Me imagino que podremos roncar bien felices mientras este amigo nuestro nos lleva.
Lobsang levantó la vista para mirar al yeti y a continuación la devolvió a Lu-Tze. Después volvió a mirar al yeti. Era muy alto. En cierta manera se parecía a los trolls que había conocido en la ciudad, pero estirado hasta quedar bien delgado. Era más del doble de alto que él, y la mayor parte de la altura sobrante eran brazos y piernas flacos. El cuerpo era una bola de pelo y los pies eran ciertamente enormes.
—Pero si podía haber salido de la trampa en cualquier… —empezó a decir.
—Tú eres el aprendiz, ¿verdad? —dijo Lu-Tze—. Y yo el maestro, ¿no? Estoy seguro de que lo tengo apuntado por algún lado…
—Pero me dijiste que no ibas a hacerte el sabelotodo soltando ninguno de esos…
—¡Acuérdate de la Regla Número Uno! Ah, y coge una de esas espadas. La vamos a necesitar dentro de un momento. Muy bien, señoría…
El yeti los levantó del suelo con suavidad y firmeza, acunó a cada uno en la parte de dentro de un codo y se alejó dando amplios pasos por la nieve y los árboles.
—Cómodo, ¿eh? —dijo Lu-Tze al cabo de un rato—. Su lana está hecha de alguna manera a base de piedra alargada, pero es bastante cómoda.
No vino ninguna respuesta del otro brazo.
—Pasé una temporada con los yetis —dijo Lu-Tze—. Una gente asombrosa. Me enseñaron un par de cosas. Cosas valiosas. ¿Porque acaso no está escrito: «Nunca te acostarás sin saber una cosa más»?
Reinó el silencio, una especie de silencio huraño y deliberado.
—Yo me consideraría afortunado si fuera un chico de tu edad y me estuviera llevando a cuestas un yeti de verdad. En nuestro valle hay mucha gente que nunca ha visto ninguno. Claro, es que ya no se acercan tanto a los asentamientos. Desde que se propagó el rumor ese sobre sus pies.
A Lu-Tze le dio la impresión de que estaba tomando parte en un diálogo de una sola persona.
—¿Hay algo que quieras decir? —preguntó.
—Bueno, pues de hecho, sí, sí lo hay, ya que sacas el tema —replicó Lobsang—. ¡Antes me has dejado todo el trabajo a mí! ¡No tenías intención de hacer nada!
—Me estaba asegurando de que me prestaban toda su atención —dijo Lu-Tze con tranquilidad.
—¿Por qué?
—Para que no te prestaran toda su atención a ti. Confiaba del todo en tu destreza, por supuesto. Un buen maestro le da al alumno la oportunidad de demostrar sus habilidades.
—¿Y qué habrías hecho si yo no hubiera estado ahí, por favor?
—Sí, probablemente algo así —dijo Lu-Tze.
—¿Qué?
—Pero me imagino que habría encontrado alguna forma de usar su estupidez contra ellos —dijo Lu-Tze—. Por lo general suele haberla. ¿Tienes algún problema con esto?
—Bueno, yo solamente… yo pensaba… bueno, es que pensaba que me ibas a enseñar más, eso es todo.
—Te estoy enseñando cosas todo el tiempo —respondió Lu-Tze—. Es posible que no las estés aprendiendo, claro.
—Oh, ya veo —dijo Lobsang—. Que pretencioso. ¿Vas a intentar enseñarme algo sobre este yeti, entonces? ¿Y por qué me has hecho traer una espada?
—Vas a necesitar la espada para aprender algo de los yetis —dijo Lu-Tze.
—¿Cómo?
—Dentro de unos minutos encontraremos un buen sitio para parar y entonces le puedes cortar la cabeza a este. ¿Le parece bien a usted, señor?
—Saaa. Claro —dijo el yeti.
* * *
En el Segundo Pergamino de Wen el Eternamente Sorprendidose puede leer la historia de un día en que el aprendiz Clodpool, que estaba de un humor rebelde, se acercó a Wen y le habló como sigue:
—Maestro, ¿qué diferencia hay entre un sistema humanístico y monástico de creencias en el que se busca la sabiduría por medio de un sistema aparentemente absurdo de preguntas y respuestas, y un montón de palabrería mística improvisada sobre la marcha?
Wen consideró la cuestión durante algún tiempo, y por fin dijo:
—¡Un pez!
Y Clodpool se alejó, satisfecho.
Tic
El Código de los Igors era muy estricto.
No Llevar Nunca la Contraria. No formaba parte del trabajo de un Igor decir cosas como «No, zeñor, ezo ez una arteria». El amo siempre tenía razón.
No Quejarse Nunca. Un Igor nunca diría: «¡Pero zi ezo eztá a doz mil kilómetroz de aquí!».
No Hacer Nunca Comentarios Personales. A ningún Igor se le ocurriría decir cosas como: «Yo de uzted me haría mirar eza riza, la verdad».
Y Nunca, Nunca Hacer Preguntas. Cierto, Igor sabía que el Código se refería a no hacer nunca preguntas GRANDES. «¿Le apetecería al zeñor una taza de té ahora?» no tenía nada de malo, pero «¿Para qué necezita uzted un centenar de vírgenez?» o «¿Dónde quiere que encuentre un cerebro a eztaz horaz de la noche?» sí que lo tenían. Los Igors se encomendaban a un servicio leal, fiable y discreto con una sonrisa, o por lo menos con una especie de mueca torcida, o tal vez solo con una cicatriz curvada en el sitio adecuado[12].
Y es por eso que Igor se estaba preocupando. Las cosas iban mal, y cuando un Igor piensa eso, es que van mal de verdad. Sin embargo, encerraba gran dificultad hacerle entender esto a Jeremy sin quebrantar el Código. Igor se sentía cada vez más incómodo trabajando con alguien tan descarnadamente cuerdo. Pese a todo, lo seguía intentando.
—Nueztra cliente va a venir otra vez ezta mañana —dijo, mientras contemplaban cómo crecía otro cristal más en su solución. Y sé que ya lo sabes, pensó, porque te has alisado el pelo con jabón y te has puesto una camisa limpia.
—Sí —dijo Jeremy—. Ojalá pudiéramos informar de más progresos. Sin embargo, estoy seguro de que ya casi lo tenemos.
—Zí, ez muy ecztraño, ¿verdad? —dijo Igor, aprovechando el pie de entrada.
—¿Extraño, dices?
—Llámeme tonto zi quiere, zeñor, pero a mí me parece que cada vez que eztamoz a punto de alcanzar el éczito noz hace una vizita la dama, y en cuanto ze va ze noz prezentan nuevaz dificultadez.
—¿Qué es lo que estás sugiriendo, Igor?
—¿Yo, zeñor? No zoy nada dado a hacer zugerenciaz, zeñor. Pero la última vez ze noz rajó parte de la matriz divizoria.
—¡Ya sabes que pienso que se debió a la inestabilidad dimensional!
—Zí, zeñor, zí.
—¿Por qué me estás mirando con esa expresión rara, Igor?
Igor se encogió de hombros. Es decir, un hombro estuvo momentáneamente tan alto como el otro.
—Va a juego con la cara, zeñor.
—No tiene sentido que nos pague tan bien y luego se dedique a sabotear nuestro proyecto, ¿verdad? ¿Por qué lo iba a hacer?
Igor vaciló. Ahora estaba acorralado con la espalda contra el código.
—Todavía me eztoy preguntando zi ella no zerá máz de como ze azemeja.
—¿Perdona? Eso no lo he entendido.
—Me pregunto zi podemoz confiar en ella, zeñor —dijo Igor con paciencia.
—Anda, vete a calibrar el resonador de complejidad, ¿quieres?
Refunfuñando, Igor obedeció.
La segunda vez que Igor la había seguido, su benefactora había ido a un hotel. Al día siguiente se había dirigido a una casa enorme en el Camino de los Reyes, donde la había recibido un hombre grasiento que le había entregado la llave dándose grandes aires teatrales. Igor había seguido al hombre aceitoso de vuelta a su oficina en una calle cercana, donde —debido a que a un hombre con la cara llena de suturas se le ocultan muy pocas cosas— había descubierto que ella acababa de pagar el alquiler con un barrote enorme de oro.
Después de aquello, Igor había recurrido a una antigua tradición de Ankh-Morpork y había pagado a alguien para que siguiera a lady Lejean. Había bastante oro en el taller, los dioses lo sabían, y el amo no mostraba ningún interés por él.
Lady Lejean fue a la ópera. Lady Lejean fue a galerías de Lady Lejean estaba viviendo la vida a lo grande. Salvo que lady Lejean, por lo que pudo determinar Igor, nunca visitaba ningún restaurante ni se hacía llevar comida a casa.
Lady Lejean estaba tramando algo. Igor se había dado cuenta de aquello enseguida. Además, lady Lejean no figuraba ni en la Nobleza de Twurp ni en el Almanac de Gothick ni en ninguno de los otros libros de referencia que Igor había consultado como medida rutinaria, y eso significaba que tenía algo que ocultar. Por supuesto, él había trabajado para amos que de vez en cuando tenían muchísimo que ocultar, a veces en hoyos profundos a medianoche. Pero aquella situación era moralmente distinta por dos razones. La mujer no era su ama, pero Jeremy sí, y allí era donde residía su lealtad. E Igor había decidido que aquello era moralmente distinto.
Ahora llegó adonde estaba el reloj de cristal.
Parecía casi terminado. Jeremy había diseñado un mecanismo para detrás de la esfera e Igor lo había hecho fabricar, todo en cristal. No tenía nada en absoluto que ver con el otro mecanismo, el que se entreveía por detrás del péndulo y ocupaba una cantidad desconcertantemente pequeña de espacio ahora que estaba montado. Había bastantes de sus partes que ya no compartían el mismo conjunto de dimensiones que el resto. Pero el reloj tenía una esfera, y toda esfera necesita manecillas, de manera que el péndulo de cristal oscilaba y las manecillas de cristal se movían y daban la hora normal y cotidiana. El tictac tenía un ligero matiz parecido a una campana, como si alguien estuviera dando golpecitos con la uña a una copa de vino.
Igor se miró las manos de segunda mano. Estaban empezando a preocuparle. Ahora que el reloj de cristal ya parecía un reloj, cada vez que se acercaba a él se le echaban a temblar.
Tac
Nadie se estaba fijando en cómo Susan se dedicaba a hojear un montón de libros en la biblioteca del Gremio de Historiadores. De vez en cuando tomaba nota de algo.
No sabía si aquel otro don suyo también provenía de la Muerte, pero ella siempre decía a los niños que tenían un ojo vago y un ojo trabajador. Había dos maneras de ver el mundo. El ojo vago solamente captaba la superficie. El ojo trabajador la atravesaba y veía la realidad de debajo.
Pasó página.
Vista con su ojo trabajador, la historia era verdaderamente extraña. Las cicatrices destacaban con toda claridad. La historia del país de Efebia era desconcertante, por ejemplo. O bien sus filósofos más famosos tenían vidas muy largas, o bien heredaban los nombres de sus predecesores, o bien a la historia de allí se le habían cosido pedazos añadidos. La historia de Omnia era un desastre absoluto. Se habían plegado dos siglos para encajarlos en uno solo, a juzgar por lo que se veía, y era únicamente gracias a la mentalidad de los omnianos, cuya religión ya de por sí mezclaba pasado y futuro con el presente, que aquello podía haber pasado desapercibido.
¿Y qué pasaba con el Valle de Koom? Todo el mundo sabía que allí había tenido lugar una famosa batalla entre enanos y trolls y mercenarios de ambos bandos, pero ¿cuántas batallas había habido en realidad? Los historiadores explicaban que el valle se encontraba en el punto idóneo del territorio en disputa para convertirse en el escenario favorito de todos los enfrentamientos, pero era igual de fácil pensar —al menos si se tenía un abuelo llamado Muerte— que cierto trozo que casualmente encajaba bien había sido soldado a la historia en varias ocasiones, de manera que varias generaciones distintas habían pasado una y otra vez por el mismo desastre estúpido, gritando «¡Recordad el Valle de Koom!» cada vez que lo hacían[13].
Había anomalías por todas partes.
Y nadie se había dado cuenta.
Algo había que reconocerles a los humanos. Tenían uno de los poderes más extraños del universo. Hasta su abuelo había hecho algún comentario al respecto. Ninguna otra especie de ninguna parte del mundo había inventado el aburrimiento. Tal vez fuera el aburrimiento, y no la inteligencia, lo que los había impulsado hacia arriba por la escala evolutiva. Los trolls y los enanos también tenían aquella extraña capacidad de contemplar el universo y pensar: «Vaya, todo igual que ayer, qué aburrido. Me pregunto qué pasará si estrello esta roca contra esa cabeza».
Y paralelamente había aparecido un poder asociado, el de convertir las cosas en normales. El mundo experimentaba cambios tremendos, y al cabo de pocos días los humanos ya lo consideraban todo normal. Tenían una capacidad asombrosa de cerrar sus sentidos y olvidarse de lo que no encajaba. Se contaban a sí mismos pequeñas historias para dar una explicación a lo inexplicable, para hacer que las cosas fueran normales.
Esto se les daba especialmente bien a los historiadores. Si de pronto parecía que no había pasado apenas nada en el siglo XIV, ellos intervenían con veinte teorías distintas. Ni una de ellas consistía en que la mayor parte del tiempo había sido recortado para pegarlo en el siglo XIX, donde el Accidente no había dejado el bastante tiempo coherente para todo lo que debía pasar, puesto que solamente cuesta una semana inventar la collera del caballo.
Los Monjes de la Historia habían hecho bien su trabajo, pero su mayor aliado era la capacidad humana de pensar de forma narrativa. Y los humanos habían estado a la altura de las circunstancias. Decían cosas como «¿Ya es jueves? Me ha pasado la semana volando» y «Últimamente parece que el tiempo pasa más deprisa» y «Parece que fue ayer…».
Sin embargo, algunas cosas permanecieron.
Los Monjes habían borrado meticulosamente el momento en que el Reloj de Cristal se había puesto en marcha. Lo habían extraído quirúrgicamente de la historia. O casi…
Susan volvió a coger los Cuentos de hadas grimosos. Sus padres no le habían comprado libros como aquel cuando era niña. Habían intentado criarla de forma normal. Sabían que no es del todo buena idea que los humanos se acerquen demasiado a la Muerte. Le habían enseñado que los hechos son más importantes que las fantasías. Y luego ella había crecido y había descubierto que las verdaderas fantasías no eran el Jinete Pálido ni el Hada de los Dientes ni los hombres del saco: todos ellos eran hechos reales. La gran fantasía era que el mundo era un lugar donde a la tostada no le importaba si caía por el lado de la mantequilla o no, donde la lógica era sensata y donde se podía hacer que las cosas no hubieran pasado.
Algo como el Reloj de Cristal había sido demasiado grande para esconderlo. Se había filtrado por los laberintos oscuros y ocultos de la mente humana y se había convertido en un cuento popular. Se le había intentado aplicar una capa de azúcar y espadas mágicas, pero su verdadera naturaleza seguía acechando como un rastrillo en un jardín lleno de maleza, listo para alzarse al toque de un pie desprevenido.
Ahora alguien estaba pisándolo de nuevo, y lo importante, el punto crucial, era que la barbilla con la que iba a impactar al levantarse pertenecía a…
… alguien como yo.
Susan se quedó un rato sentada mirando la nada. A su alrededor, los historiadores trepaban por las escaleras de mano de la biblioteca, colocaban libros con torpeza en sus atriles y en general reconstruían la imagen del pasado para adecuarla a la visión de hoy en día. De hecho, uno de ellos estaba buscando sus gafas.
El Tiempo tenía un hijo, pensó ella, alguien que camina por el mundo.
Hubo un hombre con una devoción tan intensa por el estudio del tiempo que, para él, el tiempo se hizo real. Aprendió cómo funcionaba el tiempo y el Tiempo se fijó en él, según había dicho la Muerte. Allí hubo algo parecido al amor.
Y el Tiempo tuvo un hijo.
¿Cómo? Susan tenía la clase de mente capaz de agriar cualquier narración con una pregunta así. El Tiempo y un hombre mortal. ¿Cómo habían podido…? Bueno, en fin, ¿cómo?
Y luego pensó: mi abuelo es la Muerte. Adoptó a mi madre. Mi padre fue aprendiz suyo por una temporada. Eso es lo único que pasó. Los dos eran humanos y yo aparecí de la forma normal. No tiene ningún sentido que yo sea capaz de atravesar paredes y vivir fuera del tiempo y ser un poquito inmortal, y sin embargo lo soy, o sea que este no es un ámbito donde la lógica ni, seamos honestos, la biología básica, tengan ningún papel que interpretar.
De todas formas, el tiempo está creando constantemente el futuro. El futuro contiene cosas que no existían en el pasado. Un pequeño bebé tendría que ser fácil para algo… para alguien que reconstruye el universo una vez a cada instante.
Susan suspiró. Y había que recordar que el Tiempo probablemente no fuera tiempo, de la misma manera que la Muerte no era exactamente lo mismo que la muerte y Guerra no era exactamente lo mismo que la guerra. Ella había conocido a Guerra, un hombre grande y gordo con un sentido del humor poco apropiado y cierta costumbre de perder el hilo, y estaba claro que él no asistía en persona a cada pequeño altercado. No le caía bien Peste, que la miraba raro, y Hambre era un tipo raro y consumido. Ninguno de ellos dirigía sus… llamémoslas sus disciplinas. Lo que hacían era personificarlas.
Dado que ella había conocido al Hada de los Dientes, al Pato del Pastel del Alma y al Viejo Hombre Problema, a Susan le asombraba el hecho de haber crecido casi humana, prácticamente normal.
Mientras miraba sus notas sin verlas, el pelo se le soltó del moño y adoptó su posición por defecto, que era la del pelo de alguien que acaba de tocar algo altamente eléctrico. Se le extendió alrededor de la cabeza como una nube, con una veta negra de pelo casi normal.
El abuelo podía ser un destructor supremo de mundos y la verdad final del universo, pero eso no quería decir que no se tomara interés por la gente de a pie. Tal vez fuera también el caso del Tiempo.
Sonrió.
Decían que el Tiempo no esperaba a ningún hombre.
Tal vez ella había esperado a uno, en una ocasión.
Susan fue consciente de que alguien la estaba mirando, se dio la vuelta y vio que la Muerte de las Ratas estaba observándola a través de la lente de las gafas que pertenecían al hombre vagamente despistado que las buscaba en el otro extremo de la sala. Posado encima de un busto largo tiempo olvidado de un antiguo historiador, el cuervo se estaba acicalando.
—¿Qué? —dijo ella.
¡IIIC!
—Ah, con que sí ¿eh?
Un hocico abrió las puertas de la biblioteca y entró un caballo blanco. Entre los aficionados a los caballos hay una costumbre terrible de llamar «grises» a los caballos blancos, pero incluso un miembro de esa fraternidad patizamba habría tenido que admitir que aquel caballo, por lo menos, era blanco: no tan blanco como la nieve, que es de un blanco muerto, pero sí blanco como la leche, que está viva. La brida y las riendas eran negras, y también lo era la silla de montar, pero en cierto sentido todo ello era un puro adorno. Si el caballo de la Muerte se inclinaba por dejar que lo montaras, entonces permanecías montado, con o sin silla. Y no había límite superior al número de personas que podía cargar. Al fin y al cabo, a veces las plagas tenían lugar de repente.
Los historiadores no le prestaron atención. Los caballos no entraban en las bibliotecas.
Susan montó. Había muchas veces en que deseaba haber nacido completamente humana y del todo normal, pero lo cierto era que en cualquier momento renunciaría a todo…
… salvo a Binky.
Un instante más tarde, cuatro huellas de cascos de caballo resplandecieron como plasma en el aire de encima de la biblioteca y luego se desvanecieron.
Tic
El crunch-crunch de los pies del yeti sobre la nieve y el viento eterno de las montañas eran los únicos sonidos.
Entonces Lobsang dijo:
—Con eso de «cortarle la cabeza», ¿te refieres literalmente a…?
—Separar la cabeza del cuerpo —dijo Lu-Tze.
—Y… —dijo Lobsang, todavía con el tono de alguien que está explorando cuidadosamente hasta el último recodo de la cueva embrujada— ¿a él no le importa?
—Bueeeno, es un incordio —dijo el yeti—. Un poco truco de fieeesta. Pero no hay probleeema, si sirve de ayuuuuda. El barredor siempre ha sido buen amiiigo nuestro. Le debemos favooores.
—He intentado enseñarles la Senda —apuntó Lu-Tze con orgullo.
—Saaa. Muy útil. «Cafetería limpia mal café da» —dijo el yeti.
La curiosidad pugnó con el enfado en la mente de Lobsang y venció.
—¿Qué me he perdido aquí? —dijo—. ¿Es que no se muere usted?
—¿Que no me mueeero? ¿Si me cortan la cabeeeza? ¡Menuda risa! Jo. Jo —dijo el yeti—. Claro que me muero. Pero no es una transaccióooon tan considerable.
—Tardamos años enteros en averiguar a qué se dedicaban los yetis —admitió Lu-Tze—. Sus bucles estuvieron descontrolándonos el Mandala hasta que el abad averiguó la forma de tenerlos en cuenta. Se han extinguido tres veces.
—Tres veces, ¿eh? —dijo Lobsang—. Son muchas extinciones, tres. Caramba, la mayoría de especies solamente lo consiguen una vez, ¿verdad?
Ahora el yeti se estaba adentrando en bosques más altos, de pinos vetustos.
—Este es un buen lugar —dijo Lu-Tze—. Déjenos en el suelo, señor.
—Y le rebanaremos la cabeza —añadió Lobsang débilmente—. ¿Qué estoy diciendo? ¡Yo no le voy a cortar la cabeza a nadie!
—Ya le has oído decir que no le importa —dijo Lu-Tze mientras él los dejaba suavemente en el suelo.
—¡Esa no es la cuestión! —se acaloró Lobsang.
—Es su cabeza —señaló Lu-Tze.
—¡Pero a mí sí me importa!
—Oh, bueno, si es así —dijo Lu-Tze—, ¿acaso no está escrito: «Si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú mismo»?
—Saaa, está escriiiito —dijo el yeti.
Lu-Tze le quitó la espada de la mano a Lobsang. La sostuvo con cautela, como alguien poco acostumbrado a las armas. El yeti se arrodilló, solícito.
—¿Está usted al día? —preguntó Lu-Tze.
—Saaa.
—¡No me puedo creer que lo vayas a hacer de verdad! —dijo Lobsang.
—Interesante —dijo Lu-Tze—. La señora Cosmopilita dice: «Ver para creer» y, por extraño que parezca, el gran Wen dijo: «¡He visto y ahora creo!».
Hizo bajar la espada y le cortó la cabeza al yeti.
Tac
Se oyó un sonido parecido al de una col al ser partida por la mitad, y a continuación cayó en la cesta una cabeza entre aplausos y gritos de «¡Oh, caramba, buen trabajo!» procedentes del público. La ciudad de Quirm era un lugar agradable, pacífico y respetuoso con la ley, y el concejo municipal la mantenía así por medio de una política penal que combinaba el máximo de disuasión con el mínimo de reincidencia.
¿AGARRADOR «CARNICERO» LISTOSO?
El difunto Agarrador se frotó el cuello.
—¡Exijo que se repita el juicio! —exclamó.
PUEDE QUE NO SEA BUEN MOMENTO, dijo la Muerte.
—Es completamente imposible que fuera asesinato, porque el… —El alma del Agarrador Listoso se tanteó los bolsillos espectrales en busca de un pedazo de papel fantasmal, lo desplegó y continuó hablando, con la voz de aquellos para quienes la palabra escrita es un escarpado sendero cuesta arriba—… porque el e-qui-librio de mi mente estaba tras… trosstornado.
¿AH, SÍ?, dijo la Muerte. Siempre le parecía mejor dejar que los difuntos recientes se desahogaran.
—Sí, porque yo tenía unas ganas brutales de matar al tipo, ¿vale? Y no me dirás tú que eso es tener la mente bien, ¿verdad? Además, era un enano, así que no creo que cuente como homicidio.
TENGO ENTENDIDO QUE ERA EL SÉPTIMO ENANO QUE MATABA USTED, dijo la Muerte.
—Tengo mucha tendencia a estar trosstornado —dijo Agarrador—. De verdad, aquí la única víctima soy yo. Lo único que me hacía falta era un poco de comprensión, alguien que viera las cosas con mi punto de vista durante cinco minutos…
¿CUÁL ERA EL PUNTO DE VISTA DE USTED?
—Que todos los enanos se merecen una buena paliza, opino yo. Oye, tú eres la Muerte, ¿verdad?
CIERTAMENTE, SÍ.
—¡Soy un gran admirador tuyo! Siempre he querido conocerte, ¿sabes? Tengo un tatuaje de ti en el brazo, fíjate. Lo hice yo mismo.
El desorientado Agarrador se giró al oír los cascos de un caballo. Una joven vestida de negro, completamente inadvertida por el público que se encontraba congregado en torno a los tenderetes de comida, las paradas de souvenirs y la guillotina, se les acercó a lomos de un enorme semental blanco.
—¡Y hasta tienes una moza de establo! —dijo Agarrador—. ¡A eso sí que le llamo yo estilo! —Y tras decir esto se esfumo.
QUÉ PERSONA TAN CURIOSA, dijo la Muerte. AH, SUSAN. GRACIAS POR VENIR. EL CERCO DE NUESTRA BÚSQUEDA SE ESTRECHA.
—¿Nuestra búsqueda?
TU BÚSQUEDA, EN REALIDAD.
—Ah, o sea que ahora es solamente mía.
YO TENGO OTRO ASUNTO QUE ATENDER.
—¿Más importante que el fin del mundo?
OCURRE QUE ES EL FIN DEL MUNDO. LAS NORMAS DICTAN QUE LOS JINETES DEBEN CABALGAR.
—¿Esa vieja leyenda? ¡Pero tú no tienes por qué hacer caso!
ES UNA DE MIS FUNCIONES. TENGO QUE OBEDECER LAS NORMAS.
—¿Por qué? Ellos las están quebrantando.
LAS ESTÁN BURLANDO. HAN ENCONTRADO UNA LAGUNA. YO NO TENGO ESA CLASE DE IMAGINACIÓN.
Aquello era como Jason y la Batalla por el Armario de las Manualidades, se dijo a sí misma Susan. Uno aprendía pronto que «ninguno de vosotros podéis abrir la puerta del armario de las manualidades» era una prohibición que un niño de siete años simplemente no iba a entender. Había que pensar de verdad y reformularla en términos más inmediatos, como por ejemplo: «¡Nadie, Jason, en ningún caso, no, ni siquiera si ha oído a alguien gritar pidiendo ayuda, nadie… ¿estás prestando atención, Jason?… puede abrir la puerta del armario de las manualidades, ni tampoco caerse por casualidad sobre el picaporte y que se abra, ni amenazar con robarle el osito de peluche a Richenda si ella no abre la puerta del armario de las manualidades, ni tampoco estar cerca cuando un viento misterioso salga de la nada y haga que la puerta se abra sola, en serio, que se ha abierto sola de verdad, ni tampoco de ninguna manera abrirla, provocar que se abra, pedirle a alguien que la abra, ponerse a dar saltos encima del tablón suelto del suelo para que se abra ni tampoco buscar de ninguna otra manera la posibilidad de entrar en el armario de las manualidades, ¡Jason!».
—Una laguna —dijo Susan.
SÍ.
—Bueno, ¿y tú no puedes encontrar otra o qué?
SOY EL SEGADOR. NO CREO QUE A LA GENTE LE ENTUSIASME QUE ME PONGA… CREATIVO. LO QUE QUERRÁN ES QUE DESEMPEÑE LA TAREA QUE ME HA SIDO ASIGNADA EN ESTOS MOMENTOS, POR COSTUMBRE Y POR PRÁCTICA.
—¿Y ya está? ¿Cabalgar sin más?
SÍ.
—¿Adónde?
A TODAS PARTES, CREO. ENTRETANTO, VAS A NECESITAR ESTO.
La Muerte le dio un biómetro.
Era uno de los especiales, ligeramente más grande de lo normal. Ella lo cogió de mala gana. Parecía un reloj de arena, pero todas aquellas motitas resplandecientes que caían por su cuello eran segundos.
—Ya sabes que no me gusta hacer… todo eso de la guadaña —dijo—. No es… ¡Eh, esto pesa un montón!
ES LU-TZE, UN MONJE DE LA HISTORIA. OCHOCIENTOS AÑOS DE EDAD. TIENE UN APRENDIZ. ESO HE AVERIGUADO. PERO NO LO PUEDO SENTIR Y NO LO PUEDO VER. ÉL ES EL OBJETIVO. BINKY TE LLEVARÁ HASTA EL MONJE Y TÚ ENCONTRARÁS AL CHICO.
—¿Y entonces qué?
SOSPECHO QUE ÉL NECESITARÁ A ALGUIEN. CUANDO LO HAYAS ENCONTRADO, DEJA IR A BINKY. ME VA A HACER FALTA.
Los labios de Susan se movieron mientras un recuerdo colisionaba con un pensamiento.
—¿Para salir a cabalgar? —dijo—. ¿Estás hablando de verdad sobre el Apocalipsis? ¿Lo dices en serio? ¡Pero si ya nadie cree en esas cosas!
YO SÍ.
Susan se quedó boquiabierta.
—¿De verdad lo vas a hacer? ¿Sabiendo todo lo que sabes?
La Muerte dio unas palmaditas a Binky en el hocico.
SÍ, dijo.
Susan echó a su abuelo una mirada de reojo.
—Un momento, hay truco, ¿cierto? Estás tramando alguna cosa y ni siquiera me lo vas a explicar a mí, ¿verdad? No irás a esperar sin más a que el mundo se acabe y después celebrarlo, ¿a que no?
CABALGAREMOS.
—¡No!
NO DIRÁS A LOS RÍOS QUE NO FLUYAN. NO LE DIRÁS AL SOL QUE NO BRILLE. NO ME DIRÁS A MÍ LO QUE TENGO QUE HACER Y LO QUE NO.
—Pero es tan… —La expresión de Susan cambió, y la Muerte se estremeció—. ¡Pensé que te importaba!
TOMA ESTO TAMBIÉN.
Sin quererlo, Susan cogió un biómetro más pequeño que le ofrecía su abuelo.
PUEDE QUE QUIERA HABLAR CONTIGO.
—¿Y quién es?
LA COMADRONA, dijo la Muerte. AHORA… ENCUENTRA AL HIJO, y se esfumó.
Susan se quedó mirando los biómetros que tenía en las manos. ¡Ya te lo ha hecho otra vez!, se gritó a sí misma. No tienes por qué hacerlo, puedes dejar esto en el suelo y regresar al aula y volver a ser normal, y sabes perfectamente que no lo harás, y él también lo sabe…
¿IIIC?
La Muerte de las Ratas se había sentado entre las orejas de Binky, agarraba un rizo de su crin blanca y daba la impresión general de estar ansioso por partir. Susan levantó la mano para tirarlo de un bofetón y entonces se detuvo. Lo que hizo en cambio fue ponerle los pesados biómetros en las patas a la rata.
—Haz algo útil —dijo, agarrando las riendas—. ¿Por qué estoy haciendo esto?
IIIC.
—¡No tengo una naturaleza bondadosa!
Tic
Sorprendentemente, no manó mucha sangre. La cabeza se alejó rodando por la nieve y el cuerpo se desplomó lentamente hacia delante.
—Ahora has matado… —empezó a decir Lobsang.
—Un segundo —dijo Lu-Tze—. En cualquier momento…
El cuerpo decapitado se esfumó. El yeti arrodillado giró la cabeza hacia Lu-Tze, parpadeó y dijo:
—Ha escocido un pooooco.
—Lo siento. —Lu-Tze se giró hacia Lobsang—. ¡Ahora aférrate a ese recuerdo! —le ordenó—. Intentará desaparecer, pero tú estás adiestrado. Tienes que continuar recordando que has visto algo que ahora no ha pasado, ¿lo entiendes? ¡Recuerda que el tiempo es mucho menos inflexible de lo que la gente cree, si tienes la mente clara! ¡Esto solo es una pequeña lección! ¡Ver para creer!
—¿Cómo ha hecho eso?
—Buena pregunta. Pueden guardar su vida hasta cierto punto y regresar a él si los matan —dijo Lu-Tze—. Cómo lo hacen… bueno, el abad se pasó casi una década entera averiguándolo. Tampoco es que nadie más lo pueda entender. Hay mucha cuántica de por medio. —Le dio una calada a su perpetuamente maloliente cigarrillo—. Deben de ser unas averiguaciones bien buenas, si no las puede entender nadie más[14].
—¿Cómo anda últimamente el abaaaad? —preguntó el yeti, incorporándose otra vez y levantando en volandas a los peregrinos.
—Le están saliendo los dientes.
—Ah. La reencarnación shiempre trae probleeemas —dijo el yeti, emprendiendo otra vez aquellas largas zancadas suyas que se comían las distancias.
—Lo peor son los dientes, dice él. Siempre están viniendo o yéndose.
—¿A qué velocidad estamos yendo? —dijo Lobsang.
Las zancadas del yeti se parecían más bien a una serie continua de saltos de un pie al otro. Sus largas piernas tenían tanta elasticidad que los aterrizajes no causaban más que una leve sensación de balanceo. Resultaba casi relajante.
—Me imagino que debemos de estar yendo a cincuenta kilómetros por hora más o menos, tiempo de reloj —dijo Lu-Tze—. Descansa un poco. Por la mañana estaremos en lo alto de Cabeza de Cobre. Después ya es todo cuesta abajo.
—Regresar de entre los muertos… —murmuró Lobsang.
—Es más bien no llegar nunca a estar entre ellos de verdad —dijo Lu-Tze—. Yo los he estudiado un poco, pero… bueno, a menos que te venga incorporado hay que aprender a hacerlo, ¿y quién querría jugársela a que le salga bien a la primera? Es peliagudo. Habría que estar desesperado. Espero no estar nunca tan desesperado.
Tac
Susan reconoció desde el aire el país de Lancre, una pequeña cuenca de bosques y campos apostada como un nido en el borde de las Montañas del Carnero. Y encontró también la cabaña, que no era el tipo de casa de bruja con la chimenea retorcida y pinta de estercolero que habían popularizado los Cuentos de hadas grimosos y otros libros, sino una casa nuevecita, con la paja del tejado reluciente y un jardín frontal bien manicurado.
Alrededor de un estanque diminuto había más ornamentos —gnomos, setas, conejitos de color rosa, ciervos de ojos enormes— de los que habría permitido ningún jardinero sensato. Susan divisó un gnomo pintado de colores vivos que estaba pese… No, lo que tenía en la mano no era una carta, ¿verdad? Pero una agradable ancianita no pondría nada como aquello en su jardín, ¿verdad? ¿Verdad?
Susan era lo bastante lista como dar la vuelta hacia la parte de atrás, puesto que las brujas eran alérgicas a las puertas principales. Le abrió la puerta una mujer bajita, gorda y de mejillas sonrosadas, cuyos ojillos parecidos a pasas decían: ajá, ese es mi gnomo, claro que sí, y da las gracias a que solamente esté echando una meadita en el estanque.
—¿Señora Ogg? ¿La comadrona?
Hubo una pausa antes de que la señora Ogg dijera:
—La mismísima.
—No me conoce usted, pero… —empezó Susan, y se dio cuenta de que la señora Ogg no la miraba a ella sino a Binky, que esperaba junto a la cerca. La mujer era bruja, al fin y al cabo.
—Tal vez sí que te conozco —dijo la señora Ogg—. Claro que si acabas de robar ese caballo, no tienes ni idea del lío en que te has metido.
—Lo he cogido prestado. El propietario es… mi abuelo.
Hubo otra pausa, y resultaba desconcertante cómo aquellos ojitos amigables podían hundirse en los tuyos como taladros.
—Será mejor que entres —dijo la señora Ogg.
El interior de la cabaña estaba igual de limpio y nuevo que el exterior. Las cosas relucían, y había muchas para relucir. El lugar era un templo a los adornos de porcelana de mala calidad pero pintados con entusiasmo, que ocupaban hasta la última superficie plana. El poco espacio que quedaba estaba lleno de retratos enmarcados. Dos mujeres de aspecto agobiado se dedicaban a sacar brillo y quitar el polvo.
—Tengo compañía —dijo la señora Ogg en tono severo, y las mujeres se marcharon con tanta presteza que la palabra «huyeron» no habría estado fuera de lugar.
»Mis nueras —dijo la señora Ogg, sentándose en un mullido sillón que con el paso de los años había acomodado su forma a la de ella—. Les gusta ayudar a una pobre ancianita que está toda sola en el mundo.
Susan contempló los retratos. Si eran todos parientes suyos, entonces la señora Ogg era la comandante de un ejército. Pillada en flagrante mentira, la señora Ogg continuó hablando sin vergüenza alguna:
—Siéntate, muchacha, y dime qué te preocupa. Se está haciendo el té.
—Quiero saber algo.
—La mayoría de la gente quiere —dijo la señora Ogg—. Y por mí, pueden seguir queriendo.
—Quiero saber de… un nacimiento —perseveró Susan.
—¿Ah, sí? Bueno, he hecho cientos de partos. Miles, probablemente.
—Me imagino que este sería difícil.
—Muchos lo son —replicó la señora Ogg.
—De este se acordará. No sé cómo empezó, pero me imagino que un desconocido llamaría a su puerta.
—¿Oh? —La cara de la señora Ogg se convirtió en un muro. Los ojos negros se clavaron en Susan como si fuera un ejército invasor.
—No me está ayudando usted, señora Ogg.
—Pues no, es verdad —dijo la señora Ogg—. Creo que he oído hablar de ti, señorita, pero no me importa quién seas, mira. Puedes ir a buscar al otro, si quieres. No creas que no lo he visto a él tampoco. También he estado en un montón de lechos de muerte. Pero los lechos de muerte son públicos, mayormente, y las camas de partos no. No si la señora no quiere que lo sean. Así que ve a buscar al otro, que yo le escupiré en un ojo.
—Esto es muy importante, señora Ogg.
—En eso tienes razón —dijo la señora Ogg con firmeza.
—No le sé decir cuánto tiempo hace. Puede que fuera la semana pasada, incluso. El tiempo, esa es la clave.
Y allí estaba. La señora Ogg no era jugadora de póquer, por lo menos no contra alguien como Susan. Su mirada se desvió durante un instante minúsculo.
El sillón de la señora Ogg salió disparado hacia atrás en su intento por levantarse, pero Susan llegó antes a la repisa de la chimenea y agarró lo que había en ella, escondido a simple vista entre los adornos.
—¡Devuélveme eso! —gritó la señora Ogg, mientras la joven lo mantenía fuera de su alcance. Susan notó el poder de aquella cosa. Pareció latirle en la mano.
—¿Tiene usted alguna idea de lo que es, señora Ogg? —dijo, abriendo la mano para revelar los pequeños bulbos de cristal.
—¡Sí, es un reloj de cocina que no funciona! —La señora Ogg se dejó caer en su sillón tapizado, tan pesadamente que sus piernecitas se levantaron un momento del suelo.
—A mí me parece un día, señora Ogg. Un día entero de tiempo.
La señora Ogg miró a Susan y luego el pequeño reloj de arena que la joven tenía en la mano.
—Ya me daba en la nariz que tenía algo raro —dijo—. La arena no pasa al otro lado cuando le das la vuelta, ¿ves?
—Eso es porque aún no le hace falta que pase, señora Ogg. Tata Ogg pareció relajarse. Una vez más Susan se recordó a sí misma que estaba tratando con una bruja. Tenían tendencia a mantener el ritmo.
—Lo guardo porque fue un regalo —dijo la anciana—. Y además es bonito. ¿Qué dicen las letras que hay en el borde?
Susan leyó las palabras que había grabadas en la base metálica del biómetro: Tempus Redux. «Tiempo Devuelto».
—Ah, ahora se entiende —dijo la señora Ogg—. El hombre me dijo que me pagaría el tiempo que me debía.
—¿El hombre…? —preguntó Susan con voz suave.
Tata Ogg levantó la mirada, con los ojos en llamas.
—¡No intentes aprovecharte de mí solo porque estoy momentáneamente un poco alteradilla! —alzó la voz—. ¡No hay forma de pillar por la espalda a Tata Ogg!
Susan miró a la comadrona, y esta vez no con el ojo perezoso. Y ciertamente no había forma de pillar por la espalda a aquella mujer. Pero había otro camino: avanzar con la señora Ogg. El camino pasaba directamente por el corazón.
—Los chiquillos necesitan conocer a sus padres, señora Ogg —dijo—. Ahora más que nunca. El necesita saber quién es en realidad. No le va a ser fácil, y yo quiero ayudarle.
—¿Por qué?
—Porque me habría gustado que alguien me ayudara a mí —dijo Susan.
—Sí, pero la partería tiene sus reglas —acotó Tata Ogg—. No hay que decir lo que se ha dicho ni lo que has visto. No si la señora no quiere que lo digas.
La bruja se retorció incómoda en su sillón y se le ruborizó la cara. Quiere decírmelo, se dio cuenta Susan. Está desesperada por decírmelo. Pero tengo que jugar bien mis cartas, para que ella se lo pueda justificar a sí misma.
—No le estoy pidiendo nombres, señora Ogg, porque me imagino que no los conoce usted —continuó.
—Es verdad.
—Pero el niño…
—Mira, señorita, no debo hablarle ni a una sola alma viviente sobre…
—Si le sirve de algo, no estoy segura de ser una —dijo Susan. Miró un tiempo a la señora Ogg—. Pero lo entiendo. Tiene que haber reglas, ¿verdad? Gracias por su tiempo.
Susan se puso de pie y dejó sobre la mesa el día en conserva. Luego salió de la cabaña y cerró la puerta tras de sí. Binky seguía esperando junto a la cerca. Ella montó el caballo y solamente entonces oyó abrirse la puerta.
—Eso fue lo que él me dijo —dijo la señora Ogg—. Cuando me dio el reloj de cocina. «Gracias por su tiempo, señora Ogg», me dijo. Mejor será que entres otra vez, muchacha.
Tic
La Muerte encontró a la Peste en un hospicio de Nellofselek. A la Peste le gustaban los hospitales. En ellos siempre tenía algo que hacer.
En aquellos momentos estaba intentando quitar el letrero que había encima de un lavabo resquebrajado, que decía: «Por favor, lávense las manos». Levantó la vista.
—Ah, eres tú —dijo—. ¿Jabón? Ya les daré yo jabón.
HE LANZADO LA LLAMADA, dijo la Muerte.
—Oh. Sí. Ya. Sí-dijo la Peste, claramente avergonzado.
¿TODAVÍA TIENES TU CABALLO?
—Claro, pero…
TENÍAS UN BUEN CABALLO.
—Mira, Muerte… es que… mira, no es que no le vea sentido a lo que dices, pero… Uy, disculpa… —La Peste se hizo a un lado mientras una monja de hábito blanco, completamente ciega a los dos Jinetes, pasaba entre ellos. Pero él aprovechó la oportunidad para soltarle su aliento a la cara—. Solamente una gripe leve —aclaró, al ver la expresión de la Muerte.
ENTONCES PODEMOS CONTAR CONTIGO, ¿VERDAD?
—Para salir a cabalgar… Sí.
—Para el Gran Evento…
ES LO QUE SE ESPERA DE NOSOTROS.
—¿A cuántos de los demás tienes ya?
TÚ ERES EL PRIMERO.
—Hum…
La Muerte suspiró. Por supuesto, ya existía gran cantidad de enfermedades mucho antes de que llegaran los humanos. Pero se hacía evidente que eran los humanos quienes habían creado a la Peste. Eran unos auténticos genios para apiñarse todos juntos, para fisgonear en las selvas, para instalar el muladar tan cómodamente al lado del pozo. Por tanto, la Peste era parte humana, con todo lo que ello implicaba. Estaba asustado.
ENTIENDO, dijo.
—Tal como lo explicas…
¿TIENES MIEDO?
—Yo… me lo pensaré.
SÍ, NO ME CABE LA MENOR DUDA.
Tac
Un buen chorro de coñac cayó chapoteando en la taza del té de la señora Ogg. La bruja agitó la botella vagamente en dirección a Susan, con una mirada interrogativa.
—No, gracias.
—Bien. Bien. —Tata Ogg dejó la botella a un lado y dio un trago de coñac como si fuera cerveza.
»Un hombre llamó a mi puerta —comenzó—. Vino tres veces durante mi vida. La última vez fue, no sé, hace diez días o así. El mismo hombre todas las veces. Quería una comadrona…
—¿Hace diez días? —dijo Susan—. ¡Pero si el chico tiene por lo menos diecis…! —Se detuvo.
—Ah, lo has entendido —dijo la señora Ogg—. Ya he visto que eras lista. El tiempo no le importaba. El quería a la mejor comadrona. Y resulta que había oído hablar de mí pero no había cogido bien la fecha, igual que tú o yo nos podemos equivocar de puerta. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
—Más de lo que usted cree —admitió Susan.
—La tercera vez… —Otro trago de coñac—. Estaba un poco alterado —continuó la señora Ogg—. Así es como supe que era un hombre y nada más, pese a todo lo que pasó después. Fue porque estaba espantado, la verdad. Los padres embarazados se espantan casi siempre. No paraba de decirme que fuera con él de inmediato y que no había tiempo. El hombre tenía todo el tiempo del mundo, solo que no estaba pensando como era debido, porque los maridos nunca lo hacen cuando llega el momento. Se espantan porque este ha dejado de ser su mundo.
—¿Y qué pasó entonces? —dijo Susan.
—Que me subió a su, bueno, era como una de esas cuadrigas de la antigüedad, y me llevó a… —La señora Ogg vaciló—. He visto muchas cosas extrañas en la vida, por si no lo sabes —dijo, como si estuviera preparando el terreno para una revelación.
—Me lo creo.
—Era un castillo hecho de cristal. —La señora Ogg le dedicó a Susan una mirada que la desafiaba a no creerla. Susan decidió acelerar las cosas.
—Señora Ogg, uno de mis primeros recuerdos es ayudar a dar de comer al Caballo Pálido. ¿Sabe cuál le digo? El que está ahí fuera, el caballo de la Muerte. Se llama Binky. Así que por favor, no hay necesidad de parar. Prácticamente no hay límite a lo que puedo encontrar normal.
—Había una mujer… bueno, acabó habiendo una mujer —dijo la bruja—. ¿Te imaginas a alguien explotando en un millón de pedazos? Sí, supongo que puedes. Bueno, pues imagínate que pasa al revés. Hay una niebla y se pone a juntarse en el aire, y entonces, fuuum, aparece una mujer. Y luego, fuuum, otra vez niebla. Y todo el tiempo, ese ruido… —La señora Ogg pasó el dedo por el borde de la copa de coñac, haciéndola zumbar.
—¿Una mujer no paraba de… encarnarse y desaparecer otra vez? ¿Por qué?
—¡Porque estaba asustada, claro! Era su primera vez, ¿de acuerdo? —La señora Ogg sonrió—. Yo personalmente nunca he tenido problemas en ese sentido, pero he estado en un montón de partos en que a la chica le viene todo de nuevo y está aterrorizada y cuando llega el momento de remangarse, ya me entiendes, es un antiguo término de partería, la chica se pone a chillar y a insultar al padre, y para mí que daría lo que fuera por no estar ahí. Pues bueno, aquella mujer podía no estar ahí. Todo habría sido una chapuza increíble si no hubiera estado el hombre allí, resultó.
—¿El hombre que la llevó a usted?
—Era un poco extranjero, ¿sabes? Se parecía a la gente del Eje. Calvo como una bola de billar. Recuerdo haber pensado: «Parece usted joven, caballero, pero también parece que es joven desde hace muchísimo tiempo, si no ando muy equivocada». Normalmente yo no habría permitido ningún hombre allí, pero él se sentó y habló con ella en su jerigonza extranjera y le cantó unas canciones y le recitó pequeños poemas y la tranquilizó y ella regresó, apareciendo de la nada, y yo estaba lista y fue uno, dos y listos. Y entonces ella desapareció. Solo que seguía estando allí, creo. En el aire.
—¿Qué aspecto tenía ella? —preguntó Susan.
La señora Ogg le dedicó una Mirada.
—Tienes que recordar la perspectiva que tenía yo desde donde estaba sentada —dijo—. La clase de descripción que yo te puedo dar no es nada que alguien quisiera poner en un cartel, ya me entiendes. Y ninguna mujer tiene muy buen aspecto en esos momentos. Era joven, tenía el pelo negro… —La señora Ogg se rellenó la copa de coñac y aquello supuso que la pausa se prolongara un poco más—. Y también era vieja, si quieres saber la verdad. No vieja como yo. Quiero decir vieja. —Se quedó mirando fijamente el fuego—. Vieja como la oscuridad y las estrellas —dijo a las llamas.
—Al chico lo dejaron delante del Gremio de Ladrones —dijo Susan, para romper el silencio—. Supongo que pensaron que con un don así nunca le iba a pasar nada.
—¿Al chico? Ja. Dime, señorita… ¿por qué hablas de «él»?
Tic
Lady Lejean estaba siendo fuerte.
Nunca se había dado cuenta de lo mucho que a los humanos los controlaban sus cuerpos. Aquellas cosas agobiaban día y noche. Siempre tenían calor, o frío, o bien estaban vacíos, o demasiado llenos, o demasiado cansados…
La clave era la disciplina, estaba segura de ello. Los Auditores eran inmortales. Si ella era incapaz de decirle a su cuerpo qué hacer, es que no merecía tener uno. Los cuerpos eran una de las principales debilidades humanas.
Los sentidos, otra. Los Auditores tenían centenares de sentidos, dado que todo fenómeno posible debía ser presenciado y registrado. Ahora, sin embargo, ella solamente podía encontrar cinco a su disposición. Tendría que ser fácil lidiar con cinco, ¡pero es que estaban directamente conectados al resto del cuerpo! ¡No se limitaban a mandar información, también planteaban exigencias!
¡Había pasado junto a un tenderete que vendía carnes asadas y la boca le había empezado a salivar! ¡El sentido del olfato quería que el cuerpo comiera sin consultar con el cerebro! ¡Pero aquello no era lo peor! ¡El propio cerebro pensaba por su cuenta!
Eso era lo más duro. El saco de tejidos mojados que había detrás de los ojos funcionaba con independencia de su propietario. Captaba la información de los sentidos, lo contrastaba todo con la memoria y presentaba opciones. ¡A veces las partes ocultas del cerebro incluso luchaban por el control de la boca! ¡No es que los humanos fueran individuos, es que cada uno de ellos era un comité!
Algunos de los demás miembros del comité eran oscuros y rojos y completamente incivilizados. Se habían unido al cerebro antes de que llegara la civilización; algunos de ellos hasta se habían subido a bordo antes de que llegara la humanidad. ¡Y la parte que se encargaba del pensamiento conjunto tenía que luchar, en la oscuridad del cerebro, para obtener el voto de calidad!
Al cabo de poco más de dos semanas siendo humana, la entidad que era lady Lejean estaba atravesando problemas serios.
La comida, por ejemplo. Los Auditores no comían. Reconocían que las formas de vida más débiles tenían que consumirse entre ellas para obtener energía y materiales de construcción corporal. El proceso era asombrosamente ineficaz, sin embargo, y lady Lejean había intentado ensamblar nutrientes directamente a partir del aire. Aquello funcionaba, pero el proceso daba… ¿cuál era la palabra? Ah, sí… repelús.
Además, parte del cerebro no se creía que estaba siendo alimentada e insistía en que tenía hambre. Su incordio incesante interfería con los procesos de pensamiento y por esta razón, pese a todo, ella había tenido que afrontar todo el asunto de los, bueno, de los orificios.
Ya hacía mucho tiempo que los Auditores los conocían. El cuerpo humano parecía tener hasta ocho de ellos. Uno se veía inactivo y el resto parecían tener funciones múltiples, aunque sorprendentemente solo parecía existir una cosa que se pudiera hacer con los oídos.
El día anterior había probado una tostada sola.
Había sido la peor experiencia de toda su existencia.
Había sido la experiencia más intensa de toda su existencia.
También había sido algo más. Por lo que ella podía entender del lenguaje, había resultado agradable.
Parecía que el sentido del gusto de los humanos era bastante distinto del que empleaban los Auditores. Este último era preciso, mesurado y analítico. Pero el sentido del gusto humano era como si el mundo entero te diera un golpe en la boca. Había pasado media hora contemplando los fuegos artificiales en su cabeza antes de acordarse de tragar.
¿Cómo sobrevivían los humanos a aquello?
La habían dejado fascinada las galerías de arte. Estaba claro que algunos humanos eran capaces de presentar la realidad de una manera que la hacía todavía más real, que hablaba con el espectador, que dejaba mella en la mente… Pero ¿qué podía trascender el conocimiento de que aquel artista genial se tenía que meter sustancias extrañas en la cara? ¿Era posible que los humanos se hubieran acostumbrado a ello? Y esto no era más que el principio…
Cuanto antes estuviera terminado el reloj, mejor. A una especie tan demente como aquella no se le podía permitir que sobreviviera. Ahora ella visitaba al relojero y a su feo asistente todos los días, y les daba toda la ayuda que se atrevía a darles, pero siempre parecía que les faltaba un paso crucial para terminar su trabajo…
¡Asombroso! ¡Incluso era capaz de mentirse a sí misma! Porque dentro de su cabeza otra voz, que formaba parte del comité oscuro, dijo: «Tú no estás ayudando, ¿verdad? Estás robando unas piezas y retorciendo otras… y vuelves todos los días por la manera en que él te mira, ¿verdad que sí?».
Ciertas partes del comité interno que eran tan antiguas que no tenían voz, solamente un control directo del cuerpo, intentaban interferir llegado este punto. Ella intentaba en vano sacárselas de la cabeza.
Y ahora tenía que afrontar a los demás Auditores. Llegarían puntuales.
Recobró la compostura. Últimamente había empezado a salirle agua de los ojos sin razón alguna. Hizo lo que pudo que pudo con su pelo y se encaminó a la enorme sala de estar.
El aire ya se estaba llenando de gris. En aquel espacio no había sitio para demasiados Auditores, pero en realidad aquello no importaba. Uno podía hablar por todos.
Lady Lejean notó que las comisuras de su boca subieron automáticamente cuando aparecieron nueve de ellos. Nueve era tres por tres, y a los Auditores les encantaba el número tres. Dos podían mantener vigilado al tercero. Cada dos mantenían vigilado cada uno del resto. No confían en ellos mismos, dijo una de las voces de su cabeza. Y otra voz se interpuso: Es nosotros, nosotros no confiamos en nosotros mismos. Y ella pensó: Ah, sí. Nosotros, no ellos. Tengo que recordar que soy nosotros.
Un Auditor dijo: ¿Por qué no se está avanzando más?
Las comisuras de la boca de ella descendieron de nuevo.
—Ha habido unos problemas poco importantes de precisión y alineamiento —dijo lady Lejean. Descubrió que sus manos se estaban frotando lentamente entre ellas y se preguntó por qué. No les había dicho que lo hicieran.
Los Auditores nunca habían necesitado lenguaje corporal, así que no lo entendían.
Uno dijo: ¿Cuál es la naturaleza de…?
Pero otro lo interrumpió con: ¿Por qué estás habitando en este edificio? La voz estaba teñida de sospecha.
—El cuerpo requiere que uno haga cosas que no se pueden hacer en la calle —dijo lady Lejean, y debido a que había aprendido algunas cosas sobre Ankh-Morpork, añadió—: Por lo menos, en muchas de las calles. Además, creo que el sirviente del relojero sospecha de mí. He permitido que el cuerpo ceda a la gravedad, puesto que está diseñado para eso. Es mejor dar una apariencia de humanidad.
Uno, y se trataba del mismo de antes, dijo: ¿Y qué significado tienen estos?
Se había fijado en los cuadros y en el caballete. Lady Lejean deseó fervientemente haberse acordado de guardarlos.
El mismo dijo: ¿Estás fabricando una imagen con pigmentos?
—Sí. Muy mal, me temo.
Uno dijo: ¿Por qué razón?
—Deseaba ver cómo lo hacían los humanos.
Uno dijo: Es sencillo. El ojo recibe los datos entrantes y la mano aplica el pigmento.
—Eso es lo que yo creía, pero parece ser mucho más complejo que eso.
El mismo que había sacado el tema del cuadro levitó hacía uno de los sillones y dijo: ¿Y esto qué es?
—Es un gato. Llegó aquí. No parece tener deseos de marcharse.
El gato, un macho de color naranja asilvestrado, sacudió una oreja mellada y se enroscó todavía más sobre sí mismo. Cualquier cosa capaz de sobrevivir en los callejones de Ankh-Morpork, con sus dragones de pantano abandonados, sus manadas de perros y sus agentes de peleterías, no iba a abrir ni un ojo por un puñado de camisones flotantes.
El mismo que ya estaba crispando los nervios de lady Lejean dijo: ¿Y cuál es la razón de su presencia?
—Parece tolerar la compañía de los hum… de los que en apariencia son humanos, sin pedir a cambio nada más que comida, agua, un techo y comodidad —dijo lady Lejean—. Eso me interesa. Nuestro propósito es aprender, de manera que, como podéis ver, he empezado. —Deseó que les sonara mejor a ellos que a ella misma.
Uno dijo: ¿Cuándo se resolverán esos problemas con el reloj de los que hablas?
—Ah, pronto. Muy pronto. Sí.
El que estaba empezando a aterrar a lady Lejean dijo: Nos preguntamos si es posible que tú estés ralentizando de alguna manera el trabajo…
Lady Lejean notó un hormigueo en la frente. ¿Por qué hacía aquello su piel?
—No. ¿Por qué iba a ralentizar yo el trabajo? ¡Eso no tendría ninguna lógica!
Uno dijo: Hum.
Y un Auditor no decía «hum» por accidente. «Hum» tenía un significado muy preciso.
Uno continuó diciendo: Estás fabricando humedad en la cabeza.
—Sí. Es una cosa corporal.
Uno dijo: Sí. Y aquello también tenía un significado muy específico y ominoso.
Otro dijo: Nos preguntamos si pasar demasiado tiempo en un cuerpo sólido debilita la voluntad. Además, nos resulta difícil ver tus pensamientos.
—El cuerpo otra vez, me temo. El cerebro es un instrumento muy impreciso. —Lady Lejean consiguió por lo menos controlar las manos.
Uno dijo: Sí.
Otro dijo: Cuando el agua llena un jarro, adopta la forma del jarro. Pero el agua no es el jarro, ni el jarro es el agua.
—Por supuesto —dijo lady Lejean. Y por dentro, un pensamiento que no sabía que estaba teniendo, un pensamiento que surgió de la oscuridad de detrás de los ojos, dijo: «Sin duda somos las criaturas más estúpidas del universo».
Uno dijo: No es bueno actuar solo.
—Por supuesto —dijo ella. Y una vez más emergió un pensamiento de la oscuridad: «Ahora estoy en un aprieto».
Uno dijo: Y por consiguiente vas a tener compañeros. Nadie te culpa. No hay que estar nunca solo. Juntos, la voluntad se refuerza.
Empezaron a centellear motitas en el aire.
El cuerpo de lady Lejean retrocedió de forma automática y, al ver lo que se estaba formando, retrocedió todavía más. Había visto a humanos en todos los estadios de la vida y la muerte, pero ver un cuerpo hilvanándose a partir de materia en bruto resultaba curiosamente inquietante cuando ella ocupaba actualmente uno parecido. Fue de esas ocasiones en que el estómago se apoderaba del pensamiento, y pensaba que quería vomitar.
Seis figuras cobraron forma, parpadearon y abrieron los ojos. Tres de las figuras eran varones y tres mujeres. Iban vestidos con equivalentes de tamaño humano de las túnicas de los Auditores.
Los demás Auditores retrocedieron, pero uno dijo: Te acompañarán a ver al relojero, y el asunto se resolverá hoy. No comerán ni respirarán.
¡Ja!, pensó una de las vocecillas que componían el pensamiento de lady Lejean.
Una de las figuras gimió.
—El cuerpo va a respirar —dijo lady Lejean—. No lo vais a convencer de que no requiere el aire.
Ella fue consciente de los ruidos de asfixia.
—Estáis pensando: sí, podemos intercambiar los materiales necesarios con el mundo exterior, y es cierto —continuó—. Pero el cuerpo no lo sabe. Cree que está muriendo. Dejadlo que respire.
Hubo una serie de jadeos.
—Y os sentiréis mejor enseguida —siguió diciendo ella, y le fascinó oír que la voz interior pensaba: «Ellos son tus carceleros y tú ya eres más fuerte que ellos».
Una de las figuras se palpó la cara con mano torpe y, jadeando, dijo:
—¿Con quién estás hablando con la boca?
—Contigo —respondió lady Lejean.
—¿Con nosotros?
—Esto requiere una explicación…
—No —dijo el Auditor—. Ese es un camino peligroso. Creemos que el cuerpo le impone un método de pensamiento al cerebro. Nadie te está culpando. Es una… tara. Te acompañaremos a casa del relojero. Lo haremos ahora mismo.
—No podéis ir vestidos así —dijo lady Lejean—. Lo asustaríais. Eso podría provocar actos irracionales.
Hubo un momento de silencio. Los Auditores encarnados se miraron entre ellos, aturdidos.
—Tenéis que hablar con la boca —les instruyó lady Lejean—. Las mentes se quedan dentro de la cabeza.
—¿Qué tiene de incorrecto esta ropa? —dijo uno—. Tiene una forma sencilla que se encuentra en muchas culturas humanas.
Lady Lejean caminó hasta la ventana.
—¿Veis esa gente de ahí abajo? —dijo—. Tenéis que llevar indumentarias urbanas apropiadas.
De mala gana, los Auditores obedecieron y, aunque retuvieron el gris, se dieron a sí mismos una ropa que pasara desapercibida en las calles. O por lo menos, hasta cierto punto.
—Solamente deberían llevar vestidos quienes tengan apariencia femenina —señaló lady Lejean.
Una figura gris flotante dijo: Advertencia. Peligro. La que se hace llamar lady Lejean puede dar consejos poco seguros. Advertencia.
—Entendido —dijo uno de los encarnados—. Sabemos el camino. Avancemos.
Y chocó contra la puerta.
Los Auditores se apiñaron un buen rato delante de la puerta, y después uno de ellos miró fijamente a lady Lejean, quien sonrió.
—El pomo —dijo.
El Auditor se volvió de nuevo hacia la puerta, se quedó mirando el pomo de latón y por fin miró la puerta de arriba abajo. La puerta se disolvió en una catarata de polvo.
—Era más sencillo el pomo —dijo lady Lejean.
Tac
El Eje estaba rodeado de montañas grandes. Pero no todas las que se elevaban por encima del templo tenían nombre, porque simplemente había demasiadas. Solamente los dioses tienen bastante tiempo para poner nombre a todos los guijarros de la playa, pero a los dioses les falta la paciencia.
Cabeza de Cobre era lo bastante pequeño como para ser lo bastante grande para tener nombre. Lobsang se despertó y vio su cumbre torcida elevándose por encima de las montañas locales menores, recortándose contra el alba.
A veces los dioses carecen por completo de gusto. Permiten unos amaneceres y puestas de sol en ridículos tonos rosados y azules que cualquier artista profesional despreciaría por ser la obra de algún aficionado entusiasta que no ha mirado nunca una verdadera puesta de sol. Este era uno de esos amaneceres. Era la clase de amanecer del que se dice al contemplarlo: «Ningún amanecer de verdad podría teñir el cielo de color rosa instrumental quirúrgico».
Y sin embargo, era precioso[15].
Lobsang estaba medio cubierto por un montón de helechos secos. Del yeti no había ni rastro.
Allí era primavera. Seguía habiendo nieve, pero con zonas ocasionales de suelo desnudo y algún asomo de verde. Miró a su alrededor y vio brotes de hojas.
Lu-Tze estaba de pie a cierta distancia, examinando las ramas de un árbol. No volvió la cabeza al acercarse Lobsang.
—¿Dónde está el yeti?
—No ha querido pasar de este punto. No se le puede pedir a un yeti que salga de la nieve —susurró Lu-Tze.
—Oh —susurró Lobsang—. Esto, ¿por qué estamos susurrando?
—Mira el pájaro.
El pájaro estaba posado en una rama allí donde el árbol se bifurcaba, junto a lo que parecía ser una casita para pájaros, y se dedicaba a picotear un trozo de madera más o menos redondo que tenía sujeto con una garra.
—Debe de ser un nido viejo que están reparando —dijo Lu-Tze—. No puede estar tan avanzado en esta época del año.
—A mí me parece alguna clase de caja vieja —dijo Lobsang. Frunció los ojos para ver mejor—. ¿No es un… reloj viejo? —añadió.
—Mira lo que está picoteando el pájaro —sugirió Lu-Tze.
—Bueno, parece una… ¿una rueda dentada mal hecha? Pero ¿por qué…?
—Bien visto. Eso, chaval, es un cuco de reloj. Joven, por la pinta que tiene, y está intentando construir un nido que atraiga a una compañera. No tiene muchas posibilidades… ¿Ves? Ha puesto mal todos los números y ha clavado las manecillas torcidas.
—¿Un pájaro que fabrica relojes? Yo pensaba que un reloj de cuco era un reloj con un cuco mecánico que salía cuando…
—¿Y de dónde crees que la gente iba a sacar una idea tan extraña?
—¡Pero esto es una especie de milagro!
—¿Por qué? —replicó Lu-Tze—. Apenas funcionan más de media hora, dan fatal el tiempo y los pobres tontos de los machos se vuelven locos intentando darles cuerda todo el tiempo.
—Pero hasta para…
—Todo pasa en alguna parte, supongo —dijo Lu-Tze—. Tampoco hay que montar tanto jaleo. ¿Te queda algo de comida?
—No. Nos la acabamos anoche —dijo Lobsang. Y añadió en tono esperanzado—: Esto… he oído decir que los monjes verdaderamente avanzados pueden vivir de la, hum, fuerza vital del mismo aire…
—Solamente en el planeta Salchicha, diría yo —respondió Lu-Tze—. No, vamos a bordear Cabeza de Cobre y buscar algo en los valles del otro lado. Venga, no tenemos mucho tiempo.
Pero sí hay bastante tiempo para mirar a un pájaro, pensó Lobsang mientras dejaba que el mundo a su alrededor se volviera azul y perdiera intensidad, y la idea le resultó reconfortante.
Era más fácil avanzar sin nieve en el suelo, siempre que evitara la extraña resistencia que presentaban los arbustos y las hierbas altas. Lu-Tze iba en cabeza, con un aspecto extrañamente colorido e irreal sobre el fondo descolorido del paisaje.
Pasaron por delante de la entrada de varias minas de enanos, pero no vieron a nadie en la superficie. Lobsang se alegró de ello. Las estatuas que había visto en las aldeas el día anterior no estaban muertas, ya lo sabía, sino solo congeladas a una velocidad temporal distinta. Lu-Tze le había prohibido que se acercara a nadie, pero no le habría hecho falta molestarse. Caminar por entre aquellas estatuas vivientes producía cierta sensación de ser un intruso. Y la sensación empeoraba al darse cuenta de que se estaban moviendo, aunque fuera muy, muy despacio…
El sol apenas se había movido del horizonte cuando descendieron a través de bosques más cálidos por la ladera Borde de la montaña. Allí el paisaje tenía un aire más domesticado. Ya no había bosque profundo sino simples arboledas agrestes. El camino de ciervos que habían estado siguiendo cruzaba un arroyo por un punto donde había rastros de carretas, viejos pero todavía sin cubrir por la hierba.
Lobsang volvió la vista atrás después de cruzar el vado y contempló cómo el agua reclamaba muy despacio la forma de sus pisadas en el arroyo.
Lo habían entrenado para rebanar el tiempo en los prados nevados de encima de valle, como al resto de novicios. Esto era para que no se pudieran hacer daño, habían dicho los monjes, aunque en realidad nadie les había explicado qué clase de daño se podían hacer. Fuera del monasterio, era la primera vez que Lobsang rebanaba en un paisaje vivo.
¡Era prodigioso! Los pájaros flotaban en el cielo. Los abejorros de primera hora de la mañana estaban suspendidos sobre las flores que se abrían. El mundo era un cristal hecho de cosas vivas.
Lobsang aminoró la marcha cerca de un grupo de ciervos que estaban mordisqueando la hierba y contempló cómo el ojo más cercano de uno de ellos giraba, con lentitud geológica, para mirarlo. Vio cómo se movía la piel mientras los músculos de debajo empezaban a tensarse para la huida.
—Hora de echar un piti —dijo Lu-Tze.
El mundo que rodeaba a Lobsang se aceleró. Los ciervos huyeron, junto con la magia del momento.
—¿Qué es un piti? —preguntó Lobsang. Se sentía molesto. El mundo lento y silencioso había sido divertido.
—¿Has estado alguna vez en Cuatroequis?
—No. Pero en el Puñado de Uvas hay un camarero que es de allí.
Lu-Tze encendió uno de sus delgados cigarrillos.
—Eso es como no decir nada —dijo—. Los camareros de todas partes son de allí. Es un país extraño. Con una fuente enorme de tiempo en el medio, muy útil. El tiempo y el espacio están todos enredados. Debe de ser de tanta cerveza. Aunque el sitio es bonito. Pero mira, ¿ves ese terreno de ahí abajo?
A un lado del claro, el suelo caía abruptamente, mostrando copas de árboles y, más allá, pequeños retales de campos cosidos y embutidos en un pliegue de las montañas. A lo lejos se veía un desfiladero y a Lobsang le pareció distinguir un puente que lo cruzaba.
—No tiene mucho aspecto de ser un terreno —dijo—. Parece más bien una estantería.
—Es terreno de brujas —dijo—. Y vamos a coger prestada una escoba. Es la forma más rápida de llegar a Ankh-Morpork. La única forma de viajar.
—¿Eso no es, ejem, interferir con la historia? O sea, a mí me dijeron que esa clase de cosas está bien arriba en los valles, pero aquí abajo en el mundo…
—No, está absolutamente prohibido —dijo Lu-Tze—. Porque es Interferir Con La Historia. Hay que tener cuidado con la bruja, por supuesto. Algunas son bastante astutas. —Captó la expresión de Lobsang—. Mira, las reglas están para eso, ¿entiendes? Para que pienses antes de romperlas.
—Pero…
Lu-Tze suspiró y apagó con las yemas de los dedos la punta de su cigarrillo.
—Nos están vigilando —dijo.
Lobsang se giró de golpe. Solamente había árboles e insectos que zumbaban en el aire temprano.
—Ahí arriba —dijo Lu-Tze.
Había un cuervo posado sobre la corona rota de un pino, quebrada por alguna tormenta invernal. El cuervo se quedó mirando cómo ellos se lo quedaban mirando.
—¿Kraa? —dijo.
—Es un cuervo, nada más —dijo Lobsang—. En el valle hay muchos.
—Nos estaba vigilando cuando nos hemos parado.
—Hay cuervos por todas las montañas, Barredor.
—Y cuando nos encontramos con el yeti —insistió Lu-Tze.
—Pues entonces está claro. Es una coincidencia. Ningún cuervo puede avanzar tan deprisa.
—Tal vez sea un cuervo especial —dijo Lu-Tze—. Además, no es uno de nuestros cuervos de las montañas. Es un cuervo de tierras bajas. Los cuervos de las montañas hacen rokrok, no kraa. ¿Por qué le interesamos tanto?
—Es un poco… extraño, pensar que te ha estado siguiendo un pájaro —dijo Lobsang.
—Cuando llegas a mi edad te fijas en lo que hay en el cielo —reconoció Lu-Tze. Se encogió de hombros y sonrió—. Empiezas a preocuparte de que sean buitres.
Se fundieron con el tiempo y se esfumaron.
El cuervo se atusó las plumas.
—¿Rokrok? —dijo—. Maldita sea.
Tic
Lobsang buscó a tientas debajo de las alas del tejado de paja y su mano se cerró en torno a las cerdas de una escoba que alguien había metido entre las cañas.
—Esto es un poco como robar —dijo, mientras Lu-Tze le ayudaba a bajar.
—No, no lo es —dijo el barredor, cogiendo la escoba y sosteniéndola en alto para poder examinarla de punta a punta—. Y te diré por qué. Si arreglamos el problema, la dejaremos al volver y ella nunca se dará cuenta de que no está… Y si no arreglamos el problema, ella tampoco sabrá nunca que ha desaparecido. Sinceramente, las brujas no se preocupan mucho por sus escobas. Mira las cerdas de esta. ¡Yo no la usaría ni para limpiar un estanque! En fin, vuelta al tiempo de reloj, chaval. No me gustaría volar con una de estas mientras estoy rebanando.
Se montó en la escoba y agarró el mango. Se elevó un poco.
—Por lo menos tiene buena suspensión —dijo—. Puedes coger el asiento de atrás, que es más cómodo. Agárrate fuerte a mi escoba y asegúrate de envolverte bien con la túnica. En estos trastos hace mucho viento.
Lobsang subió a bordo y la escoba se elevó. Mientras alcanzaba la altura de la ramas bajas que rodeaban el claro, la mirada de Lu-Tze quedó al mismo nivel que la de un cuervo.
Este se movió incómodo y giró la cabeza a un lado y al otro, intentando fijar los dos ojos en el monje.
—Me pregunto si vas a decir kraa o rokrok —dijo Lu-Tze, en apariencia para sí mismo.
—Rokrok —dijo el cuervo.
—O sea que no eres el mismo cuervo que hemos visto al otro lado de la montaña.
—¿Yo? No, qué va —dijo el cuervo—. Por allí dicen todos rokrok.
—Ah, bueno.
La escoba se elevó más todavía y partió por encima de los árboles en dirección al Eje.
El cuervo se atusó las plumas y parpadeó.
—¡Maldición! —dijo. Dio la vuelta al árbol hasta donde estaba la Muerte de las Ratas.
¿IIIC?
—Escucha, si quieres que haga esta misión de incógnito, vas a tener que conseguirme un libro de ornitología, ¿vale? —dijo Dijo—. Vamos ya o no los alcanzaré nunca.
Tac
La Muerte encontró al Hambre en un restaurante nuevo de Genua. Tenía un reservado para él solo y estaba comiendo pato y arroz cajun con vísceras.
—Ah —dijo el Hambre—. Eres tú.
SÍ. DEBEMOS CABALGAR. SEGURO QUE HAS RECIBIDO EL MENSAJE.
—Coge una silla —dijo entre dientes el Hambre—. Aquí hacen muy buena la salchicha de cocodrilo.
TE DIGO QUE DEBEMOS CABALGAR.
—¿Por qué?
La Muerte se sentó y se lo explicó. El Hambre lo escuchó, aunque no dejó de comer en ningún momento.
—Ya veo —dijo por fin—. Gracias, pero creo que esta vez tendréis que pasar sin mí.
¿PASAR SIN TI? ¡ERES UNO DE LOS JINETES!
—Sí, claro. Pero ¿qué papel tengo en esto?
¿CÓMO DICES?
—No parece que haya ninguna hambruna relacionada con esto, ¿verdad? No hay carestía de comida per se. ¿Propiamente dicha?
BUENO, NO, PROPIAMENTE DICHA NO, CLARO, PERO…
—O sea que yo iría, por decirlo de alguna manera, solamente para saludar con la mano. No, gracias.
ANTES CABALGABAS SIEMPRE, dijo la Muerte en tono acusador.
El Hambre agitó un hueso con ligereza.
—En los viejos tiempos teníamos apocalipsis de los de verdad —dijo, y chupó el hueso—. A esos sí que les podías hincar el diente.
AUN ASÍ, ESTO ES EL FIN DEL MUNDO.
El Hambre empujó su plato a un lado y abrió la carta de platos.
—Hay otros mundos —dijo—. Eres demasiado sentimental, Muerte. Siempre te lo he dicho.
La Muerte se puso de pie. Al Hambre también la habían creado los humanos. Sí, siempre había habido sequías y plagas de langostas, pero para una hambruna de las buenas, para que la tierra fértil se convirtiera en un desierto ventoso por culpa de la estupidez y la avaricia, hacían falta humanos. El Hambre era arrogante.
SIENTO MUCHO, dijo, HABERTE HECHO PERDER EL TIEMPO.
Y salió afuera, a la calle atestada, él solo.
Tic
La escoba bajó en picado hacia los llanos y se estabilizó a unas docenas de metros del suelo.
—¡Ya estamos de camino! —gritó Lu-Tze, señalando hacia delante.
Lobsang bajó la vista hacia una torre delgada de madera de la que colgaban varias cajas intrincadas. A lo lejos se veía otra, como un palillo de dientes en medio de la niebla matinal.
—¡Torres de señales! —gritó Lu-Tze—. ¿Las habías visto alguna vez?
—¡Solo en la ciudad! —gritó Lobsang por encima de su estela.
—¡Es el Gran Tronco! —le respondió el barredor a pleno pulmón—. ¡Va como una flecha hasta la ciudad misma! ¡Lo único que tenemos que hacer es seguirlo!
Lobsang se agarró fuerte. No había nieve por debajo de ellos y la primavera parecía estar bastante adelantada. Y por ello resultaba injusto que allí, mucho más cerca del sol, el aire estuviera gélido y el viento que chocaba contra ellos se le estuviera clavando en la carne.
—¡Aquí arriba hace mucho frío!
—¡Sí! ¿Te he hablado de los leotardos de hebra gruesa?
—¡Sí!
—Tengo un juego de sobra en mi saco. ¡Te lo puedo dejar cuando paremos!
—¿Es uno tuyo personal?
—¡Sí! ¡No es el mejor pero está bien zurcido!
—¡No, gracias!
—¡Está lavado!
—¿Lu-Tze?
—¿Sí?
—¿Por qué no podemos rebanar mientras vamos en este trasto?
La torre ya quedaba muy atrás. La siguiente ya tenía el tamaño de un lápiz. Las portillas blancas y negras de las cajas centelleaban bajo la luz del sol.
—¿Sabes qué pasa si rebanas tiempo a bordo de un vehículo impulsado por magia y viajando a más de ciento diez por hora?
—¡No!
—¡Yo tampoco! ¡Y no quiero averiguarlo!
Tac
Igor abrió la puerta antes de que sonara el segundo golpe. Puede que un Igor estuviera llenando ataúdes de tierra en el sótano, o ajustando el conductor de rayos del tejado, pero a ninguna visita le hacía falta golpear dos veces la puerta.
—Zeñora —murmuró, inclinando la cabeza. Miró con cara inexpresiva las seis figuras que había detrás de ella.
—Venimos para inspeccionar cómo avanza el trabajo —dijo lady Lejean.
—¿Y eztaz damaz y caballeroz, zeñora?
—Mis socios —dijo ella, con la misma cara inexpresiva que él.
—Zi zon uztedez tan amablez de entrar, veré zi el amo eztá en caza —dijo Igor, respetando la convención según la cual un verdadero mayordomo nunca sabe el paradero de ningún habitante de la casa hasta que ellos deciden que quieren que se sepa.
Desanduvo sus pasos por la puerta hasta el taller y luego entró renqueando en la cocina, donde Jeremy estaba vaciando tranquilamente una cucharada de medicina por el fregadero.
—Eztá aquí eza mujer —dijo—. Y se ha traído abogadoz.
Jeremy levantó una mano, con la palma hacia abajo, y la examinó con gesto crítico.
—¿Lo ves, Igor? —dijo—. Aquí estamos, ya casi completada nuestra gran obra, y yo mantengo una calma absoluta. Podrías construir una casa en la palma de mi mano, de tan firme que está.
—Abogadoz, zeñor —repitió Igor, dándole a la palabra mayor énfasis aún.
—¿Y?
—Bueno, hemoz recibido un montón de dinero —dijo Igor, con la convicción de alguien que ha ocultado informalmente una cantidad pequeña pero sensata de oro en su propia bolsa.
—Y hemos terminado el reloj —dijo Jeremy, sin dejar de mirarse la mano.
—Hace díaz que eztamoz a punto de terminar —dijo Igor en tono lúgubre—. Zi no fuera por ella, creo que podríamoz haber aprovechado eza tormenta eléctrica de hace doz díaz.
—¿Cuándo es la próxima?
Igor hizo una mueca y se golpeó la sien un par de veces con la palma de la mano.
—Condicionez ineztablez con bajaz prezionez acercándoze dezde el Borde —anunció—. No puedo prometer nada con ezte clima de pacotilla que hay aquí. Ja, en Uberwald laz tormentaz eléctricaz llegan corriendo en cuanto te ven zacar el pararrayoz. Entoncez, ¿qué quiere que haga con ezoz abogadoz?
—Hazlos que pasen, por supuesto. No tenemos nada que esconder.
—¿Eztá uzted zeguro, zeñor? —dudó Igor, cuyo macuto en realidad no se podía levantar con una sola mano.
—Por favor, Igor, hazlo.
Jeremy se alisó el pelo mientras Igor desaparecía entre gruñidos hacia la tienda y regresaba con los invitados.
—Lady Lejean, zeñor. Y otraz… perzonaz —dijo Igor.
—Me alegro de verla, señora —dijo Jeremy con una sonrisa vidriosa. Recordó vagamente algo que había leído—. ¿Me hará el honor de presentarme a sus amigos?
Lady Lejean lo miró con cara nerviosa. Ah, sí… los humanos siempre necesitaban conocer nombres. Y ya estaba sonriendo otra vez. Aquello le hacía muy difícil pensar.
—Señor Jeremy, estos son mis… socios —dijo—. El señor Negro. El señor Verde. La señorita Marrón. La señorita Blanca. La señorita… Amarilla. Y el señor Azul. Jeremy extendió la mano.
—Encantado de conocerles.
Seis pares de ojos observaron la mano sin comprender.
—Aquí la costumbre es estrechar la mano —dijo lady Lejean.
Al unísono, los Auditores extendieron una mano y las cerraron con fuerza sobre el aire.
—La mano de la otra persona —dijo ella. Le dedicó a Jeremy una sonrisa de labios tensos—. Es que son extranjeros.
Y reconoció el pánico en los ojos de sus compañeros, aunque a ellos mismos les pasara por alto. Somos capaces de contar y clasificar los átomos de esta sala, estaban pensando. ¿Cómo puede ser que haya algo aquí dentro que no podamos entender?
Jeremy se las apañó para coger una mano temblorosa con la suya.
—¿Y usted es el señor…?
El Auditor volvió una mirada preocupada hacia lady Lejean.
—El señor Negro —dijo ella.
—Yo tenía entendido que nosotros éramos el señor Negro —dijo otro Auditor con forma masculina.
—No, tú eres el señor Verde.
—Aun así, preferiríamos ser el señor Negro. Somos los más veteranos, y el negro es un tono más relevante. No deseamos ser el señor Verde.
—La traducción de vuestros nombres no es importante, creo yo —opinó lady Lejean. Le dedicó otra sonrisa a Jeremy—. Son mis contables —añadió, ya que había leído en alguna parte que aquello podía excusar casi todas las rarezas.
—¿Lo ves, Igor? —dijo Jeremy—. Solamente son contables.
Igor hizo una mueca. En lo tocante a su equipaje, probablemente los contables fueran peores que los abogados.
—El gris sería aceptable —dijo el señor Verde.
—Pese a todo, sois el señor Verde. Nosotros somos el señor Negro. Es una cuestión de estatus.
—Si eso es así —intervino la señorita Blanco—, el blanco tiene un estatus más alto que el negro. El negro es la ausencia de todo color.
—La conclusión es válida —dijo el señor Negro—. Por consiguiente ahora nosotros somos el señor Blanco. Vosotras sois la señorita Roja.
—Habéis indicado previamente que erais el señor Negro.
—La nueva información indica un cambio de posición. Esto no indica la incorrección de dicha posición previa.
Ya está pasando, pensó lady Lejean. Tiene lugar en esa oscuridad donde los ojos no ven. El universo se convierte en dos mitades, y cada cual habita la mitad que está detrás de los ojos. En cuanto tienes cuerpo, tienes un «yo».
He visto morir galaxias. He contemplado la danza de los átomos. Pero hasta que tuve la oscuridad detrás de los ojos, no podía distinguir entre la muerte y la danza. Y estábamos equivocados. Cuando se vierte agua en una jarra, adopta la forma de la jarra y ya no es la misma agua de antes. Hace una hora ni se les había ocurrido tener nombres, y ahora se estaban peleando por ellos…
¡Y no pueden oír lo que pienso!
Ella quería más tiempo. Los hábitos de un millón de años no sucumben del todo ante un bocado de pan, y era consciente de que a una forma de vida demente como la humanidad no se le debería permitir que existiera. Sí, por supuesto. Ciertamente. Obvio.
Pero quería más tiempo.
Había que estudiarlos. Eso, estudiarlos.
Tenía que haber… informes. Sí. Informes. Informes completos. Informes completos muy, muy largos.
Cautela. Ahí estaba la cosa. ¡Esa era la palabra! A los Auditores les encantaba esa palabra. Deja siempre para mañana algo que mañana puedas dejar para, digamos, el año que viene.
Hay que aclarar que en aquellos momentos lady Lejean no era ella misma. No tenía del todo ningún «ella misma» que ser. Los otros seis Auditores… con el tiempo, sí, pensarían como ella. Pero tiempo era justo lo que no había. Ojalá pudiera convencerlos para que comieran algo. Eso les… sí, eso les haría estar en sus cinco sentidos. Pero en aquel lugar no parecía haber comida.
Lo que sí pudo ver fue un martillo muy grande sobre el banco de trabajo.
—¿Cómo progresa todo, señor Jeremy? —dijo, acercándose al reloj. Igor se movió muy deprisa hasta colocarse en actitud casi protectora al lado del pilar de cristal.
Jeremy avanzó a toda prisa.
—Hemos alineado meticulosamente todos los sistemas…
—Otra vez —gruñó Igor.
—Sí, otra vez…
—Variaz vecez, de hecho —añadió Igor.
—Y ahora simplemente estamos esperando las condiciones climáticas adecuadas.
—Yo creía que ya tenían relámpagos almacenados.
Lady Lejean señaló los cilindros de cristal verdoso que burbujeaban y siseaban por toda la pared del taller. Justo al lado del banco de trabajo que, sí, tenía el martillo encima. ¡Y nadie le podía leer los pensamientos! ¡Menudo poder!
—Ahí hay más que bastante para mantener el mecanismo en funcionamiento, pero para poner en marcha el reloj va a hacer falta lo que Igor llama un buen susto —dijo Jeremy.
Igor sostuvo en alto dos pinzas de contacto del tamaño de su cabeza.
—Azí ez —dijo—. Pero aquí abajo cazi nunca hay tormentaz de laz que zirven. Tendríamoz que haber conztruido ezto en Uberwald, no paro de decirlo.
—¿Cuál es la naturaleza de este retraso? —preguntó el señor (posiblemente) Blanco.
—Necesitamos una tormenta, señor. Por los relámpagos —dijo Jeremy. Lady Lejean retrocedió un paso que la acercó un poco más al banco de trabajo.
—¿Y bien, pues? Preparen una —dijo el señor Blanco.
—Ja, bueno, zi eztuviéramoz en Uberwald, por zupuezto…
—Es una simple cuestión de presiones y potenciales —dijo el señor Blanco—. ¿Es que no pueden crear una?
Igor le dedicó una mirada donde se mezclaban la incredulidad con el respeto.
—Uzted no zerá de Uberwald, ¿verdad? —preguntó. Luego inhaló bruscamente y se dio una palmada en la sien.
—Eh, ezo lo he notado —dijo—. ¡Uuupz! ¿Cómo ha hecho ezo? ¡La prezión eztá cayendo en picado! —Le centellearon chispitas a lo largo de las uñas negras. Sonrió de oreja a oreja—. Ahora mizmo voy a elevar el pararrayoz —dijo, corriendo hasta un sistema de poleas que había en la pared.
Lady Lejean se giró hacia los demás. Ahora le gustaría que sí le pudieran leer el pensamiento. No conocía suficientes palabrotas humanas pronunciables.
—¡Eso va contra las normas! —dijo entre dientes.
—Mera conveniencia —apuntó el señor Blanco—. ¡Si no hubiera sido… laxa, esto ya habría terminado hace tiempo!
—¡He recomendado efectuar un estudio más profundo!
—¡Innecesario!
—¿Hay algún problema? —terció Jeremy, con el tono apocado que usaba en las conversaciones no relacionadas con relojes.
—¡Todavía no hay que poner en marcha el reloj! —dijo lady Lejean, sin quitar la vista de encima a los demás Auditores.
—Pero si usted me pidió… Hemos estado… ¡Está todo listo!
—¡Puede haber… problemas! ¡Creo que deberíamos realizar pruebas durante otra semana!
Pero no había problemas, y ella lo sabía. Jeremy había construido el aparato como si antes hubiera armado una docena iguales a este. Lady Lejean se las había visto y deseado para retrasarlo todo hasta ahora, sobre todo con aquel Igor controlándola como un halcón.
—¿Cuál es su «nombre», joven persona? —preguntó el señor Blanco a Jeremy.
El relojero dio un paso atrás.
—Jeremy —dijo—. Y no… no lo entiendo, señor, hum, Blanco. Los relojes dan la hora. Los relojes no son peligrosos. ¿Cómo es posible que un reloj sea un problema? ¡Este es un reloj perfecto!
—¡Pues póngalo en marcha!
—Pero lady Lejean…
El llamador de la puerta sonó con estruendo.
—¿Igor? —inquirió Jeremy.
—¿Zí, zeñor? —llegó la voz de Igor desde el vestíbulo.
—¿Cómo ha llegado allí la persona sirviente? —dijo el señor Blanco, sin dejar de mirar a la mujer.
—Es como un, como un truco que, que tienen —balbució Jeremy—. Estoy, estoy seguro de que es solo…
—Ez el doctor Hopkinz, zeñor —dijo Igor, regresando del vestíbulo—. Le he dicho que eztaba uzted ocupado, pero…
… pero el doctor Hopkins, que en apariencia era de modales tan suaves como el terciopelo, también era un oficial del Gremio y llevaba sobreviviendo en el cargo muchos años. Escabullirse de Igor no constituía ningún problema para un hombre capaz de dirigir una reunión de relojeros, de los cuales no había dos que dieran la misma hora que el resto de la humanidad.
—Resulta que tenía trabajo por esta zona —empezó a decir, con una sonrisa jovial—, y no me costaba nada pasar por el boticario a recoger… Oh, ¿tienen compañía?
Igor hizo una mueca, pero había que pensar en el Código.
—¿Quiere que lez prepare el té, zeñor? —dijo, mientras todos los Auditores miraban al doctor con el ceño fruncido.
—¿Qué es esto del té? —exigió saber el señor Blanco.
—¡Es protocolo! —dijo lady Lejean en tono cortante.
El señor Blanco vaciló. El protocolo era importante.
—Hum, hum, hum, sí —dijo Jeremy—. Té, Igor, por favor. Por favor.
—¡Caramba, veo que ha terminado usted su reloj! —dijo el doctor Hopkins, sin percibir en apariencia una atmósfera en la que habría flotado el hierro—. ¡Qué trabajo tan magnífico!
Los Auditores se miraron entre sí mientras el doctor pasaba tranquilamente junto a ellos y examinaba la esfera de cristal.
—¡Qué buen trabajo, Jeremy! —dijo, quitándose las gafas y limpiándolas con entusiasmo—. ¿Y qué es este resplandor azul tan bonito?
—Es, es el anillo de cristal —dijo Jeremy—. Lo, lo…
—Lo que hace es torcer la luz —explicó lady Lejean—. Y luego hace un agujero en el universo.
—¿Dé verdad? —dijo el doctor Hopkins, volviéndose a poner las gafas—. ¡Qué idea tan original! ¿Y le sale un cuco?
Tic
De entre las peores palabras que puede oír alguien que se halle muy alto en el aire, la pareja conocida como «Oh-oh» es quizá la que mejor combina el máximo de terror que hace un nudo en la garganta con el mínimo gasto de aliento.
Cuando Lu-Tze las pronunció, a Lobsang no le hizo falta traducción. Llevaba un rato mirando las nubes. Se estaban volviendo más negras, más espesas y más siniestras.
—¡El mango da cosquillas! —gritó Lu-Tze.
—¡Es porque tenemos una tormenta justo encima! —chilló Lobsang.
—¡Hace unos minutos el cielo estaba claro como el agua!
Ankh-Morpork ya estaba mucho más cerca. Lobsang podía distinguir algunos de los edificios más altos y ver el río que cruzaba serpenteando los llanos. Pero la tormenta se cernía sobre la ciudad desde todas las direcciones.
—¡Voy a tener que aterrizar esta cosa mientras pueda! —dijo Lu-Tze—. Agárrate…
La escoba cayó en picado hasta quedar a poco más de un metro por encima de los campos de repollos. Las plantas eran una mancha verde y veloz a pocos centímetros por debajo de las sandalias de Lobsang.
Lobsang oyó otra palabra que, aunque no era la peor que se podía oír estando en el aire, tampoco era ninguna buena señal cuando la decía la persona que pilotaba:
—Esto…
—¿Sabes cómo se para este trasto? —vociferó Lobsang.
—No exactamente —gritó Lu-Tze—. Espera, voy a intentar una cosa…
La escoba se inclinó hacia arriba sin dejar de moverse en la misma dirección. Las cerdas se hundieron entre los repollos.
Les hizo falta un campo entero cruzado a lo ancho para detenerse, al final de un surco que despedía el olor que solo puede emanar de las hojas de repollo aplastadas.
—¿Cómo de fino puedes rebanar tiempo? —dijo el barredor, levantándose como pudo por encima de las plantas destrozadas.
—Se me da bastante bien… —empezó a decir Lobsang.
—¡Pues mejora deprisa!
Lu-Tze se tiñó de azul mientras echaba a correr hacia la ciudad. Lobsang lo alcanzó al cabo de cien metros, pero el barredor seguía desvaneciéndose, seguía rebanando el tiempo cada vez más fino. El aprendiz rechinó los dientes y lo siguió, forzando hasta el último músculo.
Puede que el anciano fuera un fraude en lo relativo al combate, pero en esto no se andaba con tonterías. El mundo pasó del azul al añil y luego a una oscuridad profunda y antinatural, como la sombra de un eclipse.
Aquello era tiempo profundo. Él sabía que no podía durar mucho allí. Aunque si se pudiera tolerar el frío atroz, había partes del cuerpo que simplemente no estaban diseñadas para ello. Además, si se bajaba demasiado, luego era muy posible morir por salir demasiado rápido.
Él no lo había visto suceder, claro, ningún aprendiz lo había visto, pero en las aulas había algunos dibujos bastante gráficos. La vida de un hombre se podía volver muy, muy dolorosa si su sangre empezaba a moverse por el tiempo más deprisa que sus huesos. Y también se volvía muy corta.
—No puedo… seguir el ritmo… —dijo entre jadeos, corriendo detrás de Lu-Tze en medio de la penumbra violácea.
—Sí que puedes —dijo el barredor sin aliento—. Eres rápido, ¿verdad?
—¡No estoy… entrenado… para esto!
La ciudad estaba cada vez más cerca.
—¡Nadie está entrenado para esto! —gruñó Lu-Tze—. ¡Tú lo haces, y descubres que se te da bien!
—¿Y qué pasa si descubres que no se te da bien? —preguntó Lobsang. Ahora el avance se estaba volviendo más fácil. Ya no tenía la sensación de que su piel estaba intentando escaparse a rastras de él.
—Los muertos no descubren cosas —dijo Lu-Tze. Giró la cabeza para mirar a su aprendiz y su sonrisa maligna fue una curva de dientes amarillos entre tinieblas—. ¿Le vas cogiendo el tranquillo? —añadió.
—Lo tengo… controlado…
—¡Muy bien! Pues ahora que ya hemos hecho calentamiento…
Para horror de Lobsang, el barredor se desvaneció todavía más en la oscuridad.
Hizo acopio de reservas que no era consciente de tener. Le gritó a su hígado que se quedara con él, le pareció notar que le crujía el cerebro y se sumergió más.
La silueta de Lu-Tze se volvió más luminosa a medida que Lobsang lo alcanzaba en el tiempo.
—¿Sigues ahí? ¡Un último esfuerzo, chaval!
—¡No puedo!
—¡Pues claro que puedes, joder!
Lobsang dio una bocanada de aire congelado y se lanzó hacia delante…
… donde de repente la luz se volvió de un tranquilo color azul claro y Lu-Tze trotaba plácidamente entre los carromatos congelados y la gente inmóvil que había en las puertas de la ciudad.
—¿Lo ves? Está chupado —dijo el barredor—. Ahora mantenlo, eso es todo. Suave y sin parar.
Era como caminar sobre la cuerda floja. No pasaba nada mientras no pensaras en ello.
—Pero todos los pergaminos dicen que pasas del azul al violeta y luego al negro y entonces das contra el Muro —dijo Lobsang.
—Ah, bueno, los pergaminos —dijo Lu-Tze, y lo dejó ahí, como si el tono de voz lo dijera todo—. Este es el Valle de Zimmerman, chaval. Es más fácil si sabes que está aquí. El abad dijo que tenía algo que ver con… ¿cómo era?… Ah, sí, con las condiciones de frontera. Algo así como… la espuma sobre la marea. ¡Estamos en el límite mismo, chico!
—¡Pero puedo respirar como si nada!
—Sí. No tendría que pasar. Tú sigue moviéndote, eso sí. Si no lo haces, agotarás todo el aire bueno que hay alrededor de tu campo corporal. El bueno de Zimmerman, ¿eh? Uno de los mejores, ya lo creo. Y él creía que había todavía otro remanso aún más cerca del Muro.
—¿Lo llegó a encontrar alguna vez?
—Creo que no.
—¿Por qué?
—Me dio una pista la manera en que explotó. ¡No te preocupes! Aquí se puede mantener fácilmente el rebanado. No tienes que pensar en ello. ¡Tienes otras cosas en que pensar! ¡No pierdas de vista esas nubes!
Lobsang levantó la vista. Incluso en aquel paisaje de azul sobre azul, las nubes que cubrían el cielo de la ciudad tenían un aspecto ominoso.
—Es lo mismo que pasó allá en Uberwald —dijo Lu-Tze—. El reloj necesita mucha energía. La tormenta salió de la nada.
—¡Pero la ciudad es enorme! ¿Cómo podemos encontrar un reloj aquí?
—Primero nos vamos a dirigir al centro —dijo Lu-Tze.
—¿Por qué?
—Porque con un poco de suerte no tendremos que correr tan lejos cuando caiga el rayo, por supuesto.
—¡Barredor, nadie puede correr más deprisa que un rayo!
Lu-Tze se dio media vuelta y agarró a Lobsang de la túnica, acercándolo hacia sí.
—¡Entonces dime adónde correr, centellita! —gritó—. ¡Hay más en ti de lo que se ve con el tercer ojo, chaval! ¡Ningún aprendiz debería ser capaz de encontrar el Valle de Zimmerman! ¡Hacen falta cientos de años de entrenamiento! ¡Y nadie debería conseguir que los giradores se despertaran y bailaran a su compás la primera vez que los ve! ¿Me tomas por tonto o qué? Niño huérfano, extraños poderes… ¿quién demonios eres? ¡El Mandala te reconoció! ¡Bueno, yo soy solo un humano mortal, pero si algo sé es que ni de coña pienso ver cómo el mundo se hace trizas por segunda vez! ¡Así que ayúdame! ¡Sea lo que sea que tienes, lo necesito ahora! ¡Úsalo!
Soltó a Lobsang y dio un paso atrás. Le estaba latiendo una vena en la cabeza calva.
—Pero es que no sé qué puedo hacer para…
—¡Averigua lo que puedes hacer!
Tac
Protocolo. Reglas. Precedentes. Procedimientos habituales. Así es como siempre hemos trabajado, pensó lady Lejean. A esto y a esto le debe seguir aquello. Siempre ha sido nuestro fuerte. Me pregunto si también puede ser una debilidad…
Si las miradas matasen, el doctor Hopkins ya no sería más que una mancha en la pared. Los Auditores seguían el más mínimo de sus movimientos como gatos observando una especie nueva de ratón.
Lady Lejean llevaba mucho más tiempo encarnada que los demás. El tiempo puede cambiar un cuerpo, sobre todo cuando nunca antes se ha tenido uno. Ella no se habría limitado a mirar y echar chispas. Ella habría molido a palos al doctor. ¿Qué era un humano más o menos?
Se dio cuenta, con cierto asombro, de que aquel pensamiento era un pensamiento humano.
Pero los otros seis seguían siendo unos novatos. Todavía no habían comprendido las dimensiones enteras de duplicidad que hacían falta para sobrevivir como ser humano. También estaba claro que les estaba costando mucho pensar dentro del pequeño y oscuro mundo de detrás de sus ojos. Los Auditores alcanzaban sus decisiones en concierto con miles, millones de otros Auditores.
Tarde o temprano, sin embargo, aprenderían a pensar por sí mismos. Puede que tardaran un poco, porque antes intentarían aprender los unos de los otros.
De momento estaban mirando con gran recelo la bandeja del té de Igor.
—Beber té es protocolo —dijo lady Lejean—. Tengo que insistir.
—¿Es eso correcto? —ladró el señor Blanco al doctor Hopkins.
—Sí, sí —dijo el doctor—. Normalmente con una galleta de jengibre —añadió en tono esperanzado.
—Una galleta de jengibre —repitió el señor Blanco—. ¿Una galleta de coloración marrón rojiza?
—Zí, zeñor —dijo Igor. Señaló con la cabeza el plato que traía en la bandeja.
—Me gustaría probar una galleta de jengibre —se ofreció la señorita Roja.
Oh, sí, pensó lady Lejean, por favor, prueba las galletas de jengibre.
—¡Nosotros no comemos ni bebemos! —saltó el señor Blanco. Dirigió una mirada de intensa sospecha a lady Lejean—. Podría generar maneras incorrectas de pensar.
—Pero es la costumbre —dijo lady Lejean—. Saltarse el protocolo significa llamar la atención.
El señor Blanco vaciló. Pero se adaptaba con rapidez.
—¡Va en contra de nuestra religión! —dijo—. ¡Correcto!
Aquello suponía un salto asombroso. Era inventivo. Y se le Había ocurrido a él solo. Lady Lejean estaba impresionada. Los Auditores habían intentando entender la religión, porque en su nombre se hacían muchísimas cosas que no tenían lógica alguna. Pero también podía justificar prácticamente cualquier clase de excentricidad. El genocidio, por ejemplo. Por comparación, el hecho de no beber té era fácil.
—¡Ciertamente! —siguió diciendo el señor Blanco, girándose hacia los demás Auditores—. ¿No es verdad?
—Exacto, no es verdad. ¡Ciertamente! —corroboró el señor Verde a la desesperada.
—¿Oh? —dijo el doctor Hopkins—. No sabía yo que hubiera ninguna religión que prohibiera el té.
—¡Ciertamente! —repitió el señor Blanco. Lady Lejean casi podía notar cómo se le aceleraba la mente—. Es una… sí, es una bebida de la… correcto… es una bebida de los… dioses considerados extremadamente malos y negativos. Es un… correcto… es un mandamiento de nuestra religión que… sí… que también debemos rechazar las galletas de jengibre. —Le estaba sudando la frente. Para un Auditor, aquello era un despliegue genial de creatividad—. Además —continuó lentamente, como si estuviera leyendo las palabras de alguna página invisible para todos los demás—, nuestra religión… ¡Correcto! ¡Nuestra religión exige que el reloj se ponga en marcha ahora mismo! Porque… ¿quién puede saber cuándo ha de llegar la hora?
A su pesar, lady Lejean casi se puso a aplaudir.
—¿Quién, ciertamente? —preguntó el doctor Hopkins.
—Est-estoy completamente de acuerdo —dijo Jeremy, que había estado mirando fijamente a lady Lejean—. No entiendo quiénes… por qué todo este jaleo… oh, cielos… me duele la cabeza…
El doctor Hopkins derramó su té de tan deprisa que se incorporó y metió la mano en el bolsillo de su abrigo.
—Ahpuesresultaquehepasadoporelboticariodecaminoaquí… —empezó a decir en un solo golpe de voz.
—Me da la sensación de que no es hora de poner en marcha el reloj —dijo lady Lejean mientras se movía centímetro a centímetro por el lado de la mesa. El martillo seguía allí, como una invitación.
—Estoy viendo esos pequeños destellos luminosos, doctor Hopkins —dijo Jeremy en tono apremiante, con la mirada perdida a lo lejos.
—¡Los destellos luminosos no! ¡Los destellos luminosos no! —exclamó el doctor Hopkins. Agarró una cucharilla de la bandeja de Igor, la miró, la tiró por encima del hombro, vació en el suelo una taza de té, abrió el frasco de medicina azul rompiendo el cuello contra el borde de la mesa y llenó la taza, derramando gran parte por las prisas.
Ella vio que el doctor Hopkins intentaba ponerle la taza en los labios a Jeremy. El chico se tapó la cara con las manos y apartó la taza de un codazo, derramando la medicina por el suelo.
Entonces los dedos de lady Lejean agarraron el mango. Movió el brazo por encima del hombro y lanzó el martillo directamente hacia el reloj.
>Tic
La guerra estaba yendo mal para el bando más débil. Su posicionamiento era incorrecto, su táctica enclenque, su estrategia inútil. El Ejército Rojo avanzaba por todo el frente, desmembrando los restos despavoridos de los batallones Negros en desbandada.
En aquel jardín solamente había sitio para un hormiguero…
La Muerte encontró a la Guerra agachado entre la hierba. Él admiraba la atención por los detalles. La Guerra llevaba una armadura completa, pero las cabezas humanas que normalmente tenía atadas a la silla de montar habían sido reemplazadas por cabezas de hormiga, con antenas y todo.
¿TÚ CREES QUE NOTAN QUE ESTÁS AQUÍ?, dijo.
—Lo dudo —respondió la Guerra.
SIN EMBARGO, SI TE VIERAN, ESTOY SEGURO DE QUE LO AGRADECERÍAN.
—¡Ja! Es el único escenario bélico decente que se encuentra hoy en día —dijo la Guerra—. Eso es lo que me gusta de las hormigas. Las muy cabronas no aprenden, ¿eh que no?
ESTOY DE ACUERDO EN QUE HA HABIDO BASTANTE PAZ ÚLTIMAMENTE, dijo la Muerte.
—¿Paz? —dijo la Guerra—. ¡Ja! ¡Lo mismo podría cambiarme el nombre por Acción Policial o Asentamiento Negociado! ¿Te acuerdas de los viejos tiempos? ¡A los guerreros les salía espuma de la boca! ¡Volaban brazos y piernas en todas direcciones! Qué época tan fantástica, ¿eh? —Se inclinó hacia la Muerte y le dio una palmada en la espalda—. Yo empaqueto y tú les pones la etiqueta, ¿eh que sí?
Aquello pintaba esperanzador, pensó la Muerte.
HABLANDO DE LOS VIEJOS TIEMPOS, dijo con cautela. ESTOY SEGURO DE QUE RECUERDAS LA TRADICIÓN DE SALIR A CABALGAR…
La Guerra le dedicó una mirada perpleja.
—Se me debe de haber ido de la cabeza, viejo amigo.
HE LANZADO LA LLAMADA.
—Pues que no me suena de nada…
¿EL APOCALIPSIS?, dijo la Muerte. ¿EL FIN DEL MUNDO?
La Guerra lo siguió mirando.
—Te oigo, compadre, pero sigue sin venirme. Y hablando de venir… —La Guerra dio un repaso a los restos convulsos de la reciente matanza—. ¿Te vienes a comer a casa?
A su alrededor el bosque de hierba alta se fue acortando y reduciendo de tamaño hasta no ser nada más que césped y convertirse en el jardín de una casa.
La casa era una antigua cabaña tribal. ¿Dónde si no iba a vivir la Guerra? Pero la Muerte vio que crecían hiedras en el tejado. Se acordó de los tiempos en que la Guerra nunca habría permitido nada parecido, y empezó a carcomerle un pequeño gusano de preocupación.
La Guerra colgó el casco al entrar, mientras que antaño se lo habría dejado puesto. Y las mesas que rodeaban el foso de la fogata habrían estado atestadas de guerreros, y el aire habría estado denso con el olor a cerveza y sudor.
—He traído a un viejo amigo, cariño —dijo.
La señora Guerra estaba preparando algo de comer en la moderna cocina de hierro negro que la Muerte vio instalada en el foso de la fogata, con tuberías relucientes que se extendían hasta el agujero del techo. Ella le dedicó a la Muerte esa clase de saludo con la cabeza que las esposas dirigen al hombre que su marido, pese a todas las advertencias previas, se ha traído a casa del bar sin avisarle.
—Tenemos conejo para comer —dijo, y añadió con la voz de quien se siente explotado pero exigirá el pago más tarde—: Estoy segura de que puedo hacer que alcance para tres.
La cara roja y enorme de la Guerra se arrugó.
—¿A mí me gusta el conejo?
—Sí, cariño.
—Yo creía que me gustaba la ternera.
—No, cariño. La ternera te da gases.
—Oh. —La Guerra suspiró—. ¿Alguna posibilidad de cebollas?
—Las cebollas no te gustan, cariño.
—¿Ah, no?
—Por tu estómago, cariño.
—Oh.
La Guerra le dedicó una sonrisa incómoda a la Muerte.
—Hay conejo —dijo—. Ejem… cariño, ¿yo salgo a cabalgar en los Apocalipsis?
La señora Guerra le quitó la tapa a la sartén y pinchó con ferocidad algo que había dentro.
—No, cariño —dijo con firmeza—. Siempre vuelves resfriado.
—Yo creía que más bien, ejem, como que me gustaba esa clase de cosas…
—No, cariño. No te gustan.
A su pesar, la Muerte se sentía fascinado. Nunca se había cruzado antes con la idea de guardar la memoria en la cabeza de otra persona.
—¿Tal vez me gustaría una cerveza? —aventuró la Guerra.
—No te gusta la cerveza, cariño.
—¿Ah, no?
—No, te trae el problema ese tuyo.
—Ah. Hum, ¿y qué me parece el coñac?
—El coñac no te gusta, cariño. Lo que te gusta es tu bebida especial de avena con vitaminas.
—Ah, sí —dijo la Guerra en tono lastimero—. Me había olvidado de que me gustaba eso. —Miró a la Muerte con cara de cordero—. Está bastante bien —reconoció.
¿PUEDO HABLAR UN MOMENTO CONTIGO?, pidió la Muerte. ¿EN PRIVADO?
La Guerra pareció desconcertado:
—¿Me gusta hab…?
EN PRIVADO, POR FAVOR, retumbó la voz de la Muerte.
La señora Guerra se giró y lanzó a la Muerte una mirada de desdén.
—Lo entiendo, lo entiendo muy bien —dijo, altiva—. Pero no te atrevas a decir nada que le provoque acidez, es lo único que te digo.
La señora Guerra había sido una valquiria en los viejos tiempos, recordó la Muerte. Una razón más para ser extremadamente cuidadoso en el campo de batalla.
—¿Nunca te ha tentado la idea del matrimonio, viejo amigo? —dijo la Guerra, después de que ella se fuera.
NO. EN ABSOLUTO. PARA NADA.
—¿Por qué no?
La Muerte no supo qué responder. Era como preguntarle a una pared de ladrillo qué le parecía la odontología. Como pregunta, no tenía sentido.
HE IDO A VER A LOS OTROS DOS, dijo, sin hacer caso. AL HAMBRE NO LE PREOCUPA Y LA PESTE TIENE MIEDO.
—¿Nosotros dos, contra los Auditores? —dijo la Guerra.
LA RAZÓN NOS AMPARA.
—Hablando en calidad de Guerra —dijo la Guerra—, preferiría no tener que decirte lo que les pasa a los ejércitos muy pequeños a los que les ampara la Razón.
YO TE HE VISTO COMBATIR.
—Mi viejo brazo derecho ya no es lo que era… —murmuró la Guerra.
ERES INMORTAL. NO ESTÁS ENFERMO, dijo la Muerte, pero vio la expresión preocupada y ligeramente agobiada en la mirada de la Guerra y supo que aquello solamente podía acabar de una manera.
Ser humano equivalía a cambiar, comprendió la Muerte. Los Jinetes… eran hombres antes que jinetes. Los hombres les habían dotado de una cierta figura, y una cierta forma. E igual que les pasaba a los dioses, y al Hada de los Dientes, y a Papá Puerco, su forma los había cambiado. Nunca serían humanos, pero se les habían pegado aspectos de la humanidad, como si fueran alguna clase de enfermedad.
Porque lo importante era que no había nada, nada, que tuviera un aspecto y solo uno. Los hombres se imaginaban un ser llamado Hambre, pero en cuanto le daban brazos y piernas y ojos, eso significaba que debía tener un cerebro. Y eso significaba que pensaba. Y un cerebro no puede estar todo el tiempo pensando en plagas de langostas.
Conducta emergente de nuevo. Siempre aparecían las complicaciones. Todo cambiaba.
MENOS MAL, pensó la Muerte, QUE YO NO HE CAMBIADO EN ABSOLUTO Y SOY EXACTAMENTE EL MISMO QUE FUI SIEMPRE.
Y entonces hubo solamente uno.
Tac
El martillo se detuvo en mitad de la sala. El señor Blanco fue hasta allí y lo recogió del aire.
—Por favor, señora mía —dijo—. ¿Crees que no vigilamos? ¡Tú, el Igor, prepara el reloj!
Igor lo miró a él, después a lady Lejean y por fin de vuelta a él.
—Zolamente acepto órdenez del amo Jeremy, graciaz —dijo.
—¡Si ponéis en marcha ese reloj se acabará el mundo! —gritó lady Lejean.
—Qué idea más tonta —dijo el señor Blanco—. Nos reímos de ella.
—Jajaja —dijeron los demás Auditores obedientemente.
—¡No me hace falta la medicina! —gritó Jeremy, apartando al doctor Hopkins de un empujón—. Y no me hace falta que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¡Callaos!
En medio del silencio, el trueno gruñía entre las nubes.
—Gracias —dijo Jeremy, más tranquilo—. Muy bien, creo que soy un hombre racional, y voy a enfocar esto de manera racional. Un reloj es un instrumento de medición. He construido el reloj perfecto, milady. Quiero decir, señoras. Y caballeros. Este reloj revolucionará la cronometría.
Levantó la mano y movió las manecillas del reloj hasta ponerlas casi a la una en punto. Luego bajó la mano, agarró el péndulo y lo puso en movimiento. El mundo continuó existiendo.
—¿Lo ven? El universo no se detiene ni siquiera por mi reloj —continuó Jeremy. Juntó las manos y se sentó—. Mírenlo —dijo tranquilamente.
El reloj hacía tictac suavemente. Al poco hubo un traqueteo en la maquinaria que lo rodeaba y los enormes tubos de cristal verde llenos de ácido empezaron a borbotear.
—Bueno, no parece que haya pasado nada —dijo el doctor Hopkins—. Es una suerte.
Alrededor del pararrayos que había instalado encima del reloj empezaron a crepitar chispas.
—Simplemente está creando una vía para el relámpago —dijo Jeremy con voz alegre—. Mandamos hacia arriba un relámpago pequeño y baja uno mucho más grande…
Dentro del reloj se estaban moviendo las cosas. Hubo un ruido que se podría describir como «físel» y la caja del reloj se llenó de una luz verde azulada.
—Ah, la cascada se ha iniciado —dijo Jeremy—. A modo de pequeño ejercicio, el reloj de péndulo más, esto, tradicional se ha subordinado al Gran Reloj Mayor, ahora verán, de manera que cada segundo se reajuste a la hora correcta. —Sonrió y le tembló una mejilla—. Algún día todos los relojes serán como este —dijo, y añadió—: Aunque normalmente odiaría una expresión tan imprecisa como «ya falta bien poco», sin embargo voy…
Tic
Había una pelea en la plaza. En los extraños colores invocados por el estado de rebajamiento temporal conocido como Valle de Zimmerman, la pelea se destacaba en tonos de azul claro.
A juzgar por su aspecto, un par de agentes de la Guardia estaban intentando reducir a una banda. Había un hombre en el aire, suspendido allí sin ningún apoyo. Otro había disparado con una ballesta directamente a un guardia: la flecha permanecía inmóvil, clavada en el aire.
Lobsang la examinó con curiosidad.
—Las vas a tocar, ¿verdad? —dijo una voz detrás de Lobsang—. Vas a extender el brazo y tocarla, pese a todo lo que te he dicho. ¡Presta atención al maldito cielo!
Lu-Tze estaba fumando nerviosamente. Cuando el humo se alejaba unos centímetros de su cuerpo, se volvía rígido en medio del aire.
—¿Estás bien seguro de que no puedes sentir dónde está? —preguntó, arisco.
—Está por todas partes, Barredor. ¡Estamos tan cerca que… es como intentar ver el bosque cuando se está bajo los árboles!
—Bueno, esta es la calle de los Artesanos Habilidosos y eso de ahí es el Gremio de Relojeros —dijo Lu-Tze—. No me atrevo a entrar si lo tenemos tan cerca, no hasta que lo sepamos seguro.
—¿Qué me dices de la Universidad?
—¡Los magos no están tan locos como para intentar algo así!
—¿Vas a intentar ganarle una carrera al relámpago?
—Se puede hacer, si ya partimos de aquí, del valle. Los rayos no son tan rápidos como cree la gente.
—¿Estamos esperando a ver un trocito puntiagudo de relámpago salir de una nube?
—¡Ja! Estos chavales de hoy en día, ¿de dónde sacan su educación? El primer golpe va del suelo al aire, chaval. Eso abre un buen agujero en el aire para que el relámpago principal pueda venir hacia abajo. Tú busca el resplandor. Tendremos que haberle dado bastante a la sandalia para cuando llegue a las nubes. ¿Vas aguantando bien?
—Puedo continuar así todo el día —dijo Lobsang.
—No lo intentes. —Lu-Tze volvió a examinar el cielo—. Puede que me haya equivocado. Puede que esto solamente sea una tormenta. Tarde o temprano uno tiene…
Se detuvo. Le bastó una sola mirada a la cara de Lobsang.
—Muy bien —dijo el barredor lentamente—. Tú dame una lección. Si no puedes hablar, señala.
Lobsang se dejó caer de rodillas, llevándose las manos a la cabeza.
—No lo sé… no lo sé…
Una luz plateada se elevó sobre la ciudad, a pocas calles de distancia. Lu-Tze agarró al chico del codo.
—Vamos, chaval. De pie. Más rápido que la centella, ¿eh? ¿Vale?
—Sí… sí, vale…
—Puedes hacerlo, ¿de acuerdo?
Lobsang parpadeó. Volvía a ver la casa de cristal, desplegándose como un contorno pálido superpuesto a la ciudad.
—Reloj —dijo con voz pastosa.
—¡Corre, chico, corre! —gritó Lu-Tze—. Y no te pares por nada.
Lobsang se lanzó hacia delante y se encontró con que le costaba. El tiempo se apartaba ante él, perezosamente al principio, a medida que hacía fuerza con las piernas. Con cada paso cogía más y más impulso, y el paisaje iba cambiando nuevamente de colores a medida que el mundo se ralentizaba todavía más.
Había otra costura en el tiempo, había dicho el barredor. Otro valle, todavía más cerca del punto nulo. En la medida en que era capaz de pensar, Lobsang esperaba alcanzarlo pronto. Tenía la sensación de que el cuerpo estaba a punto de caérsele a trozos. Notaba que le crujían los huesos.
Se giró para localizar al barredor y lo vio a varios metros por detrás de él, con la boca abierta, una estatua que se desplomaba hacia delante.
Lobsang se giró, se concentró, dejó que el tiempo acelerara. Alcanzó a Lu-Tze y consiguió agarrarlo antes de que golpeara el suelo. Al anciano le salía sangre de los oídos.
—Yo no puedo hacerlo, chaval —balbució el barredor—. ¡Sigue! ¡Sigue!
—¡Yo sí puedo! ¡Es como correr cuesta abajo!
—¡Para mí no!
—¡No puedo dejarte aquí tal como estás!
—¡Sálvanos de los héroes! ¡Cárgate ese puto reloj!
Lobsang vaciló. El relámpago descendente ya estaba emergiendo de las nubes, una pica resplandeciente y errática.
Corrió. El relámpago caía hacia un taller situado a pocos edificios de distancia. Vio que encima de su escaparate colgaba un reloj de gran tamaño.
Empujó todavía más contra el flujo del tiempo, Hasta hacerlo ceder. Pero el relámpago ya había alcanzado el palo de hierro que había encima del edificio.
El escaparate estaba más cerca que la puerta. Agachó la cabeza y lo atravesó de un salto, provocando que el cristal se hiciera añicos a su alrededor, que después se congelaron en el medio del aire, y que los relojes salieran despedidos del escaparate en todas direcciones y se quedaran quietos como si los hubiera atrapado un ámbar invisible.
Delante tenía otra puerta. Agarró el pomo y tiró de él, sintiendo la resistencia terrible de una hoja de madera a la que se exigía moverse a una fracción considerable de la velocidad de la luz.
Apenas la había abierto unos centímetros cuando vio, al otro lado, el lento descenso rezumante del relámpago por el poste y su llegada al corazón del enorme reloj.
El reloj dio la una.
El tiempo se detuvo.
Ta—
El señor Soak el lechero estaba lavando botellas en el fregadero cuando el aire se oscureció y el agua se solidificó.
Se quedó mirando aquello un momento y luego, con el gesto de quien está probando un experimento, sostuvo la botella por encima del suelo de piedra y la soltó.
Permaneció suspendida en el aire.
—Maldita sea —dijo—. Otro idiota con un reloj, ¿eh?
Lo que hizo entonces no era práctica habitual entre los lecheros. Caminó hasta el centro de la sala e hizo unos cuantos pases en el aire con las manos.
El aire se iluminó. El agua cayó con un chapoteo. La botella se hizo añicos, aunque cuando Ronnie se dio la vuelta e hizo otro gesto con la mano hacia ellas, las esquirlas de cristal se juntaron de nuevo.
A continuación Ronnie Soak suspiró y entró en la sala de reposar la nata. Los barreños amplios y enormes se perdían en la distancia y si Ronnie hubiera dejado alguna vez que alguien se diera cuenta, aquella distancia contenía mucha más distancia de la que se encuentra nunca en un edificio normal.
—Muéstrame —dijo.
La superficie del barreño de leche más cercano se convirtió en un espejo y empezó a mostrar imágenes…
Ronnie regresó a la lechería, cogió su gorro puntiagudo de la percha que había junto a la puerta y cruzó el patio hasta entrar en los establos. El cielo era de un color gris sombrío e inmóvil cuando salió de nuevo, llevando a su caballo de las riendas.
El caballo era negro, reluciente y en forma, y había algo en él que resultaba extraño: brillaba como si estuviera iluminado por una luz roja. El color rojo le arrancaba destellos de los hombros y los flancos, incluso bajo el gris del cielo.
Y pese a que iba sujeto con arnés al carro, no tenía ningún aspecto de un caballo que debiera estar enganchado a ningún tipo de vehículo, pero la gente nunca se fijaba en aquello y, de nuevo, Ronnie se cuidaba de que siguieran sin hacerlo.
El carro estaba pintado de un blanco resplandeciente, resaltado aquí y allí por un verde vivo.
Las palabras pintadas en el costado declaraban con orgullo:
RONALD SOAK, LECHERO HIGIÉNICO
¿ESTABLECIDO?
Tal vez era extraño que la gente nunca le preguntara: «¿Establecido cuándo, exactamente?». Si se lo hubieran preguntado alguna vez, la respuesta habría tenido que ser bastante complicada.
Ronnie abrió el portón del patio y, con las lecheras traqueteando, se adentró en el momento sin tiempo. Era terrible, pensó, cómo todo conspiraba siempre contra el pequeño empresario.
* * *
Lobsang Ludd se despertó al oír un ruidito de algo que giraba y chasqueaba.
Estaba a oscuras, pero la oscuridad cedió a regañadientes bajo su mano. Tenía tacto de terciopelo, y es que lo era. Lobsang había rodado hasta quedar debajo de uno de los expositores.
Notó una vibración en la parte baja de la espalda. Extendió el brazo con aprensión y se dio cuenta de que el Postergador portátil estaba girando dentro de su jaula.
Así pues…
¿Cómo iba la cosa, ahora? Estaba viviendo en tiempo prestado. Tenía quizá una hora, tal vez mucho menos. Pero podía rebanar aquel tiempo, así que…
No. Algo le decía que sería una idea realmente letal intentar aquello con un tiempo almacenado en un aparato fabricado por Qu. Solo pensarlo ya le hacía sentir que tenía la piel a pocos centímetros de un universo lleno de cuchillas de afeitar.
Así pues… una hora, tal vez mucho menos. Pero el girador se podía rebobinar para volver a tensarlo, ¿verdad?
No. La manecilla estaba en la parte de atrás. Se podía tensar el girador de otra persona. Gracias, Qu, a ti y a tus modelos experimentales.
¿Se lo podía quitar, entonces? No. El arnés formaba parte del aparato. Sin él, las distintas partes del cuerpo viajarían a distintas velocidades. El resultado probablemente sería como congelar un cuerpo humano del todo y luego empujarlo por unas escaleras de piedra.
Abrir un cajón con la palanca que hay dentro…
Al otro lado de la puerta entreabierta se veía un resplandor de color verde azulado. Dio un paso hacia él y oyó que de repente el girador cobraba velocidad. Eso quería decir que estaba emitiendo más tiempo, lo cual era malo cuando uno tenía una hora, tal vez mucho menos.
Se alejó un paso de la puerta y el Postergador se volvió a afianzar en su traqueteo rutinario. Así pues…
Lu-Tze estaba fuera en la calle y tenía un girador, que también debería haberse activado automáticamente. En aquel mundo sin tiempo, él iba a ser la única persona capaz de girar una manecilla.
El cristal que había roto al saltar a través del escaparate permanecía extendido alrededor del agujero como una enorme flor centelleante. Extendió el brazo para tocar un pedazo. Este se movió como si estuviera vivo, le hizo un corte en el dedo y luego cayó hacia el suelo, deteniéndose únicamente al salir del campo que le rodeaba el cuerpo a Lobsang.
No toques a la gente, le había dicho Lu-Tze. No toques las flechas. No toques nada que se esté moviendo, esa era la regla. Pero el cristal…
… pero el cristal, en el tiempo normal, había estado volando por el aire. Todavía debía de conservar aquella energía, ¿verdad?
Rodeó con cuidado los cristales y abrió la puerta delantera de la tienda.
La madera se movió muy despacio, luchando contra la enorme velocidad.
Lu-Tze no estaba en la calle. Pero allí había algo nuevo, flotando en el aire a pocos centímetros del suelo donde había estado el anciano. Algo que no estaba antes.
Por allí había pasado alguien que tenía su propio tiempo portátil, y había dejado caer aquello antes de marcharse sin que llegara al suelo.
Era un frasquito de cristal, tintado de azul por los efectos temporales. A ver, ¿cuánta energía podía tener? Lobsang ahuecó la mano, la puso con cuidado debajo del frasco y entonces la elevó, notando un cosquilleo y una sensación repentina de peso mientras el campo del girador reclamaba el objeto.
Ahora regresaron sus verdaderos colores. El frasco era de un rosa lechoso, o más bien era cristal transparente que se veía rosa por su contenido. La tapa de papel estaba cubierta de dibujos mal impresos de fresas perfectas e inverosímiles, alrededor de unas letras recargadas que decían:
Ronald Soak, Lechero Higiénico
YOGUR DE FRESA
«Fresco como el rocío de la mañana»
¿Soak? ¡Él conocía aquel nombre! ¡Era el mismo que entregaba la leche en el Gremio! Y era leche de la buena, no aquel mejunje aguado y con un tinte verdoso que suministraban las demás lecherías. Muy de confianza, decía todo el mundo. Pero fuera o no de confianza, seguía siendo un simple lechero. De acuerdo, un simple lechero muy bueno, pero si el tiempo se había detenido, ¿cómo era posible que…?
Lobsang miró a su alrededor a la desesperada. La gente y los carruajes que atestaban la calle seguían allí. No se había movido nadie. Nadie podía moverse.
Pero sí había algo corriendo por el canalón de la calle. Parecía una rata vestida con una túnica negra y corriendo sobre las patas traseras. La rata levantó la cabeza para mirar a Lobsang y este vio que en vez de cabeza tenía una calavera. Para ser una calavera, era bastante risueña.
La palabra IIIC se manifestó dentro del cerebro de Lobsang sin molestarse en pasar por sus oídos. Entonces la rata subió a la acera de un brinco y se alejó correteando por un callejón.
Lobsang la siguió.
Un momento más tarde alguien lo agarró del cuello desde atrás. Él intentó romper la presa y se dio cuenta de lo mucho que había dependido del rebanado siempre que combatía. Además, la persona que había detrás de él tenía una presa verdaderamente fuerte.
—Solamente quiero asegurarme de que no haces ninguna tontería —dijo. Era una voz femenina—. ¿Qué es esto que tienes en la espalda?
—¿Quién eres…?
—El protocolo en estas situaciones —dijo la voz— es que quien hace las preguntas es la persona que está ejerciendo la presa de cuello asesina.
—Esto… es un Postergador. Hum… almacena tiempo. ¿Quién…?
—Oh, cielos, ya empezamos otra vez. ¿Cómo te llamas?
—Lobsang. Lobsang Ludd. Oye, ¿puedes tensarme, por favor? Es urgente.
—Ya lo creo. Lobsang Ludd, eres inconsciente e impulsivo y te mereces una muerte estúpida y absurda.
—¿Cómo?
—Y también eres bastante corto de entendederas. ¿Te estás refiriendo a girar esta manecilla?
—Sí. Se me está acabando el tiempo. ¿Y ahora te puedo preguntar quién eres tú?
—La señorita Susan. No te muevas.
Oyó por detrás el ruido increíblemente bienvenido del mecanismo del Postergador al rebobinarse.
—¿La señorita Susan? —dijo.
—Así es como me llama la mayoría de gente que conozco. Ahora te voy a soltar. Y añadiré que intentar cualquier tontería te va a resultar contraproducente. Además, ahora mismo soy la única persona en todo el mundo que puede volver a inclinarse por juguetear con tu manecilla.
La presión se relajó. Lobsang se giró lentamente.
La señorita Susan era una joven de constitución ligera, vestida rigurosamente y toda de negro. Tenía el pelo encrespado en torno a la cabeza como un aura, de color rubio blanco con un mechón negro. Pero lo más asombroso de ella era… era todo, se dio cuenta Lobsang, desde su expresión hasta la forma en que estaba plantada. Hay gente que se funde con el fondo. La señorita Susan se fundía con el primer plano. Destacaba. Todo aquello que le quedaba por detrás se convertía en un simple fondo.
—¿Has terminado? —dijo ella—. ¿Lo has visto todo?
—Lo siento. ¿No habrás visto tú a un anciano? ¿Vestido un poco como yo? ¿Con una de estas cosas en la espalda?
—No. Ahora me toca a mí. ¿Tienes ritmo?
—¿Cómo?
Susan puso los ojos en blanco.
—Muy bien. ¿Tienes música?
—¡Pues no llevo encima, no!
—Y está claro que no tienes una chica —dijo Susan—. He visto pasar hace unos minutos al Viejo Hombre Problema. Por lo que dices, sería conveniente que no te toparas con él.
—¿Y es posible que él se haya llevado a mi amigo?
—Lo dudo. Y el Viejo Hombre Problema no es tanto un «él» como un «eso». Además, hay cosas mucho peores que él rondando por ahí ahora mismo. Hasta los hombres del saco se han escondido.
—Oye, el tiempo se ha parado, ¿verdad? —dijo Lobsang.
—Sí.
—Entonces ¿cómo es posible que estés aquí hablando conmigo?
—No soy lo que se llama una criatura del tiempo —dijo Susan—. Trabajo en él, pero no tengo por qué vivir allí. Hay unos cuantos que somos así.
—¿Como ese Viejo Hombre Problema que has mencionado?
—Exacto. Y Papá Puerco, el Hada de los Dientes, el Hombre de la Arena, esa clase de gente.
—Yo creía que eran seres míticos.
—¿Y qué? —Susan se asomó otra vez por la entrada del callejón.
—¿Y tú no lo eres?
—Doy por sentado que el reloj no lo has parado tú —dijo la señorita Susan, mirando a un lado y a otro de la calle.
—No. He llegado… demasiado tarde. Tal vez no tendría que haber vuelto a ayudar a Lu-Tze.
—¿Cómo dices? ¿Ibas corriendo a evitar el fin del mundo pero te has parado a ayudar a un ancianito? ¡Menudo… héroe!
—Bueno, yo no diría que soy un… —Y Lobsang se detuvo ahí. Ella no había dicho «menudo héroe» en el mismo tono de «menuda maravilla». Lo había dicho en el tono con que la gente dice «menudo idiota».
—Veo a muchos como tú —continuó Susan—. Los héroes tienen una comprensión muy extraña de las matemáticas elementales, ¿sabes? Si te hubieras cargado el reloj antes de que se pusiera en marcha, no habría pasado nada malo. Ahora el mundo se ha detenido y nos han invadido y lo más probable es que vayamos a morir todos, solamente porque tú te has parado a ayudar a alguien. O sea, muy digno y todo eso, pero muy, muy… humano.
Utilizó la palabra como si quisiera darle el significado de «tonto».
—Quieres decir que para salvar el mundo hacen falta cabrones fríos y calculadores, ¿no? —dijo Lobsang.
—Los cálculos fríos vienen bien, hay que admitirlo —dijo Susan—. Bueno, ¿vamos a echarle un vistazo a ese reloj o qué?
—¿Para qué? El daño ya está hecho. Si lo destrozamos, solamente empeoraremos las cosas. Además, hum, el girador se ha empezado a volver loco y yo, ejem, he notado…
—Cauteloso —dijo Susan—. Bien. La cautela es sensata. Pero me gustaría comprobar una cosa.
Lobsang intentó recobrar la compostura. Aquella mujer extraña tenía aire de ser alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo —que sabía exactamente lo que estaba haciendo todo el mundo—, y además, ¿qué alternativa le quedaba? Entonces se acordó del frasco de yogur.
—¿Esto quiere decir algo? —preguntó—. Estoy seguro de que lo han dejado en la calle después de que se detuviera el tiempo. Ella cogió el frasco y lo examinó.
—Anda —dijo en tono despreocupado—. Ha pasado por aquí Ronnie, ¿eh?
—¿Ronnie?
—Sí, todos conocemos a Ronnie.
—¿Y qué se supone que quiere decir eso?
—Digamos simplemente que si él ha encontrado a tu amigo, entonces tu amigo está a salvo. Probablemente a salvo. Más a salvo de lo que estaría si fuera cualquier otro el que lo encontrara. Escucha, este no es momento para que te andes preocupando por una sola persona. Cálculos fríos, ¿de acuerdo?
Ella salió a la calle. Lobsang la siguió. Susan caminaba como si fuera la dueña de la calle. Se dedicaba a examinar todos los callejones y portales, pero no como una víctima en potencia que tiene miedo de que la ataquen. Lo que a Lobsang le pareció es que se sentía decepcionada de no encontrar nada peligroso en las sombras.
Susan llegó a la tienda, entró y se detuvo un momento a contemplar la flor flotante de cristales rotos. Su expresión sugirió que consideraba aquello un hallazgo perfectamente normal y corriente, y que había visto cosas mucho más interesantes. Luego siguió caminando y se detuvo en la puerta interior. De la rendija seguía saliendo el mismo resplandor, pero ahora se veía más apagado.
—Se está aposentando —dijo—. No tendría que ser un gran problema… pero ahí dentro hay dos personas.
—¿Quiénes?
—Espera, voy a abrir la puerta. Y ten cuidado.
La puerta se movió muy despacio. Lobsang entró en el taller detrás de la chica. El girador empezó a acelerarse.
El reloj resplandecía en medio de la sala, tanto que era doloroso de mirar.
A pesar de todo, él lo miró fijamente.
—Es… es tal como yo lo imaginaba —dijo—. Es la forma de…
—No te acerques a él —dijo Susan—. Es una muerte insegura, créeme. Y presta atención.
Lobsang parpadeó. Le parecía que sus últimos dos pensamientos no habían salido de él.
—¿Qué has dicho?
—Que es una muerte insegura.
—¿Eso es peor que una muerte segura?
—Mucho peor. Mira. —Susan cogió un martillo que estaba tirado en el suelo y lo movió suavemente hacia el reloj. Cuando lo acercó más, el martillo se puso a vibrar en su mano, y ella soltó una palabrota por lo bajo cuando le fue arrebatado de los dedos y desapareció. Un instante antes de que desapareciera, se pudo ver un aro fugaz que se contraía alrededor del reloj y podría haberse parecido a como sería un martillo si alguien lo aplanara del todo y lo doblara hasta formar un círculo.
—¿Tienes alguna idea de por qué ha pasado eso? —preguntó ella.
—No.
—Yo tampoco. Ahora imagínate que fueras el martillo. Una muerte insegura, ¿lo ves?
Lobsang observó a las dos personas congeladas. Uno era de tamaño medio y tenía el número preciso de apéndices para figurar como miembro de la especie humana, de manera que probablemente hubiera que otorgarle el beneficio de la duda. Estaba mirando fijamente el reloj. Igual que la otra figura, que era la de un hombre de mediana edad y cara ovina que todavía sostenía en la mano una taza de té y, por lo que pudo distinguir Lobsang, una galleta.
—El que no podría ganar un concurso de belleza ni aunque fuera el único que se presenta es un Igor —dijo Susan—. El otro es el doctor Hopkins, del Gremio de Relojeros de aquí.
—Así que por lo menos sabemos quién ha construido el reloj —dijo Lobsang.
—Yo creo que no. El taller del señor Hopkins está a varias calles de aquí. Y él fabrica relojes de broma para un tipo bastante extraño de comprador exigente. Es su especialidad.
—¿Entonces lo debe de haber construido el… Igor?
—¡Por los dioses, no! Los Igors son sirvientes profesionales. Nunca trabajan por su cuenta.
—Parece que sabes mucho —dijo Lobsang, mientras Susan rodeaba el reloj como un practicante de lucha libre buscando la apertura para intentar una presa.
—Sí —admitió, sin volver la cabeza—. Sé mucho. El primer reloj se rompió. Este aguanta. Quien lo haya diseñado es un genio.
—¿Un genio malvado?
—Es difícil saberlo. No veo ningún indicio.
—¿Qué clase de indicio?
—Bueno, un «¡¡¡¡¡Jajaja!!!!!», pintado a un lado sería una pista concluyente, ¿no te parece? —dijo ella, poniendo los ojos en blanco.
—Te estoy estorbando, ¿no? —dijo Lobsang.
—No, para nada —dijo Susan, dirigiendo su atención al banco de trabajo—. Bueno, aquí no hay nada. Supongo que lo puede haber activado con un temporizador. Como si fuera un despertador…
Se detuvo. Cogió un trozo de manguera de goma que había enrollada en un gancho al lado de los frascos de cristal y escrutó con atención. Después lo lanzó a un rincón y lo miró fijamente, como si fuera la primera vez que veía algo parecido.
—No digas ni una palabra —dijo en voz baja—. Tienen algunos sentidos muy agudos. Tú retrocede lentamente por entre esas cubetas enormes de cristal y trata de no llamar la atención. Y hazlo AHORA.
La última palabra le llegó acompañada de unos extraños armónicos, y Lobsang notó que sus piernas empezaban a moverse casi sin que él las controlara de forma consciente.
La puerta se movió un poco y entró un hombre.
Lo extraño de su cara, pensaría más tarde Lobsang, era lo poco memorable que resultaba. Nunca había visto una cara tan carente de cualquier rasgo a mencionar. Tenía nariz y boca y ojos, todo ello bastante impecable, pero de alguna manera no componían una cara en sí. Eran unas partes sueltas que no formaban un todo coherente. Si componían algo, era la cara de una estatua agradable de mirar pero sin nada dentro que devolviera la mirada.
Lentamente, como si tuviera que pensar en sus músculos, el hombre se giró hacia Lobsang.
Lobsang se encontró disponiéndose a rebanar tiempo. El girador que llevaba a la espalda gimió una advertencia.
—Me parece que ya es suficiente —dijo Susan, dando un paso adelante.
El hombre fue obligado a girar en redondo. Recibió un codazo en el vientre y luego un golpe tan fuerte debajo de la barbilla con la palma de la mano que le despegó los pies del suelo y lo estrelló contra la pared.
Mientras caía, Susan le atizó en la cabeza con una llave inglesa.
—Ya podemos marcharnos —dijo ella, como si acabara de arrugar un papel que estorbaba—. No nos queda nada que hacer aquí.
—¡Lo has matado!
—Ciertamente. No es un ser humano. Tengo… intuición para esas cosas. Es algo heredado, más o menos. En todo caso, ve y recoge la manguera.
Como ella todavía tenía la llave inglesa en la mano, Lobsang obedeció. O lo intentó. El rollo de tubo que ella había lanzado al rincón estaba anudado y enredado como un espagueti de caucho.
—Malignidad, lo llama mi abuelo —dijo Susan—. La hostilidad local de las cosas hacia las no-cosas siempre aumenta cuando hay un Auditor cerca. No lo pueden evitar. La prueba de la manguera es muy fiable sobre el terreno, de acuerdo con una rata que conozco.
Una rata, pensó Lobsang, pero lo que dijo fue:
—¿Qué es un Auditor?
—Y tampoco tiene noción de los colores. No los entienden. Mira cómo va vestido este. Traje gris, camisa gris, zapatos grises, pañuelo gris, todo gris.
—Esto… hum… ¿no podría ser alguien que intenta lucir un gusto exquisito en la ropa?
—¿Tú crees? Entonces tampoco se pierde nada —dijo Susan—. Pero en todo caso, te equivocas. Mira.
El cuerpo se estaba desintegrando. Fue un proceso bastante rápido y nada sangriento, una especie de evaporación en seco. Se limitó a convertirse en polvo flotante, que se expandió hasta esfumarse. Pero los últimos puñados formaron, únicamente durante unos segundos, una forma familiar. Que también se desvaneció con el más nimio susurro de un grito.
—¡Eso era un dhlang! —exclamó—. ¡Un espíritu maligno! ¡Los campesinos de los valles cuelgan amuletos para protegerse de ellos! ¡Pero yo creía que no eran más que una superstición!
—No, son una substición —dijo Susan—. Quiero decir que son reales, pero apenas nadie cree de verdad en ellos. Casi todo el mundo cree en cosas que no son reales. Está pasando algo muy extraño. Estas cosas están por todas partes y tienen cuerpos. Eso no está bien. Tenemos que encontrar a la persona que ha construido el reloj…
—Y, esto, ¿qué eres tú, señorita Susan?
—¿Yo? Yo soy… una maestra de escuela.
Susan siguió la mirada de él hasta la llave inglesa que todavía tenía en la mano y se encogió de hombros.
—Las cosas se pueden poner feas a la hora del patio, ¿eh? —dijo Lobsang.
* * *
Había un olor abrumador a leche.
Lu-Tze se incorporó de golpe hasta sentarse.
Estaba en una sala grande y lo habían colocado sobre una mesa que había en el centro. A juzgar por el tacto de la superficie, estaba recubierta de una lámina de metal. Había lecheras apiladas a lo largo de la pared y unos grandes barreños metálicos alineados junto a un fregadero del tamaño de un cuarto de baño.
Por debajo del olor a leche se notaban otros muchos: desinfectante, madera bien fregada y un aroma lejano a caballos.
Se oyeron unos pasos que se acercaban. Lu-Tze se reclinó apresuradamente hacia atrás y cerró los ojos.
Oyó que alguien entraba en la sala. El recién llegado estaba silbando por lo bajo, y tenía que ser un hombre, porque en la experiencia de Lu-Tze ninguna mujer había silbado nunca con un gorgorito sibilante como aquel. El silbido se acercó a la mesa, sé quedó un momento quieto, después se dio la vuelta y se dirigió al fregadero. Lo reemplazó el ruido del mango de una bomba al ser accionado.
Lu-Tze abrió un ojo a medias.
El hombre que estaba de pie frente al fregadero era bastante bajito, hasta el punto de que su delantal estándar a rayas blancas y azules casi le llegaba al suelo. Parecía estar lavando botellas.
Lu-Tze bajó las piernas de la mesa, moviéndose con un sigilo que hacía que el ninja medio sonara como una banda de viento-metal, y dejó que sus sandalias tocaran el suelo con suavidad.
—¿Te encuentras mejor? —dijo el hombre sin volver la cabeza.
—Oh, ejem, sí. Bien —dijo Lu-Tze.
—He pensado: vaya, aquí hay un tipo con pinta de pequeño monje calvo —dijo el hombre, levantando una botella a la luz para examinarla—. Con un aparato a cuerda en la espalda, y en plena mala racha. ¿Te apetece una taza de té? He puesto agua en el fuego. Tengo mantequilla de yak.
—¿De yak? ¿Sigo estando en Ankh-Morpork? —Lu-Tze bajó la vista hasta un anaquel de cucharones que tenía al lado. El hombre todavía no se había dado la vuelta.
—Hum. Una pregunta interesante —dijo el lavador de botellas—. Se podría decir que estás más o menos en Ankh-Morpork. ¿No quieres leche de yak? Puedo ponerte leche de vaca, o de cabra, oveja, camello, llama, caballo, gato, perro, delfín, ballena o cocodrilo, si la prefieres.
—¿Cómo? ¡Los cocodrilos no dan leche! —dijo Lu-Tze mientras agarraba el cucharón más grande. No hizo ningún ruido al descolgarlo del gancho.
—No he dicho que fuera fácil.
El barredor agarró bien el mango.
—¿Qué sitio es este, amigo? —preguntó.
—Estás en… la lechería.
El hombre del fregadero dijo esta última palabra como si fuera tan portentosa como «castillo del horror», colocó otra botella en el escurridero y, todavía dándole la espalda a Lu-Tze, levantó una mano. Tenía todos los dedos doblados salvo el corazón, que estaba extendido.
—¿Sabe qué es esto, monje? —dijo.
—No es un gesto amistoso, amigo. —El cucharón le transmitía una sólida sensación de peso. Lu-Tze había usado armas mucho peores.
—Venga, qué interpretación tan superficial. Eres un hombre viejo, monje. Puedo ver los siglos en ti. Dime qué es esto y sabrás lo que soy.
El frío que hacía en la lechería se enfrió un poco más.
—Es tu dedo corazón —dijo Lu-Tze.
—¡Pah! —dijo el hombre.
—¿Pah?
—¡Sí, pah! Tienes cerebro. Úsalo.
—Mira, te agradezco que me hayas…
—Tú conoces las sabidurías secretas que todo el mundo busca, monje. —El lavador de botellas hizo una pausa—. No, sospecho incluso que conoces las sabidurías explícitas, las que están escondidas a simple vista y que prácticamente no busca nadie. ¿Quién soy yo?
Lu-Tze se centró en el dedo solitario. Las paredes de la lechería se desenfocaron. El frío se intensificó.
Su mente aceleró el ritmo y cedió el timón al bibliotecario de los recuerdos.
Aquel no era un sitio normal, y tampoco era normal el hombre. El dedo. Un dedo. Uno de los cinco dedos de una… Uno de cinco. Uno de Cinco. Los débiles ecos de una antigua leyenda le llamaron la atención.
Cinco menos uno hacen cuatro.
Y sobra uno.
Lu-Tze volvió a colgar con mucha cautela el cucharón de su gancho.
—Uno de Cinco —dijo—. El Quinto de Cuatro.
—Ahí estamos. Ya veía yo que tenías cultura.
—¿Eras… eras el que se marchó antes de que se hicieran famosos?
—Sí.
—¡Pero… esto es una lechería, y tú estás lavando botellas!
—¿Y qué? Algo tenía que hacer con mi tiempo.
—Pero… ¡eras el Quinto Jinete del Apocalipsis! —dijo Lu-Tze.
—Y apuesto a que no te acuerdas de mi nombre.
Lu-Tze vaciló.
—No —dijo—. Creo que no lo oí nunca.
El Quinto Jinete se dio la vuelta. Tenía los ojos negros. Del todo negros. Relucientes y negros y sin absolutamente ninguna parte blanca.
—Mi nombre —dijo el Quinto Jinete— es…
—¿Sí?
—Mi nombre es Ronnie.
* * *
La intemporalidad se extendió como una helada. Las olas se congelaron sobre el mar. Los pájaros quedaron sujetos con alfileres al aire. El mundo se fue quedando en reposo.
Pero no en silencio. Se oía un ruido como el de un dedo que frotaba el borde de un vaso muy grande.
—Venga, vamos —dijo Susan.
—¿No lo oyes? —dijo Lobsang, parándose.
—Pero no nos conviene…
Empujó a Lobsang para ocultarlo en las sombras. La silueta gris y con túnica de un Auditor apareció en el aire en mitad de la calle y se puso a girar. El aire que lo rodeaba se llenó de polvo, que se convirtió en un remolino cilíndrico que se convirtió en algo que se tambaleaba un poco y parecía humano.
La figura pasó un momento meciéndose adelante y atrás. Levantó las manos lentamente y las miró, girando la cabeza a un lado y al otro. Luego se alejó caminando con aire decidido. Calle abajo se le unió otro que acababa de salir de un callejón.
—Esto no es nada propio de ellos —dijo Susan, mientras la pareja doblaba una esquina—. Andan tramando algo. Sigámoslos.
—¿Qué pasa con Lu-Tze?
—¿Qué pasa con él? ¿Cómo de viejo has dicho que era?
—Él dice que tiene ochocientos años.
—Entonces es que es duro de matar. Con Ronnie se está bastante a salvo si te mantienes alerta y no discutes. Vamos.
Ella echó a andar por las calles.
A los dos Auditores se les fueron uniendo otros, haciendo eses por entre los carruajes silenciosos y la gente inmóvil y avanzando por la calle, al parecer en dirección a la plaza Sator, uno de los espacios abiertos más grandes de la ciudad. Era día de mercado. Las figuras silenciosas e inmóviles abarrotaban los tenderetes. Pero entre ellos se escurrían las siluetas grises.
—Hay cientos de ellos —dijo Susan—. Todos tienen forma humana, y parece que están celebrando una reunión.
* * *
El señor Blanco estaba perdiendo la paciencia. Hasta ahora nunca había sido consciente de tener paciencia porque, si acaso, había sido todo paciencia. Pero ahora notaba que se le empezaba a evaporar. Era una extraña sensación de acaloramiento en la cabeza. ¿Y cómo podía ser caluroso un pensamiento?
La multitud de Auditores encarnados lo contemplaba nerviosamente.
—¡El señor Blanco soy yo! —le dijo al desafortunado nuevo Auditor que habían traído ante él, y se estremeció por el asombro de usar aquella palabra en singular y sobrevivir—. Tú no puedes ser también el señor Blanco. Eso provocaría confusión.
—Pero se nos están acabando los colores —intervino el señor Violeta.
—Ese no puede ser el caso —dijo el señor Blanco—. Hay un número infinito de colores.
—Pero no hay esa cantidad de nombres —dijo la señorita Parda.
—No es posible. Todo color necesita un nombre.
—Solamente podemos encontrar ciento tres nombres para el verde antes de que se vuelva ostensiblemente azul o amarillo —dijo la señorita Carmesí.
—¡Pero los matices son interminables!
—Sin embargo, los nombres no.
—Esto es un problema que hay que resolver. Añádalo a la lista, señorita Marrón. Debemos nombrar cada matiz posible.
Una de las Auditoras femeninas pareció sobresaltada.
—No puedo recordar todas las cosas —dijo—. Ni tampoco entiendo por qué estás dando órdenes.
—Dejando de lado a la renegada, soy quien tiene mayor veteranía como encarnado.
—Por una mera cuestión de segundos —objetó la señorita Marrón.
—Eso es irrelevante. La veteranía es la veteranía. Es un hecho.
Era un hecho. Los Auditores respetaban los hechos. Y también era un hecho, el señor Blanco lo sabía, que ya había más de setecientos Auditores caminando con cierta torpeza por toda la ciudad.
El señor Blanco había puesto fin al aumento incansable de encarnaciones a medida que más y más de sus compañeros se lanzaban a la zona conflictiva. Era demasiado peligroso. La renegada había demostrado, señaló el, que tener forma humana forzaba a la mente a pensar de ciertas maneras problemáticas. Era necesaria la máxima cautela. Aquello era un hecho. Solamente había que dejar que se encarnaran y finalizaran la tarea aquellos que tuvieran capacidad demostrada para sobrevivir al proceso. Era un hecho.
Los Auditores respetaban los hechos. Por lo menos hasta ahora. La señorita Marrón dio un paso atrás.
—Sin embargo —dijo ella—, estar aquí es peligroso. Es mi opinión que deberíamos desencarnarnos.
El señor Blanco sorprendió a su cuerpo respondiendo por sí solo. Dejó escapar un soplo de aire.
—¿Y dejar cosas sin saber? —dijo—. Las cosas desconocidas son peligrosas. Estamos aprendiendo mucho.
—Lo que estamos aprendiendo no tiene sentido —replicó la señorita Marrón.
—Cuanto más aprendamos, más sentido tendrá. No hay nada que no podamos entender —dijo el señor Blanco.
—No entiendo por qué ahora percibo un deseo de hacer que mi mano entre en contacto brusco con tu cara —dijo la señorita Marrón.
—Exactamente mi argumento —corroboró el señor Blanco—. No lo entiendes, y por consiguiente es peligroso. Lleva a cabo la acción y sabremos más. Ella le pegó.
Él se llevó la mano a la mejilla.
—Se generan pensamientos espontáneos encaminados a evitar que se repita —dijo—. Y también calor. Llama la atención que el cuerpo parece ciertamente estar llevando a cabo parte del pensamiento por su propia cuenta.
—Por mi parte —dijo la señorita Marrón—, los pensamientos espontáneos son de satisfacción combinada con aprensión.
—Ya estamos aprendiendo más de los humanos —dijo el señor Blanco.
—¿Con qué fin? —preguntó la señorita Marrón, cuyas sensaciones de aprensión se estaban intensificando al ver la expresión contraída en la cara del señor Blanco—. Para nuestro propósito, ya no son ningún factor. El tiempo ha acabado. Son fósiles. Te está temblando la piel de debajo de uno de tus ojos.
—Eres culpable de pensamiento inapropiado —dijo el señor Blanco—. Existen. Por tanto tenemos que estudiarlos con todo detalle. Quiero probar un experimento más. Mi ojo funciona a la perfección.
Cogió un hacha de un tenderete del mercado. La señorita Marrón dio otro paso atrás.
—Los pensamientos espontáneos de aprensión se intensifican pronunciadamente —dijo ella.
—Y sin embargo esto es un mero fragmento de metal sujeto a un pedazo de madera —explicó el señor Blanco, sopesando el hacha—. Nosotros hemos visto los corazones de las estrellas. Nosotros hemos contemplado cómo ardían mundos. Nosotros hemos visto el espacio atormentado. ¿Qué tiene esta hacha que pueda preocuparnos?
Asestó un hachazo. Fue un golpe torpe y el cuello humano es mucho más duro de lo que la gente cree, pero el cuello de la señorita Marrón estalló en forma de motas de colores y ella se desplomó.
El señor Blanco miró a su alrededor en dirección a los Auditores más cercanos, que retrocedieron todos.
—¿Hay alguien más que desee probar el experimento? —dijo.
Hubo un coro de veloces negativas.
—Bien —dijo el señor Blanco—. ¡Ya estamos aprendiendo muchísimo!
—¡Le ha cortado la cabeza!
—¡No grites! ¡Y mantén tu cabeza gacha! —dijo Susan entre dientes.
—Pero es que él ha…
—¡Creo que ella ya se ha dado cuenta! Y en todo caso es «eso». Igual que eso otro.
—¿Qué está pasando?
Susan se replegó a las sombras.
—No estoy… del todo segura —dijo—. Pero creo que han intentado fabricarse cuerpos humanos. Unas copias bastante buenas. Y ahora… están actuando como humanos.
—¿A eso lo llamas actuar como humanos?
Susan miró a Lobsang con expresión triste.
—Tú no ves mucho mundo, ¿verdad? Mi abuelo dice que si una criatura inteligente adopta forma humana, empieza a pensar como humano. La forma define la función.
—¿Y eso ha sido el acto de una criatura inteligente? —dijo Lobsang, que seguía escandalizado.
—No solo no ve mucho mundo, tampoco lee libros de historia —dijo Susan en tono lúgubre—. ¿Has oído hablar de la maldición de los hombres lobo?
—¿Es que ser un hombre lobo no es bastante maldición?
—A ellos no se lo parece. Pero si pasan demasiado tiempo con forma de lobo, se quedan lobos para siempre —dijo Susan—. El lobo es una… forma muy fuerte, ¿entiendes? Por mucho que la mente sea humana, el lobo se cuela por el hocico y las orejas y las patas. ¿Qué sabes de las brujas?
—Hum, le hemos robado la escoba a una para venir hasta aquí —dijo Lobsang.
—¿En serio? Pues entonces tenéis suerte de que el mundo se haya acabado —dijo Susan—. En fin, algunas de las mejores brujas tienen un truco que se llama el Préstamo. Consiste en meterse en la mente de un animal. Muy útil. Pero el truco es saber cuándo hay que salir. Si te pasas demasiado tiempo siendo un pato, pato te quedas. Un pato listo, tal vez, con algunos recuerdos extraños, pero un pato a fin de cuentas.
—El poeta Jojá soñó una vez que era una mariposa, entonces se despertó y dijo: «¿Soy un hombre que ha soñado que era mariposa, o soy una mariposa que está soñando que es hombre?» —dijo Lobsang, tratando de meterse en la conversación.
—¿En serio? —dijo Susan con energía—. ¿Y cuál de los dos era?
—¿Qué? Bueno… ¿quién sabe?
—¿Cómo escribía sus poemas? —dijo Susan.
—Con un pincel, claro.
—¿No aleteaba por ahí dibujando trayectorias ricas en información en el aire o poniendo huevos sobre las hojas de repollo?
—Nadie lo ha mencionado nunca.
—Entonces lo más probable es que fuera un hombre —dijo Susan—. Interesante, pero no nos hace progresar mucho. Aunque se podría decir que los Auditores están soñando que son humanos, y el sueño es real. Y no tienen imaginación. Igual que mi abuelo, en realidad. Saben crear una copia perfecta de cualquier cosa, pero no pueden hacer nada que sea nuevo. Así que lo que creo que pasa es que están averiguando qué quiere decir realmente ser humano.
—¿Y qué quiere decir?
—Que no estás tan al mando como creías. —Echó otro vistazo cauteloso a la multitud que llenaba la plaza—. ¿Sabes algo de la persona que ha fabricado el reloj?
—¿Yo? No. Bueno, en realidad no…
—¿Entonces cómo has encontrado el lugar?
—Lu-Tze pensó que sería aquí donde se estaba fabricando el reloj.
—¿En serio? No es mala suposición. Hasta acertasteis con la casa.
—Yo, hum, fui yo quien encontró la casa. Yo, esto, supe que era ahí donde yo tendría que estar. ¿No te parece una bobada?
—Ya lo creo. Con cascabeles y pajaritos encima. Pero puede que sea verdad. Yo también sé siempre dónde tengo que estar. ¿Y dónde tendrías que estar tú ahora?
—Un momento —dijo Lobsang—. Pero ¿quién eres tú? ¿El tiempo se ha parado, el mundo ha quedado en manos de… cuentos de hadas y monstruos, y hay una maestra de escuela paseándose por ahí?
—Es la mejor clase de persona que puede haber —dijo Susan—. No nos gustan las tonterías. Y además, ya te lo he dicho. He heredado ciertos talentos.
—¿Como vivir fuera del tiempo?
—Ese es uno.
—¡Es un talento extraño para una maestra!
—Va bien para corregir ejercicios —dijo Susan tranquilamente.
—¿Eres humana?
—¡Ja! Tan humana como tú. Aunque tampoco negaré que tengo unos cuantos esqueletos guardados en el armario familiar.
La forma en que lo había dicho tenía algo…
—Eso no era solo una forma de hablar, ¿verdad? —dijo Lobsang llanamente.
—La verdad es que no —reconoció Susan—. Eso que tienes en la espalda. ¿Qué pasa cuando deja de girar?
—Que se me acaba el tiempo, claro.
—Ah. ¿O sea que el hecho de que haya reducido la velocidad y se haya parado justo cuando ese Auditor se ha puesto a practicar con el hacha no tiene nada que ver?
—¿No está girando? —Presa del pánico, Lobsang intentó alcanzarse la parte baja de la espalda con la mano, girando sobre sí mismo en el intento.
—Parece que tienes un talento escondido —dijo Susan, apoyándose en la pared y sonriendo.
—¡Por favor! ¡Vuelve a tensarme!
—Muy bien. Eres un…
—¡Ya no tenía gracia la primera vez!
—No pasa nada, no tengo demasiado sentido del humor.
Ella le agarró los brazos mientras él forcejeaba con las correas del cilindro.
—No te hace ninguna falta, ¿lo entiendes? —dijo ella—. ¡Solo es un lastre! ¡Confía en mí! ¡No te rindas! Estás fabricando tu propio tiempo. No te preguntes cómo.
Él la miró, aterrado.
—¿Qué está pasando?
—No pasa nada, no pasa nada —dijo Susan, con toda la paciencia que pudo—. Esta clase de cosas siempre asustan al darse cuenta. Cuando me pasó a mí no tenía a nadie conmigo, o sea que considérate afortunado.
—¿Qué te pasó?
—Que descubrí quién era mi abuelo. Y no preguntes. Ahora, concéntrate. ¿Dónde tendrías que estar?
—Uh, uh… —Lobsang miró a su alrededor—. Eh… por esa dirección, creo.
—Ni se me ocurriría preguntarte cómo lo sabes —dijo Susan—. Y nos aleja de esa multitud. —Ella sonrió—. Mira el lado bueno. Somos jóvenes, tenemos todo el tiempo del mundo… —Se echó la llave inglesa al hombro—. Vámonos de marcha.
* * *
Si hubiera existido algún tiempo, habrían pasado unos minutos desde que se marcharon Susan y Lobsang cuando una pequeña figura con túnica, de unos quince centímetros de altura, entró pavoneándose en el taller. La seguía un cuervo, que se posó sobre la puerta y contempló el brillante reloj con recelo considerable.
—Pues a mí me parece peligroso —dijo.
¿IIIC?, dijo la Muerte de las Ratas, acercándose al reloj.
—No, no te pongas a hacerte el héroe —le pidió Dijo.
La rata caminó hasta la base del reloj, lo miró hacia arriba con expresión de cuanto-más-grandes-son-más-duro-caen y luego le asestó un golpe con su guadaña.
O por lo menos lo intentó. Cuando la hoja estableció contacto se produjo un destello. Por un momento la Muerte de las Ratas fue una mancha borrosa circular en blanco y negro alrededor del reloj, después se esfumó.
—Te lo he dicho —dijo el cuervo, acicalándose las plumas—. Seguro que ahora te sientes de lo más tonto, ¿eh?
* * *
—…y entonces pensé: ¿qué trabajo hay donde haga falta alguien con mis talentos? —dijo Ronnie—. Para mí, el tiempo es otra dirección, nada más. Y entonces se me ocurrió: todo el mundo quiere leche fresca, ¿no? Y todo el mundo quiere que le llegue temprano por la mañana.
—Tiene que ser mejor que lo de limpiar ventanas —comentó Lu-Tze.
—Solamente entré en ese ramo después de que inventaran las ventanas —dijo Ronnie—. Antes hice trabajos temporales de jardinería. ¿Te echo un poco más de mantequilla rancia de yak?
—Por favor —dijo Lu-Tze, levantando su taza.
Lu-Tze tenía ochocientos años de edad, y por eso se estaba tomando un descanso. Un héroe se habría levantado de un salto, echado a correr hacia la ciudad silenciosa y luego…
Y luego nada. Luego el héroe se tendría que preguntar qué hacer a continuación. Ochocientos años le habían enseñado a Lu-Tze que lo que sucede permanece sucedido. Puede que permanezca sucedido en otro conjunto de dimensiones distinto, en términos técnicos, pero no se podía hacerlo des-suceder. El reloj se había puesto en marcha y el tiempo se había detenido. Más adelante se presentaría una solución. Entretanto, era posible que una taza de té y la conversación con su rescatador accidental aceleraran ese tiempo. Al fin y al cabo, Ronnie no era el típico lechero.
Lu-Tze llevaba tiempo pensando que todo tiene una razón de ser, salvo posiblemente el fútbol.
—Lo que tienes ahí es de lo bueno lo mejor, Ronnie —dijo, dando un sorbo—. La mantequilla que nos traen hoy en día no sirve ni para engrasar una carreta.
—Es la crianza —apuntó Ronnie—. Esta leche la voy a buscar a los rebaños de las tierras altas hace seiscientos años.
—Salud —dijo Lu-Tze, levantando su taza—. Tiene gracia. Me refiero a que si le dijeras a la gente que originalmente había cinco Jinetes del Apocalipsis, y que uno de ellos lo dejó y ahora es lechero, bueno, les sorprendería un poco. Se preguntarían por qué tú…
Los ojos de Ronnie emitieron un fugaz destello plateado.
—Diferencias creativas —gruñó—. Todo ese asunto de los egos. Hay quien diría que… No, no me gusta hablar del tema. Les deseo toda la suerte del mundo, por supuesto.
—Por supuesto —dijo Lu-Tze, manteniendo la expresión opaca.
—Y he seguido sus carreras con gran interés.
—No me cabe duda.
—¿Sabes que incluso me borraron de la historia oficial? —dijo Ronnie. Levantó una mano y apareció en ella un libro. Parecía completamente nuevo.
—Esto es como estaba antes —dijo con amargura—. El Libro de Om. Las Profecías de Tobrun. ¿Lo conociste alguna vez? ¿Alto, con barba, con tendencia a la risita floja sin motivo?
—Es de antes de mi época, Ronnie.
Ronnie le dio el libro.
—La primera edición —dijo—. Mira el Capítulo 2, versículo 7.
Lu-Tze leyó: «Y el ángel ataviado solo en blanco abrió el Libro de Hierro, y un quinto jinete apareció en una cuadriga de hielo ardiente, y las leyes se quebraron y los lazos se rompieron y la multitud gritó: "Oh, Dios, ahora sí que estamos en un buen lío"».
—Ese era yo —dijo Ronnie con orgullo.
La mirada de Lu-Tze se desvió hasta el versículo 8: «Y vi una cosa que eran como conejos, de muchos colores pero básicamente estampados a cuadros, un poco como dando vueltas sobre sí mismos, y había un sonido de cosas grandes hechas de jarabe».
—Ese versículo lo eliminaron para la edición siguiente —dijo Ronnie—. Estaba muy abierto a toda clase de visiones, el viejo Tobrun. Los padres del omnianismo podían escoger y mezclaron lo que quisieron. Por supuesto, en aquella época todo era nuevo. La Muerte era la Muerte, por supuesto, pero los demás en realidad no pasaban de Malas Cosechas Localizadas, Escaramuzas y Granos.
—¿Y tú…? —probó suerte Lu-Tze.
—El público ya no estaba interesado en mí —dijo Ronnie—. O eso me dijeron. En aquella época solamente actuábamos para públicos muy pequeños. Una plaga de langostas, el pozo de alguna tribu que se secaba, un volcán que explotaba… Estábamos agradecidos por cualquier bolo que nos cayera. No había sitio para cinco. —Se sorbió la nariz—. Eso me dijeron.
Lu-Tze dejó su taza en la mesa.
—Bueno, Ronnie, ha estado muy bien charlar contigo, pero el tiempo… el tiempo no vuela, ya sabes.
—Sí. Me he enterado. Las calles están llenas de la Ley. —Los ojos de Ronnie volvieron a centellear.
—¿La Ley?
—Dhlang. Los Auditores. Han vuelto a hacer construir el reloj de cristal.
—¿Tú sabes eso?
—Mira, puede que no sea uno de los Cuatro Temibles, pero mantengo los ojos y los oídos abiertos —replicó Ronnie.
—¡Pero eso es el fin del mundo!
—No, no es verdad —dijo Ronnie en tono tranquilo—. Todo sigue aquí.
—¡Pero no va a ninguna parte!
—Ah, bueno, eso no es problema mío, ¿verdad? —dijo Ronnie—. Yo me dedico a la leche y los productos lácteos.
Lu-Tze contempló la lechería reluciente, las botellas refulgentes, las lecheras brillantes. Menudo trabajo para una persona fuera del tiempo. La leche siempre iba a estar fresca.
Volvió a mirar las botellas, y no pudo evitar que le viniera un pensamiento a la cabeza.
Los Jinetes tenían forma de personas, y las personas son vanidosas. Saber usar la vanidad ajena era un arte marcial en sí mismo, y Lu-Tze llevaba mucho tiempo practicándolo.
—Apuesto a que puedo adivinar quién eras —dijo—. Apuesto a que puedo adivinar tu nombre real.
—Ja. Ni de coña, monje —dijo Ronnie.
—No soy monje, soy un simple barredor —dijo Lu-Tze sin alterarse—. Un simple barredor. Los has llamado la Ley, Ronnie. Tiene que haber una ley, ¿verdad? Ellos dictan las normas, Ronnie. Y hay que tener normas, ¿no es cierto?
—Yo me dedico a la leche y a los productos lácteos —dijo Ronnie, pero debajo del ojo le tembló un músculo—. También a los huevos por encargo. Es un negocio bueno y seguro. Me estoy planteando coger más personal para la tienda.
—¿Para qué? —dijo Lu-Tze—. No van a tener nada que hacer.
—Y expandir la rama de los quesos —dijo Ronnie, sin mirar al barredor—. Hay un gran mercado para los quesos. Y me he planteado abrir una dirección de correo-c, y así la gente me podrá mandar los encargos, podría tener un mercado enorme.
—Todas las normas han ganado, Ronnie. Ya no hay nada que se mueva. No hay nada inesperado porque no pasa nada.
Ronnie se quedó sentado mirando la nada.
—Veo que has encontrado tu nicho, pues, Ronnie —dijo Lu-Tze en tono relajante—. Y tienes este sitio como una patena, eso está claro. Me imagino que a los demás les gustará mucho saber que te va, ya sabes, que todo te está yendo bien. Solamente una cosa, ejem… ¿Por qué me rescataste?
—¿Cómo? Bueno, era mi deber de caridad…
—Eres el Quinto Jinete, señor Soak. ¿Deber de caridad? —Lo que pasa, pensó Lu-Tze, es que llevas mucho tiempo teniendo forma humana. Quieres que yo lo averigüe. Lo quieres de verdad. Llevas miles de años viviendo así. Te ha hecho replegarte dentro de ti mismo. Te me resistirás a cada paso, pero lo que quieres es que te saque tu nombre.
A Ronnie le relumbraron los ojos.
—Yo cuido de los míos, Barredor.
—¿O sea que soy de los tuyos?
—Tienes… ciertas cualidades valiosas.
Se miraron el uno al otro.
—Te llevaré al sitio donde te he encontrado —dijo Ronnie Soak—. Eso es todo. A esas otras cosas ya no me dedico.
* * *
El Auditor estaba tumbado de espaldas, boquiabierto. De vez en cuando soltaba un ruidito débil, como el zumbidito de un mosquito.
—Inténtalo otra vez, señor…
—Aguacate Oscuro, señor Blanco.
—¿Eso es un color de verdad?
—¡Sí, señor Blanco! —dijo el señor Aguacate Oscuro, que no estaba del todo seguro de que lo fuera.
El señor Aguacate Oscuro, muy a su pesar, extendió el brazo hacia la boca de la figura que estaba en posición supina. Sus dedos se encontraban a pocos centímetros de distancia cuando, siguiendo al parecer un impulso independiente, la mano izquierda de la figura se movió demasiado deprisa para verla y se los agarró. Se oyó un crujir de huesos.
—Siento un dolor extremo, señor Blanco.
—¿Qué es lo que tiene ese otro en la boca, señor Aguacate Oscuro?
—Parece ser un producto de granos fermentados y cocidos, señor Blanco. El dolor extremo continúa.
—¿Una materia alimentaria?
—Sí, señor Blanco. Las sensaciones de dolor son realmente bastante llamativas en estos momentos.
—¿Acaso no di orden de que nadie comiera ni bebiera ni experimentara de forma innecesaria con los aparatos sensoriales?
—Ciertamente lo hiciste, señor Blanco. La sensación conocida como dolor extremo, que ya he mencionado previamente, ahora es verdaderamente aguda. ¿Qué debo hacer ahora?
El concepto de «órdenes» era otra idea nueva e intensamente poco familiar para cualquier Auditor. Ellos estaban acostumbrados a tomar decisiones en comité, que se alcanzaban únicamente cuando se habían agotado las posibilidades de no hacer nada en absoluto sobre el tema en cuestión. Las decisiones tomadas por todo el mundo eran decisiones que no tomaba nadie, y por lo tanto eludían de entrada cualquier posibilidad de culpar a nadie.
Pero los cuerpos sí entendían las órdenes. Esto era claramente algo que hacía humanos a los humanos, de manera que los Auditores se lanzaron a ello movidos por el espíritu de investigación. En todo caso, no había elección. En su interior se despertaba toda clase de sensaciones cuando recibían las instrucciones de un hombre que blandía un arma afilada. Resultaba sorprendente con qué facilidad el impulso de consultar y discutir se metamorfoseaba en un deseo acuciante de hacer lo que decía el arma.
—¿No puedes persuadirle de que te suelte la mano?
—Parece estar inconsciente, señor Blanco. Tiene los ojos inyectados de sangre. Está haciendo un ruidito parecido a un suspiro. Y sin embargo, el cuerpo parece decidido a que no se le quite el pan. ¿Puedo sacar a colación de nuevo el asunto del dolor insoportable?
El señor Blanco hizo una señal a otros dos Auditores. Con esfuerzo considerable, estos liberaron los dedos del señor Aguacate Oscuro.
—Esto es algo sobre lo que vamos a tener que aprender más —dijo el señor Blanco—. La renegada habló de ello. ¿Señor Aguacate Oscuro?
—¿Sí, señor Blanco?
—¿Persisten las sensaciones de dolor?
—Noto la mano al mismo tiempo fría y caliente, señor Blanco.
—Qué extraño —dijo el señor Blanco—. Veo que vamos a tener que investigar el dolor con mucha mayor profundidad. —El señor Aguacate Oscuro descubrió que una vocecilla al fondo de su mente soltaba un grito al pensar en aquello, mientras el señor Blanco continuaba hablando—: ¿Qué otras materias alimenticias existen?
—Conocemos los nombres de tres mil setecientas diecinueve comidas —intervino el señor Añil-Violeta, dando un paso adelante. Se había convertido en el experto en aquellas cuestiones, lo cual era otra novedad para los Auditores. Nunca antes habían tenido expertos. Lo que sabía uno lo sabían todos. Saber algo que los demás no sabían señalaba al sabedor, en pequeña medida, como un individuo. Y los individuos podían morir. Pero el conocimiento también confería poder y valor, lo cual significaba que tal vez no muriera con tanta facilidad. Era una carga considerable, y al igual que algunos otros Auditores, ya estaba desarrollando tics faciales y temblores a medida que su mente intentaba soportarla.
—Nombre una —ordenó el señor Blanco.
—El queso —dijo el señor Añil-Violeta con presteza—. Es una lactación bovina podrida.
—Vamos a encontrar queso —dijo el señor Blanco.
* * *
Pasaron tres Auditores. Susan se asomó desde un portal.
—¿Estás muy seguro de que vamos por el camino correcto? —dijo—. Estamos saliendo del centro de la ciudad.
—Este es el camino por el que tengo que ir —dijo Lobsang.
—De acuerdo, pero no me gustan estas callejuelas estrechas. No me gusta esconderme. No soy de las que se esconden.
—Sí, ya me he dado cuenta.
—¿Qué es ese sitio de ahí delante?
—Es la parte de atrás del Real Museo de Arte. Al otro lado está la Vía Ancha —dijo Lobsang—. Y por ahí es por donde tenemos que ir.
—Conoces el camino muy bien para venir de las montañas.
—Crecí aquí. También conozco cinco maneras distintas de colarme en el museo. Antes era ladrón.
—Yo antes podía atravesar las paredes —dijo Susan—. Parece que con el tiempo parado no puedo. Creo que el poder se cancela de algún modo.
—¿De verdad podrías atravesar una pared sólida?
—Sí. Es una tradición familiar —escupió Susan las palabras—. Venga, crucemos el museo. Por lo menos ahí dentro no hay casi nada de movimiento ni siquiera en las mejores circunstancias.
Hacía muchos siglos que Ankh-Morpork no tenía rey, pero los palacios tienen tendencia a sobrevivir. Puede que las ciudades no necesiten rey, pero siempre les vienen bien unos salones amplios y las útiles paredes enormes cuando la monarquía ya no es más que un recuerdo y al edificio se le cambia el nombre por el de Glorioso Monumento Conmemorativo al Trabajo del Pueblo.
Además, aunque el último rey de la ciudad no hubiera sido precisamente una hermosura —sobre todo tras ser decapitado, después de lo cual a nadie le queda muy buena cara, ni siquiera a un rey bajito—, casi todo el mundo coincidía en que había reunido unas obras de arte bastante decentes. Hasta el pueblo llano de la ciudad miraba con buenos ojos las Tres mujeres gruesas rosadas y un trozo de gasa de Caravati, o el Hombre con una gran hoja de paira de Mauvaise. Además, una ciudad con tanta historia como Ankh-Morpork acumulaba toda clase de detritos artísticos y, a fin de evitar la congestión de las calles, necesitaba alguna clase de buhardilla cívica donde almacenarlos. Y así es como, por poco más que el precio de unas cuantas millas de lujosa cuerda roja y algunos ancianos uniformados para indicar dónde estaba Tres mujeres gruesas rosadas y un trozo de gasa, había nacido el Real Museo de Arte.
Lobsang y Susan recorrieron a toda prisa las galerías silenciosas. Igual que pasaba en Fidgett’s, allí era difícil percibir que el tiempo se había detenido. De todos modos su transcurso apenas era perceptible en aquel lugar. Los monjes de Oi Dong lo consideraban un valioso recurso.
Susan se detuvo y dio la vuelta para contemplar una enorme pintura con el marco de oro que ocupaba una pared entera de un largo pasillo, y dijo en voz baja:
—Oh…
—¿Qué es?
—La Batalla de Ar-Gash, de Blitzt —dijo Susan.
Lobsang contempló la pintura roñosa y descascarillada y el barniz de color amarillento. La pintura se había descolorido hasta quedar en una docena de matices del color barro, pero por debajo relucía algo violento y malvado.
—¿Se supone que es el Infierno? —dijo.
—No, era una antigua ciudad en Klatch, hace miles de años —dijo Susan—. Aunque mi abuelo me contó que los hombres la convirtieron en el Infierno. Blitzt se volvió loco cuando lo pintó.
—Hum, le salían bien las nubes de tormenta, eso sí —dijo Lobsang, tragando saliva—. Una, ejem, luz maravillosa.
—Mira lo que está saliendo de las nubes dijo Susan.
Lobsang escrutó los cúmulos mugrientos y los relámpagos fosilizados.
—Ah, sí. Los Cuatro Jinetes. Se ven a menudo en…
—Cuéntalos otra vez —dijo Susan.
Lobsang abrió bien los ojos.
—Hay dos…
—No seas tonto, hay cin… —empezó a decir, y entonces siguió su mirada. Lobsang no prestaba atención al arte.
Una pareja de Auditores se alejaba de ellos a la carrera, en dirección a la Sala de las Porcelanas.
—¡Se están escapando de nosotros! —dijo Lobsang.
Susan le agarró la mano.
—No exactamente —dijo— ¡Siempre lo consultan todo! ¡Tiene que haber tres de ellos para eso! ¡Y van a volver, o sea que vámonos!
Ella le agarró la mano y tiró de él hacia la siguiente galería.
En el otro extremo había más figuras grises. La pareja siguió corriendo, por entre tapices cubiertos de polvo, hasta llegar a otra sala enorme y vetusta.
—Por los dioses, hay un cuadro de tres mujeres enormes de color rosa que solamente llevan… —empezó a decir Lobsang, mientras Susan tiraba de él hacia delante.
—Presta atención, ¿quieres? ¡El camino a la entrada principal era por ahí detrás! ¡Este sitio está lleno de Auditores!
—¡Pero si esto es solo una vieja galería de arte! Aquí no hay nada que ellos quieran, ¿verdad?
Se detuvieron derrapando sobre las losas de mármol. Una amplia escalinata llevaba al piso superior.
—Vamos a quedar atrapados ahí arriba —dijo Lobsang.
—Hay balcones por todas partes —dijo Susan—. ¡Vamos!
Lo arrastró escaleras arriba y por un pasadizo abovedado. Y por fin se detuvo.
Las galerías tenían varias plantas de altura. Desde la primera, los visitantes podían contemplar el piso de abajo. Y en la sala de abajo, los Auditores estaban muy ocupados.
—¿Qué demonios están haciendo ahora? —susurró Lobsang.
—Creo —dijo Susan en tono lúgubre— que están apreciando el arte.
* * *
La señorita Mandarina estaba molesta. Su cuerpo le seguía planteando extrañas exigencias, y el trabajo que le habían confiado estaba yendo muy, muy mal.
El marco de lo que un día había sido Carromato atascado en un río de sir Robert Cuspidor estaba apoyado en una pared delante de ella. No tenía nada dentro. El lienzo se hallaba pulcramente enrollado a su lado. Delante del marco, cuidadosamente ordenados por tamaños, había montones de pigmentos. Varias docenas de Auditores los estaban separando en sus moléculas componentes.
—¿Todavía nada? —dijo, caminando a lo largo de la hilera.
—No, señorita Mandarina. De momento solamente moléculas y átomos conocidos —habló un Auditor, con la voz un poco temblorosa.
—Bueno, ¿tiene algo que ver con las proporciones? ¿El equilibrio de las moléculas? ¿La geometría básica?
—Estamos en pleno…
—¡Pues manos a la obra!
Los demás Auditores de la galería, apiñados laboriosamente ante lo que una vez había sido una pintura, y de hecho lo seguía siendo en la medida en que hasta la última molécula seguía presente en la sala, echaron un vistazo y enseguida agacharon nuevamente las cabezas para aplicarse a sus tareas.
La señorita Mandarina se estaba poniendo más furiosa todavía porque no comprendía lo que la ponía furiosa. Una razón era probablemente que, cuando el señor Blanco le encomendó aquella tarea, la había mirado raro. Que le miraran ya era de todas formas una experiencia poco familiar para un Auditor: ningún Auditor se molestaba en mirar a otro Auditor muy a menudo porque todos los Auditores tenían el mismo aspecto. Y tampoco estaban acostumbrados a la idea de que se pudiera decir cosas con la cara. Ni siquiera a tener cara. Ni a tener un cuerpo que reaccionaba de maneras extrañas a la expresión de otra cara, en aquel caso la del señor Blanco. Cuando él la miraba de aquella manera ella sentía un deseo acuciante de arrancarle la cara de un zarpazo.
Lo cual carecía por completo de lógica. Ningún Auditor tendría que sentir aquello hacia otro Auditor. Ningún Auditor tendría que sentir aquello hacia nada. Ningún Auditor tendría que sentir.
Ella se sentía de mal humor. Habían perdido muchísimos poderes. Era ridículo tener que comunicarse agitando trozos de piel, y en cuanto a la lengua… Puaj…
Por lo que ella sabía, en la vida entera del universo, ningún Auditor había experimentado nunca la sensación de puaj. Aquel cuerpo espantoso estaba lleno de motivos de puaj. Podía abandonarlo en cualquier momento, y sin embargo, y sin embargo… una parte de ella no quería. Había aquel deseo horrible, segundo a segundo, de quedarse.
Y además tenía hambre. Lo cual tampoco era lógico. El estómago era un saco para digerir comida. En teoría no tenía que estar dando órdenes. Los Auditores podían sobrevivir bastante bien intercambiando moléculas con su entorno y haciendo uso de cualquier fuente local de energía. Eso era un hecho.
Ahora vete a contárselo al estómago. Ella se lo notaba. Estaba allí sentado, gruñendo. La estaban agobiando sus propios órganos internos. ¿Por qué habían copiado esos… por qué habían copiado esos… por qué habían copiado los órganos internos? Puaj.
Era demasiado. Ella quería… quería… expresarse gritando, gritando, gritando palabras terribles…
—¡Desacuerdo! ¡Confusión!
Los demás Auditores se giraron hacia ella aterrados.
Pero esas palabras no le bastaron a la señorita Mandarina. Simplemente ya no tenían la misma fuerza que antes. Tenía que haber algo peor. Ah, sí…
—¡Órganos! —gritó, complacida de haberlo encontrado por fin—. ¿Y qué estáis mirando todos vosotros, pedazo de… órganos? —añadió—. ¡Poneos manos a la obra!
* * *
—Lo están desmontando todo —susurró Lobsang.
—Así son los Auditores —dijo Susan—. Creen que es así como se averiguan las cosas. Los detesto, ¿sabes? De verdad los detesto.
Lobsang le dirigió una mirada de reojo. El monasterio no era una institución sin ambos sexos. Es decir, sí lo era, pero corporativamente nunca se había considerado a sí misma como tal porque la posibilidad de que allí trabajaran mujeres no había pasado nunca ni siquiera por unas mentes capaces de pensar en dieciséis dimensiones. El Gremio de Ladrones, sin embargo, había reconocido que las chicas eran al menos igual de buenas que los chicos en todas las áreas del robo: Lobsang, sin ir más lejos, tenía gratos recuerdos de su compañera de clase Steff, capaz de robarte la calderilla del bolsillo de atrás y de trepar mejor que un Asesino. Él se sentía cómodo con las chicas. Y sin embargo Susan le ponía los pelos de punta. Era como si algún lugar secreto de su interior hirviera de cólera, y ella la dejaba salir con los Auditores.
Se acordó de cómo había golpeado a uno con la llave inglesa. Se había limitado a fruncir un poco el ceño por la concentración, como si se quisiera asegurar de que el trabajo se hacía como era debido.
—¿Nos vamos? —se aventuró a decir.
—Míralos —continuó Susan—. Solamente un Auditor desharía un cuadro para ver qué lo convierte en una obra de arte.
—Allí hay un montón muy grande de polvo blanco —comentó Lobsang.
—Hombre con una inmensa hoja de parra —dijo Susan, ausente, sin apartar la mirada de las figuras grises—. Capaces serían de desmantelar un reloj para buscarle el tictac.
—¿Cómo sabes que es Hombre con una inmensa hoja de parra?
—Simplemente me acuerdo de dónde estaba, nada más.
—¿A ti, ejem, te gusta el arte? —tanteó Lobsang.
—Sé lo que me gusta —dijo Susan, clavando aún sus ojos en las atareadas figuras grises—. Y ahora mismo me gustaría tener un montón de armas.
—Tendríamos que irnos…
—Esos hijos de puta se te meten en la cabeza si Ies dejas —dijo Susan, sin moverse—. Cuando te sorprendes pensando «Tendría que haber una ley» o «Las leyes no las hago yo, al fin y al cabo», o…
—De verdad creo que tenemos que irnos —dijo Lobsang con cautela—. Y lo creo porque algunos de ellos están subiendo la escalera.
Ella giró la cabeza de golpe.
—¿Y qué estás esperando, pues? —dijo ella.
Pasaron corriendo bajo el siguiente arco y entraron en una galería de alfarería; no se giraron para mirar antes de alcanzar el otro extremo. Los venían siguiendo tres Auditores. No corrían, pero había algo en su paso sincronizado que tenía una horrible cualidad de no-vamos-a-detenernos.
—Muy bien, vamos por aquí…
—No, vamos por aquí —objetó Lobsang.
—¡Ese no es el camino que nos interesa! —levantó Susan la voz.
—¡No, pero ese letrero de ahí dice «Armas y armaduras»!
—¿Y qué? ¿Se te dan bien las armas?
—¡No! —dijo Lobsang con orgullo, y enseguida se dio cuenta de que ella lo había malinterpretado—. Quiero decir que me han enseñado a luchar sin…
—Tal vez haya una espada que yo pueda usar —gruñó Susan, y echó a andar a zancadas.
Para cuando los Auditores entraron en la galería ya eran más de tres. La multitud gris se detuvo.
Susan había encontrado una espada, parte de una exposición de armas agateas. Estaba embotada por la falta de uso, pero la rabia llameaba por toda la hoja.
—¿Seguimos corriendo? —consultó Lobsang.
—No. Siempre nos alcanzan. No sé si podemos matarlos aquí, pero sí que podemos hacerles desear que pudiéramos. ¿Sigues desarmado?
—No, porque, verás, estoy adiestrado para…
—Pues por lo menos no me estorbes, ¿vale?
Los Auditores avanzaron con cautela, lo cual le pareció raro a Lobsang.
—¿No podemos matarlos? —preguntó Lobsang.
—Depende de cómo de vivos se hayan permitido volverse.
—Pero parecen asustados —dijo.
—Tienen forma humana —dijo Susan por encima del hombro—. Cuerpos humanos. Copias perfectas. Los cuerpos humanos llevan miles y miles de años no queriendo que los corten por la mitad. Eso se acaba filtrando al cerebro, o algo, ¿no te parece?
Y de pronto los Auditores los rodearon y empezaron a acercarse. Por supuesto, iban a atacar todos a la vez. Nadie querría ser el primero.
Tres de ellos intentaron agarrar a Lobsang.
A él solía gustarle pelear en los dojos de adiestramiento. Claro que allí todo el mundo llevaba protecciones y nadie le intentaba matar de verdad, lo cual ayudaba. Pero Lobsang era bueno porque se le daba bien rebanar. Siempre contaba con esa ventaja especial. Si se tenía esa ventaja, no hacía falta tanta habilidad.
Aquí no había ventaja que valiera. No había tiempo que rebanar.
Adoptó una mezcla de sna-fu y okidoki y de cualquier cosa que funcionara, porque si uno trataba una pelea de verdad como si estuviera en el dojo, era hombre muerto. En cualquier caso, los hombres grises no eran rivales para él. Simplemente intentaban agarrarlo y abrazarlo. Una abuelita habría podido sacudírselos de encima.
Mandó a dos a dar tumbos y se volvió hacia el tercero, que estaba intentando agarrarlo por el cuello. Rompió su presa, se giró listo para asestar un golpe seco y vaciló.
—¡Oh, por todos los cielos! —dijo una voz.
El filo de la espada de Susan trazó un remolino junto a la cara de Lobsang.
La cabeza que tenía delante quedó separada de su antiguo cuerpo con un chorro no de sangre, sino de polvo flotante de colores. El cuerpo se evaporó, se convirtió muy brevemente en una silueta con túnica gris en medio del aire y por fin se esfumó.
Lobsang oyó un par de golpes sordos detrás de él, y a continuación Susan lo agarró del hombro.
—¡Se supone que no tienes que vacilar, ya lo sabes! —dijo ella.
—¡Es que era una mujer!
—¡No lo era! Pero sí era el último. Ahora vámonos, antes de que llegue el resto. —Susan señaló con la cabeza un segundo grupo de Auditores que los estaba vigilando con gran atención desde el extremo del pasillo.
—Tampoco eran gran cosa como rivales —dijo Lobsang, recobrando el aliento—. ¿Qué están haciendo esos otros?
—Aprendiendo. ¿Sabes luchar mejor que hace un momento?
—¡Claro!
—Bien, porque la próxima vez ellos lo van a hacer igual de bien que tú ahora. ¿Ahora adónde?
—¡Hum, por aquí!
La siguiente galería estaba llena de animales disecados. Habían estado de moda hacía unos cuantos siglos. Los del museo no eran esos viejos y tristes osos conservados como trofeos de caza, ni esos tigres de geriátrico cuyas garras se habían enfrentado a hombres armados únicamente con cinco ballestas, veinte ayudantes de carga y cien batidores. Algunos de los animales que ahora tenían delante estaban colocados formando grupos. Grupos bastante pequeños de animales bastante pequeños.
Había ranas sentadas alrededor de una menuda mesita de comedor. Había perros vestidos con chaquetas de caza, persiguiendo a un zorro que llevaba un gorro con plumas. Había un mono tocando el banjo.
—Oh, no, es una banda entera —dijo Susan en tono de asombro horrorizado—. Y no te pierdas los gatitos que bailan…
—¡Horrible!
—Me pregunto qué pasó cuando el hombre que hizo esto conoció a mi abuelo.
—¿Tú crees que conoció a tu abuelo?
—Oh, sí —dijo Susan—. Oh, sí. Y a mi abuelo le gustan bastante los gatos.
Lobsang se detuvo al pie de una escalera, oculto a medias tras un desafortunado elefante. Una cuerda roja, ahora dura como un barrote, sugería que aquello no formaba parte del museo abierto al público. Había una pista adicional de aquel hecho en forma de un letrero que rezaba: «Absolutamente prohibido el paso».
—Yo tendría que estar ahí arriba —dijo.
—Pues no nos entretengamos, ¿eh? —dijo Susan, saltando por encima de la cuerda.
La estrecha escalera daba a un rellano enorme y vacío. Aquí y allí había cajas amontonadas.
—Los desvanes —dijo Susan—. Espera… ¿qué dice ese letrero?
—«Sigan a la izquierda» —leyó Lobsang—. Bueno, si tienen que mover bultos grandes…
—Mira el letrero, ¿quieres? —dijo Susan—. ¡No veas lo que estás esperando ver, ve lo que tienes delante!
Lobsang miró.
—Qué tontería de letrero —dijo.

—Hum. Interesante, desde luego —dijo Susan—. ¿Por dónde crees tú que tenemos que ir? No creo que tarden demasiado en decidirse a seguirnos.
—¡Estamos muy cerca! ¡Cualquier camino podría valer! —dijo Lobsang.
—Pues por cualquier camino, entonces. —Susan puso rumbo a un estrecho pasadizo que quedaba entre cajones de embalar.
Lobsang la siguió.
—¿Qué has querido decir con eso de «decidirse»? —preguntó mientras se adentraban en la penumbra.
—Que el letrero de las escaleras decía que no se podía pasar.
—¿Así que lo van a desobedecer? —Lobsang se detuvo.
—Acabarán por hacerlo. Pero tendrán una sensación terrible de que no deberían. Ellos obedecen las normas. En cierta manera, ellos son las normas.
—Pero es imposible obedecer el letrero de Sigan a la Izquierda que señala a la derecha, por mucho que… ah, ya entiendo…
—¿No es divertido aprender? Mira, aquí hay otro.
NO DEN DE COMER AL ELEFANTE
—Ese sí que es bueno —dijo Susan—. No lo puedes obedecer…
—… porque no hay ningún elefante —terminó Lobsang—. Creo que le voy cogiendo el tranquillo a esto…
—Es una trampa para Auditores —dijo Susan, echando un vistazo a un cajón de embalar.
—Este también está bien —dijo Lobsang.
NO HAGAN CASO DE ESTE LETRERO
Es una orden
—Me gusta el toque final —admitió Susan—. Pero me pregunto… ¿quién ha colgado los letreros?
Detrás de ellos se oyeron voces. Eran voces bajas, pero una de ellas se elevó de pronto.
—¡… Dice la izquierda pero señala la derecha! ¡No tiene sentido!
—¡La culpa es tuya! ¡Hemos desobedecido el primer letrero! ¡Desafortunados aquellos que se pierden por el camino de la irregularidad!
—¡No me vengas con esas, cosa orgánica! ¡Te levanto la voz, pedazo de…!
Se oyó un ruido blando, otro de algo asfixiándose y un grito que se desvaneció con un efecto Doppler.
—¿Están luchando entre ellos? —se sorprendió Lobsang.
—Confiemos en que sí. Sigamos —dijo Susan.
Continuaron lentamente, serpenteando por el laberinto de espacios que quedaban entre los cajones, y pasaron por delante de un letrero que decía:
FIRME
—Ah, ahora nos estamos poniendo metafísicos —comentó Susan.
—¿Por qué firme? —dijo Lobsang.
—¿Por qué, exacto?
En algún lugar entre los cajones sonó una voz fuera de sus casillas.
—Pero ¿qué maldito elefante orgánico? ¿Dónde está el elefante?
—¡No hay ningún elefante!
—¿Entonces cómo puede haber un letrero?
—Es una…
Y de nuevo el ruidito de asfixia y el grito que se desvanecía.
Y luego… pasos a la carrera.
Susan y Lobsang se replegaron hacia las sombras y Susan dijo:
—¿Qué es lo que he pisado?
Se agachó para recoger del suelo una masa blanda y pringosa. Mientras se levantaba, vio al Auditor que venía doblando el recodo.
Estaba frenético y tenía la mirada perdida. Su atención se concentraba en ellos dos con dificultades, como si intentara recordar quienes y qué eran. Pero tenía una espada en la mano, y la estaba sosteniendo de forma correcta.
Detrás del Auditor se alzó una figura. Con una mano agarró al Auditor del pelo y le echó la cabeza hacia atrás. La otra se abalanzó sobre su boca abierta.
El Auditor forcejeó un momento y luego se agarrotó. A continuación se desintegró, y sus partículas diminutas se esparcieron en trayectorias circulares para desaparecer en la nada.
Por un momento los últimos puñados intentaron formar, en el aire, una pequeña figura encapuchada. Luego también esta se descompuso, con un débil chillido que se escuchó a través de los pelos de la nuca.
Susan fulminó con la mirada a la figura que tenía delante:
—Eres un… no puedes ser un… ¿qué eres? —preguntó en tono imperioso.
La figura guardó silencio. Es posible que fuera porque tenía la nariz y la boca cubiertas de tela gruesa. Sus manos estaban enfundadas en gruesos guantes. Lo cual era extraño, porque casi todo el resto llevaba puesto un vestido de noche con lentejuelas.
Y una estola de visión. Y un petate. Y una enorme pamela con las bastantes plumas como para extinguir por completo a tres especies amenazadas.
La figura hurgó en su petate y por fin sacó un pedazo de papel marrón oscuro, como si estuviera ofreciéndoles una escritura sagrada. Lobsang lo cogió con cautela.
—Aquí dice «Surtido de lujo Higgs & Meakins» —dijo—. Caramelo Crujiente, Sorpresa de Avellana… ¿Son bombones?
Susan abrió la mano y se quedó mirando el Remolino de Fresa aplastado que había cogido. Miró con cautela a la figura.
—¿Cómo sabías que eso iba a funcionar? —dijo.
—¡Por favor! No tienen ustedes nada que temer de mí —dijo la voz amortiguada a través de los vendajes—. Ya solamente me quedan los que llevan frutos secos, y no se derriten muy deprisa.
—¿Perdón? —dijo Lobsang—. ¿Acabas de matar a un Auditor con un bombón?
—Mi último de Crema de Naranja, sí. Aquí estamos desprotegidos. Vengan conmigo.
—Un Auditor… —Susan susurró—. Tú también eres un Auditor. ¿Verdad? ¿Por qué voy a confiar en ti?
—No hay nadie más.
—Pero eres una de ellos —dijo Susan—. ¡Me doy cuenta, aunque lleves encima todo… todo eso!
—Era una de ellos —aclaró lady Lejean—. Ahora creo que soy una de mí.
* * *
Había gente viviendo en el desván. Una familia entera vivía allí arriba. Susan se preguntó si su presencia sería oficial, extraoficial o si ocuparía alguno de esos estados intermedios que tan frecuentes eran en Ankh-Morpork, donde siempre había escasez crónica de viviendas. Si gran parte de la vida de la ciudad tenía lugar en las calles era porque no había sitio para ella bajo techo. Se criaban familias enteras por turnos, a fin de que la cama se pudiera usar veinticuatro horas al día. A juzgar por lo que se veía, los conserjes y los hombres que sabían cómo llegar al Tres mujeres gruesas rosadas y un trozo de gasa de Caravati habían trasladado a sus familias a los desvanes laberínticos.
La rescatadora se había limitado a mudarse sobre ellos. Había una familia, o por lo menos un turno de la misma, sentada en bancos a una mesa, congelada en la intemporalidad de tiempo. Lady Lejean se quitó el sombrero, lo colgó en la madre y agitó su pelo. Luego desenrolló los gruesos vendajes que le cubrían la nariz y la boca.
—Aquí estamos relativamente a salvo —dijo—. Ellos se concentran sobre todo en las calles principales. Buenos… días. Me llamo Myria Lejean. Sé quién es usted, Susan Sto Helit. No conozco al joven, lo cual me sorprende. Supongo que están aquí para destruir el reloj, ¿no?
—Para detenerlo —dijo Lobsang.
—Espera, espera —dijo Susan—. Esto no tiene sentido. Los Auditores odian todo lo que tiene que ver con la vida. Y tú sigues siendo un Auditor, ¿no?
—No tengo ni idea de lo que soy —suspiró lady Lejean—. Pero ahora mismo sé que soy todo lo que un Auditor no debe ser. Hay que detenernos… detenerlos… ¡detenernos!
—¿Con chocolate? —dudó Susan.
—El sentido del gusto es nuevo para nosotros. Extraño. No tenemos defensas.
—¿Pero… chocolate?
—A mí estuvo a punto de matarme una galleta seca —dijo la dama—. Susan, ¿se puede imaginar cómo es experimentar el sabor por primera vez? Nuestros cuerpos están bien fabricados. Ya lo creo que sí. Montones de papilas gustativas. El agua es como vino. Pero el chocolate… La mente misma se detiene. No queda nada más que el sabor. —Suspiró—. Me imagino que es una forma maravillosa de morir.
—A ti no parece afectarte —receló Susan.
—Llevo vendas y guantes —dijo lady Lejean—. Aun así me cuesta horrores no ceder a la tentación. Oh, pero qué modales tengo. Siéntense, por favor. Quiten algún niño pequeño del banco.
Lobsang y Susan se miraron. Lady Lejean se dio cuenta.
—¿He dicho algo malo? —preguntó.
—Nosotros no usamos a la gente como si fueran muebles —dijo Susan.
—Pero sin duda ellos no se dan cuenta, ¿verdad? —dijo lady Lejean.
—Nosotros sí —dijo Lobsang—. Se trata de eso, en realidad.
—Ah. Tengo tanto que aprender. Ser humano lleva mucho… mucho contexto, me temo. Usted, señor, ¿puede detener el reloj?
—No sé cómo —dijo Lobsang—. Pero creo… creo que debería saberlo. Lo voy a intentar.
—¿Lo sabrá el relojero que lo ha construido? Porque está aquí.
—¿Dónde? —dijo Susan.
—Al final del pasillo —dijo lady Lejean.
—¿Lo has traído aquí?
—Apenas podía caminar. Quedó gravemente herido en la pelea.
—¿Qué? —dijo Lobsang—. ¿Cómo iba a poder caminar? ¡Estamos fuera del tiempo!
Susan respiró hondo.
—Transporta su propio tiempo, igual que tú —explicó ella—. Es tu hermano.
Y era mentira. Pero él no estaba listo para la verdad. A juzgar por su expresión, ni siquiera estaba listo tampoco para la mentira.
* * *
—Gemelos —dijo la señora Ogg. Cogió la copa de coñac, la miró y la dejó—. No había uno solo. Había gemelos. Pero… —Dirigió a Susan una mirada que parecía una lanceta térmica—. Estarás pensando: no es más que una vieja comadrona chocha —dijo—. Estarás pensando: ¿qué sabe ella?
Susan tuvo la cortesía de no mentir.
—Una parte de mí lo estaba pensando, sí-admitió.
—¡Buena respuesta! Una parte de nosotros piensa toda clase de cosas —dijo la señora Ogg—. Una parte de mí está pensando: ¿Quién es esta jovencita altanera que me habla como si yo fuera una chiquilla de cinco años? Pero la mayor parte de mí está pensando: ya tiene una montaña de problemas y ha visto un montón de cosas que ningún humano tendría que ver. Ojo, una parte de mí piensa que yo también. Ver cosas que no tendría que ver ningún humano nos hace humanos. Bueno, señorita… si tienes algo de sentido común, una parte de ti estará pensando: aquí delante tengo a una bruja que ha visto a mi abuelo muchas veces, sentada junto al lecho de un enfermo que de repente se convierte en un lecho de muerte, y si a la hora de la verdad ha estado dispuesta a escupirle en el ojo a él entonces lo más probable es que si se lo propone ahora mismo también me pueda molestar bastante a mí. ¿Entiendes? Así que guardémonos todas nuestras partes. —Y de pronto le guiñó un ojo a Susan—. Como le dijo el sumo sacerdote a la actriz.
—Estoy absolutamente de acuerdo —dijo Susan—. Del todo.
—Ya —dijo la señora Ogg—. Así pues… gemelos… bueno, ella era primeriza, y tampoco es que estuviera acostumbradísima a la forma humana, así que, bueno, no puedes hacer lo que te sale natural cuando no eres exactamente natural, y… gemelos no es del todo la palabra exacta…
* * *
—Un hermano —dijo Lobsang—. ¿El relojero?
—Sí —dijo Susan.
—¡Pero si a mí me encontraron abandonado!
—A él también.
—¡Quiero verlo ahora mismo!
—Puede que no sea buena idea —dijo Susan.
—No me interesa tu opinión, gracias. —Lobsang se volvió hacia lady Lejean—. ¿Por ese pasillo?
—Sí. Pero está dormido. Creo que el reloj le ha trastornado la mente, y también ha recibido un golpe en la pelea. Dice cosas dormido.
—¿Qué es lo que dice?
—Lo último que le he oído decir antes de salir a buscaros ha sido: «Estamos muy cerca. Cualquier camino podría valer» —respondió lady Lejean. Miró primero a uno y después al otro—. ¿He dicho algo mal?
Susan se tapó los ojos con la mano. Oh, cielos…
—Eso lo he dicho yo —dijo Lobsang—. Justo después de subir las escaleras. —Miró a Susan con el ceño fruncido—. Gemelos, ¿verdad? ¡He oído hablar de esas cosas! ¿Uno piensa lo mismo que el otro?
Susan suspiró. A veces, pensó, soy una cobarde de verdad.
—Algo parecido, sí-dijo.
—¡Pues me voy a verlo, aunque él no me pueda ver a mí!
Maldición, pensó Susan, y echó a correr detrás de Lobsang mientras este se alejaba por el pasillo. La Auditora les siguió los pasos, con aspecto preocupado.
Jeremy estaba tumbado en una cama, aunque el colchón no era más blando que ninguna otra superficie en el mundo sin tiempo. Lobsang se detuvo y se lo quedó mirando fijamente.
—Se parece… bastante a mí-dijo.
—Mucho —dijo Susan.
—Más flaco, tal vez.
—Podría ser, sí.
—Distinto… arrugas en la cara.
—Habéis llevado vidas distintas —dijo Susan.
—¿Cómo sabías lo de él y yo?
—Mi abuelo se, hum, se interesa por esta clase de cosas. Y también descubrí algunas cosas más por mí misma —respondió ella.
—¿Por qué tendríamos que interesar a nadie? No somos especiales.
—Esto va a ser un poco difícil de explicar. —Susan se volvió hacia lady Lejean—. ¿Cómo de seguros estamos aquí?
—Los letreros los angustian —dijo la Auditora—. Tienden a no acercarse. Yo… ¿cómo decirlo?… me he ocupado de los que os estaban siguiendo.
—Entonces mejor será que se siente usted, señor Lobsang —dijo Susan—. Tal vez te ayude si te hablo de mí misma.
—¿Y bien?
—Mi abuelo es la Muerte.
—Menuda afirmación tan extraña. La muerte no es más que el final de la vida. No es ninguna… persona…
—PRÉSTAME ATENCIÓN CUANDO TE HABLE…
Un viento azotó la habitación y la luz cambió. Se formaron varias sombras en la cara de Susan. Un débil resplandor azul realzó su contorno.
Lobsang tragó saliva.
El resplandor se extinguió. Las sombras se esfumaron.
—Existe un proceso llamado muerte, y existe una persona llamada Muerte —dijo Susan—. Así es como funciona. Yo soy la nieta de la Muerte. ¿Estoy yendo demasiado deprisa para ti?
—Hum, no, aunque hasta hace un momento me parecías humana-dijo Lobsang.
—Mis padres eran humanos. Hay más de una clase de genética. —Susan hizo una pausa—. Tú también pareces humano. El aspecto humano es muy popular por estos pagos. Te asombrarías.
—Solo que yo sí soy humano.
Susan le dedicó una sonrisita que, en cualquiera que tuviera un control menos obvio de sí mismo, podría haber parecido ligeramente nerviosa.
—Sí —dijo ella—. Y sin embargo, no.
—¿No?
—Mira a la Guerra, por ejemplo —dijo Susan, tomando un desvío—. Un hombre corpulento, con una risa campechana y tendencia a tirarse pedos después de las comidas. Tan humano como el vecino de al lado. Pero es que su vecino de al lado es la Muerte. Que también tiene forma humana. Y eso es porque los humanos inventaron la idea de… de… de las ideas, y piensan en formas humanas…
—Vuelve a lo de «y sin embargo, no», ¿quieres?
—Tu madre es el Tiempo.
—¡Nadie sabe quién es mi madre!
—Te podría llevar con la comadrona —dijo Susan—. Tu padre encontró a la mejor que ha habido nunca. Ella asistió a tu parto. Tu madre era el Tiempo.
Lobsang se quedó sentado boquiabierto.
—Para mí fue más fácil —dijo Susan—. Cuando era muy pequeña, mis padres me dejaban visitar a mi abuelo. Yo creía que todos los abuelos llevaban túnica larga y negra y montaban un caballo pálido. Y más tarde decidieron que tal vez no fuera el entorno adecuado para una niña. ¡Les preocupaba cómo crecería yo! —Soltó una risa amarga—. Tuve una educación muy extraña, ¿sabes? Matemáticas, lógica, esa clase de cosas. Y luego, cuando era un poco más joven que tú, apareció una rata en mi habitación y de pronto todo lo que yo sabía estaba equivocado.
—¡Soy humano! ¡Hago cosas humanas! Yo lo sabría si…
—Tenías que vivir en el mundo. De otra manera, ¿cómo ibas a aprender a ser humano? —dijo Susan, con toda la amabilidad que pudo.
—¿Y mi hermano? ¿Qué pasa con él?
Ya llega, pensó Susan.
—No es tu hermano —dijo—. He mentido un poco. Lo siento.
—Pero si has dicho…
—Tenía que decírtelo poco a poco —dijo Susan—. Es una de esas cosas que hay que asimilar poco a poco, me temo. No es tu hermano. Es tú.
—¿Entonces quién soy yo?
Susan suspiró.
—Tú. Los dos… sois tú.
* * *
—Y ahí estaba yo, y ahí estaba ella —dijo la señora Ogg—, y el bebé salió sin problemas, pero ese siempre es un momento difícil para la nueva madre, y hubo… —ella hizo una pausa, asomándose con ojos entrecerrados a las ventanas del recuerdo— como… como una sensación de que el mundo había tartamudeado, y yo tenía al bebé en brazos y bajé la vista y allí estaba yo asistiendo a un parto, y yo me miré a mí, y yo me miré a mí, y recuerdo haber dicho: «Menudo lío se ha montado aquí, señora Ogg», y ella, que era yo, dijo «Cuánta razón tiene, señora Ogg», y de pronto todo se volvió raro y allí estaba yo, con dos bebés en brazos.
—Gemelos —dijo Susan.
—Se los podría llamar gemelos, sí, me imagino que se podría —dijo la señora Ogg—. Pero yo siempre he pensado que los gemelos son dos pequeñas almas que nacen de una sola vez, no una que nace dos veces.
Susan esperó. La señora Ogg parecía tener ganas de hablar.
—Así que le dije al hombre, le dije: «Y ahora qué?», y él me dijo: «¿Acaso eso es asunto de usted?», y yo le dije que no le cupiera duda de que era asunto mío, maldita sea, y que me mirara a los ojos, porque yo le decía a todo el mundo lo que opinaba. Pero yo estaba pensando: ahora tienes problemas, señora Ogg, porque todo esto se ha puesto mífico.
—¿Mítico? —corrigió la maestra Susan.
—Sí. Con extra de mif. Y las cosas míficas te pueden meter en líos serios. Pero el hombre no hizo otra cosa que sonreír y me dijo que había que criarlo como humano hasta que tuviera la edad, y yo pensé: ajá, la cosa se ha puesto mífica a base de bien. Me daba cuenta de que él no tenía ni idea de qué hacer a continuación y de que me iba a tocar decidir a mí.
La señora Ogg dio una calada a su pipa y sus ojos centellearon en dirección a Susan a través del humo.
—No sé cuánta experiencia tienes con esta clase de cosas, chica, pero a veces, cuando los poderosos hacen grandes planes no siempre piensan en los pequeños detalles, ¿verdad?
Sí. Yo soy un pequeño detalle, pensó Susan. Un día a la Muerte se le metió en la calavera adoptar a una niña huérfana y yo soy un pequeño detalle. Asintió.
—Yo pensé: ¿cómo va esto ahora, ya puestos en plan mífico? —continuó la señora Ogg—. O sea, técnicamente yo me daba cuenta de que pisábamos ese terreno donde al príncipe lo crían como pastor de puercos hasta que se manifiesta su destino, pero es que últimamente no hay tanto trabajo de pastor de cerdos, y darle a los bichos con un palo tampoco es ninguna ganga, eso te lo digo yo. Así que le dije: bueno, he oído que abajo en las grandes ciudades los gremios se quedan por caridad a los bebés abandonados y los cuidan bastante bien, y hay muchos hombres y mujeres bien situados que empezaron así en la vida. No es nada de que avergonzarse y, además, si el destino no se manifiesta tal como está programado, por lo menos habrá echado mano a un buen oficio, lo cual sería un consuelo. Mientras que pasear puercos es pastorear puercos. Me estás mirando muy seria, señorita.
—Bueno, sí. Fue una decisión bastante fría, ¿no?
—Alguien las tiene que tomar —dijo bruscamente la señora Ogg—. Además, llevo dando vueltas bastante tiempo y me he dado cuenta de que quienes han de brillar, brillarán aunque tengan seis capas de porquería encima, mientras que los que no son relucientes, no relucen por mucho que les des con el paño. Puede que tú no estés de acuerdo, pero la que estaba allí era yo.
Se dedicó a investigar la cazoleta de su pipa con una cerilla.
Al cabo de un tiempo, continuó:
—Y eso fue todo. Me habría quedado, claro, porque allí no había ni un triste pesebre, pero el hombre me llevó a un lado y me dio las gracias y me dijo que era hora de que me fuera. ¿Y para qué iba a discutir yo? Allí había amor. Estaba en el aire. Pero no voy a fingir que no me he preguntado a veces cómo terminó todo. De verdad me lo pregunto.
* * *
Había diferencias, Susan tuvo que admitirlo. Claramente dos vidas distintas habían labrado sus surcos individuales en las caras. Y los yos habían nacido con un segundo de diferencia, y en un segundo puede cambiar gran parte del universo.
Piensa en los gemelos idénticos, se dijo a sí misma. Solo que los gemelos son dos yos distintos que ocupan cuerpos que, al menos de entrada, son idénticos. No empiezan como yos idénticos.
—Se parece bastante, bastante a mí —dijo Lobsang, y Susan parpadeó. Se acercó más a la figura inconsciente de Jeremy.
—Vuelve a decirlo —dijo ella.
—He dicho que se parece bastante a mí-dijo Lobsang.
Susan cuestionó con la mirada a lady Lejean, que dijo:
—Yo también lo he visto, Susan.
—¿Quién ha visto qué? —dijo Lobsang—. ¿Qué me estáis ocultando?
—Sus labios se mueven cuando tú hablas —dijo Susan—. Intentan formar las mismas palabras.
—¿Puede leerme el pensamiento?
—Es más complicado que eso, creo. —Susan cogió una mano inerte y pellizcó con suavidad la piel vacía de entre el índice y el pulgar.
Lobsang hizo una mueca y se miró su propia mano. Un trozo de piel blanca se le estaba volviendo a enrojecer.
—No solamente el pensamiento —apuntó Susan—. Tan cerca como estáis, tú sientes su dolor. Tu habla controla sus labios.
Lobsang bajó la mirada hacia Jeremy.
—Entonces —dijo lentamente—, ¿qué va a pasar cuando se despierte?
—Eso mismo me estoy preguntando —dijo Susan—. Tal vez no tendrías que estar aquí.
—¡Pero es aquí donde tengo que estar!
—Nosotras por lo menos no tendríamos que estar aquí —dijo lady Lejean—. Conozco a los míos. Habrán estado discutiendo qué hacer. Los letreros no los van a frenar para siempre. Y a mí se me han acabado los bombones rellenos.
—¿Qué se supone que has de hacer cuando ya estás donde se supone que has de estar? —preguntó Susan.
Lobsang extendió el brazo y tocó la mano de Jeremy con las yemas de los dedos.
El mundo se hizo blanco.
Más tarde Susan se preguntó si sería así como se estaba en el corazón de una estrella. No sería amarillo, no se vería fuego, no habría más que la blancura abrasadora de todos los sentidos sobrecargados gritando a la vez.
El blanco se disipó gradualmente hasta convertirse en una neblina. Las paredes de la sala reaparecieron, pero Susan pudo ver a través de ellas. Había otras paredes detrás, y más salas, transparentes como el hielo y solamente visibles en las esquinas y allí donde la luz se reflejaba en ellas. En cada una de ellas otra Susan se estaba girando para mirarla.
Las salas continuaban hasta el infinito.
Susan tenía sentido común. Sabía que era un defecto importante de carácter. No te hacía popular, ni jovial, ni tampoco —y aquello le parecía lo más injusto— hacía que tuvieras razón. Pero sí que te daba convicción, y ella estaba convencida de que lo que estaba pasando a su alrededor no era, en ningún sentido aceptado, real.
Aquello no era un problema en sí. La mayoría de cosas en que los humanos se enfrascaban tampoco eran reales. Pero a veces la mente de la persona más sensata se encontraba con algo tan grande, tan complejo, tan ajeno a todo entendimiento, que se contaba a sí misma pequeñas historias para explicarlo. Y entonces, cuando le parecía entender las historias, sentía que ya entendía la cosa enorme e incomprensible. Y lo que estaba pasando ahora, Susan lo sabía, era que su mente se estaba contando una historia a sí misma.
Hubo un ruido como de puertas gigantescas de metal que se cerraban de golpe, una detrás de otra, cada vez más estruendosas y veloces…
El universo tomó una decisión.
Las demás salas de cristal se desvanecieron. Las paredes se entelaron. Aparecieron colores, tonos pastel al principio y cada vez más oscuros a medida que la realidad intemporal fluía de vuelta.
La cama estaba vacía. Lobsang no estaba. Pero el aire estaba lleno de esquirlas de luz azul, que giraban y se arremolinaban como cintas en medio de una tormenta.
Susan se acordó de respirar otra vez.
—Oh —dijo en voz alta—. El destino.
Se dio la vuelta. La desaliñada lady Lejean seguía contemplando la cama vacía.
—¿Hay otra manera de salir de aquí?
—Hay un montacargas al final del pasillo. Pero Susan, ¿qué ha pasado con…?
—Susan no —la interrumpió Susan sin miramientos—. Señorita Susan. Solamente soy Susan para mis amigos, y tú no eres una de ellos. No confío en ti para nada.
—Yo tampoco confío en mí —dijo lady Lejean con un hilo de voz—. ¿Eso ayuda?
—Enséñame ese montacargas, ¿quieres?
Resultó no ser más que una caja enorme del tamaño de una habitación pequeña, que colgaba de una red de cuerdas y poleas del techo. Lo habían instalado recientemente, a juzgar por su aspecto, para mover las obras de arte de gran tamaño de un lado a otro. Una de sus paredes estaba ocupada en su mayor parte por unas puertas correderas.
—En el sótano hay cabrestantes para hacerlo subir —dijo lady Lejean—. La velocidad de los trayectos descendentes queda limitada por seguridad gracias a un mecanismo donde el peso del montacargas en descenso provoca que se bombee agua dentro de unas cisternas de lluvia en el tejado, que a su vez se puede liberar de nuevo dentro de un contrapeso hueco que asiste en la elevación de objetos más pesados…
—Gracias —se apresuró a decir Susan—. Pero lo que realmente necesita para poder descender es tiempo. —Y añadió en voz baja—: ¿Puedes echarme una mano?
Las cintas de luz azul orbitaron a su alrededor, como cachorrillos ansiosos por jugar, y a continuación echaron a flotar hacia el montacargas.
—Sin embargo —siguió diciendo—, creo que ahora el Tiempo está de nuestro lado.
* * *
La señorita Mandarina estaba asombrada de lo deprisa que los cuerpos aprendían.
Hasta entonces, los Auditores habían aprendido contando. Tarde o temprano, todo se reducía a una cuestión de números. Si se conocían todos los números, entonces se sabía todo. A menudo el «tarde» era muy tarde, pero eso no importaba porque para un Auditor el tiempo solo era otro número. Pero el cerebro, esos pocos kilos de cartílago húmedo, contaba los números tan deprisa que dejaban de ser números. Le había sorprendido la facilidad con que su cerebro podía dirigir una mano para atrapar una pelota en el aire, calculando las posiciones futuras de mano y pelota sin que ella fuera consciente de nada.
Los sentidos parecían operar y presentarle conclusiones antes de que ella misma tuviera tiempo de pensar.
En aquel momento ella estaba intentando explicar a los demás Auditores que de hecho no era imposible no darle de comer a un elefante cuando no había ningún elefante al que no dar de comer. La señorita Mandarina era uno de los Auditores que más deprisa aprendían, y ya había postulado una categoría de cosas, acontecimientos y situaciones que ella denominaba «putas chorradas». No era necesario prestar atención a las cosas que eran «putas chorradas».
Algunos de los demás estaban teniendo dificultades para entender aquello, pero ella se detuvo en plena arenga cuando oyó el retumbar del montacargas.
—¿Tenemos a alguien en el piso de arriba? —preguntó con voz autoritaria.
Los Auditores que la rodeaban negaron con la cabeza. «NO HAGAN CASO DE ESTE LETRERO» les había producido demasiada confusión.
—¡Entonces alguien está bajando! —dijo la señorita Mandarina—. ¡Están fuera de lugar! ¡Hay que detenerlos!
—Debemos discutir… —empezó a decir un Auditor.
—¡Haz lo que te digo, maldito órgano orgánico!
* * *
—Es una cuestión de personalidades —dijo lady Lejean, mientras Susan abría una trampilla del techo y salía al emplomado.
—¿Sí? —dijo Susan, contemplando la ciudad en silencio—. Yo creía que no teníais de eso.
—A estas alturas ya las tendrán —dijo lady Lejean mientras salía detrás de ella—. Y las personalidades se definen a sí mismas en base a las demás personalidades.
Susan, recorriendo lentamente el parapeto, meditó sobre aquella extraña frase.
—¿Quieres decir que va a haber unas peleas de aúpa? —dijo.
—Sí. Hasta ahora nunca habíamos tenido egos.
—Bueno, parece que tú te las apañas bastante bien.
—Pero para ello me he tenido que volver completa y absolutamente loca —dijo lady Lejean.
Susan se dio la vuelta. El sombrero y el vestido de lady Lejean estaban cada vez más raídos e iban perdiendo lentejuelas por el suelo. Y estaba también el asunto de la cara. La exquisita máscara que había sobre una estructura ósea que era como la porcelana fina había sido maquillada por un payaso. Probablemente por un payaso ciego. Y que llevaba guantes de boxeador. Con niebla. Lady Lejean miraba el mundo con ojos de panda, y el pintalabios únicamente le tocaba la boca por accidente.
—No pareces loca —mintió Susan—. Como tal.
—Gracias. Pero la cordura se define por mayoría, me temo. ¿Conoces la expresión «el todo es mayor que la suma de las partes»?
—Pues claro. —Susan examinó los tejados en busca de una vía de descenso. Si algo no necesitaba era aquello. La… cosa que la acompañaba parecía querer hablar. O mejor dicho, parlotear sin llegar a ninguna parte.
—Es una afirmación demente. Es un absurdo. Pero ahora creo que es verdad.
—Bien. Ese montacargas debería empezar a bajar… ahora.
* * *
Unas esquirlas de luz azul, como truchas deslizándose por un arroyo, danzaban junto a la puerta del montacargas.
Los Auditores se congregaron. Habían estado aprendiendo. Muchos de ellos habían conseguido armas. Y unos cuantos se habían cuidado de no comunicar a los demás que agarrar algún objeto ofensivo con la mano les resultaba de lo más natural. Apelaba a algo que residía en el fondo mismo del cerebro.
Fue por tanto desafortunado que, cuando una pareja de ellos abrió la puerta del montacargas, fuera para revelar un bombón de licor de cereza derritiéndose un poco en medio del suelo.
El aroma flotó hacia ellos.
Solamente hubo una superviviente, y cuando la señorita Mandarina se comió el bombón, no hubo ni siquiera eso.
* * *
—Una de las pequeñas certezas de la vida —dijo Susan, plantada en el borde del parapeto del museo— es que por lo general suele haber un último bombón escondido entre todos los envoltorios vacíos.
Luego extendió el brazo y agarró el extremo superior de una tubería de desagüe.
No estaba segura de cómo resultaría aquello. Si se caía… pero ¿se caería? No había tiempo para poder caer. Ella tenía su propio tiempo personal. En teoría, si es que existía algo tan definido como una teoría en una situación así, eso significaba que tal vez solamente flotara hasta el suelo. Pero el momento de poner a prueba una teoría como aquella era cuando no quedaba otra opción. Una teoría solo era una idea, pero una tubería de desagüe era un hecho.
La luz azul parpadeó sobre sus manos.
—¿Lobsang? —dijo en voz baja—. Eres tú, ¿verdad?
Ese nombre es tan bueno como cualquier otro para nosotros. La voz era tan débil como una respiración.
—Esto puede parecer una pregunta estúpida, pero ¿dónde estás?
Somos un simple recuerdo. Y soy débil.
—Oh. —Susan se deslizó un poco más.
Pero me pondré fuerte. Ve adonde está el reloj.
—Pero ¿para qué? ¡No había nada que pudiéramos hacer!
Los tiempos han cambiado.
Susan llegó al suelo. Lady Lejean la siguió, con movimientos torpes. Su vestido de noche se había ganado algunos desgarrones más.
—¿Te puedo ofrecer un consejo estilístico? —dijo Susan.
—Sería bienvenido —dijo la mujer en tono cortés.
—¿Bombachos largos de color cereza con ese vestido? No es buena idea.
—¿No? Son muy vistosos, y dan bastante calor. ¿Qué tendría que haber elegido?
—¿Con ese talle? Prácticamente nada.
—¿Y eso habría sido aceptable?
—Ejem… —Susan palideció ante la idea de desarrollar las complejas normas de la lencería ante alguien que ni siquiera le parecía que fuera alguien—. Para cualquiera con probabilidades de descubrirlo, sí. Sería demasiado largo de explicar.
Lady Lejean suspiró.
—Todo lo es —dijo—. Hasta la ropa. ¿Sustitutos de la piel para preservar el calor corporal? Qué simple. Qué fácil de decir. Pero hay tantas normas y excepciones que es imposible de entender.
Susan recorrió con la mirada la Vía Ancha. Estaba abarrotada de tráfico silencioso, pero no había rastro de ningún Auditor.
—Nos encontraremos con más de ellos —dijo en voz alta.
—Sí, habrá cientos, por lo menos —confirmó lady Lejean.
—¿Por qué?
—Porque siempre nos hemos preguntado cómo es la vida.
—Entonces vayamos a la calle Céfiro —dijo Susan.
—¿Qué buscamos allí?
—Wienrich y Boettcher.
—¿Quiénes son?
—Creo que los originales Herr Wienrich y Frau Boettcher murieron hace mucho tiempo. Pero a la tienda le sigue yendo muy bien el negocio —dijo Susan, cruzando la calle a la carrera—. Necesitamos munición.
Lady Lejean la alcanzó.
—Ah. ¿ Venden bombones?
—¿Hace popó el oso en el bosque? —dijo Susan, y se dio cuenta al instante de su error[16].
Demasiado tarde. Lady Lejean puso cara pensativa durante un momento.
—Sí —dijo por fin—. Sí, creo que la mayor parte de variedades excretan tal como tú sugieres, por lo menos en las zonas templadas, pero hay varias que…
—Quería decir que sí, que fabrican bombones —dijo Susan.
* * *
Vanidad, vanidad, pensó Lu-Tze, mientras el carromato de la leche traqueteaba por la ciudad silenciosa. Ronnie habría sido como un dios, y a la gente de aquella ralea no les gustaba esconderse. Por lo menos esconderse del todo. Les gustaba dejar una pequeña pista, alguna tablilla de esmeralda en alguna parte, alguna clave en una tumba bajo el desierto, algo que le dijera al investigador astuto: estuve aquí, y fui grande.
¿A qué otra cosa había tenido miedo la primera gente? A la noche, tal vez. Al frío. A los osos. Al invierno. A las estrellas. Al cielo infinito. A las arañas. A las serpientes. A las demás personas. La gente había tenido miedo a muchísimas cosas.
Metió la mano en su mochila para buscar su ejemplar ajado de la Senda y lo abrió por una página al azar.
Koan 97. «Hazles a los osos lo que quieres que ellos te hagan a ti». Hum. No servía de mucho en aquellos momentos. Además, a veces le daba la sensación de que aquel no lo tenía bien apuntado, aunque estaba claro que le había funcionado. Siempre había dejado en paz a los plantígrados peludos y ellos habían hecho lo mismo por él.
Probó otra vez.
Koan 124. «Es increíble lo que se llega a ver si tienes los ojos abiertos».
—¿Qué es ese libro, monje? —dijo Ronnie.
—Ah, es solo… un librito —dijo Lu-Tze. Miró a su alrededor.
El carromato estaba pasando por delante de una funeraria. El propietario había invertido en un enorme escaparate de cristal cilindrado, aunque a decir verdad el profesional medio de las pompas fúnebres no tiene gran cosa a la venta que quede bien en un escaparate, y normalmente se apaña con cortinas negras y sombrías y tal vez alguna urna de buen gusto.
Y el nombre del Quinto Jinete.
—¡Ja! —dijo Lu-Tze en voz baja.
—¿Algo te hace gracia, monje?
—Es obvio, cuando lo piensas —dijo Lu-Tze, tanto para sí mismo como para Ronnie. A continuación se giró en su asiento y extendió la mano.
—Encantado de conocerte —dijo—. A ver si adivino tu nombre.
Y lo dijo.
* * *
Susan había sido imprecisa, cosa poco habitual en ella. Decir que Wienrich y Boettcher fabricaban bombones era como decir que Leonardo de Quirm era un pintor no del todo malo que también hacía chapuzas con mecanismos, o que la Muerte era alguien a quien no te gustaría encontrarte todos los días. Era cierto, pero no lo decía todo.
Para empezar, ellos no fabricaban: creaban. Hay una diferencia importante[17]. Y aunque su tiendecita selecta vendía los resultados, no hacía nada tan burdo como llenar el escaparate de ellos. Aquello sugeriría… bueno, un exceso de ansiedad. Por lo general W&B tenía en exposición un arreglo de pañitos de seda y terciopelo con tal vez uno de los pralinés especiales o no más de tres de sus renombrados caramelos glaseados. No había etiquetas con los precios. Quien tenía que preguntar el precio de los bombones W&B es que no podía permitírselos. Y si alguien probaba uno y seguía sin podérselos permitir, entonces ahorraría y escatimaría y robaría y vendería a miembros ancianos de su familia para conseguir aunque fuera uno de aquellos bocaditos que se enamoraban de tu lengua y convertían tu alma en nata montada.
En la acera había un discreto sumidero por si la gente que se paraba delante del escaparate babeaba demasiado.
Wienrich y Boettcher eran, naturalmente, extranjeros y, según el Gremio de Confiteros de Ankh-Morpork, no entendían las peculiaridades de las papilas gustativas de la ciudad.
La gente de Ankh-Morpork, decía el Gremio, eran gente campechana y nada remilgada que no quería bombones rellenos de licor de coco, y ciertamente no era como esos extranjeros amanerados y repipis que lo querían todo con crema. De hecho, en realidad preferían el chocolate hecho básicamente de leche, azúcar, sebo, pezuñas, morros, chorros misceláneos, cacas de rata, yeso, moscas, grasa, trozos de árbol, pelo, pelusa, arañas y cáscaras de coco en polvo. Esto implicaba que para los estándares alimentarios de los grandes centros chocolateros de Borogravia y Quirm, el chocolate de Ankh-Morpork recibía la clasificación formal de «queso», y solamente se escapaba de ser definido como «argamasa» porque no era del color adecuado.
Susan se permitía el capricho de una de sus cajas de bombones más baratas al mes. Y si quería, podía parar fácilmente antes de terminar la primera capa.
—Tú no hace falta que entres —dijo, mientras abría la puerta de la tienda. Un grupo de clientes rígidos flanqueaban el mostrador.
—Por favor, llámame Myria.
—No creo que…
—Por favor —suplicó lady Lejean—. Es importante tener nombre.
De pronto, y a pesar de todo, Susan sintió una breve punzada de compasión hacia la criatura.
—Oh, de acuerdo. Myria, no hace falta que entres.
—Puedo soportarlo.
—Pero yo creía que el chocolate era una tentación irresistible, ¿no? —dijo Susan, castigándose a sí misma.
—Lo es.
Se quedaron mirando los estantes que había detrás del mostrador.
—Myria… Myria —dijo Susan, diciendo en voz alta únicamente algunos de sus pensamientos—. De la palabra efebia myrios, que quiere decir «innumerable». Y Lejean es un tosco juego de palabras con «legión»… Oh, cielos.
—Pensábamos que el nombre debía explicar lo que es la cosa —dijo la Auditora—. Y en el número reside la seguridad. Lo siento.
—Bueno, estos son surtidos básicos —dijo Susan, haciendo un gesto despectivo con la mano en dirección a los expositores de la tienda—. Probemos en la trastienda… ¿Te encuentras bien?
—Estoy bien, estoy bien… —murmuró lady Lejean, que se bamboleaba un poco.
—No te irás a dar un atracón delante de mí, ¿verdad?
—Nosotros… yo… sé lo que es la voluntad. El cuerpo ansia el chocolate pero la mente no. Por lo menos, eso me digo a mí misma. ¡Y debe de ser verdad! ¡La mente puede gobernar el cuerpo! Si no, ¿para qué está?
—Me lo he preguntado a menudo —dijo Susan, abriendo otra puerta—. Ah, la cueva del mago…
—¿Magia? ¿Aquí usan magia?
—Casi.
Lady Lejean se apoyó en el marco de la puerta para no perder el equilibrio al ver las mesas.
—Oh —dijo—. Eh… puedo detectar… azúcar, leche, mantequilla, nata, vainilla, avellanas, almendras, nueces, pasas, piel de naranja, licores diversos, pectina cítrica, fresas, frambuesas, esencia de violetas, cerezas, piñas, pistachos, naranjas, limas, limones, café, cacao…
—Nada que temer en todo eso, ¿verdad? —dijo Susan, examinando el taller en busca de armamento efectivo—. Al fin y al cabo, el cacao es solo una especie de judía más bien amarga.
—Sí, pero… —lady Lejean apretó los puños, cerró con fuerza los ojos y enseñó los dientes—, lo pones todo junto y compone…
—Tranquila, tranquila…
—La voluntad puede gobernar las emociones, la voluntad puede gobernar los instintos… —entonó la Auditora.
—Bien, bien, ahora sigue progresando poco a poco hasta la parte donde dice chocolate, ¿de acuerdo?
—¡Esa es la parte difícil!
De hecho, mientras caminaba por entre las cubas y los mostradores, a Susan le pareció que el chocolate perdía cierto atractivo cuando uno lo veía así. Era la misma diferencia que había entre los montoncitos de pigmento y el cuadro entero. Eligió una manga pastelera que parecía diseñada para hacer algo intensamente íntimo con elefantes hembra, aunque decidió que allí se usaba probablemente para hacer las curvas decorativas de los estantes.
Y por allí había una cubeta de licor de coco.
Estudió las bandejas y más bandejas de cremas fondant, mazapanes y caramelos. Oh, y más allá había una mesa llena de huevos del Pastel del Alma. Pero no eran las cáscaras huecas con sabor a cartón que se regalaban a los niños, no, no. Los de aquí eran el equivalente en confitería de joyas elegantes e intrincadas.
Con el rabillo del ojo vio movimiento. Una de las trabajadoras quietas como estatuas que estaba inclinada sobre su bandeja de Sueños de Praliné se estaba moviendo casi al borde de la percepción.
El tiempo se estaba infiltrando en la sala. Una luz de color azul claro resplandecía en el aire.
Se giró y vio una figura vagamente humana que flotaba a su lado. Carecía de rasgos y era igual de transparente que la niebla, pero en su cabeza dijo: Estoy más fuerte. Tú eres mi ancla, mi vínculo con este mundo. ¿ Te imaginas qué difícil es encontrarlo otra vez entre tantos? Llévame hasta el reloj…
Susan se giró y le dejó bruscamente la manga de glaseado en los brazos a Myria, que estaba gimiendo.
—Agarra esto. Y fabrica alguna clase de… bandolera o algo parecido. Quiero que cargues con tantos de estos huevos de chocolate como puedas. Y bombones de crema. Y de licor. ¿Entiendes? ¡Puedes hacerlo! —Oh, dioses, no había alternativa. Aquella pobre criatura necesitaba alguna clase de inyección de moral—. Por favor, Myria… ¡Y ese nombre es ridículo! Tú no eres muchos, eres una. ¿De acuerdo? Tú sé… tú misma. Unidad, Sí. Unity… ese sí que sería un buen nombre.
La nueva Unity levantó una cara sucia de rímel corrido.
—Sí que lo es, es un buen nombre.
Susan hizo acopio de tantos productos como pudo mientras escuchaba susurros de tela a sus espaldas y se giró para ver a Unity muy firme y llevando, por lo que se veía, una mesa entera de confites surtidos dentro de…
… una especie de saco grande de color cereza.
—Oh. Bien. Un uso inteligente de los materiales disponibles —dijo débilmente Susan. Entonces intervino la maestra que tenía dentro y añadió—: Espero que hayas traído para todo el mundo.
* * *
—Tú fuiste el primero —dijo Lu-Tze—. Tú básicamente creaste todo el negocio. Innovador, es lo que fuiste.
—Eso era entonces —dijo Ronnie Soak—. Ahora todo ha cambiado.
—Ya no es lo que era —admitió Lu-Tze.
—Mira la Muerte —dijo Ronnie Soak—. Impresionante, lo admito, ¿y quién no está elegante de negro? Pero al fin y al cabo, la Muerte… ¿qué es la muerte?
—Es dormir un montón —dijo Lu-Tze.
—Es dormir un montón —repitió Ronnie Soak—. En cuanto a los demás… ¿la Guerra? Si la guerra es tan mala, ¿por qué la gente la sigue haciendo?
—Prácticamente es un hobby —dijo Lu-Tze. Empezó a liarse un cigarrillo.
—Prácticamente es un hobby —repitió Ronnie Soak—. Y no hablemos del Hambre y la Peste, en fin…
—Todo dicho —dijo Lu-Tze, comprensivo.
—Exacto. O sea, el Hambre es una cosa que da miedo, obviamente…
—… en las comunidades agrícolas, pero hay que modernizarse —dijo Lu-Tze mientras se llevaba el cigarrillo recién liado a la boca.
—Eso mismo —dijo Ronnie—. Hay que modernizarse. A ver, ¿un habitante cualquiera de la ciudad le teme al hambre?
—No, piensan que la comida crece en las tiendas —dijo Lu-Tze. Estaba empezando a disfrutar de aquello. Tenía ochocientos años de experiencia en dirigir los pensamientos de sus superiores, y la mayoría de ellos habían sido muy, muy inteligentes. Decidió pasar un poco al ataque.
—El fuego, eso sí: la gente de la ciudad le teme de verdad al fuego —dijo—. Eso sí que es nuevo. El aldeano primitivo creía que el fuego era una cosa buena, ¿verdad? Que mantenía a raya a los lobos. Si se le quemaba la choza, pues bueno, los troncos y la turba son bastante baratos. Pero ahora que vive en una calle llena de casas de madera y todo el mundo cocina en sus habitaciones, bueno…
Ronnie lo fulminó con la mirada.
—¿El Fuego? ¿El Fuego? ¡Un simple semidiós! ¿Un pelagatos les manga el fuego a los dioses y de pronto es inmortal? ¿A eso lo llamas adiestramiento y experiencia? —Una chispa saltó de los dedos de Ronnie y le encendió la punta del cigarrillo a Lu-Tze—. Y por lo que respecta a los dioses…
—Unos advenedizos, todos —se apresuró a decir Lu-Tze.
—¡Eso! La gente empezó a adorarlos porque me tenían miedo a mí —dijo Ronnie—. ¿Lo sabías?
—Anda ya, ¿en serio? —dijo Lu-Tze en tono inocente.
Pero ahora Ronnie se desinfló.
—Eso era entonces, claro —dijo—. Ahora es distinto. Ya no soy lo que era.
—No, no, es obvio que no, no —dijo Lu-Tze con voz de arrullo—. Pero todo es cuestión de cómo lo mires, ¿tengo razón? Vale, supongamos que un hombre…, quiero decir, una…
—Personificación antropomórfica —apuntó Ronnie Soak—. Aunque siempre me ha gustado más el término «avatar».
A Lu-Tze se le frunció el ceño.
—¿Respondes por las deudas de otros? —preguntó.
—Eso es «avalar».
—Lo siento. Bueno, supongamos que un avatar, gracias, que quizá estaba un poco adelantado a su época hace unos miles de años, bueno, supongamos que echara un buen vistazo a las cosas de ahora, a lo mejor podría descubrir que el mundo vuelve a estar listo para él.
Lu-Tze esperó.
—Mi abad, sin ir más lejos, cree que eres el no va más —dijo, buscando algo de refuerzo.
—¿En serio? —sospechó Ronnie Soak.
—El no va más, lo más de lo más y el… y lo máximo —concluyó Lu-Tze—. Ha escrito pergaminos y más pergaminos sobre ti. Dice que eres enormemente importante para entender cómo funciona el universo.
—Vale, pero… es un solo hombre —dijo Ronnie Soak, con toda la reticencia huraña de alguien que abraza un cabreo monumental como si fuera su peluche favorito.
—Técnicamente, sí —dijo Lu-Tze—. Pero es un abad. ¿Y sabes el coco que tiene…? ¡Tiene unos pensamientos tan grandes que necesita una segunda vida solamente para concluirlos! Que un montón de campesinos le teman al hambre, pues muy bien, pero alguien como tú tiene que aspirar a la calidad. Y mira las ciudades de hoy en día. En los viejos tiempos solo había montones de ladrillos de barro con nombres como Ur y Uh y Ugg. Ahora hay millones de personas viviendo en las ciudades. Ciudades muy, muy complicadas. Tú piensa solamente en lo que esa gente teme de verdad. Y el miedo… Bueno, el miedo es creencia. ¿Hum?
Hubo otra pausa larga.
—Bueno, de acuerdo, pero… —empezó a decir Ronnie.
—Claro que ya no vivirán mucho en ellas, porque para cuando la gente gris haya terminado de desmontarlas para ver cómo funcionan ya no quedará nada de creencia.
—Mis clientes me necesitan… —balbució Ronnie Soak.
—¿Qué clientes? Es Soak el que está hablando —dijo Lu-Tze—. Esa no es la voz del Kaos.
—¡Ja! —dijo el Kaos en tono amargo—. Todavía no me has dicho cómo lo has adivinado.
Porque tengo más de tres neuronas y tú eres vanidoso y has pintado tu nombre verdadero del revés en tu carruaje, lo sepas o no, y un escaparate oscuro sirve como espejo, y la K y la S siguen siendo reconocibles cuando las ves reflejadas por mucho que estén del revés, pensó Lu-Tze. Pero aquella no era una buena forma de avanzar.
—Era obvio —dijo—. No se puede ocultar tu brillo. Es como intentar tapar un elefante con una sábana. Puede que no lo veas, pero no te cabe duda de que el elefante sigue ahí.
El Kaos pareció compungido.
—No lo sé —dijo—. Hace mucho tiempo…
—¿Eh? Yo creía que habías dicho que eras el número uno —dijo Lu-Tze, decidiendo cambiar de táctica—. ¡Lo siento! Aun así, supongo que no es culpa tuya que hayas perdido unas cuantas habilidades con el paso de los siglos, entre una cosa y…
—¿Perdido habilidades? —ladró el Kaos, agitando un dedo debajo de la nariz del barredor—. ¡A ti no me costaría nada dejarte tieso, pequeño gusano!!
—¿Con qué? ¿Con un yogur peligroso? —replicó Lu-Tze, bajándose del carromato.
El Kaos saltó detrás de él.
—¿Adonde te crees que vas, hablándome así? —exigió saber.
—A la esquina de Mercader y la Vía Ancha —dijo Lu-Tze al tiempo que levantaba la vista—. ¿Qué pasa?
El Kaos rugió. Se arrancó el delantal a rayas y la gorra blanca. Pareció crecer de tamaño. La oscuridad se evaporaba de su cuerpo como el humo.
Lu-Tze juntó las manos y sonrió.
—Recuerda la Regla Número Uno —dijo.
—¿Reglas? ¿Reglas? ¡Soy el Kaos!
—¿El que llegó el primero? —dijo Lu-Tze.
—¡Sí!
—¿Creador y Destructor?
—¡Eso mismo, maldita sea!
—¿Una conducta aparentemente complicada y aparentemente carente de esquemas que sin embargo tiene una explicación simple y determinista y es clave para acceder a niveles nuevos de comprensión del universo multidimensional?
—Ni lo dudes… ¿qué?
—¡Hay que modernizarse, amigo, hay que mantenerse al día! —gritó Lu-Tze emocionado, dando brincos sobre un pie y sobre el otro—. ¡Eres lo que la gente cree que eres! ¡Y a ti te han cambiado! ¡Más vale que se te dé hacer sumas!
—¡No puedes decirme a mí lo que tengo que ser! —rugió el Kaos—. ¡Soy el Kaos!
—¿Te parece que no? ¡Bueno, pues tu gran regreso no va a llegar ahora que los Auditores nos han invadido! ¡Las reglas, amigo! ¡Eso es lo que son! ¡Son las reglas, frías y muertas!
Una centella de plata refulgió en la nube andante que había sido Ronnie. Luego nube, carruaje y caballo se esfumaron.
—Bueno, podría haber ido peor, supongo —dijo Lu-Tze para sí mismo—. No es un tipo demasiado listo, la verdad. Tal vez un poco chapado a la antigua.
Se dio la vuelta y se encontró una multitud de Auditores mirándolo. Había docenas de ellos.
Suspiró y puso aquella sonrisita tímida suya. Ya había tenido bastante para un solo día.
—Bueno, me imagino que vosotros sí que habéis oído hablar de la Regla Número Uno, ¿verdad? —dijo.
Aquello pareció detenerlos un momento. Uno de ellos dijo:
—Conocemos millones de reglas, humano.
—Billones. Trillones —dijo otro.
—Bueno, pues a mí no me podéis atacar —dijo Lu-Tze—. Por la Regla Número Uno.
Los Auditores más cercanos formaron un corro.
—Debe tener que ver con la gravitación.
—No, los efectos cuánticos. Es obvio.
—Por lógica no puede haber una Regla Número Uno porque en ese punto no existiría el concepto de pluralidad.
—Pero si no existe una Regla Número Uno, ¿puede haber alguna otra regla? Si no hay Regla Número Uno, ¿dónde está la Regla Número Dos?
—¡Hay millones de reglas! ¡Es impensable que no estén numeradas!
Maravilloso, pensó Lu-Tze. Ahora solamente tengo que esperar a que se les derritan las cabezas.
Pero un Auditor dio un paso adelante. Su mirada parecía mis desquiciada que la de los demás, y estaba mucho más desaliñado. También llevaba un hacha en las manos.
—¡No tenemos que discutir esto! —alzó la voz—. ¡Tenemos que pensar: esto es una tontería, no lo vamos a discutir!
—Pero ¿qué es la Regla…? —empezó a decir un Auditor.
—¡A mí me llamas señor Blanco!
—Señor Blanco, ¿qué es la Regla Número Uno?
—¡No me gusta que me hayas hecho esa pregunta! —gritó el señor Blanco, y le asestó un hachazo. El cuerpo del otro Auditor se desintegró alrededor de la hoja, disolviéndose en motas flotantes que se dispersaron en una nubecilla.
—¿Alguien más tiene alguna pregunta? —dijo el señor Blanco, levantando otra vez el hacha.
Un par de Auditores, que todavía no estaban al tanto de los acontecimientos más recientes, abrieron la boca para hablar. Y la cerraron de nuevo.
Lu-Tze dio unos cuantos pasos atrás. Se enorgullecía de tener un talento increíblemente perfeccionado para colarse o escabullirse de cualquier situación hablando, pero aquello dependía en buena medida de que al otro lado del diálogo hubiera involucrada una entidad pasablemente cuerda.
El señor Blanco se volvió hacia Lu-Tze.
—¿Qué estás haciendo fuera de tu lugar, orgánico?
Pero Lu-Tze estaba prestando atención a otra conversación que estaba teniendo lugar en susurros. Venía del otro lado de una pared cercana y decía así:
—¿A quién le importan las puñeteras palabras?
—La precisión es importante, Susan. Hay una descripción precisa en el pequeño plano de dentro de la tapa. Mira.
—¿Y tú te crees que eso va a impresionar a alguien?
—Por favor. Las cosas hay que hacerlas como es debido.
—¡Oh, dámelo pues!
El señor Blanco se acercó a Lu-Tze con el hacha levantada.
—Está prohibido… —empezó a decir.
—Tragad… Madre mía… ¡Tragad «una deliciosa crema de azúcar fondant con relleno deliciosamente rico y cremoso de frambuesa envuelta en misterioso chocolate oscuro»… hijos de puta grises!
Una lluvia de pequeños objetos cayó tamborileando sobre la calle. Varios de ellos se abrieron por el impacto.
Lu-Tze oyó un gemido o, mejor dicho, el silencio causado por la ausencia de un gemido al que ya se había acostumbrado.
—Oh, no, se me está acabando la cuer…
* * *
Dejando tras de sí un rastro de humo, pero nuevamente con más aspecto de lechero, si bien de uno que acababa de hacer la entrega en una casa en llamas, Ronnie Soak entró en tromba en su lechería.
—¿Quién se cree que es? —murmuró, agarrándose al borde impecable de un mostrador con tanta fuerza que el metal se dobló—. Ja, oh, sí, primero te tiran como un trapo, pero cuando quieren que hagas una reaparición…
Bajo sus dedos el metal se puso al rojo blanco y empezó a gotear.
—Tengo clientes. Tengo clientes. La gente me necesita. Puede que no sea un trabajo espectacular, pero la gente siempre necesitará leche…
Se dio una palmada en la frente. Allí donde el metal fundido tocó su piel, el metal se evaporó.
El dolor de cabeza era tremendo.
Se acordaba de cuando estaba solamente él. Costaba muchísimo acordarse, porque… no había nada, ni color, ni sonido, ni presión, ni tiempo, ni giros, ni luz, ni vida…
Solo el Kaos.
Y brotó un pensamiento: ¿Quiero eso otra vez? ¿El orden perfecto que viene con la ausencia de cambio?
A aquel pensamiento ya lo estaban siguiendo otros, como pequeñas anguilas plateadas en su mente. Al fin y al cabo era un Jinete, y lo había sido ya desde los tiempos en que la gente que vivía en ciudades de barro sobre llanuras abrasadas por el sol se formó una vaga idea de Algo que había existido antes que todo lo demás. Y un Jinete se hace eco de los ruidos del mundo. La gente de las ciudades de barro y la gente de las tiendas de pieles había sabido de forma instintiva que el mundo giraba peligrosamente a través de un multiverso complejo e indiferente, que la vida se vivía a un espejo de distancia del frío del espacio y los golfos de la noche. Sabían que todo lo que llamaban realidad, el entramado de reglas que hacían que la vida tuviera lugar, era una burbuja en la corriente. Temían al viejo Kaos. Pero ahora…
Abrió los ojos y se contempló las manos oscuras y humeantes.
Y le dijo al mundo en general:
—¿Quién soy ahora?
* * *
Lu-Tze oyó que su voz ganaba velocidad a partir de la nada:
—…da…
—No, ya vuelves a tener cuerda —dijo una joven que estaba delante de él. Ella se apartó un poco y lo miró con expresión crítica. Por primera vez en ochocientos años, Lu-Tze sintió que lo habían pillado haciendo algo malo. Era aquella clase de expresión: buscando, hurgando dentro de su cabeza.
—Tú debes de ser Lu-Tze —dijo Susan al terminar—. Yo soy Susan Sto Helit. No hay tiempo para explicaciones. Has estado inconsciente durante… bueno, durante no mucho. Tenemos que llevar a Lobsang al reloj de cristal. ¿Puedes ayudar? Lobsang cree que eres un poco fraude.
—¿Solamente un poco? Me sorprende. —Lu-Tze miró a su alrededor—. ¿Qué ha pasado aquí?
La calle estaba vacía, salvo por las omnipresentes estatuas. Pero el suelo estaba cubierto de papel plateado y envoltorios de colores, y por toda la pared que había detrás de él había una larga rociada de algo que se parecía mucho al glaseado de chocolate.
—Algunos se han escapado —dijo Susan, recogiendo algo que Lu-Tze solamente podía confiar en que fuera una manga pastelera gigante para glasear—. La mayoría se han peleado entre ellos. ¿Tú intentarías desmembrar a alguien solamente por un bombón de café con leche?
Lu-Tze miró fijamente aquellos ojos. Después de ochocientos años uno aprendía a leer a la gente. Y Susan era una historia que se remontaba mucho en el tiempo. Probablemente hasta conocía la Regla Número Uno, y no le importaba. Se trataba de alguien a quien tratar con respeto. Pero ni siquiera a alguien como ella se le podía permitir que lo llevara todo a su manera.
—¿De esos que tienen un grano de café encima o de los normales? —dijo.
—Sin el grano de café, me parece —respondió Susan, aguantándole la mirada.
—Nnno. No. Creo que no lo haría —dijo Lu-Tze.
—Pero están aprendiendo —apuntó una voz de mujer detrás del barredor—. Algunos han resistido. Podemos aprender. Así es como los humanos se hicieron humanos.
Lu-Tze miró a la que acababa de hablar. Parecía una dama de la alta sociedad que acabara de pasar un día terrible dentro de una trilladora.
—¿Me podéis aclarar las cosas? —dijo, mirando de una mujer a la otra—. ¿Habéis estado combatiendo a la gente gris con chocolate?
—Sí —admitió Susan, asomándose a mirar por la esquina—. Es la explosión sensorial. Pierden el control de su campo mórfico. ¿Se te da bien lanzar? Bien. Unity, dale todos los huevos de chocolate que pueda llevar. El secreto es hacer que den al suelo con fuerza para que salga mucha metralla…
—¿Y dónde está Lobsang? —dijo Lu-Tze.
—¿Él? Se podría decir que nos acompaña en espíritu.
Hubo chispas azules en el aire.
—Dolores de crecimiento, creo —añadió Susan.
Nuevamente los siglos de experiencia acudieron en ayuda de Lu-Tze.
—Siempre pareció un chaval que necesitaba encontrarse a sí mismo —dijo.
—Sí —respondió Susan—. Y se ha llevado un pequeño sobresalto. Vámonos.
* * *
La Muerte contempló el mundo. La intemporalidad ya había llegado al Borde, y se estaba expandiendo por el universo a la velocidad de la luz. El Mundodisco era una escultura de cristal.
No era un apocalipsis. De esos siempre había habido bastantes: apocalipsis pequeños, no el auténtico ni mucho menos, apocalipsis falsos… apocalipsis apócrifos. La mayoría habían sido en los viejos tiempos, cuando el mundo de la expresión «el fin del mundo» no solía ser objetivamente más amplio que unas cuantas aldeas y un claro en el bosque.
Y aquellos pequeños mundos habían terminado. Pero siempre había habido algún otro lugar. Había habido el horizonte, para empezar. Los refugiados que huían descubrían que el mundo era más grande de lo que habían creído. ¿Unas cuantas aldeas en un claro? ¡Ja, cómo podían haber sido tan tontos! ¡Ahora sabían que era una isla entera! Por supuesto, allí estaba otra vez aquel horizonte…
Al mundo se le habían acabado los horizontes. Mientras la Muerte miraba, el sol se detuvo en su órbita y su luz se volvió más apagada, más roja.
Suspiró y espoleó suavemente a Binky. El caballo dio un paso hacia delante, en una dirección que no se podía encontrar en ningún mapa.
Y el cielo se llenó de siluetas grises. Hubo una ondulación en las filas de Auditores mientras el Caballo Pálido avanzaba al trote.
Uno de ellos se acercó flotando a la Muerte y se quedó suspendido en el aire a un par de metros de él.
Dijo: ¿No tendríais que estar ya cabalgando?
¿HABLAS POR TODOS?
Ya conoces la costumbre, dijo la voz en la mente de la Muerte. Entre nosotros, cada uno habla por todos.
LO QUE SE ESTÁ HACIENDO ES INCORRECTO.
No es asunto tuyo.
SIN EMBARGO, A TODOS SE NOS PUEDEN EXIGIR RESPONSABILIDADES.
El universo durará para siempre, dijo la voz. Todo preservado, ordenado, entendido, legal, archivado… inmutable. Un mundo perfecto. Terminado.
NO.
Todo terminará algún día, en cualquier caso.
PERO AHORA ES DEMASIADO PRONTO. HAY ASUNTOS INCONCLUSOS.
¿Por ejemplo…?
TODO.
Y con un destello de luz, una figura ataviada solo en blanco apareció, sosteniendo un libro en la mano.
Miró primero a la Muerte, luego a las filas interminablemente crecientes de los Auditores y dijo:
—¿Perdón? ¿He venido al sitio correcto?
* * *
Había dos Auditores midiendo el número de átomos que contenía una losa del pavimento.
Levantaron la vista para mirar algo que se movía.
—Buenas tardes —dijo Lu-Tze—. ¿Puedo pedir que le prestéis atención al letrero que mi ayudante está sosteniendo en alto?
Susan levantó el letrero. Decía: Las bocas tienen que estar abiertas. Por orden.
Y Lu-Tze abrió las manos. En cada una tenía un caramelo, y era buen tirador.
Las bocas se cerraron. Las caras quedaron impasibles. Luego hubo un ruido a medio camino entre un ronroneo y un aullido, que desapareció en la esfera de lo ultrasónico. Y por fin… los Auditores se disolvieron, suavemente, primero volviéndose borrosos en los bordes y, a medida que el proceso se aceleraba, convirtiéndose a toda prisa en una nube en dispersión.
—Pelea de puño a boca —dijo Lu-Tze—. ¿Por qué no les pasa a los humanos?
—Poco les falta —dijo Susan, y cuando sus compañeros se la quedaron mirando en silencio, parpadeó y dijo—: Por lo menos a los humanos tontos e indulgentes.
—A ti no te hace falta estar concentrada para mantener la misma forma —dijo Unity—. Y por cierto, ese era el último caramelo.
—No, en la Selección Oro de W&B hay seis —dijo Susan—. Tres tienen crema de chocolate blanco dentro de chocolate negro y tres tienen crema batida dentro de chocolate con leche. Son los del envoltorio plateado… Mirad, resulta que sé de muchas cosas, ¿de acuerdo? Sigamos adelante, ¿vale? Sin mencionar el chocolate.
* * *
No tienes poder sobre nosotros, dijo el Auditor. No estamos vivos.
PERO ESTÁIS DANDO MUESTRAS DE ARROGANCIA, ORGULLO Y ESTUPIDEZ. ESO SON EMOCIONES. YO DIRÍA QUE SON SIGNOS DE VIDA.
—¿Perdonen? —dijo la brillante figura de blanco.
¡Pero aquí estás tú, completamente solo!
—¿Me disculpan, por favor?
¿SÍ?, dijo la Muerte. ¿QUÉ PASA?
—Esto es el Apocalipsis, ¿verdad? —dijo la figura reluciente en tono petulante.
ESTAMOS HABLANDO.
—Sí, ya, pero ¿es el Apocalipsis o no? ¿El verdadero final del verdadero mundo entero?
No, dijo el Auditor.
SÍ, dijo la Muerte. LO ES.
—¡Genial! —exclamó la figura.
¿Cómo?, dijo el Auditor.
¿CÓMO?, dijo la Muerte.
La figura pareció avergonzada.
—Bueno, genial no, claro. Es obvio que genial como tal, no es. Pero es que he venido para eso. En realidad, es mi única función. —Sostuvo el libro en alto—. Ejem, tengo el lugar marcado y listo. ¡Uau! Ya saben, ha pasado tanto tiempo…
La Muerte echó un vistazo al libro. La cubierta y todas las páginas estaban hechas de hierro. Por fin cayó en la cuenta.
ERES EL ÁNGEL ALIVIADO SOLO EN BLANCO DEL LIBRO DE HIERRO DE LAS PROFECÍAS DE TOBRUN, ¿TENGO RAZÓN?
—¡Eso mismo! —Las páginas tañeron mientras el ángel las pasaba a toda prisa—. Y es «ataviado», si no le importa. A-ta-via-do. Un simple detalle, lo sé, pero me gustan las cosas bien dichas.
¿Qué está pasando aquí? gruñó el Auditor.
NO SÉ CÓMO DECIRTE ESTO, dijo la Muerte, sin hacer caso de la interrupción. PERO NO ERES OFICIAL.
Las páginas dejaron de repicar.
—¿Qué quieres decir? —preguntó el ángel, receloso.
EL LIBRO DE TOBRUN NO SE HA CONSIDERADO DOGMA ECLESIÁSTICO OFICIAL DESDE HACE CIEN AÑOS. EL PROFETA BRUTHA REVELÓ QUE EL CAPÍTULO ENTERO ERA LA METÁFORA DE UNA LUCHA DE PODER EN EL SENO DE LA IGLESIA PRIMITIVA. NO ESTÁ INCLUIDO EN LA VERSIÓN REVISADA DEL LIBRO DE OM, TAL COMO LO DETERMINA EL SÍNODO DE EE.
—¿No han incluido ni un trozo?
LO SIENTO.
—¿Me han echado? ¿Igual que a los malditos conejos y las cosas grandes hechas de jarabe?
SÍ.
—¿Incluso la parte en que toco la trompeta?
OH, SÍ.
—¿Seguro?
SIEMPRE.
—Pero usted es la Muerte y esto es el Apocalipsis, ¿no? —dijo el ángel, con aspecto deprimido—. Por lo tanto…
POR DESGRACIA, SIN EMBARGO, YA NO ERES UNA PARTE FORMAL DEL PROCEDIMIENTO.
Con el rabillo de la mente, la Muerte estaba observando al Auditor. Los Auditores siempre escuchaban cuando la gente hablaba. Cuanto más hablaba la gente, más se acercaban todas las decisiones al consenso, y menos responsabilidad tenía todo el mundo. Pero aquel Auditor estaba dando señales de impaciencia y de fastidio…
Emociones. Y las emociones te daban vida. La Muerte sabía cómo tratar con los vivos.
El ángel miró aquí y allá en el universo.
—Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? —gimió—. ¡Esto es lo que yo estaba esperando! ¡Miles de años! —Se quedó mirando el libro de hierro—. Miles de años desperdiciados, tediosos e insulsos… —balbuceó.
¿Habéis terminado ya?, dijo el Auditor.
—Una gran escena. Es lo único que yo tenía. Era mi propósito. Esperas, ensayas… ¿y luego te editan de una patada porque el azufre es un color que ya no se lleva? —La rabia se estaba filtrando en la amargura de la voz del ángel—. Nadie se molestó en decírmelo a mí, por supuesto…
Miró las páginas oxidadas con el ceño fruncido.
—Ahora tendría que aparecer la Peste —murmuró.
—¿Llego tarde? —dijo una voz en la noche.
Un caballo se acercó. Daba unos destellos insalubres, como una herida gangrenada justo antes de que llamen al barbero-cirujano con su sierra de arco para recortar un poco las puntas.
PENSABA QUE NO VENÍAS, dijo la Muerte.
—No quería —rezumó—, pero es verdad que los humanos tienen unas enfermedades fascinantes. Además, me encantaría ver qué pasa con el garrampión. —Un ojo legañoso le hizo un guiño a la Muerte.
—¿Quieres decir el sarampión? —dijo el ángel.
—El garrampión, me temo —dijo la Peste—. La gente se está volviendo muy descuidada con eso de la bio-artesanía. Hablamos de ampollas que pegan de verdad.
¡Dos de vosotros no bastáis!, gruñó el Auditor dentro de sus cabezas.
De la oscuridad salió un caballo al paso. Había portatostadas que tenían más carne.
—He estado pensando —dijo una voz—. Tal vez sí hay cosas por las que vale la pena luchar.
—¿Como por ejemplo…? —dijo la Peste, girándose en dirección al recién llegado.
—Los bocadillos de sucedáneo de mayonesa. No hay nada mejor. Ese regusto a emulsificadores permitidos… Maravilloso.
—¡Ja! Entonces eres el Hambre, ¿no? —dijo el Ángel del Libro de Hierro. Volvió a pasar las pesadas páginas.
¿Cómo?¿Cómo?¿Qué es ese sinsentido del sucedáneo de mayonesa?, gritó el Auditor.
Furia, pensó la Muerte. Una emoción poderosa.
—¿Me gusta el sucedáneo de mayonesa? —preguntó una voz en la oscuridad.
Una segunda voz, esta femenina, respondió:
—No, cariño, te da urticaria.
El caballo de la Guerra era enorme y alazán, y del cuerno de su silla colgaban cabezas de guerreros muertos. Y la señora Guerra iba agarrada a su marido, con expresión sombría.
—Los cuatro. ¡Bingo! —dijo el Ángel del Libro de Hierro—. ¡Al carajo con el Sínodo de Ee!
La Guerra tenía una bufanda de lana alrededor del cuello. Miró avergonzado a los demás Jinetes.
—No puede esforzarse demasiado —dijo la señora Guerra con voz rigurosa—. Y no vais a dejar que haga nada peligroso. No es tan fuerte como se cree. Y se confunde.
Así que ha venido toda la pandilla, dijo el Auditor.
Altivez, se fijó la Muerte. Y autosuficiencia.
Hubo un repicar de páginas metálicas. El Ángel del Libro de Hierro parecía perplejo.
—En realidad, creo que eso no es del todo correcto —dijo.
Nadie le prestó ninguna atención.
Hala, seguid con vuestra pequeña pantomima, dijo el Auditor.
Y ahora ironía y sarcasmo, pensó la Muerte. Se deben de estar contagiando de los que están abajo en el mundo. Todas esas cosillas que se unen para componer una… personalidad.
Contempló la fila de los Jinetes. Ellos vieron que los estaba mirando, y el Hambre y la Peste le hicieron señales apenas perceptibles con la cabeza.
La Guerra se giró en su silla y habló con su mujer.
—Ahora mismo, cariño, no estoy confundido en absoluto. ¿Te podrías bajar, por favor?
—Acuérdate de lo que pasó cuando… —empezó a decir la señora Guerra.
—Ahora mismo, por favor, cariño —dijo la Guerra, y esta vez su voz, sin dejar de ser tranquila y educada, traía ecos de acero y de bronce.
—Esto… oh. —La señora Guerra se mostró repentinamente aturullada—. Así es como solías hablar cuando… —Se detuvo, se ruborizó felizmente un momento y se bajó deslizándose del caballo.
La Guerra hizo una señal con cabeza a la Muerte.
Y ahora os tenéis que marchar todos y traer terror y destrucción y bla, bla, bla, dijo el Auditor. ¿Voy bien?
La Muerte asintió. Flotando en el aire por encima de él, el Ángel del Libro de Hierro se dedicaba a pasar las páginas rígidas hacia delante y hacia atrás en un esfuerzo por encontrar su lugar.
EXACTO. SOLO QUE, AUNQUE ES CIERTO QUE TENEMOS QUE CABALGAR, añadió la Muerte, desenvainando su espada, EN NINGÚN SITIO DICE CONTRA QUIÉN.
¿Y eso qué quiere decir?, dijo el Auditor entre dientes, pero ahora hubo un parpadeo de miedo. Estaban pasando cosas que no entendía.
La Muerte sonrió. Para poder tener miedo, había que ser un «yo». Por favor, que no me pase nada a «mí». Aquella era la melodía del miedo.
—Quiere decir —dijo la Guerra— que él nos ha pedido a todos nosotros que pensemos en qué bando estamos realmente.
Cuatro espadas fueron desenvainadas y sus filos centellearon en toda su longitud como si fueran llamas. Cuatro caballos se lanzaron a la carga.
El Ángel del Libro de Hierro bajó la vista hacia la señora Guerra.
—Perdone —dijo—. ¿No tendrá usted un lápiz?
* * *
Susan se asomó por la esquina de la calle de los Artesanos Habilidosos y soltó un gemido.
—Está llena de ellos… y creo que se han vuelto locos.
Unity echó un vistazo.
—No. No se han vuelto locos. Están siendo Auditores. Están tomando medidas, estimando y estandarizando allí donde es necesario.
—¡Ahora están arrancando las losas del pavimento!
—Sí. Sospecho que es porque son de tamaño incorrecto. No nos gustan las irregularidades.
—¿Qué demonios es el tamaño incorrecto para una losa de piedra?
—Cualquier tamaño que no sea el tamaño promedio. Lo siento.
El aire que rodeaba a Susan soltó un destello azul. Pudo entrever muy brevemente una forma humana, transparente, que giraba suavemente y se esfumó otra vez.
Pero una voz en su oído, dentro de su oído, le dijo: Ya casi soy lo bastante fuerte. ¿Puedes llegar al final de la calle?
—Sí. ¿Estás seguro? ¡Antes no pudiste hacerle nada al reloj!
Antes no era yo.
Un movimiento en el aire hizo levantar la vista a Susan. El relámpago que había permanecido rígido y casi vertical sobre la ciudad había desaparecido. Las nubes se estaban moviendo como tinta vertida en el agua. En su seno se producían destellos, amarillos sulfúreos y rojos.
Los Cuatro Jinetes están combatiendo a los demás Auditores, le informó Lobsang.
—¿Van ganando?
Lobsang no contestó.
—He dicho…
Me resulta difícil decirlo. Puedo verlo… todo. Todo lo que podría ser…
* * *
El Kaos escuchó la historia.
Había palabras nuevas. Los magos y los filósofos habían descubierto el Caos, que es el Kaos pero bien peinado y con corbata, y habían encontrado en el epítome del desorden un orden nuevo nunca imaginado. Hay clases distintas de reglas. De lo simple nace lo complejo, y de lo complejo viene una clase distinta de simplicidad. El caos es el orden enmascarado…
El Caos. No el oscuro y antiguo Kaos, dejado atrás por la evolución del universo, sino el nuevo y brillante Caos, que danzaba en el corazón de todas las cosas. La idea resultaba extrañamente atractiva. Y era una razón para continuar viviendo.
Ronnie Soak se ajustó la gorra. Ah, sí… Había una última cosa que hacer.
La leche siempre estaba rica y fresca. Todo el mundo lo comentaba. Por supuesto, estar en todas partes a las siete de la mañana no era un problema para él. Si hasta Papá Puerco podía bajar por todas las chimeneas del mundo en una sola noche, hacer una ronda de reparto para casi toda la ciudad en un solo segundo tampoco era una gesta espectacular.
Mantener las cosas frías sí lo era, sin embargo. Pero en eso había tenido suerte.
El señor Soak entró en la cámara de hielo, donde su aliento se convirtió en niebla en medio del aire helado. Las lecheras estaban amontonadas por todo el suelo, resplandecientes por fuera. Había cubas de mantequilla y de nata apiladas en estanterías donde relucía el hielo. A través de la escarcha se entreveían hueveras y más hueveras. Había estado planeando añadir una línea de helados en verano. Era un paso completamente natural. Además, necesitaba usar el frío.
En medio de la sala ardía un fogón. El señor Soak siempre compraba carbón del bueno a los enanos, y las placas de hierro emitían un resplandor rojo. Daba la sensación de que la sala tendría que ser un horno, y sin embargo había un suave siseo sobre el fogón mientras la escarcha batallaba con el calor. Con el fogón rugiendo en llamas, la sala era tan solo una cubitera. Sin el fogón…
Ronnie abrió la puerta de un armario cubierto de escarcha blanca y rompió el hielo de dentro con el puño. Luego metió la mano.
Lo que salió, rodeado de crepitantes llamas azules, era una espada.
Era una obra de arte, aquella espada. Tenía velocidad imaginaria, energía negativa y frío positivo, un frío tan frío que se encontraba con el calor que venía en dirección contraria y adoptaba parte de su naturaleza. Un frío ardiente. Nunca había habido nada tan frío como aquello desde antes de que naciera el universo. De hecho, al Caos le daba la impresión de que absolutamente todo después de aquello había estado solo tibio.
—Bueno, he Vuelto —dijo.
El Quinto Jinete salió a cabalgar, y un vago aroma a queso lo seguía.
* * *
Unity miró a los otros dos, y también al resplandor azul que seguía flotando alrededor del grupo. Se habían puesto a cubierto detrás de una carreta llena de fruta.
—Si puedo hacer una sugerencia —dijo—, es que nos… es que los Auditores no son nada buenos cuando hay sorpresas. Siempre tienen el impulso de consultar. Y lo que se da por sentado es que siempre habrá un plan.
—¿Y? —dijo Susan.
—Sugiero la locura total. Sugiero que tú y… y el… joven corráis a la tienda y yo atraeré la atención de los Auditores. Creo que este anciano me tendría que ayudar porque en todo caso va a morir pronto.
Se hizo el silencio.
—Preciso y sin embargo innecesario —dijo Lu-Tze.
—¿No ha sido buena etiqueta? —preguntó ella.
—Podría haber sido mejor. Sin embargo, ¿acaso no está escrito: «Cuando hay que irse, hay que irse»? —dijo Lu-Tze—. ¿Y también que: «Siempre hay que llevar la ropa interior limpia porque nunca se sabe cuándo te va a atropellar un carromato»?
—¿Sería de ayuda? —dijo Unity, con la cara muy perpleja.
—Ese es uno de los grandes misterios de la Senda —dijo Lu-Tze, asintiendo sabiamente—. ¿Qué bombones nos quedan?
—Ya solamente nos quedan de crocante —dijo Unity—. Y creo que es terrible que el crocante se recubra de chocolate y quede oculto para emboscar a los incautos. ¿Susan?
Susan estaba echando un vistazo calle arriba.
—¿Mmm?
—¿Te quedan bombones?
Susan negó con la cabeza.
—Mmm-mmm.
—Creo que los de crema de cereza los llevabas tú.
—¿Mmm?
Susan tragó y a continuación dio un carraspeo que expresaba, de forma notablemente concisa, su vergüenza y fastidio.
—¡Solamente me he comido uno! —saltó—. Necesito el azúcar.
—Pero si nadie ha dicho que hubieras comido más de uno —dijo Unity con suavidad.
—No hemos estado contándolos en absoluto-aportó Lu-Tze.
—Si tienes un pañuelo —dijo Unity, sin perder la diplomacia—, te puedo limpiar el chocolate que tienes en la boca y que debe de haber llegado ahí sin que te hayas dado cuenta durante el último enfrentamiento.
Susan la fulminó con la mirada y usó el dorso de la mano.
—Es solamente por el azúcar —dijo—. Nada más. Es combustible. ¡Y para ya de hablar de ello! Escucha, no podemos dejar que te mueras para conseguir…
Sí que podemos, dijo Lobsang.
—¿Por qué? —dijo Susan, escandalizada.
Porque lo he visto todo.
—¿Te gustaría contárselo a todo el mundo? —dijo Susan, incurriendo en Sarcasmo de Aula Infantil—. ¡A todos nos gustaría saber cómo termina!
No estás entendiendo el significado de «todo».
Lu-Tze hurgó en su saco de munición y sacó dos huevos de chocolate y una bolsa de papel. Unity se puso lívida al ver la bolsa.
—¡No sabía que tuviéramos ninguno de esos! —exclamó.
—Ah, son buenos.
—Granos de café cubiertos de chocolate —jadeó Susan—. ¡Tendrían que estar prohibidos!
Las dos mujeres se quedaron mirando horrorizadas cómo Lu-Tze se metía uno de los granos de café en la boca. El las miró con cara de sorpresa.
—No están mal, pero yo los prefiero de regaliz —dijo.
—¿Entonces no quieres ninguno más? —dijo Susan.
—No, gracias.
—¿Estás seguro?
—Sí. Pero me comería uno de regaliz, si tenéis alguno…
—¿Has hecho algún adiestramiento especial de monje?
—Bueno, no en combate de bombones, no —dijo Lu-Tze—. Pero ¿acaso no está escrito: «Si te comes otro no te quedará hambre para la cena»?
—¿Dices de verdad que no te vas a comer un segundo grano de café con chocolate?
—Exacto, gracias.
Susan miró a Unity, que estaba temblando.
—Tienes papilas gustativas, ¿verdad? —dijo, pero notó una presión en el brazo que la instaba a moverse.
—Vosotras dos poneos detrás de aquel carro de ahí y echad a correr cuando veáis la señal —dijo Lu-Tze—. ¡Idos, ya!
—¿Qué señal?
Lo sabremos, dijo la voz de Lobsang.
Lu-Tze miró cómo se alejaban a la carrera. Luego recogió su escoba con una mano y salió al descubierto a la calle atestada de gente gris.
—¿Perdonen? —dijo—. ¿Puedo pedirles que me presten atención, por favor?
—¿Qué está haciendo? —dijo Susan, en cuclillas detrás del carromato.
Están yendo todos hacia él, dijo Lobsang. Algunos van armados.
—Esos serán los que den las órdenes —dijo Susan.
¿Estás segura?
—Sí. Han aprendido de los humanos. Los Auditores no están acostumbrados a seguir órdenes. Necesitan algo de persuasión.
Les está hablando de la Regla Número Uno, y eso quiere decir que tiene un plan. Creo que está funcionando. ¡Sí!
—¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
¡Venga, vamos! ¡Estará bien!
Susan se levantó de un salto.
—¡Bien!
Sí, le han cortado la cabeza…
* * *
Miedo, rabia, envidia… Las emociones te dan la vida, que es un breve período que tiene lugar antes de morir. Las figuras grises huían ante las espadas.
Pero había billones de ellas. Y tenían sus propias maneras de luchar. Maneras pasivas y sutiles.
—¡Esto es estúpido! —gritó la Peste—. ¡Ni siquiera pueden pillar un resfriado común!
—¡Sin alma que maldecir y sin culo que patear! —dijo la Guerra, asestando estocadas a jirones grises que se alejaban de su espada.
—Tienen una especie de hambre —dijo el Hambre—. ¡Pero no encuentro la forma de llegar hasta ella!
Los caballos fueron refrenados. La muralla de grisura flotó a lo lejos y empezó a acercarse otra vez.
ESTÁN PRESENTANDO BATALLA, dijo la Muerte. ¿NO LO NOTÁIS?
—Solamente noto que somos unos idiotas de remate —dijo la Guerra.
¿Y DE DÓNDE VIENE ESA SENSACIÓN?
—¿Me estás diciendo que nos están afectando a la mente? —dijo la Peste—. ¡Somos Jinetes! ¿Cómo nos pueden hacer eso a nosotros?
NOS HEMOS VUELTO DEMASIADO HUMANOS.
—¿Nosotros? ¿Humanos? No me hagas re…
MIRA LA ESPADA QUE TIENES EN LA MANO, dijo la Muerte. ¿NO TE DICE NADA?
—Es una espada. Con forma de espada. ¿Y qué?
MIRA LA MANO. CUATRO DEDOS Y UN PULGAR. UNA MANO HUMANA. LOS HUMANOS TE DIERON ESA FORMA. Y ESA ES SU VÍA DE ENTRADA. ¡ESCUCHAD! ¿NO OS SENTÍS PEQUEÑOS EN UN UNIVERSO MUY GRANDE? ESO ES LO QUE ELLOS CANTAN. QUE ES GRANDE Y VOSOTROS SOIS PEQUEÑOS Y ALREDEDOR DE VOSOTROS NO HAY NADA MÁS QUE EL FRIO DEL ESPACIO Y ESTÁIS MUY, MUY SOLOS.
Los otros tres Jinetes parecieron incómodos, nerviosos.
—¿Y eso viene de ellos? —dijo la Guerra.
SÍ. ES EL MIEDO Y EL ODIO QUE LA MATERIA SIENTE HACIA LA VIDA, Y ELLOS SON PORTADORES DE ESE ODIO.
—¿Qué podemos hacer entonces? —preguntó la Peste—. Son demasiados.
¿ESE PENSAMIENTO ES TUYO O DE ELLOS?, le espetó la Muerte.
—Se están acercando otra vez —dijo la Guerra.
ENTONCES HAREMOS LO QUE PODAMOS.
—¿Cuatro espadas contra un ejército? ¡No funcionará nunca!
HACE UNOS MINUTOS CREÍAS QUE SÍ. ¿QUIÉN ESTÁ HABLANDO EN TU NOMBRE AHORA? LOS HUMANOS SIEMPRE SE HAN ENFRENTADO A NOSOTROS Y NO SE HAN RENDIDO NUNCA.
—Bueno, sí —dijo la Peste—. Pero con nosotros siempre podían tener esperanza de que remitiéramos.
—O de una tregua repentina —apuntó la Guerra.
—O de… —empezó a decir el Hambre, vaciló y por fin dijo—. ¿Una lluvia de peces? —Miró las expresiones de los demás—. Pues eso pasó una vez —añadió en tono desafiante.
A FIN DE QUE LA SUERTE CAMBIE EN EL ÚLTIMO MOMENTO TENÉIS QUE LLEVAR VUESTRA SUERTE AL ÚLTIMO MOMENTO, dijo la Muerte. TENEMOS QUE HACER LO QUE PODAMOS.
—¿Y si eso no funciona? —dijo la Peste.
La Muerte recogió las riendas de Binky. Ahora los Auditores estaban mucho más cerca. Podía distinguir sus formas individuales e idénticas. Se podía apartar a uno, pero siempre quedaba una docena más.
ENTONCES HICIMOS LO QUE PUDIMOS, dijo. HASTA QUE YA NO PUDIMOS.
En su nube, el Ángel Ataviado Solo En Blanco seguía dándole vueltas al Libro de Hierro.
—¿De qué están hablando? —le preguntó la señora Guerra.
—¡No lo sé, no lo oigo! ¡Y estas dos páginas están pegadas entre ellas! —dijo el ángel. Las arañó sin éxito durante un momento.
—Todo esto es porque no se ha querido poner el chaleco —dijo la señora Guerra con firmeza—. Es la clase de cosa que le…
Tuvo que hacer una pausa porque el ángel se había sacado el halo a la fuerza de la cabeza y lo estaba pasando por el borde soldado de las páginas, arrancándole chispas y un ruido como el de un gato al caerse resbalando de una pizarra.
Las páginas se separaron con un tañido.
—Muy bien, a ver… —Examinó el texto que acababa de quedar revelado—. Eso está hecho… hecho… oh… —Se detuvo y volvió una cara pálida hacia la señora Guerra—. Madre mía —dijo—. Tenemos problemas.
Un cometa se elevó de golpe desde el mundo de abajo, haciéndose visiblemente más grande mientras el ángel hablaba. Soltaba llamaradas por el cielo, liberando fragmentos ardientes que caían para revelar, a medida que se acercaba a los Jinetes, un carro de guerra en llamas.
Pero eran llamas azules. El Caos ardía de frío.
La figura que estaba de pie en el carro de guerra llevaba un yelmo que le cubría toda la cara, dominado por dos agujeros para los ojos que se parecían un poco a las alas de una mariposa y bastante más a los ojos de alguna criatura extraña y alienígena. El caballo en llamas, que apenas sudaba, avanzó al trote hasta detenerse. Los demás caballos, olvidándose de sus jinetes, se apartaron para hacerle sitio.
—Oh, no —dijo el Hambre, haciendo un gesto asqueado con la mano—. Él también no… Ya os dije lo que iba a pasar si volvía, ¿no? ¿Os acordáis de la vez en que tiró al trovador por la ventana de aquel hotel en Zok? ¿Nos os dije yo que…?
CÁLLATE, dijo la Muerte. Saludó con la cabeza. HOLA, RONNIE. ME ALEGRO DE VERTE. ME ESTABA PREGUNTANDO SI VENDRÍAS.
Una mano que dejaba una estela de frío subió hasta el yelmo y lo retiró.
—Hola, chicos —saludó el Caos amablemente.
—Esto… cuánto tiempo —dijo la Peste.
La Guerra carraspeó.
—He oído que te iba bien —dijo.
—Ya lo creo —dijo Ronnie, en un tono de voz controlado—. El negocio de la leche al por menor y los derivados lácteos tiene mucho futuro.
La Muerte echó un vistazo a los Auditores. Habían dejado de acercarse pero los estaban rodeando, atentos.
—Bueno, el mundo siempre necesitará queso —dijo la Guerra a la desesperada—. Jaja.
—Parece que hay problemas por aquí —dijo Ronnie.
—Nos las podemos apañ… —empezó a decir el Hambre.
NO PODEMOS, dijo la Muerte. YA VES CÓMO ESTÁN LAS COSAS, RONNIE. LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO. ¿TE APETECE UNIRTE A NOSOTROS PARA ESTE BOLO?
—Oye, no hemos discutido… —empezó a decir el Hambre, pero se detuvo cuando la Guerra lo fulminó con la mirada.
Ronnie Soak se puso su yelmo y el Caos desenvainó su espada. Resplandecía y, igual que el reloj de cristal, parecía que se trataba de la intrusión en el mundo de algo muchísimo más complejo.
—Un anciano me contó que se aprende viviendo —dijo—. Pues bueno, yo he vivido, y ahora he aprendido que el filo de una espada es infinitamente largo. También he aprendido a hacer un yogur que está de narices, aunque no es un talento que tenga intención de desplegar hoy. ¿Vamos a por ellos, muchachos?
* * *
Mucho más abajo, en la calle, unos cuantos Auditores avanzaron.
—¿Qué es la Regla Número Uno? —dijo uno de ellos.
—No importa. ¡La Regla Número Uno soy yo! —Un Auditor que blandía un hacha les hizo gestos para que retrocedieran—. ¡La obediencia es necesaria!
Los Auditores se estremecieron al ver el hacha. Habían aprendido lo que era el dolor. Nunca antes habían sentido dolor, en miles de millones de años. Y los que lo habían sentido no albergaban deseo alguno de repetir la experiencia.
—Muy bien —dijo el señor Blanco—. Ahora volved a…
Un huevo de chocolate salió de la nada girando por el aire y se estrelló contra las piedras. La multitud de Auditores se adelantó, pero el señor Blanco hendió el aire varias veces con el hacha.
—¡Atrás! ¡Atrás! —gritó—. ¡Vosotros tres! ¡Averiguad quién ha lanzado eso! ¡Ha venido de detrás de ese tenderete! ¡Nadie debe tocar el material marrón!
Se agachó con cautela y cogió del suelo un fragmento grande de chocolate, en cuya superficie se podía distinguir apenas la silueta de un pato sonriente dibujado con glaseado amarillo. Con la mano temblorosa y el sudor perlándole la frente, lo sostuvo en alto y blandió el hacha en gesto triunfal. La multitud dejó escapar un suspiro colectivo.
—¿Lo veis? —gritó—. ¡Se puede vencer al cuerpo! ¿Lo veis? ¡Podemos encontrar una forma de vivir! ¡Si os portáis bien, puede que haya material marrón para vosotros! ¡Si desobedecéis, tendréis el borde afilado! Ah… —Bajó los brazos mientras una Unity forcejeante era arrastrada hacia él—. La exploradora —dijo—. La renegada…
Caminó hacia la cautiva.
—¿Qué prefieres? —siguió diciendo—. ¿El hacha o el material marrón?
—Se llama chocolate —escupió Unity su respuesta—. Y yo no lo como.
—Eso lo veremos —dijo el señor Blanco—. ¡Parece que tu socio prefería el hacha!
Señaló hacia el cuerpo de Lu-Tze.
Hacia el trozo de suelo adoquinado donde había estado Lu-Tze.
Una mano le dio un golpecito en el hombro.
—¿Por qué será —le dijo una voz junto al oído— que nadie cree nunca en la Regla Número Uno?
Por encima de él, el cielo empezó a arder de azul.
* * *
Susan aceleró la marcha por la calle hacia la relojería.
Echó un vistazo a un lado y allí estaba Lobsang, corriendo junto a ella. Parecía… humano, salvo que no a muchos humanos les rodeaba un brillo azul.
—¡Va a haber hombres grises alrededor del reloj! —gritó él.
—¿Intentando averiguar lo que le da marcha?
—¡Ja! ¡Sí!
—¿Qué vas a hacer?
—¡Romperlo!
—¡Pero eso destruirá la historia!
—¿Y qué?
Lobsang extendió el brazo y le cogió la mano. Ella notó una descarga que le subía por el brazo.
—¡No te va a hacer falta abrir la puerta! ¡No necesitas pararte! ¡Tú ve en línea recta hacia el reloj! —dijo.
—Pero…
—¡No me hables! ¡Tengo que recordar!
—¿Recordar qué?
—¡Todo!
* * *
El señor Blanco ya estaba levantando el hacha mientras se daba la vuelta. Pero los cuerpos no son de fiar. Piensan por su cuenta. Cuando están sorprendidos, hacen ciertas cosas antes incluso de que el cerebro sea informado.
La boca se abre, por ejemplo.
—Ah, bien —dijo Lu-Tze, levantando la mano ahuecada—. ¡Trágate esto!
* * *
La puerta no tenía más sustancia que una neblina. Había Auditores en el taller, pero Susan los atravesó como un fantasma.
El reloj resplandecía. Y mientras ella se le acercaba corriendo, se alejó. El suelo se desplegó delante de ella, arrastrándola hacia atrás. El reloj aceleró en dirección a algún lejano horizonte de acontecimientos. Al mismo tiempo se volvió más grande pero más insustancial, como si la misma cantidad de relojes se estuviera intentando esparcir por un espacio mayor.
Estaban sucediendo otras cosas. Ella parpadeó, pero al hacerlo no vio ninguna negrura momentánea.
—Ah —dijo para sí misma—, o sea que no estoy viendo con los ojos. ¿Y qué más? ¿Qué me está pasando? Mi mano… parece normal, pero significa eso que lo es. ¿Me estoy haciendo más pequeña o más grande? ¿Acaso…?
—¿Siempre eres así? —dijo la voz de Lobsang.
—¿Así cómo? Noto tu mano y oigo tu voz, o por lo menos pienso que la oigo, pero tal vez solo está en mi cabeza. Y sin embargo no me noto cómo estoy corriendo…
—¿Tan… tan analítica?
—Por supuesto. ¿Qué se supone que tengo que estar pensando? ¿«Oh, mis patitas y bigotes»? Además, está bastante claro. Todo es metafórico. Mis sentidos me están contando historias porque no pueden soportar lo que está pasando en realidad…
—No me sueltes la mano.
—Tranquilo, no te voy a soltar.
—Me refería a que no me sueltes la mano porque si lo haces hasta la última parte de tu cuerpo se comprimirá en un espacio mucho, mucho más pequeño que un átomo.
—Oh.
—Y no intentes imaginarte el verdadero aspecto que esto tiene desde fuera. Aquí viene el reelllooojjjjjj…
* * *
El señor Blanco cerró la boca. Su expresión de sorpresa se transformó en una de horror, luego en una de conmoción y por fin en una expresión de maravilloso, terrible éxtasis.
Empezó a deshacerse. Se descompuso como un puzle enorme y complicado compuesto de piececitas minúsculas, arrugándose suavemente en las extremidades y luego desapareciendo en el aire. La última parte que se evaporó fueron los labios, y después tampoco quedó nada de ellos.
Un grano de café cubierto de chocolate y a medio masticar cayó sobre el pavimento. Lu-Tze se agachó rápidamente, cogió el hacha y la blandió en dirección a los demás Auditores. Estos se apartaron de su trayectoria, hipnotizados por la autoridad.
—¿A quién pertenece esto ahora? —preguntó él en voz muy alta—. Venga, ¿de quién es?
—¡Es mío! ¡Soy la señorita Parda! —gritó una mujer vestida de gris.
—¡Yo soy el señor Naranja y me pertenece a mí! ¡Nadie está seguro ni siquiera de que el pardo sea un color de verdad! —gritó el señor Naranja.
Un Auditor de la multitud dijo en tono bastante más reflexivo:
—¿Se da el caso entonces de que la jerarquía es negociable?
—¡Por supuesto que no! —El señor Naranja estaba dando brincos.
—Tenéis que decidirlo entre vosotros —dijo Lu-Tze. Tiró el hacha al aire. Un centenar de pares de ojos la vieron caer.
El señor Naranja llegó primero, pero la señorita Parda le pisó los dedos. Después de eso, todo se volvió muy ajetreado y confuso, a juzgar por los ruidos que venían del seno de la creciente trifulca y, también muy, muy doloroso.
Lu-Tze cogió del brazo a la asombrada Unity.
—¿Nos marchamos? —propuso—. Oh, no te preocupes por mí. Simplemente estaba lo bastante desesperado como para probar algo que aprendí de un yeti. Sí que escuece un poco…
De algún lugar en el seno de la turba vino un grito.
—Democracia en acción —dijo Lu-Tze alegremente. Levantó la mirada. La llamas que ardían por encima del mundo se estaban apagando, y se preguntó quién habría ganado.
* * *
Había una luz azul brillante más adelante y una luz de color rojo oscuro más atrás, y a Susan le asombró el hecho de poder ver las dos sin abrir los ojos ni girar la cabeza. Ni con los ojos abiertos ni cerrados podía verse a sí misma. Lo único que le indicaba que era algo más que un mero punto de vista era una ligera presión en lo que recordaba que eran sus dedos.
Y el ruido de alguien riendo, cerca de ella.
Una voz dijo:
—El barredor dijo que todo el mundo tenía que encontrar un maestro y luego encontrar su Senda.
—¿Y qué? —dijo Susan.
—Esta es mi Senda. Es la senda que lleva a casa.
Y a continuación, con un ruido que se parecía, de forma nada romántica, al que haría Jason al poner una regla de hierro en el borde de su mesa y hacerla vibrar, el viaje terminó.
Puede que ni siquiera hubiera empezado nunca. El reloj de cristal estaba delante de ella, a tamaño real, centelleando. No había ningún resplandor azul en su interior. No era más que un reloj, completamente transparente y haciendo tictac.
La mirada de Susan recorrió su brazo y a continuación el brazo de Lobsang hasta llegar a su cara. Él le soltó la mano.
—Aquí estamos —dijo él.
—¿Con el reloj? —dijo Susan. Notó que estaba boqueando para recobrar el resuello.
—Esto solo es parte del reloj —dijo Lobsang—. La otra parte.
—¿La parte que está fuera del universo?
—Sí. El reloj tiene muchas dimensiones. No tengas miedo.
—Creo que nunca en la vida he tenido miedo a nada —dijo Susan, sin dejar de dar bocanadas de aire—. Miedo de verdad, no. Me pongo furiosa. De hecho, me estoy poniendo furiosa ahora. ¿Eres Lobsang o eres Jeremy?
—Sí.
—Sí, esa me la he buscado. ¿Eres Lobsang y eres Jeremy?
—Te acercas mucho más. Sí. Siempre recordaré a los dos. Pero preferiría que me llamaras Lobsang. Lobsang tiene los mejores recuerdos. Nunca me gustó el nombre Jeremy, ni siquiera cuando era Jeremy.
—¿De verdad eres los dos?
—Soy… todo lo de ellos que valía la pena ser, o eso espero. Eran muy distintos y ambos eran yo, nacidos con solamente un instante de diferencia, y ninguno de ellos era muy feliz solo. Te hace preguntarte si al fin y al cabo la astrología no tendrá algo.
—Sí, lo tiene —dijo Susan—. Engaño, ilusiones infundadas y credulidad.
—¿Es que no te relajas nunca?
—De momento no.
—¿Por qué?
—Supongo que… porque en este mundo, cuando todos montan en pánico, siempre tiene que haber alguien que vacíe el pis de los zapatos.
El reloj hacía tictac. El péndulo se balanceaba. Pero las manecillas no se movían.
—Interesante —dijo Lobsang—. No serás una seguidora de la Senda de la Señora Cosmopilita, ¿verdad?
—Ni siquiera sé qué es eso —dijo Susan.
—¿Ya has recuperado el aliento?
—Sí.
—Pues demos media vuelta.
El tiempo personal volvió a moverse, y una voz detrás de ellos dijo:
—¿Esto es tuyo?
Detrás de ellos se oyeron pasos de cristal. En lo alto de la escalera estaba un hombre vestido de Monje de la Historia, con la cabeza afeitada y sandalias. La mirada delataba mucho más. Un joven que llevaba mucho tiempo estando vivo, había dicho la señora Ogg, y había tenido razón.
Tenía agarrada del cuello de la túnica a la Muerte de las Ratas, que forcejeaba para soltarse.
—Ejem, es de sí mismo —dijo Susan, mientras Lobsang se inclinaba en señal de respeto.
—Entonces haz el favor de llevártelo contigo. No podemos tenerlo correteando por aquí. Hola, hijo mío.
Lobsang caminó hacia él y los dos se dieron un abrazo breve y formal.
—Padre —comenzó Lobsang, poniéndose derecho—. Esta es Susan. Me ha sido… de gran ayuda.
—Por supuesto que sí —dijo el monje, sonriendo a Susan—. Es la ayuda personificada. —Dejó en el suelo a la Muerte de las Ratas y le dio un empujoncito.
—Sí, soy muy fiable —dijo Susan.
—Y tiene un sarcasmo interesante, además —añadió el monje—. Soy Wen. Gracias por unirte a nosotros. Y por ayudar a nuestro hijo a encontrarse a sí mismo.
Susan paseó la mirada del padre al hijo. Las palabras y los movimientos eran envarados y gélidos, pero se estaba produciendo una comunicación de la que ella no formaba parte, y se estaba produciendo a un ritmo mucho más rápido que el habla.
—¿No se supone que tendríamos que estar salvando el mundo? —preguntó—. No es que quiera meter prisas a nadie, por supuesto.
—Primero tengo que hacer una cosa —dijo Lobsang—. Tengo que conocer a mi madre.
—¿Tenemos tie…? —empezó a decir Susan, y luego añadió—: Lo tenemos, ¿verdad? Todo el tiempo del mundo.
—Oh, no. Mucho más tiempo que ese —dijo Wen—. Además, para salvar el mundo siempre hay tiempo.
El Tiempo apareció. De nuevo se produjo la impresión de que una figura que ya estaba en el aire, difusa, se concretaba en forma de un millón de motitas de materia que confluían y rellenaban una silueta en el espacio, al principio lentamente y después… había alguien allí.
Era una mujer alta, bastante joven, de pelo oscuro, que llevaba un vestido largo negro y rojo. A juzgar por el aspecto de su cara, pensó Susan, había estado llorando. Pero ahora sonreía.
Wen cogió del brazo a Susan y tiró suavemente de ella a un lado.
—Querrán hablar —le dijo—. ¿Damos un paseo?
La sala se desvaneció. Ahora había un jardín con pavos reales y fuentes, con un banco de piedra tapizado de musgo.
Los jardines se extendían hasta convertirse en unos bosques que tenían el aspecto manicurado de una finca que lleva siglos siendo cuidada de manera que en ella no crecía nada que no se deseara o que estuviera fuera de lugar. Aves de cola larga, su plumaje con aspecto de joyas vivas, se distinguían al pasar de la copa de un árbol a la siguiente. En la profundidad del bosque, otros pájaros llamaban.
Mientras Susan observaba, un martín pescador se posó al borde de una fuente. La miró y se alejó volando, batiendo sus alas con un ruido seco como de abanicos diminutos.
—Mira —dijo Susan—. Yo no… No soy… Escucha, entiendo cómo son estas cosas. De verdad. No soy tonta. Mi abuelo tiene un jardín donde todo es negro. ¡Pero Lobsang fabricó el reloj! Bueno, una parte de él. ¿Así que está salvando el mundo y también destruyéndolo, todo a la vez?
—Le viene de familia —dijo Wen—. Es lo que el Tiempo hace a cada instante.
Le dedicó a Susan una mirada propia de un maestro que tiene delante a un niño voluntarioso pero tonto.
—Piénsalo así —dijo por fin—. Piensa en todo. Es una palabra cotidiana. Pero «todo» significa… todo. Es una palabra mucho más grande que «universo». Y todo contiene todas las cosas posibles que pueden suceder en todos los momentos posibles en todos los mundos posibles. No busques soluciones completas en ninguno de ellos. Tarde o temprano, todo causa todo lo demás.
—¿Estás diciendo que un mundo pequeño no es importante, entonces? —protestó Susan.
Wen hizo un gesto con la mano y aparecieron dos copas de vino sobre la piedra.
—Todo es tan importante como todo lo demás —dijo él.
Susan hizo una mueca.
—¿Sabes? Por eso nunca me han caído bien los filósofos —dijo—. Hacen que todo parezca grandioso y simple, y luego sales a un mundo que está lleno de complicaciones. Es decir, mira a tu alrededor. Apuesto a que este jardín necesita que le quiten a menudo las malas hierbas, y que hay que desembozar las fuentes, y que a los pavos reales se les caen las plumas y cavan agujeros en la hierba… y si no lo hacen, es que todo esto es una triste imitación.
—No, todo es real —dijo Wen—. Por lo menos, es tan real como todo lo demás. Pero este es un momento perfecto. —Volvió a sonreír a Susan—. Contra un solo momento perfecto, los siglos baten en vano.
—Yo preferiría una filosofía más específica —dijo Susan. Probó el vino. Era perfecto.
—Por supuesto. Ya me lo imaginaba. Veo que te aferras a la lógica igual que una lapa se aferra a una roca en medio de una tormenta. Déjame ver… Defiende los espacios pequeños, no corras con tijeras en la mano y recuerda que a menudo queda un bombón que no te esperas —dijo Wen. Sonrió—. Y nunca te resistas a un momento perfecto.
Una brisa hizo que las fuentes chapotearan contra el costado de sus piletas, solamente un segundo. Wen se puso de pie.
—Y ahora, creo que mi esposa y mi hijo han terminado su encuentro —dijo.
El jardín se desvaneció. El asiento de piedra se fundió como si fuera niebla en cuanto Susan se puso de pie, aunque hasta entonces había dado la impresión de ser tan sólido como, bueno, como la piedra. La copa de vino se esfumó de su mano, dejando únicamente un recuerdo de su presión en los dedos y el sabor que perduraba en su boca.
Lobsang estaba de pie ante el reloj. Al Tiempo no se la veía por ninguna parte, pero ahora la canción que serpenteaba por las salas tenía un tono distinto.
—Está más contenta —dijo Lobsang—. Ahora es libre.
Susan miró a su alrededor. Wen se había esfumado junto con el jardín. No quedaba nada más que las interminables salas de cristal.
—¿No quieres hablar con tu padre? —le preguntó ella.
—Más tarde. Habrá tiempo de sobra —dijo Lobsang—. Ya me encargaré de ello.
La forma en que lo dijo, dejando caer las palabras en su sitio con gran meticulosidad, hizo que ella se girara.
—¿Vas a ocupar el lugar de ella? —dijo—. ¿Ahora el Tiempo eres tú?
—Sí.
—¡Pero si eres casi humano!
—¿Y qué? —A Lobsang le venía la sonrisa de su padre. Era la sonrisa suave y, para Susan, insufrible, de un dios.
—¿Qué hay en todas estas salas? —preguntó con brusquedad—. ¿Lo sabes?
—Un momento perfecto. En cada una. Un porroplexo de porroplexos.
—No estoy segura de que existan los momentos genuinamente perfectos —dijo Susan—. ¿Ahora podemos irnos a casa?
Lobsang se envolvió el puño con el borde de su túnica y lo estampó contra el panel delantero de cristal del reloj. Este se hizo pedazos, que cayeron al suelo.
—Cuando lleguemos al otro lado —dijo—, no te pares y no mires atrás. Habrá muchos cristales volando por los aires.
—Intentare agacharme detrás de uno de los bancos —dijo Susan.
—Lo más probable es que no estén ahí.
¿IIIC?
La Muerte de las Ratas había subido correteando por el costado del reloj y se estaba asomando risueño desde encima.
—¿Qué hacemos con eso? —dijo Lobsang.
—Eso cuida de sí mismo —dijo Susan—. Nunca me preocupo por él.
Lobsang asintió.
—Cógeme la mano —dijo. Ella extendió el brazo.
Con la mano libre, Lobsang agarró el péndulo y detuvo el reloj.
Una agujero de color azul verdoso se abrió en el mundo.
El trayecto de vuelta fue mucho más rápido, pero cuando el mundo volvió a existir, ella estaba cayendo al agua. Era un agua marrón y fangosa que apestaba a plantas muertas. Susan salió a la superficie, luchando contra el peso de sus faldas, y estuvo pataleando en el agua mientras intentaba orientarse.
El sol estaba clavado al cielo, el aire era pesado y húmedo, y un par de orificios nasales la estaban observando desde unos metros de distancia.
A Susan la habían criado para que fuera una mujer práctica, y aquello incluía lecciones de natación. El Colegio de Quirm para Jóvenes Damas había sido muy avanzado en aquel sentido, y sus profesoras eran de la opinión de que una chica que no pudiera nadar dos largos de piscina con la ropa puesta no se estaba esforzando. Había que reconocerles que ella se había graduado dominando cuatro estilos de natación y varias técnicas de salvamento, y que se sentía perfectamente cómoda en el agua. También sabía qué hacer en caso de estar compartiendo la misma parcela acuática con un hipopótamo, que era buscarse otra parcela acuática. Los hipopótamos solamente parecen grandes y adorables desde lejos. De cerca, solo parecen grandes.
Susan convocó todos los poderes heredados de la voz de la Muerte, les añadió la terrible autoridad del aula, y gritó: ¡LARGO DE AQUÍ!
La criatura se alejó dando tumbos frenéticos en un esfuerzo por dar media vuelta, y Susan emprendió el camino de la orilla. Era una orilla incierta, donde el agua se convertía en tierra en medio de una maraña de bancos de arena, limo negro viscoso, raíces podridas de árboles y ciénaga. Los insectos trazaban remolinos en el aire y…
… los guijarros del suelo estaban enfangados bajo sus pies, y se oían jinetes entre la niebla…
… y el hielo, acumulado contra los árboles muertos…
… y Lobsang, cogiéndola del brazo.
—Te encontré —dijo.
—Acabas de hacer trizas la historia —dijo Susan—. ¡La has roto!
El hipopótamo la había conmocionado. Nunca había sido consciente de que una boca pudiera albergar tanto mal aliento, o ser tan grande y profunda.
—Ya lo sé. He tenido que hacerlo. No había otra manera. ¿Puedes encontrar a Lu-Tze? Sé que la Muerte puede localizar todas las cosas vivas, y como tú…
—Vale, vale, ya lo sé —se enfurruñó Susan. Extendió la mano y se concentró. Apareció una imagen del biómetro extremadamente voluminoso de Lu-Tze, que empezó a hacer acopio de peso.
—Solamente está a unos cientos de metros en esa dirección —dijo ella, señalando un montón de nieve congelada.
—Y ya sé cuándo está —dijo Lobsang—. Solo a sesenta mil años de distancia. O sea que…
Lu-Tze, cuando lo encontraron, tenía la cabeza tranquilamente levantada hacia un mamut inmenso. Bajo su enorme ceño peludo, los ojos del animal estaban bizqueando por culpa del esfuerzo combinado de verlo y de alinear sus tres neuronas para poder decidir si lo pisoteaba o lo expulsaba a cornadas del paisaje cubierto de escarcha. Una neurona le estaba diciendo «cornear» y otra se decantaba por «pisotear», pero la tercera se había distraído y estaba pensando en tener tanto sexo como le fuera posible.
En el otro extremo de su trompa, Lu-Tze estaba diciendo;
—Entonces, ¿tú nunca has oído hablar de la Regla Número Uno?
Lobsang salió del aire a su lado.
—¡Tenemos que irnos, Barredor!
La aparición de Lobsang no pareció sorprender en absoluto a Lu-Tze, aunque sí que dio la impresión de que lo molestaba la interrupción.
—No hay prisa, niño prodigio —dijo—. Tengo esto perfectamente bajo control…
—¿Dónde está la señora? —dijo Susan.
—Al lado de ese montón de nieve —dijo Lu-Tze, señalando con el pulgar al mismo tiempo que seguía intentando hacer bajar con la mirada el par de ojos que tenía a metros—. Cuando ha aparecido este, ella ha chillado y se ha torcido el tobillo. Mira, se nota que lo he puesto nervioso.
Susan caminó con dificultad por entre la nieve y tiró de Unity hasta ponerla de pie.
—Venga, que nos marchamos —dijo en tono brusco.
—¡He visto cómo le cortaban la cabeza! —balbuceó Unity—. ¡Y entonces de pronto estábamos aquí!
—Sí, esa clase de cosas pasan —admitió Susan.
Unity la miró, con expresión desesperada.
—La vida está llena de sorpresas —dijo Susan, pero la visión de la inquietud de aquella criatura la hizo vacilar. De acuerdo, aquella cosa era uno de ellos, uno que simplemente llevaba puesto… Bueno, que por lo menos había empezado llevando simplemente un cuerpo como si fuera un abrigo, pero ahora… Y al fin y al cabo, se podía decir lo mismo de cualquiera, ¿no?
Susan se había preguntado incluso si el alma humana desprovista del anclaje de un cuerpo terminaría convirtiéndose, con el tiempo, en algo parecido a un Auditor. Lo cual, para ser justos, significaba que Unity, que se estaba acomodando más y más en su envoltorio de carne a cada minuto que pasaba, era algo parecido a un ser humano, Y aquello era una definición bastante buena de lo que era Lobsang y, ya puestos, también de lo que era Susan. ¿Quién sabía dónde empezaba la humanidad y dónde terminaba?
—Ven conmigo —dijo ella—. Tenemos que mantenernos juntas, verdad?
* * *
Como si fueran esquirlas de cristal, girando por el aire, los fragmentos de historia iban a la deriva y colisionaban y se intersectaban en la oscuridad.
Había un faro, sin embargo. El valle de Oi Dong se aferraba al día que se repetía eternamente. En su sala, casi todos los cilindros gigantes permanecían en silencio, todo su tiempo agotado. Algunos se habían partido. Otros se habían fundido. Algunos habían explotado. Algunos se habían esfumado sin más. Pero uno de ellos seguía girando.
El Gran Thanda, el más antiguo y más grande, giraba lentamente en su cojinete de basalto, encordando tiempo en un extremo y recuperándolo por el opuesto, asegurándose tal y como había decretado Wen de que el día perfecto no terminara nunca.
Rambut Ladocómodo estaba completamente solo en la sala, sentado junto a la piedra giratoria a la luz de una lámpara de mantequilla y echándole en ocasiones un puñado de grasa en la base.
Un tintineo de piedra le hizo escrutar la oscuridad. Estaba cargada del olor a humo de roca frita.
Se volvió a oír el mismo ruido y, a continuación, una raspadura y el destello de una cerilla.
—¿Lu-Tze? —dijo—. ¿Eres tú?
—Confío en que sí, Rambut, pero ¿quién puede estar seguro, últimamente? —Lu-Tze se adentró en la luz y se sentó—. Veo que te mantienen ocupado, ¿eh?
Ladocómodo se puso de pie de un salto.
—¡Ha sido terrible, Barredor! ¡Todo el mundo está en el Salón del Mandala! ¡Es peor que el Gran Accidente! ¡Hay pedazos de historia por todas partes y hemos perdido la mitad de giradores! Nunca vamos a ser capaces de ponerlo todo…
—Venga, venga, tienes pinta de haber tenido un día muy ajetreado —dijo Lu-Tze con amabilidad—. No has dormido mucho, ¿eh? Mira, ya me encargo yo de todo esto. Tú ve y echa una cabezadita, ¿vale?
—Creíamos que te habías perdido en el mundo, y… —farfulló el monje.
—Y ahora he vuelto —sonrió Lu-Tze, dándole unas palmaditas en el hombro—. ¿Sigue habiendo ese pequeño nicho donde reparáis los giradores más pequeños? ¿Y sigue habiendo todos esos catres extraoficiales para cuando es el turno de noche y solamente hacen falta un par de muchachos para vigilarlo todo?
Ladocómodo asintió con aire culpable. Se suponía que Lu-Tze no tenía que saber nada de los catres.
—Ve para allá, pues —dijo Lu-Tze. Contempló cómo el hombre se retiraba y añadía en voz baja—: Y si te despiertas puede darse el caso de que seas el idiota más afortunado que ha nacido nunca. Bueno, niño prodigio. ¿Ahora qué?
—Lo ponemos todo otra vez en su sitio —dijo Lobsang, emergiendo de entre las sombras.
—¿Sabes cuánto tardamos la última vez?
—Sí —dijo Lobsang, contemplando la sala destruida y encaminándose hacia el podio—. Lo sé. No creo que a mí me vaya a costar tanto.
—Me gustaría que parecieras más seguro —dijo Susan.
—Estoy… bastante seguro —replicó Lobsang, pasando los dedos por las bobinas del tablero.
Lu-Tze le hizo un ademán de advertencia a Susan. La mente de Lobsang ya estaba de camino a otra parte, y ahora ella se preguntó cómo de grande era el espacio que estaba ocupando. Los ojos del chico estaban cerrados.
—Los… giradores que quedan… ¿Podéis accionar lo» arranques? —preguntó.
—Puedo enseñar a las señoritas cómo hay que hacerlo —dijo Lu-Tze.
—¿No hay monjes que ya saben cómo se hacen estas cosas? —dijo Unity.
—Tardaríamos demasiado. Yo soy el aprendiz de un barredor. Se pondrían a dar vueltas y a hacer preguntas —dijo Lobsang—. Y vosotras no.
—El chaval lo ha visto clarísimo —asintió Lu-Tze—. La gente empezaría a decir «¿Que Significa todo esto?» y «¡Galletita!» y no adelantaríamos nada.
Lobsang miró las bobinas y luego alzó sus ojos hacia Susan.
—Imagina… que hay un puzle, desmontado. Pero… a mí se me da muy bien identificar los bordes y las formas. Muy, muy bien. Y todas las piezas se están moviendo. Pero como una vez estuvieron unidas, tienen por su propia naturaleza un recuerdo de ese enlace. Su forma es el recuerdo. Cuando haya unos pocos en el lugar correcto, el resto costarán menos. Ah, y además imagina que todas las piezas están dispersas a lo largo de toda la eventualidad, y mezclándose al azar con pedazos de otras historias. ¿Puedes entender todo esto?
—Sí. Creo que sí.
—Bien. Todo lo que acabo de decir son tonterías. No guardan ningún parecido en absoluto con la verdad de la cuestión. Pero es una mentira que puedes… entender, creo. Y luego, después…
—Vas a irte, verdad —dijo Susan. No era ninguna pregunta.
—No voy a tener el bastante poder para quedarme —dijo Lobsang.
—¿Te hace falta poder para seguir siendo humano? —dijo Susan. No había sido consciente de que el corazón no le cabía en el pecho, pero ahora le estaba encogiendo.
—Sí. Hasta intentar pensar solamente en cuatro dimensiones es un esfuerzo terrible. Lo lamento. Incluso contener en mi mente el concepto de algo llamado «ahora» es difícil. Tú pensabas que yo era casi humano. Casi no lo soy. —Suspiró—. Si te pudiera contar que aspecto tiene todo para mí… es tan hermoso.
Lobsang penetró con la mirada el aire por encima de las pequeñas bobinas de madera. Brillaban cosas. Había curvas y espirales complejas, relucientes contra la oscuridad.
Era como mirar un reloj desmontado, con todas sus ruedecitas y sus muelles meticulosamente desplegados sobre la oscuridad ante él. A piezas, controlable cada parte entendida… pero una cantidad de cosas pequeñas pero importantes habían saltado disparadas a los rincones de una habitación muy grande. Si eras muy hábil, podías averiguar dónde habían aterrizado.
—Solamente tienes como un tercio de los giradores —oyó decir a la voz de Lu-Tze—. El resto están rotos.
Lobsang no podía verlo. Solamente había el espectáculo resplandeciente delante de sus ojos.
—Es… verdad, pero hubo una vez en que estaban enteros —dijo. Levantó las manos y las bajó sobre las bobinas.
Susan miró a su alrededor al oír el repentino chirrido y vio hilera tras hilera de columnas elevándose de entre el polvo y los detritos. Quedaron erguidas como hileras de soldados, soltando una lluvia de cascotes.
—¡Buen truco! —le gritó Lu-Tze a Susan al oído, por encima del estruendo—. ¡Alimentar tiempo a los propios giradores! ¡Posible en teoría, pero nunca hemos conseguido hacerlo!
—Pero tú sabes ¿qué es lo que va a hacer en realidad? —le devolvió el grito Susan.
—¡Sí! ¡Robar el tiempo que falta de trozos de la historia que están demasiado lejos en el futuro y embutirlos dentro de las partes que han quedado atrás!
—¡Suena sencillo!
—¡Solamente hay un problema!
—¿Cuál?
—¡No se puede hacer! ¡Pérdidas! —Lu-Tze chasqueó los dedos, intentando explicarle dinámica temporal a una lega—. ¡Fricción! ¡Divergencia! ¡Toda clase de problemas! No se puede crear tiempo en los giradores, solo se puede moverlo de un lado para otro…
Hubo un repentino resplandor azul alrededor de Lobsang, El resplandor parpadeó sobre el tablero y luego centelleó por el aire formando una serie de arcos de luz en dirección a todos los Postergadores. Se filtró por entre los símbolos grabados y se aferró a ellos formando una capa cada vez más gruesa, como algodón enrollándose en una bobina.
Lu-Tze miró el torbellino de luz y a la sombra de su interior, casi perdida entre tanto resplandor.
—… por lo menos —añadió— hasta ahora.
Los giradores aceleraron hasta adoptar su velocidad operativa y luego la superaron, bajo el latigazo de la luz. Esta se derramó por toda la caverna en forma de torrente sólido e inacabable.
Las llamas lamieron la base del cilindro más cercano. La base estaba reluciendo, y el ruido procedente de su cojinete de piedra se estaba sumando al chirrido creciente de piedra atormentada que ya llenaba la caverna.
Lu-Tze negó con la cabeza.
—¡Tú, Susan, cubos de agua de los pozos! ¡Tú, señorita Unity, síguela con los baldes de sebo!
—¿Y qué vas a hacer tú? —dijo Susan, agarrando dos cubos.
—¡Voy a morirme de preocupación, y no es un trabajo fácil, créeme!
El vapor se fue acumulando y llegó un olor a mantequilla quemada. No había tiempo para nada que no fuera correr desde los pozos hasta el cojinete chispeante más cercano y de vuelta, y ni siquiera había el bastante tiempo para eso.
Los giradores daban vueltas a un lado y al otro. Ya no hacían falta los mecanismos de arranque. Las varas de cristal que habían sobrevivido al accidente colgaban inútilmente de sus ganchos mientras el tiempo trazaba arcos de lo alto de un Postergador a otro, manifestándose en forma de resplandores rojos o azules en el aire. Era una imagen capaz de encoger los knoptas a cualquier operario de giradores entrenado, Lu-Tze lo sabía. Parecía una cascada desbocada, pero allí había un cierto control, se estaba tejiendo algún patrón inmenso.
Los cojinetes chirriaban. La mantequilla burbujeaba. Las bases de algunos giradores estaban humeando. Pero las cosas resistieron. Las estaban haciendo resistir, pensó Lu-Tze.
Levantó la vista para observar los registros. Los tableros daban porrazos de un lado a otro, mandando líneas de color rojo o azul o madera desnuda por la pared de la caverna. Hubo una cortina de humo blanco alrededor de ellos mientras sus propios cojinetes de madera se chamuscaban suavemente.
El pasado y el futuro fluían por el aire. El barredor podía sentirlos.
Sobre la tarima, Lobsang estaba envuelto en el resplandor. Ya nadie estaba moviendo las bobinas. Lo que estaba pasando ahora tenía lugar a otro nivel, que no necesitaba la intervención de toscos mecanismos.
Domador de leones, pensó Lu-Tze. Empieza necesitando sillas y látigos pero un día, si es verdaderamente hábil, puede entrar en la jaula y hacer su espectáculo sin usar nada más que los ojos y la voz. Pero solamente si es hábil de verdad, y se sabe si es hábil de verdad porque vuelve a salir de la jaula…
Detuvo su paseo junto a las hileras retumbantes porque hubo un cambio en el sonido.
Uno de los giradores más grandes se estaba ralentizando. Se detuvo bajo la mirada de Lu-Tze y no volvió a arrancar.
Lu-Tze corrió por la caverna hasta encontrar a Susan y a Unity. Tres giradores más se detuvieron antes de que las alcanzara.
—¡Lo está consiguiendo! ¡Lo está consiguiendo! ¡Alejaos! —gritó. Con una sacudida que hizo temblar el suelo, otro girador se detuvo.
Los tres corrieron hacia el final de la caverna, donde los Postergadores más pequeños seguían girando, pero el parón ya estaba recorriendo las hileras cada vez más deprisa. Girador tras girador se detuvo en seco, y el efecto dominó llegó a los humanos hasta que, cuando alcanzaron los pequeños giradores de tiza, se hallaban a tiempo de ver cómo los últimos se paraban gradualmente con un traqueteo.
Se hizo el silencio, roto únicamente por el chisporroteo de la grasa y el claqueteo de la piedra al enfriarse.
—¿Se ha acabado todo? —preguntó Unity, secándose el sudor de la cara con el vestido y dejando un rastro de lentejuelas.
Lu-Tze y Susan miraron el resplandor del otro extremo de la sala y luego se miraron entre ellos.
—No… me… lo… parece-dijo Susan.
Lu-Tze asintió con la cabeza.
—Creo que justo ha… —empezó a decir.
Saltaron haces de luz verde de girador a girador y quedaron suspendidos en el aire, tan rígidos como si fueran de acero. Se iluminaron y se apagaron entre las columnas, llenando el aire de truenos. Una pauta de cambios empezó a viajar de un lado a otro por la caverna.
El ritmo se aceleró. Los truenos se convirtieron en un solo retumbar largo y abrumador. Los haces se hicieron más brillantes, se expandieron y luego el aire se convirtió en una única luz resplandeciente…
Que se desvaneció. El ruido cesó de manera tan abrupta que el silencio fue un tañido.
El trío se puso de pie lentamente.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Unity.
—Creo que ha hecho algunos cambios —dijo Lu-Tze.
Los giradores estaban en silencio. El aire estaba caliente. El techo de la caverna estaba lleno de humo y de vapor.
Entonces, en respuesta a la rutina de la eterna pugna de la humanidad con el tiempo, los giradores empezaron a recoger la carga.
Llegó lentamente, como una brisa. Y los giradores tomaron la tensión para sí, del más pequeño al más grande, adoptando una vez más su suave y poderosa pirueta.
—Perfecto —dijo Lu-Tze—. Seguro que casi tan bien como antes.
—¿Solamente casi? —dijo Susan, limpiándose la mantequilla de la cara.
—Bueno, es humano en parte —aclaró el barredor. Se volvieron hacia la tarima y la hallaron vacía. A Susan no le sorprendió. Ahora Lobsang estaría débil, por supuesto. Por supuesto, algo así dejaría a cualquiera hecho polvo. Por supuesto, necesitaría descansar. Por supuesto.
—Se ha ido —dijo ella con voz inexpresiva.
—¿Quién sabe? —dijo Lu-Tze—. Porque ¿acaso no está escrito: «No se sabe nunca lo que acabará apareciendo»?
Ahora el tranquilizador retumbar de los Postergadores llenaba la caverna. Lu-Tze notaba los flujos del tiempo en el aire. Era vigorizante, como el olor del mar. Tendría que pasar más tiempo aquí abajo, pensó.
—Él rompió la historia y él la ha reparado —dijo Susan—. La causa y la cura. ¡No tiene ningún sentido!
—No en cuatro dimensiones —dijo Unity—. En dieciocho, todo está perfectamente claro.
—Y ahora, señoras mías, ¿puedo sugerirles que salgan por la puerta de atrás? —dijo Lu-Tze—. Va a empezar a entrar gente aquí corriendo dentro de un minuto y va a haber mucha agitación. Probablemente será mejor que no estéis aquí.
—¿Que vas a hacer tú? —preguntó Susan.
—Mentir —dijo Lu-Tze con alegría—. Es asombroso lo a menudo que funciona.
Tac
Susan y Unity salieron por una puerta cavada en la roca. Un camino atravesaba unas arboledas de rododendros hasta salir del valle. El sol estaba tocando el horizonte y el aire era cálido, aunque había prados nevados muy cerca de allí.
En el borde de la calle, el agua del arroyo caía en cascada por un barranco tan alto que cuando llegaba al fondo era un especie de lluvia. Susan trepó a una roca y se puso cómoda para esperar.
—Ankh-Morpork está muy lejos —comentó Unity.
—Nos van a llevar —dijo Susan. Ya estaban saliendo las primeras estrellas.
—Las estrellas son muy bonitas —comentó Unity.
—¿De verdad lo crees?
—Estoy aprendiendo a hacerlo. Los humanos creen que sí.
—Lo que pasa es que, a ver, hay veces en que miras el universo y piensas: «¿y yo qué?», y entonces oyes que el universo te contesta: «sí, ¿y tú qué?».
Unity pareció pensar sobre aquello.
—Bueno, y entonces, ¿tú qué? —dijo.
Susan suspiró.
—Exacto. —Volvió a suspirar—. No se puede pensar en una sola persona mientras estás salvando el mundo. Hay que ser un cabrón frío y calculador.
—Lo has dicho como si estuvieras citando a alguien —observó Unity—. ¿Quién dijo eso?
—Un idiota de remate —respondió Susan. Intentó pensar en otras cosas, y añadió—: No nos los hemos cargado a todos. Todavía quedan Auditores por ahí abajo en alguna parte.
—Eso no va a importar —dijo Unity en tono tranquilo—. Mira el sol.
—¿Y bien?
—Se está poniendo.
—¿Y…?
—Eso quiere decir que el tiempo está fluyendo por el mundo. El cuerpo se cobra su precio, Susan. Pronto mis… antiguos colegas, confusos y en plena huida, se cansarán. Tendrán que dormir.
—Te sigo, pero…
—Estoy loca. Yo lo sé. Pero la primera vez que me pasó a mí sentí un horror tal que no lo puedo expresar. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? ¿Para un intelecto de mil millones de años de antigüedad, dentro de un cuerpo que es un simio a lomos de una rata que creció de un lagarto? ¿Te puedes imaginar lo que sale de los lugares oscuros, descontrolado?
—¿Qué me estás diciendo?
—Que morirán en sueños.
Susan pensó en aquello. Millones y millones de años de pensamientos precisos, lógicos… y entonces el pasado turbio de la humanidad deja caer todos sus terrores sobre ti de una sola vez. Casi pudo sentir lástima por ellos. Casi.
—Pero tú no moriste —dijo ella.
—No. Creo que debo de ser… distinta. Ser distinta es terrible, Susan. ¿Tú tenías esperanzas románticas en relación con el chico?
La pregunta salió de la nada y no hubo defensa posible. La cara de Unity no mostraba nada más que una especie de preocupación nerviosa.
—No —dijo Susan. Por desgracia, Unity no parecía dominar algunas de las sutilezas de la conversación humana, como por ejemplo ese tono de voz que quiere decir: «Deja de hacer esa clase de preguntas ahora mismo o si no, que un montón de ratas gigantes se te coman noche y día».
—Yo confieso haber tenido sentimientos extraños en relación con su… yo que era relojero. A veces, cuando sonreía, era normal. Yo quería ayudarlo, porque parecía muy cerrado en sí mismo y triste.
—No hace falta que confieses esa clase de cosas —fue la respuesta brusca de Susan—. ¿Y cómo conoces siquiera la palabra «romántico», a todo esto? —añadió.
—Encontré unos libros de poesía. —Unity pareció genuinamente avergonzada.
—¿De verdad? Yo nunca he confiado en ella —dijo Susan. Ratas enormes, gigantes y hambrientas.
—Me ha resultado muy curiosa. ¿Cómo es posible que las palabras de una página tengan un poder así? No hay duda que ser humano es increíblemente difícil y no es algo que se pueda dominar en una sola vida —dijo Unity con tristeza.
Susan sintió una punzada de culpa. No era culpa de Unity, a fin de cuentas. La gente aprende las cosas a medida que crece, cosas que nunca se llegan a escribir. Y Unity nunca había crecido.
—¿Qué vas a hacer ahora? —le preguntó.
—Tengo una ambición bastante humana —dijo Unity.
—Bueno, si te puedo ayudar en algo…
Más tarde se dio cuenta de que había sido una de esas expresiones como «¿Qué tal estás?». Se suponía que la gente debía entender que no era una pregunta verdadera. Pero Unity tampoco había aprendido aquello.
—Gracias. Ciertamente puedes ayudar.
—Eh, bueno, si…
—Deseo morir.
Y saliendo al galope de la puesta de sol, unos jinetes enfilaron hacia ellos.
Tic
Ardían pequeñas fogatas entre los escombros, iluminando la noche. La mayoría de casas habían quedado completamente destruidas, aunque en opinión de Soto, la expresión «hechas jirones» resultaba mucho más precisa.
Estaba sentado en un lado de la calle, observando con atención, con su cuenco de mendigo delante. Por supuesto, había formas mucho más interesantes y complejas en que un Monje de la Historia podía evitar llamar la atención, pero él había adoptado el cuenco de mendigo desde que Lu-Tze le había enseñado que la gente nunca ve a nadie que les está pidiendo dinero.
Había visto cómo los rescatadores sacaban los cuerpos a rastras de la casa. Al principio habían pensado que uno de ellos había quedado horrorosamente mutilado en la explosión, hasta que se había sentado y había explicado que era un Igor y que estaba en muy buena forma para ser un Igor, por cierto. Al otro lo había reconocido como el doctor Hopkins del Gremio de Relojeros, que estaba milagrosamente ileso.
Soto no creía en los milagros, sin embargo. También le producía sospechas el hecho de que la casa en ruinas estuviera llena de naranjas, que el doctor Hopkins estuviera farfullando algo sobre sacarles la luz del sol de dentro, y que su pequeño ábaco chispeante le estuviera diciendo que acababa de suceder algo tremendo.
Decidió hacer un informe y ver qué decían los muchachos de Oi Dong.
Soto recogió el cuenco y echó a andar por la red de callejones que llevaban de vuelta a su base. Ahora no se molestó mucho en esconderse. La época que había pasado Lu-Tze en la ciudad había sido un proceso de educación acelerada para muchos ciudadanos de hábitos merodeadores. La gente de Ankh-Morpork lo sabía todo sobre la Regla Número Uno.
O por lo menos lo habían sabido hasta ahora. Tres figuras salieron dando bandazos de la oscuridad, y uno de ellos descargó un cuchillo enorme de carnicero que habría conectado con la cabeza de Soto si este no la hubiera agachado.
Estaba acostumbrado a aquella clase de cosas, por supuesto. Siempre había alguien a quien le costaba aprender, pero no presentaban ningún peligro que no pudiera solucionar una pulcra rebanada.
Se acababa de poner derecho, listo para salir tranquilamente de allí, cuando un tupido bucle de pelo negro le cayó sobre el hombro, resbaló túnica abajo y acabó en el suelo. Apenas hizo ruido al caer, pero la expresión de la cara de Soto cuando miró hacia abajo y luego levantó la vista hacia sus atacantes les hizo retroceder.
Pudo ver, a través de la furia de color rojo sangre, que todos llevaban una ropa gris sucia y parecían todavía más locos que la gente que se encontraba normalmente en un callejón. Parecían contables que hubieran perdido la chaveta.
Uno de ellos extendió el brazo hacia el cuenco de mendigo.
Todo el mundo tiene una cláusula condicional en su vida, algún pequeño añadido tácito a las reglas como por ejemplo «salvo cuando me haga falta de verdad» o «a menos que no haya nadie mirando», o por supuesto, «excepto si el primero ha sido de crocante». Soto llevaba siglos abrazando su creencia en la santidad de toda vida y en la inutilidad suprema de la violencia, pero su cláusula condicional personal rezaba «pero el pelo no. Nadie toca el pelo, ¿vale?».
Aun así, todo el mundo se merecía una oportunidad.
Los atacantes recularon cuando lanzó el cuenco contra la pared, donde las cuchillas ocultas se incrustaron en la carpintería.
Entonces empezó a hacer tictac.
Soto se alejó corriendo por el callejón, dobló la esquina con un patinazo y entonces gritó:
—¡Al suelo!
Por desgracia para los Auditores, sin embargo, el aviso llegó una fracción diminuta de segundo demasiado tarde…
Tac
Lu-Tze estaba en su Jardín de las Cinco Sorpresas cuando el aire centelleó y se fragmentó y formó un remolino que se convirtió en una figura delante de él.
Levantó la vista de los cuidados que le estaba administrando al insecto palo cantarín, y que se había quedado sin comida.
Lobsang estaba de pie en el camino. El chico llevaba puesta una túnica negra salpicada de estrellas, que ondeaba y le daba latigazos con sus faldones en aquella mañana sin viento como si estuviera en medio de una galerna. Que Lu-Tze supuso que debía de ser más o menos el caso.
—¿Ya estás aquí otra vez, niño prodigio? —dijo el barredor.
—En cierta manera, no me marcho nunca —respondió Lobsang—. ¿Las cosas te han ido bien?
—¿No lo sabes?
—Podría. Pero una parte de mí tiene que hacer esto de la manera tradicional.
—Bueno, el abad sospecha a base de bien y por aquí vuelan algunos rumores asombrosos. Yo no he dicho gran cosa. ¿Qué sé yo de nada? No soy más que un barredor.
Y diciendo eso, Lu-Tze volvió su atención hacia el insecto enfermo. Ya había contado hasta cuatro en voz baja antes de que Lobsang dijera:
—Por favor… Tengo que saberlo. Estoy convencido de que la quinta sorpresa eres tú. ¿Tengo razón?
Lu-Tze inclinó la cabeza a un lado. Un ruido bajo, que llevaba tanto tiempo oyendo que ya no lo oía de manera consciente, acababa de cambiar de tono.
—Los giradores están todos desencordando —dijo—. Saben que estás aquí, chaval.
—No me voy a quedar mucho rato, Barredor. ¿Por favor?
—¿Solamente quieres saber mi pequeña sorpresa?
—Sí. Sé casi todo lo demás —dijo Lobsang.
—Pero eres el Tiempo. Lo que te diga en el futuro ya lo sabes ahora, ¿verdad?
—Pero soy parte humano. Y quiero seguir siendo parte humano. Eso quiere decir hacer las cosas en el orden correcto. ¿Por favor?
Lu-Tze suspiró y contempló un rato la avenida de cerezos en flor.
—Cuando el alumno puede vencer al maestro, no hay nada que el maestro no le pueda decir —dijo—. ¿Te acuerdas?
—Sí.
—Muy bien. El Dojo de Hierro debe de estar libre.
Lobsang pareció sorprendido.
—Hum, el Dojo de Hierro… ¿No es ese que tiene las paredes llenas de pinchos afilados?
—Y el techo, sí. Ese que es como estar dentro de un puercoespín gigante vuelto del revés.
Lobsang pareció horrorizado.
—¡Pero no es para entrenamiento! Las reglas dicen…
—Ese es el adecuado —dijo Lu-Tze—. Y yo digo que lo usemos.
—Oh.
—Bien. Sin discusiones —dijo Lu-Tze—. Por aquí, chaval.
Cayó una cascada de flores de los árboles mientras pasaban. Entraron en el monasterio y tomaron la misma ruta que habían cogido una vez en el pasado.
Aquello los llevó al Salón del Mandala, y la arena se elevó como un perro que le daba la bienvenida a su amo y trazó espirales en el aire muy por debajo de las sandalias de Lobsang. Lu-Tze oyó los gritos de los ayudantes detrás de él.
Una noticia como aquella se extendió por todo el valle como tinta en el agua. Centenares de monjes, aprendices y barredores siguieron los pasos de la pareja mientras esta cruzaba los patios interiores, como si fueran la cola de un cometa.
Por encima de ellos, todo el tiempo, caía una nevada de pétalos de flores de cerezo.
Por fin Lu-Tze llegó a la puerta metálica alta y redonda del Dojo de Hierro. El cerrojo de la puerta estaba a cinco metros de altura. Se suponía que nadie que no perteneciera a aquel lugar podía abrir la puerta del dojo.
El barredor asintió en dirección a su antiguo aprendiz.
—Hazlo tú —dijo—. Yo no puedo.
Lobsang le dedicó una larga mirada y luego levantó la vista hacia el alto cerrojo. Luego apretó una mano contra el hierro.
El óxido se extendió bajo sus dedos. Por todo el antiguo metal se propagaron manchas rojas. La puerta empezó a crujir y luego a deshacerse. Lu-Tze la pinchó con un dedo a ver qué pasaba, y un bloque de metal con la consistencia de una galleta se desprendió y se deshizo contra las losas del suelo.
—Muy impres… —empezó a decir. Un elefante de goma soltó un agudo chillido al rebotarle en la cabeza.
—¡Galletita!
La multitud se abrió para dejar paso. El acólito en jefe llegó corriendo, trayendo en brazos al abad.
—¿Qué significa tero galletita GALLETITA todo esto? ¿Quién es zeñó divertido esta persona, Barredor? ¡Los giradores están bailando en su sala?
Lu-Tze se inclinó.
—Es el Tiempo, reverendo señor, tal como vos ya habéis sospechado —dijo. Todavía con la espalda doblada, miró hacia arriba y después de lado hacia Lobsang.
—¡Inclínate! —le ordenó entre dientes.
Lobsang pareció perplejo.
—¿Hasta yo tengo que inclinarme, incluso ahora? —dijo.
—¡Inclínate, pequeño stonga, o te voy a enseñar un poco de disciplina! ¡Muestra el debido respeto! ¡Sigues siendo mi aprendiz hasta que yo te dé permiso para marchar!
Asombrado, Lobsang se inclinó.
—¿Y por qué nos visitas en nuestro valle sin tiempo? —preguntó el abad.
—¡Díselo al abad! —le gritó Lu-Tze.
—Yo… deseo descubrir la Quinta Sorpresa —dijo Lobsang.
—… reverendo señor… —dijo Lu-Tze.
—… reverendo señor —concluyó Lobsang.
—¿Nos visitas solamente para aprender las ocurrencias de nuestro ingenioso barredor?
—Sí, hum, reverendo señor.
—De todas las cosas que podría estar haciendo el Tiempo, ¿deseas aprender el truco de un anciano? ¡Galletita!
—Sí, reverendo señor. —Los monjes miraron boquiabiertos a Lobsang. Su túnica seguía ondeando a un lado y a otro en las garras de la galerna intangible, y las estrellas relucían al reflejarse la luz en ellas.
El abad puso una sonrisa de querubín.
—Y todos deberíamos desearlo —dijo—. Ninguno de nosotros lo ha visto nunca. Ninguno de nosotros ha sido capaz de sonsacárselo. Pero… esto es el Dojo de Hierro. ¡Tiene reglas! ¡Pueden entrar dos personas, pero solamente puede salir una! ¡Esto no es un dojo de entrenamiento! ¡Tero lefantito! ¿Lo entiendes?
—Pero es que yo no quiero… —empezó a decir Lobsang, y el barredor le dio un codazo en todas las costillas.
—Se dice, «Sí, reverendo señor» —gruñó.
—Pero nunca he tenido intención…
Esta vez recibió un bofetón en el pescuezo.
—¡No es momento de echarse atrás! —dijo Lu-Tze—. ¡Es demasiado tarde, niño prodigio! —Asintió en dirección al abad—. Mi aprendiz lo entiende, reverendo señor.
—¿Tu aprendiz, Barredor?
—Oh, sí, reverendo señor —dijo Lu-Tze—. Mi aprendiz. Hasta que yo diga lo contrario.
—¿En serio? ¡Galletita! Entonces que entre. Tú también, Lu-Tze.
—Pero yo solamente quería… —protestó Lobsang.
—¡Adentro! —rugió Lu-Tze—. ¿Es que me quieres avergonzar? ¿Vas a hacer que la gente piense que no te he enseñado nada?
El interior del Dojo de Hierro era, en efecto, una cúpula oscura llena de pinchos. Eran tan finos como agujas y había decenas de miles de ellos cubriendo las paredes de pesadilla.
—¿Quién construiría algo así? —dijo Lobsang, levantando la vista hacia las puntas relucientes que cubrían incluso el techo.
—Enseña las virtudes del sigilo y la disciplina —dijo Lu-Tze, haciendo crujir los nudillos—. La impetuosidad y la rapidez pueden ser tan peligrosas para el atacante como para el atacado, como tal vez aprenderás. Una sola condición: aquí dentro somos todos humanos. ¿De acuerdo?
—Por supuesto, Barredor. Aquí dentro somos todos humanos.
—Y estamos de acuerdo en que nada de trucos, ¿verdad?
—Nada de trucos —dijo Lobsang—. Pero…
—¿Vamos a pelear o vamos a hablar?
—Pero escucha, si solamente puede salir uno de nosotros, eso quiere decir que te tendré que matar… —empezó a decir Lobsang.
—O viceversa, por supuesto —dijo Lu-Tze—. Esa es la regla, sí. ¿Nos ponemos a ello?
—¡Pero yo no lo sabía!
—En la vida, igual que en los cereales para el desayuno, siempre es mejor leer las instrucciones del paquete —dijo Lu-Tze—. ¡Esto es el Dojo de Hierro, niño prodigio!
Dio un paso atrás y se inclinó hacia su adversario.
Lobsang se encogió de hombros y le devolvió la reverencia.
Lu-Tze dio varios pasos atrás. Cerró un momento los ojos y luego hizo una serie de movimientos simples, a modo de calentamiento. Lobsang hizo un gesto de dolor al oír cómo crujían las articulaciones del anciano.
Alrededor de Lobsang hubo una serie de ruidos secos y, por un momento, el chico pensó en los huesos del barredor. Pero lo que pasaba era que se estaban abriendo unas escotillas diminutas por toda la pared curvada. Pudo oír susurros mientras la gente se daba empujones para conseguir un buen sitio. Y a juzgar por el ruido que hacían, eran muchísima gente.
Extendió las manos y se permitió elevarse suavemente en el aire.
—Creía que habíamos dicho que nada de trucos —dijo Lu-Tze.
—Sí, Barredor —admitió Lobsang, suspendido en medio del aire—. Y luego yo he pensado: nunca olvides la Regla Número Uno.
—¡Ajá! Bien hecho. ¡Algo has aprendido!
Lobsang se acercó flotando.
—No te creerías las cosas que he visto desde que nos separamos —dijo—. No se pueden explicar con palabras. He visto mundos anidando dentro de mundos, como esas muñecas que tallan en Uberwald. He oído la música de los años. Sé más de lo que podré entender jamás. Pero no conozco la Quinta Sorpresa. Es un truco, un acertijo… una prueba.
—Todo es una prueba —dijo Lu-Tze.
—Entonces enséñame la Quinta Sorpresa y yo prometo que no te haré daño.
—¿Prometes que no me harás daño?
—Prometo que no te haré daño —repitió Lobsang con solemnidad.
—Vale. Solamente tenías que pedirlo —dijo Lu-Tze, con una amplia sonrisa.
—¿Cómo? ¡Te lo he pedido antes y te has negado!
—Solamente tenías que pedirlo en el momento adecuado, niño prodigio.
—¿Y el momento adecuado es ahora?
—Está escrito: «No hay otro tiempo que el presente» —dijo Lu-Tze—. ¡Atención, la Quinta Sorpresa!
Se metió la mano en la túnica.
Lobsang se acercó flotando.
El barredor sacó una máscara barata de carnaval. Era una de esas que consistían en unas gafas de mentira pegadas a una nariz rosa y enorme, y todo rematado con un grueso bigote negro.
Se la puso y meneó un par de veces las orejas.
—Bu —dijo.
—¿Qué? —dijo Lobsang, perplejo.
—Bu —repitió Lu-Tze—. Nunca dije que fuera una sorpresa particularmente imaginativa, ¿verdad?
Volvió a menear las orejas y luego meneó las cejas.
—Buena, ¿eh? —dijo, y sonrió.
Lobsang se rió. La sonrisa de Lu-Tze se hizo más amplia. Lobsang se rió más fuerte y descendió hasta la estera.
Los golpes vinieron de la nada. Le alcanzaron en el estómago, en la nuca, en mitad de la espalda y le barrieron las piernas del suelo. Aterrizó boca abajo, con Lu-Tze atenazándolo en la Montura del Pescado. La única forma de salir de ella era dislocar sus propios hombros.
Hubo una especie de suspiro colectivo procedente de los espectadores invisibles.
—¡Déjà-fu!
—¿Cómo? —dijo Lobsang, con la cara pegada a la estera—. ¡Me dijiste que ningún monje de aquí sabía déjà-fu!
—¡Porque yo no se lo enseñé nunca, por eso! —exclamó Lu-Tze—. Conque prometiendo que no me harías daño, ¿eh? Vaya, muchísimas gracias! ¿Te rindes?
—¡Nunca me dijiste que tú sí lo dominabas! —Las rodillas de Lu-Tze, clavadas en los puntos de presión secretos, estaban convirtiendo los brazos de Lobsang en bultos de carne impotentes.
—¡Puede que sea viejo pero no soy tonto! —gritó Lu-Tze—. No pensarías que iba a desvelar un truco como este, ¿verdad?
—No es justo…
Lu-Tze se inclinó hacia abajo hasta que su cara estuvo a dos centímetros del oído de Lobsang.
—No decía nada de «justo» en el paquete, chaval. Pero puedes ganar, ya lo sabes. Puedes convertirme en polvo así de fácil. ¿Cómo iba a yo a detener al Tiempo?
—¡No puedo hacer eso!
—Quieres decir que no quieres, y los dos lo sabemos. ¿Te rindes?
Lobsang notaba que había varias partes de su cuerpo intentando apagarse. Le ardían los hombros. Me puedo desencarnar, pensó. Sí, puedo, y podría convertirlo en polvo con un pensamiento. Y perder. Saldría de aquí y él estaría muerto y yo habría perdido.
—No hay nada de qué preocuparse, chaval —dijo Lu-Tze, ahora con calma—. Simplemente te has olvidado de la Regla Número Diecinueve. ¿Te rindes?
—¿La Regla Número Diecinueve? —repitió Lobsang, casi logrando separarse de la estera hasta que un dolor terrible lo obligó a bajar de nuevo—. ¿Qué demonios es la Regla Número Diecinueve? ¡Sí, sí, me rindo, me rindo!
—«Acuérdate de no olvidarte nunca de la Regla Número Uno» —dijo Lu-Tze. Aflojó su presa—. Y pregúntate siempre: ¿Cómo es que fue creada en un principio, eh?
Lu-Tze se puso de pie y continuó:
—Pero has hecho un buen papel, dadas las circunstancias y por tanto, como maestro tuyo, no tengo dudas en recomendarte para la túnica amarilla. Además —bajó la voz casi hasta un susurro—, todo el mundo que está asomado ahí me acaba de ver derrotando al Tiempo, y esa es la clase de cosa que va a quedar de maravilla en mi curriculum, ya me entiendes. Está claro que va a revalorizar la vieja Regla Número Uno. Deja que te ayude a levantarte.
Extendió el brazo hacia abajo.
Lobsang estaba a punto de coger su mano cuando vaciló. Lu-Tze volvió a sonreír y tiró con suavidad para levantarlo del suelo.
—Pero solamente uno de nosotros puede salir de aquí, Barredor —dijo Lobsang, frotándose lo hombros.
—¿En serio? —dijo Lu-Tze—. Pero practicar el juego cambia las reglas. Yo digo que al demonio con eso.
Lo que quedaba de la puerta fue apartado a un lado por las manos de muchos monjes. Se oyó el ruido de alguien que estaba siendo golpeado con un yak de goma.
—¡Galletita!
—… Y el abad, creo yo, está listo para ofrecerte la túnica —dijo Lu-Tze—. No hagas ningún comentario si babea encima de ella, por favor.
Salieron del dojo y, seguidos ahora hasta por el último habitante de Oi Dong, se dirigieron a la larga terraza.
Fue, por lo que Lu-Tze rememoraría más tarde, una ceremonia poco habitual. El abad no parecía intimidado, porque los bebés no suelen estarlo y son capaces de vomitar encima de cualquiera. Además, puede que Lobsang fuera el amo de los golfos del tiempo, pero el abad era el amo del valle, y por lo tanto el respeto era una línea que viajaba en ambas direcciones.
La entrega de la túnica, sin embargo, había causado un momento de dificultad.
Lobsang la había rechazado. Y le había tocado al acólito en jefe preguntar por qué, mientras la corriente de murmullos sorprendidos inundaba la multitud.
—No soy digno de ella, señor.
—Lu-Tze ha declarado que has completado tu aprendizaje, mi señ… Lobsang Ludd.
Lobsang hizo una reverencia.
—Entonces aceptaré la escoba y la túnica de un barredor, señor.
Esta vez la corriente fue un tsunami. Que rompió sobre el público. Las cabezas se volvieron. Hubo gritos ahogados de escándalo y un par de risas nerviosas. Y de entre las hileras de barredores a quienes se había permitido hacer una pausa en sus tareas para contemplar el acontecimiento, vino un silencio atento y concentrado.
El acólito en jefe se lamió unos labios repentinamente deshidratados.
—Pero… pero… sois la encarnación del Tiempo.
—En este valle, señor —dijo Lobsang con firmeza—, valgo lo mismo que un barredor.
El jefe de acólitos miró a su alrededor, pero no había nadie que lo pudiera ayudar. Los demás miembros veteranos del monasterio no deseaban participar en la enorme nube rosada de vergüenza. El abad se limitó a hacer burbujas, y puso esa sonrisa de sabiduría interior que tienen todos los bebés de todo el mundo.
—¿Tenemos algún… uh… les otorgamos a los barredores… por casualidad…? —balbuceó el acólito.
Lu-Tze se puso detrás de él.
—¿Puedo ayudarle en algo, su acolitidad? —preguntó, con una especie de sumisión ciega entusiasta y desquiciada que resultaba bastante incongruente con su actitud normal.
—¿Lu-Tze? Ah… esto… sí… eh…
—Puedo traer una túnica casi nueva, señor, y el chico se puede quedar mi vieja escoba si usted quiere firmarme un recibo para que a mí me den una nueva en el almacén, señor —dijo Lu-Tze, sudando solicitud por todos los poros.
El acólito en jefe, ahogándose como pez fuera del agua, se agarró a aquello como a un salvavidas que le pasara por delante.
—Oh, ¿serías tan amable, Lu-Tze? Eres muy amable…
Lu-Tze se esfumó en un revuelo de velocidad solícita que, una vez más, sorprendió bastante a quienes creían conocerlo.
Reapareció con su escoba y con una túnica que estaba blanca y raída de tantas palizas que había recibido en las piedras de la orilla del río. Le entregó ambas cosas con solemnidad al acólito en jefe.
—Esto, ejem, gracias, ejem, ¿hay alguna ceremonia especial para el, ejem, para… eh…? —farfulló el hombre.
—Una muy simple, señor —dijo Lu-Tze, sin dejar de radiar entusiasmo—. El texto es bastante flexible, señor, pero por lo general decimos: «Esta es tu túnica, cuida de ella, pertenece al monasterio», señor, y luego con la escoba decimos algo parecido a «aquí tienes tu escoba, trátala bien, es tu amiga, si la pierdes te multamos, acuérdate de que no crecen en los árboles», señor.
—Esto, hum, eh —murmuró el jefe de acólitos—. ¿Y el abad no…?
—Oh, no, el abad no le haría ninguna entrega solemne a un barredor —se apresuró a decir Lobsang.
—Lu-Tze, ¿quién lleva a cabo la, ejem, quien, eh, hace la…?
—La suele hacer un barredor veterano, su acolitidad.
—Oh… Y, ejem, por alguna feliz coincidencia, ¿no serás tú un…?
Lu-Tze hizo una reverencia ágil.
—Oh, sí, señor.
Para el acólito en jefe, que continuaba meciéndose en la corriente del cambio de marea, aquello era tan buena noticia como la perspectiva inminente de tierra firme. Sonrió como un maníaco.
—Me pregunto, me pregunto, me pregunto, pues, si serías tan amable de, ejem, de…
—Encantado, señor. —Lu-Tze se dio la vuelta con brío—. ¿Ahora mismo, señor?
—¡Sí, sí, por favor!
—Como usted diga. ¡Da un paso adelante, Lobsang Ludd!
—¡Sí, Barredor!
Lu-Tze le ofreció la túnica desgastada y la escoba vetusta.
—¡Escoba! ¡Túnica! ¡No las pierdas, que aquí no estamos forrados! —anunció.
—Te doy las gracias por ellas —dijo Lobsang—. Es un honor para mí.
Lobsang hizo una reverencia. Lu-Tze hizo otra. Con las cabezas muy juntas y a la misma altura, Lu-Tze dijo entre dientes:
—Muy sorprendente.
—Gracias.
—Buen sentido mítico, todo en conjunto, irá directo a los pergaminos, aunque bordea con lo petulante. No lo intentes más.
—Vale.
Los dos se irguieron.
—Y, ejem, ¿ahora qué pasa? —preguntó el jefe de acólitos. Era un hombre hundido, y lo sabía. Después de aquello nada iba a ser lo mismo.
—Pues nada, la verdad —dijo Lu-Tze—. Que los barredores se ponen a barrer. Tú coge aquel lado, chaval, que yo cojo este.
—¡Pero él es el Tiempo! —dijo el acólito en jefe—. ¡El hijo de Wen! ¡Hay tanto que debemos preguntarle!
—Hay tanto que yo no diré —dijo Lobsang, sonriente.
El abad se inclinó hacia delante y babeó en la oreja del acólito en jefe.
Este se rindió.
—Por supuesto. No nos corresponde a nosotros cuestionaros —dijo, apartándose.
—No —confirmó Lobsang—. No les corresponde. Les sugiero que sigan todos con su importante trabajo, porque esta plaza va a necesitar toda mi atención.
Hubo frenéticas señales con las manos entre los monjes veteranos y, de manera gradual, y a su pesar, el personal del monasterio se alejó de allí.
—Se van a dedicar a observarnos desde todos los rincones donde se puedan esconder —murmuró Lu-Tze, cuando los barredores se quedaron solos.
—Ya me imagino —dijo Lobsang.
—Y entonces, ¿cómo estás?
—Muy bien. Y mi madre está contenta. Y se va a retirar con mi padre.
—¿Cómo? ¿A una casita en el campo, esa clase de cosas?
—No exactamente. Pero parecido.
Durante un rato no se oyó más ruido que el susurro de dos escobas.
Luego Lobsang dijo:
—Soy consciente, Lu-Tze, de que es habitual que el aprendiz le dé un pequeño obsequio o muestra de aprecio a su maestro cuando termina el aprendizaje.
—Tal vez —dijo Lu-Tze, poniendo la espalda recta—. Pero a mí no me hace falta nada. Tengo mi esterilla, mi cuenco y mi Senda.
—No hay hombre que no desee algo —afirmó Lobsang.
—¡Ja! Ahí te he pillado, niño prodigio. Tengo ochocientos años. Hace tiempo que he superado todos los deseos.
—Oh, cielos. Qué lástima. Yo confiaba en poder encontrar algo. —Ahora Lobsang se irguió y se echó la escoba al hombro—. En todo caso, me tengo que ir —anunció—. Sigue habiendo mucho por hacer.
—Estoy seguro de que sí —dijo Lu-Tze—. Estoy seguro de que sí. Hay toda esa zona de debajo de los árboles, por ejemplo. Y ya que estamos hablando del tema, niño prodigio, ¿le has devuelto su escoba a esa bruja?
Lobsang asintió con la cabeza.
—Digamos simplemente que… he devuelto todo a su sitio. Y está mucho más nueva que antes.
—¡Ja! —dijo Lu-Tze, barriendo unos cuantos pétalos más—. Así de fácil. Así de fácil. ¡Con que facilidad salda sus deudas un ladrón de tiempo!
Lobsang debió de captar la reprimenda en su tono. Se quedó mirándose los pies.
—Bueno, tal vez todas no, lo admito —reconoció.
—¿Oh? —dijo Lu-Tze, que seguía aparentemente fascinado por el extremo de su escoba.
—Pero cuando hay que salvar el mundo no se puede pensar en una sola persona, ¿sabes?, porque esa única persona forma parte de ese mundo —continuó Lobsang.
—¿En serio? —preguntó el barredor—. ¿Eso crees? Has estado hablando con una gente bastante extraña, chaval.
—Pero ahora tengo tiempo —dijo Lobsang, muy serio—. Y confío en que ella lo entenderá.
—Es asombroso lo que puede entender una señorita, si encuentras la forma correcta de decírselo —dijo Lu-Tze—. Te deseo toda la suerte del mundo, chaval. No lo has hecho tan mal, en líneas generales. ¿Y acaso no está escrito: «No hay momento como el presente»?
Lobsang le sonrió antes de desaparecer.
Lu-Tze regresó a su escoba. Al cabo de un rato, un recuerdo le hizo sonreír. Un aprendiz le hace un regalo al maestro, ¿eh? Como si Lu-Tze quisiera algo que el Tiempo pudiera darle…
Y se detuvo, y levantó la vista, y rompió en carcajadas. En lo alto, hinchándose bajo su mirada, las cerezas estaban madurando.
Tic
En un lugar que no había existido antes, y que ahora existía únicamente con este propósito, se levantaba un tanque muy grande y reluciente.
—Cuarenta mil litros de delicada crema de azúcar fondant con infusión de esencia de violeta y todo revuelto dentro de chocolate oscuro —dijo el Caos—. También hay estratos de praliné de castaña en rica crema de mantequilla, y zonas de caramelo blando para darle ese toque deliciosamente especial.
ENTONCES… ¿ME ESTÁS DICIENDO QUE ESTE TANQUE PODRÍA EXISTIR EN ALGUNA PARTE DENTRO DE UN «TODAS PARTES» VERDADERAMENTE INFINITO, Y QUE POR ESA RAZÓN PUEDE EXISTIR AQUÍ?
—Ciertamente —confirmó el Caos.
PERO YA NO EXISTE EN EL LUGAR DONDE TENDRÍA QUE EXISTIR.
—No. Ahora tendría que existir aquí. Los cálculos son fáciles —dijo el Caos.
AH… BUENO, MATEMÁTICAS, dijo la Muerte en tono despectivo. POR LO GENERAL YO ME QUEDO EN LA RESTA.
—En todo caso, el chocolate no es precisamente un artículo escaso —dijo el Caos—. Hay planetas enteros cubiertos de él.
¿EN SERIO?
—Ciertamente.
PUEDE SER CONVENIENTE, dijo la Muerte, QUE ESA CLASE DE INFORMACIÓN NO SE PROPAGUE MUCHO.
Regresó adonde Unity estaba esperando en la oscuridad.
NO NECESITAS HACER ESTO, le dijo.
—¿Qué otra cosa me queda? He traicionado a los míos. Y estoy repulsivamente loca. Nunca me podré sentir cómoda en ninguna parte. Y quedarse aquí sería una agonía.
Fijó la mirada en el abismo de chocolate. En su superficie centelleaba el azúcar espolvoreado.
Luego se quitó el vestido. Para su asombro, le dio vergüenza hacerlo, pero aun así se irguió altiva.
—Cuchara —ordenó, y extendió la mano derecha con gesto imperioso. El caos le dio un último bruñido teatral a un cazo plateado y se lo pasó.
—Adiós —dijo Unity—. Transmítele a tu nieta mis mejores deseos.
Retrocedió unos cuantos pasos, se dio la vuelta, echó a correr y dio un salto del ángel perfecto.
El chocolate se cerró sobre ella sin hacer apenas ruido. Los dos espectadores esperaron a que desaparecieran las ondas densas y perezosas de la superficie.
—Eso sí que era una dama con estilo —dijo el Caos—. Menuda lástima.
SÍ. ESO ME HA PARECIDO.
—Bueno, ha sido divertido… por lo menos hasta ese punto. Ahora me tengo que marchar —dijo el Caos.
¿CONTINÚAS CON EL REPARTO DE LA LECHE?
—La gente confía en mí.
La Muerte pareció impresionado.
VA A SER… INTERESANTE TENERTE DE VUELTA, dijo.
—Sí. Va a serlo —admitió el Caos—. ¿No vienes?
VOY A ESPERAR AQUÍ UN MOMENTO.
—¿Por qué?
POR SI ACASO.
—Ah. Sí.
Pasaron unos minutos antes de que la Muerte se metiera la mano en la túnica y sacara un biómetro tan pequeño y ligero como si lo hubieran diseñado para un muñeco. Se dio la vuelta.
—Pero… si me he muerto —dijo la sombra de Unity.
SÍ, dijo la Muerte. ESA ES LA PARTE QUE VIENE DESPUÉS…
Tac
Emma Robertson estaba sentada en el aula con el ceño fruncido, masticando su lápiz. Luego, bastante despacio pero con el aire de quien imparte grandes secretos, se puso a trabajar.
Hemos hido a Lankre donde hay vrujas son majas plantan ierbas. Hemos conocido a una que era muy alejre y nos ha cantado una canción sobre un purcospín tenía palabras difiles. Jason ha intentado darle una patada a su gato el gato lo ha perseguido hasta arriva de un árbol. Ahora sé mucho de las vrujas no tienen verrugas no se te comen son como tu avuela pero tu avuela no sabe palabras difiles.
Sentada a su escritorio, Susan se relajó. No había nada como un aula llena de cabezas gachas. Una buena maestra usaba todo material que tuviera a mano, y llevarse a la clase a visitar a la señora Ogg era toda una educación en sí misma. Dos educaciones.
Un aula que iba bien tenía un olor característico: un toque a virutas de lápiz, carteles pintados, insecto palo muerto desde hace tiempo, pegamento y, por supuesto, el vago aroma de Billy.
Había tenido una incómoda reunión con su abuelo. Ella se había enfurecido porque él no le contara las cosas. Y él le había dicho que por supuesto que no. Si se les contaba a los humanos lo que les deparaba el futuro, dejaría de depararlo. Por supuesto, tenía sentido. Tenía mucha lógica. El problema era que Susan solamente era casi lógica. Y por tanto, ahora las cosas habían vuelto a aquel estado incómodo y más bien frío en que pasaban la mayor parte de su tiempo, en la familia diminuta que funcionaba a base de disfuncionalidad.
Tal vez, pensó ella, aquel era el estado normal de una familia. Cuando llega el momento de remangarse —gracias, señora Ogg, ahora siempre se acordaría de la expresión—, confiaban el uno en el otro de manera automática, sin pensarlo. Aparte de eso, no se molestaban entre ellos.
Hacía tiempo que no veía a la Muerte de las Ratas. Confiar en que hubiera muerto era confiar demasiado. En todo caso, de momento aquello tampoco lo había hecho parar.
Aquello le hizo pensar con nostalgia en el contenido de su escritorio. Susan era muy estricta en lo tocante a comer en clase y era de la opinión de que, si había normas, estas se aplicaban a todo el mundo, ella incluida. De otra manera no eran más que tiranía. Pero tal vez las reglas estaban allí para hacerte pensar antes de romperlas.
Seguía habiendo media caja del surtido más barato de Higgs & Meakins escondido allí entre los libros y papeles.
Abrir la tapa con cuidado y meter la mano dentro fue fácil, y también lo fue mantener una cara apropiada de maestra mientras lo hacía. Los dedos exploradores encontraron un bombón en el nido de vasos de cartón vacíos, y le dijeron que era un maldito bombón de crocante. Pero estaba decidida. La vida era dura. A veces tocaba crocante.
Luego cogió enérgicamente las llaves y caminó hasta el armario de las manualidades con lo que ella confiaba que fueran los andares resueltos de alguien que está a punto de comprobar la reserva de lápices. Al fin y al cabo, con los lápices nunca se sabía. Había que vigilarlos de cerca.
La puerta hizo clic detrás de ella, dejando únicamente un tenue resplandor a través del dintel. Se metió el bombón en la boca y cerró los ojos.
Un ruido suave como de cartón le hizo abrirlos. Las tapas de las cajas de estrellas se estaban levantando suavemente.
Las estrellas se derramaron y se elevaron trazando remolinos hacia las sombras del armario, resplandeciendo con la oscuridad de fondo, una galaxia en miniatura, girando suavemente.
Susan las miró durante un tiempo y por fin dijo:
—Muy bien, tienes toda mi atención, seas quien seas.
O por lo menos eso era lo que había querido decir. La naturaleza peculiarmente pegajosa del crocante hizo que le saliera como:
—Bubié, iedes oda i dendión, eas ie oas. —¡Maldición!
Las estrellas siguieron espirales centradas en su cabeza, y el interior del armario se oscureció hasta alcanzar el negro interestelar.
—Di e-es dú, uerde e las Dadas… —empezó a decir.
—Soy yo —dijo Lobsang.
Tic
Hasta con crocante, se puede tener un momento perfecto.