

 l lugar donde sucedió la historia era un mundo cargado a lomos de cuatro elefantes posados en la concha de una tortuga gigante. Esa es la ventaja que tiene el espacio. Es lo bastante grande para albergar prácticamente cualquier cosa y, por tanto, en algún momento acaba por hacerlo. A la gente le parece raro que haya una tortuga que mida quince mil kilómetros y un elefante con más de tres mil kilómetros de altura, lo cual demuestra que el cerebro humano no está bien adaptado para pensar y que lo más probable es que originalmente fuera diseñado para enfriar la sangre. El mero tamaño le parece algo asombroso.
l lugar donde sucedió la historia era un mundo cargado a lomos de cuatro elefantes posados en la concha de una tortuga gigante. Esa es la ventaja que tiene el espacio. Es lo bastante grande para albergar prácticamente cualquier cosa y, por tanto, en algún momento acaba por hacerlo. A la gente le parece raro que haya una tortuga que mida quince mil kilómetros y un elefante con más de tres mil kilómetros de altura, lo cual demuestra que el cerebro humano no está bien adaptado para pensar y que lo más probable es que originalmente fuera diseñado para enfriar la sangre. El mero tamaño le parece algo asombroso.
El tamaño no tiene nada de asombroso. Las tortugas son asombrosas, y los elefantes son bastante increíbles. Pero el hecho de que exista una tortuga grande es mucho menos asombroso que el hecho de que exista en algún lugar una tortuga.
El porqué de la historia fue una mezcla de muchas cosas. Estaba el deseo de la humanidad de llevar a cabo gestas prohibidas por el mero hecho de que estaban prohibidas. Estaba su deseo de encontrar horizontes nuevos y de matar a la gente que vivía más allá de ellos. Estaban los pergaminos misteriosos. Estaba el pepinillo. Pero por encima de todo estaba el conocimiento de que un día, muy pronto, todo se acabaría.
«En fin, la vida continúa», dice la gente cuando alguien muere. Pero desde el punto de vista de la persona que acaba de morir, no es así. Es el universo el que continúa. Justo cuando el difunto le estaba cogiendo el tranquillo a cada cosa, todo le es arrebatado, por enfermedad o por accidente o, en una ocasión, por un pepinillo. Por qué ha de ser así es uno de los imponderables de la vida, a la vista del cual la gente o bien se pone a rezar… o bien se enfada mucho, mucho.


 l principio de la historia sucedió hace decenas de millares de años, en una noche salvaje y tormentosa, cuando una llamita diminuta bajó de la montaña que hay en el centro del mundo. Descendió dando bandazos y sacudidas, como si la persona invisible que la llevaba fuera resbalando y cayendo de roca en roca.
l principio de la historia sucedió hace decenas de millares de años, en una noche salvaje y tormentosa, cuando una llamita diminuta bajó de la montaña que hay en el centro del mundo. Descendió dando bandazos y sacudidas, como si la persona invisible que la llevaba fuera resbalando y cayendo de roca en roca.
En un momento dado la línea de fuego se convirtió en una estela de chispas que fue a parar a un montículo de nieve situado al fondo de una grieta del glaciar. Pero la mano que salió disparada de la nieve sostenía las brasas humeantes de la antorcha, y el viento, empujado por la ira de los dioses, y con un sentido del humor particular, devolvió con un azote la llama a la vida…
Y después de eso, ya no murió nunca.

 l final de la historia empezó muy por encima del mundo, pero fue bajando más y más a medida que trazaba círculos descendentes en dirección a la antigua y moderna ciudad de Ankh-Morpork, donde se decía que podía comprarse y venderse cualquier cosa; y si no tenían lo que buscabas, lo podían robar para ti. Había incluso quien lo podía soñar… La criatura que ahora buscaba no edificio en concreto era un albatros absurdo adiestrado, y para los estándares del mundo no era particularmente raro[1]. Era, eso sí, absurdo. Ocupaba su vida entera en una serie de viajes perezosos entre el Eje y el Borde, y ¿qué lógica tenía eso?
l final de la historia empezó muy por encima del mundo, pero fue bajando más y más a medida que trazaba círculos descendentes en dirección a la antigua y moderna ciudad de Ankh-Morpork, donde se decía que podía comprarse y venderse cualquier cosa; y si no tenían lo que buscabas, lo podían robar para ti. Había incluso quien lo podía soñar… La criatura que ahora buscaba no edificio en concreto era un albatros absurdo adiestrado, y para los estándares del mundo no era particularmente raro[1]. Era, eso sí, absurdo. Ocupaba su vida entera en una serie de viajes perezosos entre el Eje y el Borde, y ¿qué lógica tenía eso?
Aquel ejemplar estaba más o menos domesticado. Su mirada brillante y enloquecida localizaba los lugares donde, por razones completamente ajenas a su comprensión, se podían encontrar anchoas. Y donde alguien le quitaría aquel incómodo cilindro de la pata. Al albatros le parecía un trato bastante bueno, de lo cual se puede deducir que aquellos albatros eran, si no completamente absurdos, por lo menos bastante tontos.
Completamente distintos de los humanos, por tanto.
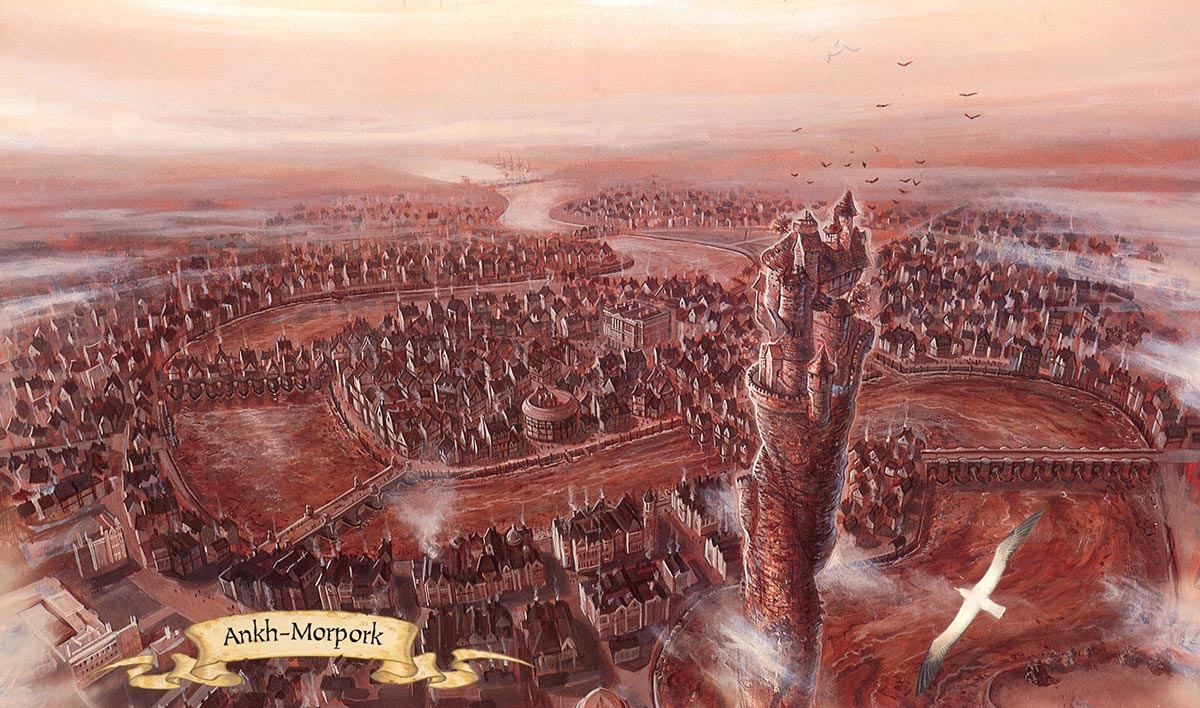
 e ha dicho que volar es uno de los grandes sueños de la humanidad. En realidad no es más que un vestigio de los ancestros del hombre, cuyo mayor sueño era caerse de la rama. De todos modos, entre los grandes sueños de la humanidad también está el de ser perseguido por unas enormes botas con dientes. Y nadie dice que ese otro tenga algún sentido.
e ha dicho que volar es uno de los grandes sueños de la humanidad. En realidad no es más que un vestigio de los ancestros del hombre, cuyo mayor sueño era caerse de la rama. De todos modos, entre los grandes sueños de la humanidad también está el de ser perseguido por unas enormes botas con dientes. Y nadie dice que ese otro tenga algún sentido.
 res ajetreadas horas más tarde, lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, se encontraba en la sala principal de la Universidad Invisible, y estaba impresionado. Los magos, en cuanto entendían la urgencia de un problema, y entonces terminaban de comer y discutían sobre el budín, en realidad eran capaces de actuar con bastante rapidez. Su método para encontrar soluciones, por lo que podía ver el patricio, era el alboroto creativo. Si la pregunta era: «¿Cuál es el mejor conjuro para convertir un libro de poemas en una rana?», entonces lo único que los magos no harían es buscar en algún libro con un, título como Principales conjuros anfibios en un entorno literario: una comparativa. En cierta manera, eso sería hacer trampa. Lo que hacían en cambio era discutir la cuestión, todos de pie frente a una pizarra, quitándose la tiza unos a otros y borrando partes de lo que estaba escribiendo quien tenía la tiza en ese momento antes de que pudiera terminar la frase por el otro lado. De alguna forma, sin embargo, todo parecía funcionar.
res ajetreadas horas más tarde, lord Vetinari, el patricio de Ankh-Morpork, se encontraba en la sala principal de la Universidad Invisible, y estaba impresionado. Los magos, en cuanto entendían la urgencia de un problema, y entonces terminaban de comer y discutían sobre el budín, en realidad eran capaces de actuar con bastante rapidez. Su método para encontrar soluciones, por lo que podía ver el patricio, era el alboroto creativo. Si la pregunta era: «¿Cuál es el mejor conjuro para convertir un libro de poemas en una rana?», entonces lo único que los magos no harían es buscar en algún libro con un, título como Principales conjuros anfibios en un entorno literario: una comparativa. En cierta manera, eso sería hacer trampa. Lo que hacían en cambio era discutir la cuestión, todos de pie frente a una pizarra, quitándose la tiza unos a otros y borrando partes de lo que estaba escribiendo quien tenía la tiza en ese momento antes de que pudiera terminar la frase por el otro lado. De alguna forma, sin embargo, todo parecía funcionar.
Ahora había una cosa en el centro de la sala. Al patricio, que era un hombre con educación artística, le pareció una enorme lupa de aumento rodeada de cachivaches.
—Técnicamente, milord, con un omniscopio se puede ver cualquier lugar —dijo el archicanciller Ridcully, que técnicamente era el líder de Toda la Hechicería Conocida[2].
—¿En serio? Extraordinario.
—Cualquier lugar y también cualquier tiempo —continuó Ridcully, sin parecer impresionado él tampoco.
—Qué extremadamente útil.
—Sí, eso dicen —dijo Ridcully dando pataditas taciturnas al suelo—. El problema es que, como el trasto de los demonios puede ver cualquier lugar, es prácticamente imposible hacer que vea ningún lugar. Por lo menos ningún lugar que valga la pena ver. Y le sorprendería cuántos lugares hay en el universo. Y tiempos, también.
—La una y veinte, por ejemplo —dijo el patricio.
—Entre otros, ciertamente. ¿Le apetece echar un vistazo, milord?
Lord Vetinari se acercó con cautela y se asomó a la lente enorme y redonda. Frunció el ceño.
—Lo único que puedo ver es lo que hay al otro lado —dijo.
—Ah, eso es porque está sintonizado en aquí y ahora, señor —informó un joven mago que aún estaba ajustando el artefacto.
—Ah, ya veo —dijo el patricio—. De hecho, en palacio también tenemos aparatos como este. Los llamamos «ven-ta-nas».
—Bueno, pero si hago esto —dijo el mago, y le hizo algo al armazón de la lente—, mira hacia el otro lado. —Lord Vetinari miró su propia cara.
—Y a estos los llamamos «es-pe-jos» —dijo, como si se lo estuviera explicando a un niño.
—Creo que no, señor —replicó el mago—. Se tarda un momento en darse cuenta de lo que se está viendo. Levantar una mano suele ayudar.
Lord Vetinari le dirigió una mirada severa, pero probó a saludar sin mucho brío.
—Oh. Qué curioso. ¿Cómo se llama usted, joven?
—Ponder Stibbons, señor. El nuevo director de Magia Desaconsejablemente Aplicada. Verá, señor, el truco no es la fabricación del omniscopio, porque al fin y al cabo solo es una evolución de la antigua bola de cristal. Es hacer que vea lo que uno quiere. Es como afinar una cuerda, y si…
—Perdón, ¿magia aplicada cómo?
—Desaconsejablemente, señor —dijo Ponder con naturalidad, como si confiara en poder evitar el problema pasándolo de largo—. En todo caso… creo que podemos orientarlo a la zona correcta, señor. El gasto de energía es considerable; tal vez tengamos que sacrificar otro hámster.
Los magos empezaron a congregarse alrededor fiel artefacto.
—¿Puede usarlo para ver el futuro? —preguntó lord Vetinari.
—En teoría sí, señor —dijo Ponder—. Pero sería muy… bueno, desaconsejable, verá usted, porque los estudios iniciales indican que el hecho de la observación colapsaría la función de onda en el espacio de fase.
Ni un músculo se movió en la cara del patricio.
—Disculpen, no estoy muy al día con el profesorado de la universidad —dijo—. ¿Usted es el que tiene que tomar las pildoras de extracto de rana?
—No, señor. Ese es el tesorero, señor —respondió Ponder—. Las tiene que tomar porque está loco, señor.
—Ah —dijo lord Vetinari, y ahora sí que había expresión en sus rasgos. Era la de un hombre que se está refrenando con firmeza para no decir lo que tiene en mente.
—Lo que quiere decir el señor Stibbons, milord —intervino el archicanciller—, es que hay billones y billones de futuros que, hum, como que existen, ¿sabe? Todos son… las posibles formas del futuro. Pero parece ser que el primero que uno mira es el que se convierte en el futuro. Y puede que no sea el que a uno le gustaría. Parece ser que todo está relacionado con el Principio de Incertidumbre.
—Y eso es…
—No estoy seguro. El señor Stibbons es el que sabe de esas cosas.
Pasó un orangután con aire despreocupado, cargando un número extremadamente elevado de libros debajo de cada brazo. Lord Vetinari miró las mangueras que salían serpenteando del omniscopio, abandonaban la sala por la puerta abierta y cruzaban los jardines en dirección a… ¿cómo lo llamaban? ¿El Edificio de Magia de Altas Energías? Se acordó de los viejos tiempos, cuando los magos eran tipos demacrados y crispados y llenos de malicia. Entonces no habrían permitido que existiera ningún Principio de Incertidumbre durante ningún período prolongado; si no tenías la certeza, habrían dicho, ¿qué estabas haciendo mal? Las cosas que uno dejaba inciertas podían matarte.
El omniscopio parpadeó y mostró un campo nevado, con montañas negras a lo lejos. Pareció que esto satisfacía mucho al mago llamado Ponder Stibbons.
—Creía que había dicho usted que con este trasto lo podríamos encontrar, ¿no es así? —le dijo Vetinari al arclncanciller.
Ponder Stibbons levantó la vista.
—¿Tenemos algo que haya sido suyo? ¿Algún objeto personal que haya dejado por aquí? —preguntó—. Lo podríamos meter en el resonador mórfico, conectarlo al omniscopio y lo localizaría como una flecha.
—¿Qué fue de los círculos mágicos y las velas goteantes? —quiso saber lord Vetinari.
—Bueno, son para cuando no tenemos prisa, señor —contestó Ponder.
—Me temo que Cohen el Bárbaro no es conocido por dejarse las cosas por ahí —dijo el patricio—. Cuerpos, tal vez. Lo único que sabemos es que se dirige a Cori Celesti.
—¿La montaña que hay en el Eje del mundo, señor? ¿Por qué?
—Confiaba en que me lo dijera usted, señor Stibbons. Por eso estoy aquí.
El Bibliotecario volvió a pasar tranquilamente con otro cargamento de libros. Otra reacción que tenían los magos cuando se enfrentaban a una situación nueva y extraordinaria era revisar sus bibliotecas para averiguar si ya había pasado alguna vez antes. Aquello, reflexionó lord Vetinari, era una característica óptima para la supervivencia. Quería decir que en los momentos de peligro uno se pasaba el día sentado muy calladito en un edificio de paredes muy gruesas.
Volvió a mirar el papel que tenía en la mano. ¿Por qué era tan estúpida la gente? Le llamó la atención una frase: «Dice que el último héroe debe devolver lo que el primer héroe robó».
Y por supuesto, todo el mundo sabía lo que había robado el primer héroe.

 os dioses se dedican a jugar con el destino de los hombres.
os dioses se dedican a jugar con el destino de los hombres.
No son juegos complicados, obviamente, porque los dioses no tienen paciencia.
Hacer trampa forma parte de las reglas. Y los dioses apuestan fuerte. Perder a todos sus creyentes supone, para un dios, el final. Pero un creyente que sobrevive al juego obtiene honor y creencia adicional. El que gana con el mayor número de creyentes, vive.
Entre los creyentes se puede incluir a otros dioses, por supuesto. Los dioses creen en la creencia.
Siempre había muchas partidas en marcha en Dunmanifestin, la morada de los dioses en Cori Celesti. Vista desde fuera parecía una ciudad atestada[3]. No todos los dioses vivían allí, ya que muchos estaban vinculados a un país en particular o, en el caso de los más pequeños, incluso a un árbol. Pero era una Zona Bien. Era donde uno colocaba el equivalente metafísica de la reluciente placa dorada, como esos edificios pequeños y discretos situados en las áreas más elegantes de las grandes ciudades que, sin embargo, parecen albergar a ciento cincuenta abogados y contables, presumiblemente en algún tipo de estanterías.
La apariencia doméstica de la ciudad se debía a que, aunque los dioses influyen en la gente, la gente también influye en los dioses.
La mayoría de los dioses tenían forma de gente; y es que por lo general la gente no tiene demasiada imaginación, incluso Offler el dios cocodrilo únicamente tenía cabeza de cocodrilo. Si se le pide a la gente que se imagine a un dios animal, lo que se les ocurrirá es básicamente alguien con una máscara pésima. Al hombre siempre se le ha dado mucho mejor inventarse demonios, que es la razón de que haya tantos.
Por encima de la rueda del mundo, los dioses seguían jugando. A veces se les olvidaba lo que pasaba cuando se dejaba a un peón subir hasta el final del tablero.
 l rumor tardó un poco más en propagarse por la ciudad, pero los líderes de los grandes gremios acudieron a toda prisa en parejas y en grupos de tres a la universidad.
l rumor tardó un poco más en propagarse por la ciudad, pero los líderes de los grandes gremios acudieron a toda prisa en parejas y en grupos de tres a la universidad.
Luego los embajadores se enteraron de la noticia. Por toda la ciudad las enormes torres de señales interrumpieron momentáneamente su incesante tarea de exportar precios de mercado al mundo, mandaron la señal de despejar la línea para el tráfico de emergencia de alta prioridad y por fin transmitieron por clacs los funestos paquetitos a las cancillerías y castillos de todo el continente.
Estaban codificados, por supuesto. Si se tiene noticias del fin del mundo, no se quiere que se entere toda la gente.
Lord Vetinari contempló la mesa. Habían pasado muchas cosas en las últimas horas.
—Si me permiten que recapitule, damas y caballeros —dijo mientras se apagaba el barullo—, de acuerdo con las autoridades de Hungbimg, la capital del Imperio Ágata, el emperador Gengis Cohen, antiguamente conocido como Cohen el Bárbaro, está de camino y ya cerca del hogar de los dioses con un artefacto de muy considerable poder destructivo y con la intención, parece ser, en sus palabras, de «devolver lo que fue robado». Y resumiendo, nos piden que lo detengamos nosotros.
—¿Por qué nosotros? —preguntó el señor Boggis, líder del Gremio de Ladrones—. ¡No es nuestro emperador!
—Tengo entendido que el gobierno agateo nos cree capaces de cualquier cosa —dijo lord Vetinari—. Tenemos genio, garra, brío y una actitud de poder con todo.
—¿Con todo el qué?
—En este caso, con salvar el mundo —repuso lord Vetinari después de encogerse de hombros.
—Pero tendremos que salvarlo para todos, ¿no? —objetó el señor Boggis—. ¿Para los extranjeros también?
—Bueno, sí. No se pueden salvar solamente las partes que le gustan a uno —dijo lord Vetinari—. Pero lo que tiene salvar el mundo, damas y caballeros, es que incluye de forma inevitable el trozo que le contiene a uno. Así que prosigamos. ¿Nos puede ayudar la magia, archicanciller?
—No. Nada mágico puede acercarse a menos de ciento cincuenta kilómetros de las montañas —respondió el archicanciller.
—¿Por qué no?
—Por la misma razón que no se puede meter un velero dentro de un huracán. Simplemente hay demasiada magia. Sobrecargaría cualquier cosa mágica. Una alfombra mágica se desharía en mitad del aire.
—O se convertiría en brécol —dijo el decano—. O en un pequeño volumen de poesía.
—¿Están diciendo que no podernos llegar ahí a tiempo?
—Bueno… sí. Exacto. Por supuesto. Ya están cerca de la falda de la montaña.
—Y son héroes —recalcó el señor Buenacolina del Gremio de Historiadores.
—¿Y eso qué quiere decir, exactamente? —preguntó el patricio, suspirando.
—Que se les da bien hacer lo que quieren hacer.
—Pero también son, por lo que tengo entendido, hombres muy viejos.
—Héroes muy viejos —lo corrigió el historiador—. Lo cual únicamente significa que tienen mucha experiencia en hacer lo que quieren hacer.
Lord Vetinari volvió a suspirar. No le gustaba vivir en un mundo de héroes. Estaba la civilización, por llamarla de alguna manera, y estaban los héroes.
—¿Qué ha hecho exactamente Cohen el Bárbaro que sea heroico? —preguntó—. Solo busco entenderlo.
—Bueno… ya sabe… hazañas heroicas… —¿Como por ejemplo…?
—Luchar contra monstruos, derrotar a tiranos, robar tesoros preciados, rescatar a doncellas… esa clase de cosas —dijo el señor Buenacolina con vaguedad—. Ya sabe… cosas heroicas.
—¿Y quién exactamente define la monstruosidad de los monstruos y la tiranía de los tiranos? —dijo lord Vetinari, con la voz convertida de repente en un escalpelo: no brutal como una espada, sino hendiendo su filo en zonas vulnerables.
El señor Buenacolina cambió de postura, incómodo.
—Bueno… el héroe, supongo.
—Ah. Y el robo de esos objetos preciados… Creo que la palabra que me interesa aquí es el término «robo», una actividad mal vista por la mayoría de las religiones importantes del mundo, ¿verdad? La sensación que me sobreviene es que todos esos términos los define el héroe. Uno puede decir: soy un héroe, así que cuando te mato, te estoy convirtiendo, de facto, en la clase de persona susceptible de morir a manos de un héroe. Podría decirse, resumiendo, que un héroe es alguien que se permite todos los caprichos que, con la ley en la mano, lo pondrían enseguida entre rejas o a bailar lo que tengo entendido que se conoce como el fandango de la soga. Las palabras que usaríamos nosotros son: asesinato, saqueo, robo y violación. ¿He entendido bien la situación?
—Creo que violación no —dijo el señor Buenacolina, encontrando algo de suelo firme—. No en el caso de Cohen el Bárbaro. Tomar mujeres por la fuerza, tal vez.
—¿Hay alguna diferencia?
—Es más una cuestión de enfoque, tengo entendido —dijo el historiador—. Creo que en realidad no ha habido jamás ninguna queja como tal.
—Hablando en calidad de abogado —intervino el señor Slant del Gremio de Ahogados—, está claro que la primera hazaña heroica registrada a la que se refiere el mensaje fue un acto de robo a los legítimos propietarios. Así lo atestiguan las leyendas de muchas culturas distintas.
—Pero ¿era algo que se pudiera robar? —preguntó Ridcully.
—Sin duda —dijo el abogado—. El robo es parte central de la leyenda. El fuego les fue robado a los dioses.
—Esa no es la cuestión que nos ocupa —zanjó lord Vetinari—. La cuestión, caballeros, es que Cohen el Bárbaro está subiendo la montaña en la que viven los dioses. Y que no podemos detenerlo. Y que tiene intención de devolver el fuego a los dioses. Fuego, en este caso, bajo la forma de… déjenme ver…
Ponder Stibbons levantó la vista de sus cuadernos, donde había estado garabateando.
—Un barril de veinticinco kilos de arcilla del trueno agatea —apuntó—. Me sorprende que sus magos le dejaran llevárselo.
—Él era… en realidad, doy por sentado que sigue siendo el emperador —dijo lord Vetinari—. Así que me imagino que cuando el gobernante supremo del continente pide algo, no es buen momento para que un hombre prudente le exija un comprobante con la firma del señor Jenkins de Requisiciones.
—La arcilla del trueno es una sustancia terriblemente potente —observó Ridcully—, pero necesita un detonador especial. Hay que romper un frasco de ácido dentro de la mezcla. El ácido la empapa y entonces… patapumba, creo que es el término.
—Por desgracia, al hombre prudente también le pareció buena idea darle un frasco de esos a Cohen —dijo lord Vetinari—. Y si el patapumba resultante tiene lugar en lo alto de la montaña, que es el eje del campo mágico del mundo, eso provocará, según tengo entendido, que el campo se colapse durante… ¿Me hace memoria, señor Stibbons?
—Unos dos años.
—¿En serio? Bueno, podemos pasar sin magia durante un par de años, ¿no? —dijo el señor Slant, apañándoselas para dar a entender además que aquello sería una feliz circunstancia.
—Con todos los respetos —dijo Ponder, sin ningún respeto—, no podemos. Los mares se secarían. El sol se extinguiría y se estrellaría contra el Disco. Los elefantes y la tortuga podrían dejar de existir por completo.
—¿Todo eso en solo dos años?
—No, no. Eso pasaría al cabo de unos pocos minutos, señor. Verá, la magia es algo más que luces y bolas de colores. La magia es lo que mantiene el mundo de una pieza.
En el repentino silencio que siguió, la voz de lord Vetinari sonó vigorosa y clara.
—¿Hay alguien que sepa lo más mínimo de Gengis Cohen? —preguntó—. ¿Y hay alguien que nos pueda decir por qué, antes de marcharse de la ciudad, él y sus hombres secuestraron a un trovador inofensivo de nuestra embajada? Los explosivos… de acuerdo, muy bárbaro. Pero ¿por qué un trovador? ¿Alguien puede decírmelo?
 oplaba un viento cruel en las inmediaciones de Cori Celesti. Desde allí la montaña del mundo, que de lejos parecía una aguja, era una cascada áspera e irregular de picos ascendentes. La cúspide central se perdía dentro de una neblina de cristales de nieve, a muchos kilómetros de altura. El sol los
oplaba un viento cruel en las inmediaciones de Cori Celesti. Desde allí la montaña del mundo, que de lejos parecía una aguja, era una cascada áspera e irregular de picos ascendentes. La cúspide central se perdía dentro de una neblina de cristales de nieve, a muchos kilómetros de altura. El sol los
hacía centellear. Había varios ancianos apiñados en torno a una hoguera.
—Más vale que tenga razón en lo de la escalera de luz —dijo Willie el Chaval—. Como no esté ahí vamos a quedar de tontos para arriba.
—Tenía razón en lo de la morsa gigante —apuntó Truckle el Descortés.
—¿Cuándo?
—¿Te acuerdas de cuando estábamos cruzando el hielo? Cuando gritó: «¡Cuidado! ¡Nos va a atacar una morsa gigante!».
—Ah, sí.
Willie volvió a mirar la cúspide. El aire ya parecía más liviano, los colores más intensos, dándole la sensación de que podía estirar un brazo y tocar el cielo.
—¿Alguien sabe si hay un lavabo en la punta? —preguntó.
—Hombre, tiene que haberlo —dijo Caleb el Destripador. Sí, estoy seguro de que he oído historias sobre él. El Retrete de los Dioses.
—¿Mande?
Todos se volvieron hacia lo que parecía un montón de pieles sobre ruedas. Cuando la mirada sabía qué estaba buscando, el montón se convertía en una silla de ruedas vetusta, montada sobre esquís y cubierta con harapos de mantas y pieles. Un par de ojillos brillantes de animal se asomaban con recelo desde el montón.
Amarrado a la parte de atrás de la silla de ruedas había un barril.
—Debe de ser su hora de papear —dijo Willie el Chaval, poniendo al fuego una olla con hollín incrustado.
—¿Mande?
—¡QUE TE ESTOY CALENTANDO EL PAPEO, HAMISH!
—¿Otra vez puta morsa?
—¡Si!
—¿Mande?
Eran todos ancianos. Su conversación de fondo era una letanía de quejas sobre pies, estómagos y espaldas. Se movían despacio. Pero tenían una cierta expresión. La tenían en la mirada.
Sus miradas decían que no importaba el lugar, ellos ya lo habían visitado. Que no importaba el qué, ellos ya lo habían hecho, a veces en más de una ocasión. Pero que nunca, nunca comprarían la camiseta de recuerdo. Y que en realidad sí conocían el significado de la palabra «miedo». Era algo que ocurría a otra gente.
—Ojalá estuviera aquí el Viejo Vincent —comentó Caleb el Destripador mientras atizaba el fuego ociosamente.
—Bueno, pero no está, y no hay más que hablar —atajó Truckle el Descortés—. Dijimos que no íbamos a sacar el tema, joder.
—Pero es que vaya forma de irse… Dioses, espero que no me pase a mí. Una cosa así… no le tendría que pasar a nadie…
—Que sí, que vale —dijo Truckle.
—Era un buen tío. Encajaba todo lo que el mundo le tiraba.
—Que vale.
—Y luego va y se asfixia con…
—¡Lo sabemos todos! ¡Ahora cállate de una vez, cojones!
—La cena está hecha —dijo Caleb, sacando de las ascuas un pedazo de grasa humeante—. ¿Alguien quiere un buen bistec de morsa? ¿Qué me dice el señor Guapito?
Se volvieron hacia una figura humana que alguien había dejado apoyada en una roca. No se veía bien por culpa de las sogas, pero claramente iba vestida con ropa de colores vivos. Aquel no era lugar para llevar ropa de colores vivos. Era una tierra para llevar pieles y cuero.
Willie el Chaval caminó hasta la colorida forma.
—Te quitaremos la mordaza —dijo— si prometes no gritar.
Unos ojos frenéticos salieron disparados a un lado y al otro y por fin la cara amordazada asintió.
—Muy bien, pues. Cómete este… ejem, cacho de morsa tan rico —dijo Willie el Chaval, sacándole el trapo.
—¿Cómo os atrevéis a traerme a rastras a…? —empezó a gritar el trovador.
—A ver si lo entiendes —le interrumpió Willie el Chaval—, a ninguno nos gusta tener que arrearte un sopapo en toda la oreja cuando te pones así, ¿verdad? Sé razonable.
—¿Razonable? ¿Cuando me habéis secuest…?
Willie el Chaval volvió a poner la mordaza en su sitio.
—Pedazo de mierdecilla —murmuró mirando los ojos furiosos—. Ni siquiera tienes arpa. ¿Qué clase de bardo no tiene ni un arpa? Solo esa especie de macetita de madera. Menuda memez.
—S’llama laúd —informó Caleb, con la boca llena de morsa.
—¿Mande?
—¡SE LLAMA LAÚD, HAMISH!
—¡Sí que he mandado unos cuantos al ataúd, sí!
—Qué va, es para cantar canciones finolis a las señoras —dijo Caleb—. Sobre… flores y cosas de esas. Romance.
La Horda conocía aquella palabra, aunque se refería a una actividad que había quedado siempre fuera del ámbito de sus ajetreadas vidas.
—Asombroso lo que hacen las canciones con las señoras —concluyó Caleb.
—Hombre, pues cuando yo era chaval —dijo Truckle—, si querías ganarte el interés de una chica, tenías que cortarle el comosellame a tu peor enemigo y presentárselo a ella.
—¿Mande?
—¡HE DICHO QUE TENÍAS QUE CORTARLE EL COMOSELLAME A TU PEOR ENEMIGO Y PRESENTÁRSELO A ELLA!
—Ajá, el romance es una cosa maravillosa —dijo Hamish el Loco.
—¿Y qué hacías si no tenías peor enemigo? —preguntó Willie el Chaval.
—Ibas y le cortabas el comosellame a quien fuera —dijo Truckle— y así conseguías enseguida un peor enemigo.
—Hoy en día es más normal dar flores —reflexionó Caleb.
Truckle echó un vistazo al intérprete de laúd y a sus forcejeos.
—No se me ocurre en qué estaría pensando el jefe al traer este trasto con nosotros —dijo—. Y a todo esto, ¿dónde está?
 ord Vetinari, pese a su educación, tenía mente de ingeniero. Si se quería abrir algo, era necesario encontrar el punto adecuado y aplicar la cantidad mínima de fuerza necesaria para conseguir el objetivo. Posiblemente el punto estuviera entre un par de costillas y la fuerza se aplicaba por medio de una daga, o bien entre dos países en guerra y se aplicaba por medio de un ejército, pero lo importante era encontrar ese único punto débil que era la clave de todo.
ord Vetinari, pese a su educación, tenía mente de ingeniero. Si se quería abrir algo, era necesario encontrar el punto adecuado y aplicar la cantidad mínima de fuerza necesaria para conseguir el objetivo. Posiblemente el punto estuviera entre un par de costillas y la fuerza se aplicaba por medio de una daga, o bien entre dos países en guerra y se aplicaba por medio de un ejército, pero lo importante era encontrar ese único punto débil que era la clave de todo.
—¿Así que ahora eres el profesor de Cruel y Desusada Geografía, un puesto sin remuneración? —le dijo a la figura que había sido llevada a su presencia.
El mago conocido como Rincewind asintió lentamente, por si acaso una confesión fuera a meterle en líos.
—Esto…¿sí?
—¿Has estado en el Eje?
—Esto…¿sí?
—¿Puedes reseñarme el entorno?
—Esto…
—¿Qué aspecto tenía el paisaje? —añadió lord Vetinari con amabilidad.
—Esto… borroso, señor. Me estaba persiguiendo una gente.
—¿Ah, sí? ¿Y a qué se debía?
Rincewind pareció escandalizado.
—Oh, yo nunca jamás me paro a averiguar por qué me persigue la gente, señor. Tampoco miro nunca hacia atrás. Eso sería bastante tonto, señor.
Lord Vetinari se pellizcó el puente de la nariz.
—Limítate a decirme lo que sepas sobre Cohen, por favor —dijo en tono fatigado.
—¿El? Solo es un héroe que nunca se ha muerto. Un viejo curtido. No muy listo, en realidad, pero tiene tanta astucia y malicia que nunca te darías cuenta.
—¿Eres amigo suyo?
—Bueno, nos hemos encontrado un par de veces y él no me ha matado —respondió Rincewind—. Probablemente eso cuenta como un «sí».
—¿Y qué me dices de los ancianos que van con él?
—Oh, no son ancianos… bueno, sí, claro que son ancianos… pero, bueno… son su Horda de Plata, señor.
—¿Esos son la Horda de Plata? ¿Y nadie más?
—Sí, señor —dijo Rincewind.
—¡Pero yo creía que la Horda de Plata había conquistado el Imperio Ágata al completo!
—Sí, señor. Fueron ellos. —Rincewind negó con la cabeza—. Sé que cuesta de creer, señor. Pero usted no los ha visto luchar. Tienen muchísima experiencia. Y lo que tiene… lo más importante que tiene Cohen es… que es contagioso.
—¿Quieres decir que es portador de una epidemia?
—Es como una enfermedad mental, señor. O como la magia. Está como una chota, pero… en cuanto la gente pasa un rato a su lado, empieza a ver el mundo igual que él. Todo grande y sencillo. Y quieren apuntarse.
Lord Vetinari se miró las uñas.
—Pero yo tenía entendido que esos hombres se habían asentado y que eran inmensamente ricos y poderosos —dijo—. Eso es lo que quieren los héroes, ¿verdad? Pisotear con sus toscas sandalias los tronos del mundo, como dice el poeta.
—Sí, señor.
—Entonces, ¿qué es esto de ahora? ¿Una última tirada de dados? ¿Por qué?
—No lo puedo entender, señor. Me refiero a que… lo tenían todo.
—Evidentemente —dijo el patricio—. Pero todo no era bastante, ¿verdad?
 abía gente discutiendo en la antesala del Despacho Oblongo del patricio. Cada pocos minutos, un empleado entraba al despacho por una puerta lateral y dejaba otra pila de papeles sobre la mesa. Lord Vetinari se los quedó mirando. Posiblemente, pensó, lo mejor sería esperar a que la pila de consejos y exigencias internacionales creciera hasta ser tan alta como Cori Celesti y entonces subirse encima sin más.
abía gente discutiendo en la antesala del Despacho Oblongo del patricio. Cada pocos minutos, un empleado entraba al despacho por una puerta lateral y dejaba otra pila de papeles sobre la mesa. Lord Vetinari se los quedó mirando. Posiblemente, pensó, lo mejor sería esperar a que la pila de consejos y exigencias internacionales creciera hasta ser tan alta como Cori Celesti y entonces subirse encima sin más.

Nervio, garra y poder con todo, pensó.
Así pues, tal como debe hacer un hombre resuelto, lord Vetinari resolvió levantarse y andar. Abrió la cerradura de una puerta oculta en el revestimiento de la pared y un momento más tarde se deslizaba en silencio por los pasillos secretos de su palacio.
Las mazmorras de palacio albergaban a una serie de criminales encarcelados «a discreción de su señoría», y como lord Vetinari solía ser un hombre discreto, por lo general se pasaban allí largas temporadas. Ahora, sin embargo, su camino le llevaba al prisionero más extraño de todos, el que vivía en el desván.
Leonardo de Quirm nunca había cometido ningún crimen. Contemplaba a su prójimo con interés benigno. Era un artista y también el hombre vivo más inteligente, si se utilizaba la palabra «inteligente» en un sentido especializado y técnico. Pero lord Vetinari tenía la sensación de que el mundo todavía no estaba preparado para un hombre que diseñaba armas de guerra impensables a modo de afición desenfadada. Aquel hombre era, en cuerpo y alma, y en absolutamente todo lo que hacía, un artista. Y en aquel momento estaba pintando el retrato de una dama a partir de una serie de bocetos que tenía sujetos con chinchetas junto a su caballete.
—Ah, milord —dijo Leonardo, levantando la vista—. ¿Cuál es el problema?
—¿Hay un problema? —replicó lord Vetinari.
—Suele haberlo, milord, cuando viene usted a verme.
—Muy bien —dijo lord Vetinari—. Quiero hacer llegar a varias personas al centro del mundo lo antes posible.
—Ah, sí —dijo Leonardo—. Hay mucho terreno traicionero entre aquí y allí. ¿Cree que me ha salido bien la sonrisa? Nunca se me han dado muy bien las sonrisas.
—He dicho…
—¿Desea usted que lleguen vivos?
—¿Cómo? Oh… sí. Por supuesto. Y muy deprisa.
Leonardo continuó pintando, en silencio. Lord Vetinari sabía que no le convenía interrumpirlo.
—¿Y quiere que regresen? —preguntó el artista al cabo de un momento—. ¿Sabe? Tal vez debería enseñar los dientes. Creo que los dientes sí los domino.
—Que regresaran sería una grata bonificación, sí.
—¿Se trata de un viaje de importancia vital?
—Si no tiene éxito, se acabará el mundo.
—Ah. Bastante vital, pues. —Leonardo dejó su pincel, dio un paso atrás y miró su cuadro con aire crítico—. Voy a requerir el uso de varias embarcaciones de vela y de una barcaza grande —dijo al cabo de un rato—. Y le prepararé una lista de otros materiales.
—¿Un viaje por mar?
—Para empezar, milord.
—¿No quiere más tiempo para pensar? —preguntó lord Vetinari.
—Bueno, para resolver los pormenores, sí. Pero estoy convencido de tener ya la idea esencial.
Vetinari levantó la vista hacia el techo del taller y el batallón de formas de papel y aparatos con alas de murciélago y otras extravagancias aéreas que colgaban de allí, girando suavemente con la brisa.
—Esto no implicará ninguna clase de máquina voladora, ¿verdad? —dijo con recelo.
—Hum…¿porqué lo pregunta?
—Porque nuestro destino es un lugar muy elevado, Leonardo, y las máquinas voladoras de usted tienen un inevitable componente descendente.
—Sí, milord. Pero estoy convencido de que el suficiente descenso se termina por convertir en ascenso, milord.
—Ah. ¿Eso es Filosofía?
—Filosofía práctica, milord.
—Pese a todo, me confieso asombrado, Leonardo, porque parece usted haber encontrado una solución al momento de presentarle yo el problema…
—Yo siempre digo, milord —replicó Leonardo de Quirm mientras limpiaba el pincel— que un problema planteado de la forma correcta contiene su propia solución. Pero es cierto que ya he pensado anteriormente en cuestiones de esta misma naturaleza. Como usted sabe, me dedico a experimentar con artefactos… que por supuesto, obedeciendo a su opinión sobre el tema, desmantelo a continuación porque existen, cierto es, hombres malvados en el mundo que podrían dar con ellos por casualidad y pervertir su uso. Usted tuvo la amabilidad de darme una sala con una vista ilimitada del cielo, y yo… me fijo en las cosas. Ah… también voy a necesitar varias docenas de dragones de pantano. No, mejor que sean… más de un centenar, creo.
—Ah, ¿pretende usted construir un barco del que los dragones puedan tirar hasta el cielo? —preguntó lord Vetinari, ligeramente aliviado—. Recuerdo una vieja historia sobre un barco que iba tirado por cisnes y que llegó volando hasta…
—Me temo que los cisnes no funcionarían. Pero la suposición de usted es correcta a grandes rasgos, milord. Buen trabajo. Doscientos dragones, diría yo, para ir sobre seguro.
—Eso por lo menos no será un problema. Se están convirtiendo en toda una plaga. —Y la ayuda de, a ver, sesenta aprendices y oficiales del Gremio de Artesanos Habilidosos. Tal vez deberían ser cien. Van a tener que trabajar veinticuatro horas al día.
—¿Aprendices? Pero me puedo encargar de que los mejores maestros artesanos…
Leonardo levantó una mano.
—Maestros artesanos no, milord —dijo—. No me sirve de nada la gente que ha aprendido los límites de lo posible.
 a Horda encontró a Cohen sentado sobre un antiguo túmulo funerario situado a cierta distancia del campamento.
a Horda encontró a Cohen sentado sobre un antiguo túmulo funerario situado a cierta distancia del campamento.
En aquella zona había muchos. Los miembros de la Horda los habían visto antes, ocasionalmente, en sus diversos viajes por el mundo. Aquí y allá asomaba una piedra antigua, en medio de la nieve, con grabados en un idioma que ninguno de ellos reconocía. Eran muy antiguos. Nadie en la Horda se había planteado nunca excavar bajo un túmulo para ver qué tesoros podía contener. En parte se debía a que tenían una forma de llamar a la gente que usaba palas, y esa forma era «esclavo». Pero principalmente era porque, pese a sus inclinaciones, tenían un Código moral muy preciso, aunque no fuera el mismo que adoptaba casi todo el resto del mundo, y aquel Código les hacía tener una forma de llamar a cualquiera que profanara un túmulo funerario. Esa forma era «¡muere!».
La Horda, cada uno de cuyos miembros era veterano de mil cargas insensatas, avanzó pese a todo con cautela hacia Cohen, que se encontraba sentado con las piernas cruzadas sobre la nieve. Su espada estaba profundamente clavada en un montículo. Tenía una expresión lejana y preocupante.
—¿Vienes a cenar con nosotros, viejo amigo? —preguntó Caleb.
—Hay morsa —dijo Willie el Chaval—. Otra vez.
Cohen gruñó.
—No he tedminado con ezto —farfulló.
—¿No has terminado qué, viejo amigo?
—De deeoddad —dijo Cohen.
—¿De recordar a quién?
—Al hédoe que eztá enteddado aquí, ¿vale?
—¿Quién era?
—Do lo zé.
—¿Quién era su gente?
—Di idea —dijo Cohen.
—¿Hizo alguna gesta épica?
—Yo qué zé.
—Entonces, ¿por qué…?
—¡Alguien tiene que deeoddad a ese pobde mamón!
—¡Pero si no sabes nada de él!
—¡Aun azi lo puedo deeoddad!
El resto de la Horda intercambió varías miradas. Aquella iba a ser una aventura difícil. Menos mal que iba a ser la última.
—Deberías venir y tener una charla con ese bardo que capturamos —le dijo Caleb—. Me está poniendo de los nervios. No parece que tenga muy claro de qué va.
—Zolamente tiene que ezecdibid la zaga dezpuéz —dijo Cohen con llaneza y con salpicaduras. Pareció que se le ocurría algo. Empezó a palparse varias partes de la indumentaria, lo cual, dada la cantidad de indumentaria, no le ocupó mucho tiempo.
—Sí, bueno, es que no es el típico bardo que se dedica a las sagas heroicas, ¿sabes? —dijo Caleb, mientras su líder continuaba buscando—. Ya te dije cuando lo agarramos que no era de la clase buena. Este viene a ser de esos bardos que van bien cuando necesitas alguna cancioncilla para una chica. Me refiero a cosas tipo flores y primavera, jefe.
—Ah, ya la dengo —dijo Cohen. De una bolsa que llevaba en el cinturón sacó una dentadura postiza, tallada a partir de dientes de diamante de troll. Se la introdujo en la boca y rechinó unas cuantas veces los dientes—. Así mucho mejor. ¿Qué estabas diciendo?
—Que no es un buen bardo, jefe.
Cohen se encogió de hombros.
—Entonces va a tener que aprender deprisa. Seguro que es mejor que los que hay en el Imperio. No tienen ni idea de hacer poemas de más de diecisiete sílabas. Por lo menos este es de Ankh-Morpork. Tiene que haber oído hablar de las sagas como mínimo.
—Ya dije yo que tendríamos que haber parado en bahía Ballenas —dijo Truckle—. Llanuras de hielo, noches gélidas… buen terreno de sagas.
—Sí, si te gusta la grasa de ballena. —Cohen arrancó la espada del montículo de nieve—. Mejor que vaya a quitarle al chaval las flores de la cabeza, pues.
 arece que las cosas giran alrededor del Disco —dijo Leonardo—. Es ciertamente el caso del sol y la luna. Y también, si recuerdan ustedes… del María Pesto.
arece que las cosas giran alrededor del Disco —dijo Leonardo—. Es ciertamente el caso del sol y la luna. Y también, si recuerdan ustedes… del María Pesto.
—¿El barco ese que dijeron que se había metido debajo del Disco? —dijo el archicanciller Ridcully.
—Ese mismo. Se sabe que el viento lo tiró por encima del Borde cerca de la bahía de Mante durante una tormenta terrible, y que días más tarde unos pescadores lo vieron elevarse por encima del Borde cerca de TinLing, donde cayó y se estrelló contra un arrecife. Solo hubo un superviviente, cuyas últimas palabras fueron… más bien extrañas.
—Me acuerdo —comentó Ridcully—. Dijo: «¡Dios mío, está lleno de elefantes!».
—Soy de la opinión de que, con el suficiente impulso y cierto componente lateral, una embarcación mandada más allá del borde del mundo trazaría una curva descendente debida a la enorme atracción y se elevaría por el lado opuesto —explicó Leonardo—. Probablemente hasta una altura suficiente como para poder bajar planeando hasta cualquier punto de la superficie.
Los magos miraron fijamente la pizarra. Luego, como un solo mago, se giraron hacia Ponder Stibbons, que estaba tomando notas en su cuaderno.
—¿De qué nos está hablando, Ponder?
Ponder miró sus notas. Luego miró a Leonardo. Luego miró a Ridcully.
—Esto… sí. Es posible. Ejem… si te caes por el borde lo bastante deprisa, el… mundo te atrae de vuelta… y continúas cayendo, pero caes alrededor del mundo.
—¿Estás diciendo que si nos cayéramos del mundo, y cuando digo «nos», me apresuro a señalar que en realidad no me incluyo a mí mismo, podemos terminar en el cielo? —preguntó el decano.
—Hum… sí. Al fin y al cabo, el sol hace lo mismo todos los días…
El decano pareció embelesado.
—¡Asombroso! —dijo—. Así… ¡se podría llevar un ejército al corazón del territorio enemigo! ¡No habría fortaleza segura! Se podría hacer que lloviera fuego sobre… —se fijó en la cara que le estaba poniendo Leonardo— sobre la gente mala —terminó con poco aplomo.
—Eso no ocurriría —dijo Leonardo en tono severo—. ¡Nunca!
—¿Y podría esa… cosa que está planeando usted aterrizar en Cori Celesti? —preguntó lord Vetinari.
—Bueno, sin duda allí arriba tiene que haber campos nevados que lo permitan —dijo Leonardo—. Y si no los hay, estoy seguro de que puedo diseñar un método apropiado de aterrizaje Por suerte, tal como ha señalado usted, las cosas que están en el aire tienen tendencia al descenso.
Ridcully estaba a punto de hacer un comentario apropiado, pero se detuvo. Conocía la reputación de Leonardo. Se trataba de un hombre capaz de inventar siete cosas nuevas antes del desayuno, entre ellas dos tipos nuevos de tostada. Aquel hombre había inventado el cojinete, un artilugio tan obvio que jamás se le había ocurrido a nadie. Esa era la clave de su genialidad: él inventaba cosas que se le podrían haber ocurrido a cualquiera, y los hombres que inventan cosas que se le podrían haber ocurrido a cualquiera son muy escasos.
Era un hombre tan distraídamente inteligente que podía pintar retratos que no se limitaban a seguirte con la mirada por la sala, sino que se iban a casa contigo y te fregaban los platos.
Hay gente que está segura de sí misma porque son tontos. Leonardo tenía aspecto de estar seguro de sí mismo porque hasta el momento no había hallado razones para no estarlo. Se tiraría desde un edificio alto con el feliz estado anímico de quien planea lidiar con el problema del suelo cuando este se presente.
Y que podría solventarlo.
—¿Qué necesita de nosotros? —preguntó Ridcully.
—Bueno, la… cosa no puede funcionar con magia. La magia no sería fiable cerca del Eje, tengo entendido. Pero necesitaría viento. ¿Se les da bien tratar con los gases?
—Ha elegido usted sin duda a la gente adecuada —dijo lord Vetinari. Y a los magos les pareció que hacía una pausa un poco demasiado larga antes de continuar—. Tienen un gran talento para la manipulación climática.
—Un vendaval severo nos ayudaría con el lanzamiento —continuó Leonardo.
—Creo que puedo decir sin miedo a contradecirme que nuestros magos pueden suministrar vientos en cantidades prácticamente ilimitadas —dijo el patricio—. ¿No es cierto, archicanciller?
—Me veo forzado a estar de acuerdo, milord.
—Y sí a continuación podemos contar con una brisa firme, estoy seguro…
—Un momento, un momento —interrumpió el decano, que tenía la sensación de que el comentario sobre los vientos había ido dirigido a él—. ¿Qué sabemos de este hombre? Fabrica… artefactos, y pinta cuadros, ¿o no? Bueno, estoy seguro de que todo esto está muy bien, pero ya conocemos a los artistas, ¿verdad? Unos cantamañanas, sin excepción. ¿Y qué me dicen de Jodido Estúpido Johnson? ¿Recuerdan algunas de las cosas que construyó él[4]? Estoy seguro de que el señor da Quirm hace unos dibujos preciosos, pero yo necesitaría alguna prueba más de su asombrosa genialidad antes de que le encomendemos el mundo entero a ese… artefacto suyo. Enséñenme una sola cosa que pueda hacer él y que no pueda hacer cualquiera si le diéramos el tiempo necesario.
—Jamás me he considerado un genio —dijo Leonardo, bajando la vista con timidez y garabateando en el papel que tenía delante.
—Bueno, si yo fuera un genio creo que lo sabría… —empezó a decir el decano, y se detuvo. De forma distraída, sin apenas prestar atención a lo que estaba haciendo, Leonardo había dibujado un círculo perfecto.
A lord Vetinari le pareció conveniente establecer un sistema de comités. Habían llegado a la universidad más embajadores de otros países, y también estaban entrando en tromba más líderes gremiales, y hasta el último de ellos quería verse involucrado en el proceso de toma de decisiones sin pasar necesariamente antes por el proceso de empleo de inteligencia. El patricio consideró que unos siete comités serían la cantidad adecuada. Y cuando diez minutos más tarde brotó milagrosamente el primer subcomité, él se llevó a unos cuantos individuos seleccionados a un cuartito, fundó el Comité Misceláneo y cerró la puerta con llave.
—La embarcación voladora va a necesitar tripulación, por lo que me dicen —dijo—. Puede transportar a tres personas. Leonardo tendrá que ser uno de ellos porque, para ser sinceros, va a estar trabajando en ella incluso mientras zarpe. ¿Y los otros dos?
—Tendría que haber un asesino —dijo lord Downey del Gremio de Asesinos.
—No. Si Cohen y sus amigos fueran fáciles de asesinar, ya llevarían mucho tiempo muertos —dijo lord Vetinari.
—¿Tal vez un toque femenino? —sugirió la señora Palma, líder del Gremio de Costureras—. Ya sé que son unos caballeros ancianos, pero las integrantes de mi gremio son…
—Creo que el problema, señora Palma, es que aunque al parecer la Horda aprecia mucho la compañía de las mujeres, no escuchan nada de lo que ellas dicen. ¿Sí, capitán Zanahoria?
El capitán Zanahoria Fundidordehierroson de la Guardia de la Ciudad estaba en posición de firmes, irradiando entusiasmo y un toque de aroma de jabón.
—Me presto voluntario a ir, señor —dijo.
—Sí, ya me imaginaba que lo haría usted.
—¿Acaso esto es asunto de la Guardia? —objetó el señor Slant, abogado—. El señor Cohen no está haciendo más que devolver una propiedad a su propietario original.
—Es un razonamiento que no se me había ocurrido hasta ahora —dijo lord Vetinari en tono tranquilo—. Pese a todo, la Guardia de la Ciudad no sería la gente que creo que es si no se les pudiera ocurrir una razón para detener absolutamente a cualquiera. ¿Comandante Vimes?
—Conspiración para alterar el orden público debería bastarnos —dijo el jefe de la Guardia, encendiendo un puro.
—Y el capitán Zanahoria es un joven persuasivo —dijo lord Vetinari.
—Con una espada grande —gruñó el señor Slant.
—La persuasión se presenta bajo muchas formas —dijo lord Vetinari—. No, estoy de acuerdo con el archicanciller Ridcully, mandar al capitán Zanahoria seria una idea excelente.
—¿Cómo? ¿He dicho yo algo? —preguntó Ridcully.
—¿Le parece a usted que mandar al capitán Zanahoria seria una idea excelente?
—¿Cómo? Oh. Sí. Buen chico. Aplicado. Tiene una espada.
—Entonces estoy de acuerdo con usted —dijo lord Vetinari, que sabía cómo hacer funcionar un comité—. Tenemos que darnos prisa, caballeros. La flotilla necesita zarpar mañana. Necesitamos un tercer miembro para la tripulación…
Llamaron a la puerta. Vetinari le hizo una señal a un bedel para que abriera. El mago conocido como Rincewind entró tambaleándose en la sala, pálido, y se detuvo frente a la mesa.
—No deseo presentarme voluntario a esta misión —informó.
—¿Cómo dices? —dijo lord Vetinari.
—Que no deseo presentarme voluntario, señor.
—Nadie te lo estaba pidiendo.
—No, pero lo harán, señor, lo harán. Alguien dirá: eh, el Rincewind ese tiene madera de aventurero, hasta conoce a la Horda, parece que le cae bien a Cohen, sabe todo lo que hay que saber sobre cruel y desusada geografía, sería el hombre idóneo para un trabajo como este. —Suspiró—. Y entonces yo me escaparé corriendo y probablemente acabaré escondiéndome en un cajón que de todas maneras cargarán en la máquina voladora.
—¿Eso ocurrirá?
—Probablemente, señor. O habrá toda una cadena de accidentes que terminen causando lo mismo. Confíe en mí, señor. Sé cómo funciona mi vida. Así que he pensado que es mejor saltarme todo ese proceso tedioso y venir derecho a decirles que no deseo presentarme voluntario.
—Creo que te has olvidado un paso lógico en algún punto —dijo el patricio.
—No, señor. Es muy simple. Me estoy presentando voluntario, Simplemente no deseo hacerlo. Pero al fin y al cabo, ¿cuándo ha tenido eso algo que ver con nada?
—No le falta razón, ¿saben? —dijo Ridcully—. Parece estar de vuelta de toda clase de…
—¿Lo ve? —Rincewind dedicó a lord Vetinari una sonrisa fatigada—. Llevo mucho tiempo viviendo mi vida. Sé cómo funciona.
 iempre había asaltadores cerca del Eje. Había botines que cosechar por los valles perdidos y los templos prohibidos, y también entre los aventureros menos preparados. Demasiada gente, cuando hacía una lista de todos los peligros que podía encontrarse durante la búsqueda de tesoros perdidos o de sabiduría antigua, olvidaba reservar la primera posición para «el tipo que ha llegado justo antes que tú».
iempre había asaltadores cerca del Eje. Había botines que cosechar por los valles perdidos y los templos prohibidos, y también entre los aventureros menos preparados. Demasiada gente, cuando hacía una lista de todos los peligros que podía encontrarse durante la búsqueda de tesoros perdidos o de sabiduría antigua, olvidaba reservar la primera posición para «el tipo que ha llegado justo antes que tú».
Un grupo de esas características estaba patrullando por su zona favorita cuando atisbo, en primer lugar, un caballo de guerra bien pertrechado y atado a un árbol marchito por la escarcha. Luego vio una fogata que ardía en una hondonada protegida del viento, con un cacillo burbujeando al lado. Y por fin vio a la mujer. Era atractiva, o por lo menos lo había sido de manera convencional tal vez treinta años atrás. Ahora parecía la maestra que cualquiera habría querido tener en su primer año de escuela, la del punto de vista comprensivo hacia los pequeños accidentes de la vida, como por ejemplo un zapato lleno de pis.
Iba envuelta en una manta para quitarse el frío. Estaba haciendo punto. Clavada en la nieve a su lado estaba la espada más grande que los asaltadores habían visto nunca.
Unos asaltadores inteligentes habrían empezado a enumerar las incongruencias llegados a aquel punto.
Estos, sin embargo, eran del otro tipo, del tipo para el cual se había inventado la evolución.
La mujer les echó un vistazo, les saludó con la cabeza y continuó haciendo punto.
—Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? —dijo el líder—. ¿Tú eres…?
—Aguántame esto, ¿quieres? —pidió la anciana, y se puso de pie—. Con los pulgares, joven. No tardo ni un momento en hacer un ovillo nuevo. Ya me iba haciendo falta que se pasara alguien por aquí.
Le ofreció una madeja de lana. El asaltador la cogió sin mucho aplomo, consciente de las sonrisitas que estaban poniendo sus hombres. Pero separó los brazos con lo que confió en que fuera una expresión adecuadamente malvada de qué-poco-sabe-lo-que-le-espera en la cara,
—Así, muy bien —dijo la anciana mientras daba un paso atrás. Le propinó una patada brutal en la entrepierna con un estilo increíblemente eficaz, aunque poco propio de una dama; se agachó mientras el hombre caía, levantó el caldero, lo arrojó con precisión a la cara del primer secuaz y recogió su labor de punto antes de que él cayera.
Los dos asaltadores supervivientes no habían tenido tiempo de moverse, pero entonces uno salió de su estupor y saltó para coger la espada. Dio un traspié por culpa del peso, pero el filo era largo y tranquilizador.
—¡Ajá! —exclamó, y gruñó mientras levantaba la espada—. ¿Cómo demonios podías llevar esto, vieja?
—No es mi espada. Pertenecía a ese hombre de ahí.
El hombre se arriesgó a mirar de reojo. Detrás de una roca se veían asomar dos pies con sandalias acorazadas: eran unos pies muy grandes. Pero yo tengo un arma, pensó. Y a continuación pensó: Igual que él.
La anciana suspiró y sacó dos agujas de hacer punto de la madeja de lana. La luz les arrancó un destello y la manta se deslizó de los hombros de la mujer y cayó sobre la nieve.
—¿Y bien, caballeros?
Cohen le quitó la mordaza de la boca al trovador. El hombre le dirigió una mirada aterrada.
—¿Cómo te llamas, hijo? —preguntó Cohen.
—¡Me habéis secuestrado! Yo iba caminando por la calle y…
—¿Cuánto? —dijo Cohen.
—¿Qué?
—¿Cuánto por escribirme una saga?
—¡Apestas!
—Sí, es la morsa —dijo Cohen tranquilo—. En ese sentido es un poco como el ajo. De todas formas… una saga, eso es lo que quiero. Y lo que tú quieres es una bolsa bien grande llena de rubíes, no muy distantes en tamaño a estos rubíes, los cuales tengo aquí.
Volcó el contenido de una bolsa de cuero en la palma de su mano. Las piedras preciosas eran tan grandes que la nieve emitió un resplandor rojizo. El músico se quedó mirándolas.
—Tú tienes… ¿cómo era eso, Truckle? —preguntó Cohen.
—Arte —apuntó Truckle.
—Tú tienes arte y nosotros tenemos rubíes. Nosotros te damos rubíes y tú nos das arte —dijo Cohen—. Fin del problema.
—¿Problema?
—Los rubíes eran hipnóticos.
—Bueno, mayormente el problema que vas a tener tú como me digas que no me puedes escribir una saga —dijo Cohen, todavía en un tono de voz agradable.
—Pero… mira, lo siento, pero… las sagas son tan solo poemas primitivos.
El viento, que a tan poca distancia del Eje nunca se detenía, tuvo varios segundos para producir su silbido más melancólico y al mismo tiempo amenazador.
—Será un largo camino hasta la civilización andando tú sólito —se explayó Truckle.
—Sin pies —puntualizó Willie el Chaval.
—¡Por favor!
—Qué va, qué va, muchachos, no queremos hacerle eso al chico —dijo Cohen—. Es un muchacho listo, tiene un gran futuro por delante… —Dio una calada a su cigarrillo liado y añadió—: Hasta ahora. No, ya veo que se lo está pensando. Una saga heroica, chaval. Va a ser la más famosérrima de todos los tiempos.
—¿Sobre qué?
—Sobre nosotros.
—¿Vosotros? Pero si sois todos unos viej… —El trovador se detuvo. Incluso después de una vida que hasta entonces no había albergado mayores peligros que un hueso de carne que le habían tirado en un banquete, era capaz de reconocer la muerte inmediata a primera vista. Y ahora la veía. La edad no había debilitado nada de cuanto tenía delante… bueno, salvo en un sitio o dos: en su mayor parte, había endurecido—. No sabría componer una saga —terminó con un hilo de voz.
—Nosotros te ayudamos —dijo Truckle.
—Conocemos muchísimas —dijo Willie el Chaval.
—Salimos en la mayoría —dijo Cohen.
Los pensamientos del trovador discurrían así: Estos hombres están rubíes locos. Seguro que me rubíes van a matar. Me han traído a la rubíes fuerza hasta este rubíes rubíes.
Me quieren dar una bolsa enorme de rubíes rubíes…
—Supongo que podría ampliar mi repertorio —balbuceó. Una simple mirada a sus caras le hizo reajustar su vocabulario—. Muy bien, lo haré —dijo. Una pizquita de sinceridad, sin embargo, sobrevivió incluso al resplandor de las joyas—. No soy el mejor trovador del mundo, ¿sabéis?
—Lo serás después de que escribas esta saga —respondió Cohen, desatándole las sogas.
—Bueno… espero que os guste…
—No ha de gustarnos a nosotros. —Cohen sonrió enseñando los dientes—. Nosotros no la oiremos.
—¿Cómo? Pero si acabas de decir que querías que os escribiera una saga…
—Que sí, que sí. Pero esta va a ser la saga de cómo morimos.

 ue una flotilla pequeña la que zarpó de Ankh-Morpork al día siguiente. Las cosas habían sucedido deprisa. No es que la perspectiva del fin del mundo estuviera concentrando las mentes de forma inapropiada, porque ese es un peligro general y universal que a la gente le cuesta imaginarse. Pero el patricio estaba siendo bastante brusco con la gente, y ese era un peligro concreto y muy personal que la gente no tenía ningún problema en sentir como propio.
ue una flotilla pequeña la que zarpó de Ankh-Morpork al día siguiente. Las cosas habían sucedido deprisa. No es que la perspectiva del fin del mundo estuviera concentrando las mentes de forma inapropiada, porque ese es un peligro general y universal que a la gente le cuesta imaginarse. Pero el patricio estaba siendo bastante brusco con la gente, y ese era un peligro concreto y muy personal que la gente no tenía ningún problema en sentir como propio.
La barcaza, bajo cuya lona enorme ya había algo tomando forma, se mecía entre los barcos. Lord Vetinari únicamente subió una vez a bordo y contempló con expresión funesta las enormes pilas de materiales que había esparcidas por toda la cubierta.
—Esto nos está costando una cantidad considerable de dinero —comentó a Leonardo, que acababa de colocar un caballete—. Solo espero que resulte en algo que podamos justificar.
—La continuidad de la especie, tal vez —dijo Leonardo, terminando un dibujo complejo y entregándoselo a un aprendiz.
—Eso obviamente, sí.
—Aprenderemos muchas cosas nuevas —prosiguió Leonardo—, que estoy seguro de que supondrán un inmenso beneficio para la posteridad. Por ejemplo, el superviviente del María Pesto informó de que las cosas flotaban en el aire como si se hubieran vuelto extremadamente ligeras, así que he diseñado esto de aquí. —Se agachó y recogió algo que a lord Vetinari le pareció un utensilio de cocina perfectamente normal y corriente—. Es una sartén que se pega a lo que sea —explicó con orgullo—. Me vino la idea mientras observaba un tipo de cardencha, que…
—¿Y esto va a ser útil? —preguntó lord Vetinari.
—Oh, ya lo creo. Nos va a hacer falta comer, y no podemos tener grasa caliente flotando por todos lados. Los pequeños detalles importan, milord. También he diseñado una pluma que escribe bocabajo.
—Oh. ¿Y no podía simplemente darle la vuelta al papel?
 a hilera de trineos avanzaba por la nieve.
a hilera de trineos avanzaba por la nieve.
—Hace un frío del carajo —dijo Caleb.
—Vas notando la edad, ¿eh? —dijo Willie el Chaval.
—Uno es tan viejo como se siente, es lo que yo digo siempre.
—¿Mande?
—¡DICE QUE UNO ES TAN VIEJO COMO SE SIENTE, HAMISH!
—¿Mande? ¿Sentir lo qué?
—Yo no creo que me haya hecho viejo —dijo Willie el Chaval—. No viejo así, sin más. Solo más consciente de dónde está el próximo lavabo.
—Lo peor —dijo Truckle— es cuando viene gente joven y te canta canciones alegres.
—¿Por qué están tan alegres? —preguntó Caleb.
—Porque no son tú, supongo.
Por delante de sus ojos el viento arrastraba cristales de nieve, finos y puntiagudos, procedentes de las cimas de las montañas. Por deferencia a su profesión, la Horda iba vestida mayoritariamente con taparrabos de cuero diminutos y trozos de pieles y de cota de malla. Por deferencia a su avanzada edad, y sin comentarlo en absoluto entre ellos, esa indumentaria estaba apuntalada por leotardos de lana y varias cosas extrañas con elásticos. Estaban tratando con el tiempo igual que habían tratado con todo lo demás en sus vidas, como algo contra lo que cargar e intentar dar muerte. Al frente de la partida, Cohen le iba dando consejos al trovador.
—Primero de todo, tienes que describir qué te hace sentir la saga —dijo—. Como cantarla te hace hervir la sangre y casi no puedes contenerte… tienes que contarles qué saga tan grandiosa va a ser… ¿entiendes?
—Sí, sí… creo que sí… y luego cuento quiénes sois vosotros… —se adelantó el trovador, tomando notas frenéticamente.
—Qué va, entonces cuentas qué tiempo hacía.
—¿Te refieres a algo como: «El día era luminoso»?
—Qué va, qué va, qué va. Tienes que hablar en saga. Antes que nada, tienes que poner las frases del revés.
—¿Como por ejemplo: «Luminoso el día era»?
—¡Eso! ¡Bien! Ya sabía que eras listo.
—¡Sabía ya que listo eras, querrás decir! —dijo el trovador antes de poder refrenarse.
Hubo un momento de incertidumhre tensa, y después Cohen sonrió y le dio una palmada en la espalda. Fue como si lo golpearan con una pala.
—¡Ese es el estilo! ¿Y qué más había…? Ah, sí… en las sagas nadie va por ahí hablando. Siempre clamaron.
—¿Clamaron?
—Como por ejemplo: «Alto y fuerte clamo Wulf el Trotamares», ¿lo ves? Y… y… y… la gente siempre es el algo. Como yo, que soy Cohen el Bárbaro, ¿verdad? Pero podría ser «Cohen el de Aguerrido Corazón» o «Cohen el Aniquilador de Multitudes», o cualquier cosa de esa clase.
—Esto… ¿Por qué lo estáis haciendo? —preguntó el trovador—. Eso habría que ponerlo. ¿Les vais a devolver el fuego a los dioses?
—Sí. Con intereses.
—Pero… ¿por qué?
—Porque hemos visto morir a muchos viejos amigos —le respondió Caleb.
—Eso mismo —dijo Willie el Chaval—. Y nunca hemos visto que vinieran mujeres grandotas a lomos de caballos alados y se los llevaran al Palacio de los Héroes.
—Cuando murió el Viejo Vincent, que era uno de nosotros —dijo Willie el Chaval—, ¿dónde estaba el Puente de Escarcha que lo llevara al Banquete de los Dioses, eh? No, acabaron con él, le dejaron que se ablandara con tanta cama bien cómoda y alguien que le masticara la comida. Casi acabaron con todos nosotros.
—¡Ja! ¡Bebidas de leche! —escupió Truckle.
—¿Mande? —dijo Hamish, despertando.
—¡LE HA PREGUNTADO POR QUÉ QUEREMOS DEVOLVER EL FUEGO A LOS DIOSES, HAMISH!
—¿Eh? ¡Alguien tiene que hacerlo! —dijo Hamish en tono socarrón.
—Porque el mundo es grande y no lo hemos visto entero —dijo Willie el Chaval.
—Porque los muy cabrones son inmortales —dijo Caleb.
—Porque me duele la espalda las noches que hace frío —dijo Truckle.
El trovador miré a Cohen, que clavaba la vista en el suelo.
—Porque… —dijo Cohen— porque… nos han dejado hacernos viejos.
Y en ese momento estalló la emboscada. Los montículos de nieve entraron en erupción. Vanas figuras enormes echaron a correr hacia la Horda. Las espadas aparecieron en las manos flacas y moteadas con la velocidad que nace de la experiencia. Los garrotes giraron por el aire…
—¡Todos quietos! —gritó Cohen. Era una voz de mando.
Los combatientes se quedaron paralizados. Los filos de las armas temblaron a un centímetro de gargantas y torsos.
Cohen levantó la vista hacia los rasgos agrietados y escarpados de un troll enorme, que tenía el garrote levantado para aplastarlo.
—¿Yo a ti no te conozco? —dijo.

 os magos estaban haciendo turnos de trabajo. Delante de la flota había un trozo de mar tranquilo como una balsa de aceite. De detrás venía una brisa continua e inalterable. Era cierto que a los magos se les daban bien los vientos, ya que el clima no era una cuestión de fuerzas sino de lepidópteros. Tal como decía el archicanciller Ridcully, solo hacía falta saber dónde estaban las puñeteras mariposas.
os magos estaban haciendo turnos de trabajo. Delante de la flota había un trozo de mar tranquilo como una balsa de aceite. De detrás venía una brisa continua e inalterable. Era cierto que a los magos se les daban bien los vientos, ya que el clima no era una cuestión de fuerzas sino de lepidópteros. Tal como decía el archicanciller Ridcully, solo hacía falta saber dónde estaban las puñeteras mariposas.
Y por tanto, debió ser alguna posibilidad de uno contra un millón la que mandó el tronco empapado debajo de la barcaza. El impacto fue leve, pero Ponder Stibbons, que había estado haciendo rodar con cuidado el onmiscopio por la cubierta, terminó tumbado de espaldas y rodeado de cristales rotos tintineantes.
El archicanciller Ridcully corrió por la cubierta, su voz estaba cargada de preocupación.
—¿Ha sufrido daños graves? ¡Eso vale cien mil dólares, señor Stibbons! ¡Pero mira eso! ¡Una docena de trozos!
—No tengo heridas graves, archicanciller…
—¡Cientos de horas de tiempo perdido! Y ahora no vamos a poder seguir el progreso del vuelo. ¿Me está escuchando, señor Stibbons?
Ponder no escuchaba. Lo que hacía era sostener dos de los pedazos y mirarlos fijamente.
—Creo que es posible que me haya tropezado, jajá, con un asombroso hallazgo por casualidad, archicanciller.
—¿Qué dices?
—¿Alguna vez alguien había roto un onmiscopio antes, señor?
—No, jovencito. ¡Y eso es porque los demás tienen cuidado con el instrumental caro!
—Esto… ¿le importaría mirar este pedazo, señor? —le urgió Ponder—. Creo que es muy, muy importante que mire este pedazo, señor.
 n las faldas bajas de Cori Celesti, era momento de rememorar los viejos tiempos. Emboscadores y emboscados habían encendido una fogata.
n las faldas bajas de Cori Celesti, era momento de rememorar los viejos tiempos. Emboscadores y emboscados habían encendido una fogata.
—¿Y cómo es que has dejado el trabajo de Maligno Señor Oscuro, Harry? —preguntó Cohen.
—Bueno, ya sabes cómo son las cosas hoy en día —dijo Maligno Harry Pavor. La Horda asintió. Ya sabían cómo eran las cosas hoy en día—. La gente hoy en día, cuando están atacando tu Maligna Torre Oscura, lo primero que hacen es bloquearte el túnel de escape.
—¡Qué hijos de puta! —dijo Cohen— Hay que dejar que el Señor Oscuro se escape. Lo sabe todo quisque.
—Es verdad —aseveró Caleb—. Si no, no tendrás trabajo el día de mañana.
—Y no es que yo no jugara limpio —siguió Maligno Harry—. O sea, siempre dejaba una entrada trasera secreta a mi Montaña del Pavor, daba trabajo a gente tonta de remate como guardias de las celdas…
—Ese es yo —dijo con orgullo el enorme troll.
—… ese eres tú, sí, y siempre me aseguré de que todos mis esbirros llevaran cascos de esos que te cubren la cara entera, para que un héroe ocurrente pudiera usarlos para disfrazarse, y mira que esos cascos cuestan un riñón, os lo aseguro.
—Maligno Harry y yo nos conocemos de toda la vida —dijo Cohen, liándose un cigarrillo—. Lo conocí cuando él estaba empezando con un par de chavalines y su Cobertizo de la Muerte.
—Y también con Puñalada, el Corcel del Terror —señaló Maligno Harry.
—Sí, pero era un burro, Harry —señaló Cohen.
—Pero pegaba unas dentelladas malísimas. Te arrancaba un dedo en menos de lo que te miraba.
—¿No luché contigo cuando eras el Dios Araña Condenado? —preguntó Caleb.
—Probablemente. Lo hacía todo el mundo. Fueron buenos tiempos —dijo Harry—. Las arañas gigantes siempre dan buen resultado, mejor incluso que los pulpos. —Suspiró—. Y luego, claro, todo cambió.
Los demás asintieron. Sí cambió todo.
—Dijeron que yo era una mancha maligna que cubría la faz del mundo —dijo Harry—. Ni mencionaron la creación de puestos de trabajo en zonas tradicionalmente de alto desempleo. Y luego, claro, llegaron los peces gordos, y con los de fuera no se puede competir. ¿Alguien ha tenido noticias de Ning el Incompasivo?
—Más o menos —dijo Willie el Chaval—. Lo maté yo.
—¡No puede ser! ¿Qué era eso que decía siempre? «¡Retornaré a estos lares!».
—Un poco difícil —Willie el Chaval sacó una pipa y empezó a llenarla de tabaco— cuando tienes la cabeza clavada a un árbol.
—¿Qué me decís de Pamdar la Reina Bruja? —dijo Maligno Harry—. Esa sí que era…
—Se jubiló —le cortó Cohen.
—¡Ella nunca se jubilaría!
—Se casó —insistió Cohen—. Con Hamish el Loco.
—¿Mande?
—DIGO QUE TE CASASTE CON PAMDAR, HAMISH —gritó Cohen.
—Jejejeje, ¡sí que lo hice! ¿Mande?
—Ojo, pero de eso ya hace tiempo —dijo Willie el Chaval—. No creo que durara.
—¡Pero si era un demonio de mujer!
—Todos nos hacemos viejos, Harry. Ahora tiene una tienda. La Despensa de Pam. Hace mermeladas.
—¿Qué dices, Cohen? ¡Pero si antes reinaba en un trono sobre una pila de cráneos!
—Yo no he dicho que sean mermeladas muy buenas.
—¿Y tú qué, Cohen? —dijo Maligno Harry—. He oído que eras emperador.
—Suena bien, ¿verdad? —dijo Cohen, lúgubre—. Pero ¿sabes qué? Es aburrido. Todo el mundo va de puntillitas y te trata con respeto, no hay nadie con quien luchar, y esas camas tan blandas dan dolor de espalda. Tanto dinero y nada en que gastarlo, solo en juguetes. Te chupa la vida eso de la civilización.
—Acabó con el Viejo Vincent el Destripador —dijo Willie el Chaval—. Se murió atragantado con un canalillo.
No se oyó más ruido que el siseo de la nieve sobre la hoguera y a varias personas pensando a toda prisa.
—Creo que quieres decir un pepinillo —sugirió el bardo.
—Eso, un pepinillo —dijo Willie el Chaval—. Nunca se me han dado bien esas palabras tan largas.
—La diferencia es muy importante en caso de ensalada —dijo Cohen. Se volvió hacia Maligno Harry—. No es forma de morir para un héroe, todo fofo y gordo y engullendo cenas enormes. Un héroe tiene que morir en la batalla.
—Sí, pero vosotros nunca le habéis cogido el truco a morirse —señaló Maligno Harry.
—Eso es porque no hemos elegido a los enemigos adecuados —explicó Cohen—. Esta vez vamos a ver a los dioses. —Dio unos golpecitos al barril sobre el que estaba sentado, acto que provocó una mueca en los demás miembros de la Horda—. Llevo aquí algo que les pertenece —añadió.
Echó un vistazo al grupo y observó algunos asentimientos casi imperceptibles.
—¿Por qué no te vienes con nosotros. Maligno Harry? —dijo—. Puedes traer a tus esbirros malvados. Harry se levantó.
—¡Eh, que soy un Señor Oscuro! ¿Qué iba a decir la gente si fuera por ahí con un hatajo de héroes?
—No dirían nada de nada —gruñó Cohen—. Y te voy a decir por qué, ¿vale? Porque resulta que somos los últimos. Nosotros y vosotros. A nadie más le importa. Ya no hay más héroes. Maligno Harry. Ni tampoco más villanos.
—¡Oh, siempre hay villanos! —replicó Maligno Harry.
—No, hay hijos de puta tramposos, malvados y crueles, es verdad. Pero ahora usan las leyes. Nunca se harían llamar Maligno Harry.
—Hombres que no conocen el Código —terció Willie el Chaval. Todos asintieron. Puede que no se siguieran las leyes, pero el Código había que seguirlo.
—Hombres con papelajos —dijo Caleb.
Hubo otro asentimiento colectivo. En la Horda no eran grandes lectores. El papel era el enemigo, como también lo eran los hombres que lo esgrimían. El papel se te acercaba con sigilo y se adueñaba del mundo.
—Siempre nos has caído bien, Harry —dijo Cohen—. Tú jugabas con las reglas en la mano. ¿Qué me dices, te vienes con nosotros o no?
Maligno Harry pareció avergonzado.
—Bueno, me gustaría —dijo—. Pero… bueno, soy Maligno Harry, ¿verdad? No se puede confiar en mí ni un minuto. A la primera oportunidad, os traicionaré a todos, os apuñalaré por la espalda o algo… Tengo que hacerlo, ¿entendéis? Por supuesto, si dependiera de mí, sería otra cosa… pero tengo una reputación que cuidar, ¿verdad? Soy Maligno Harry. No me pidáis que vaya.
—Así se clama —dijo Cohen—. Me caen bien los hombres que no son de fiar. Con alguien que no es de fiar siempre sabes que esperar. Los que te lo hacen pasar mal son aquellos con quienes nunca lo tienes claro. Vente con nosotros, Harry. Eres de los nuestros. Y tus muchachos, también. Veo que son nuevos… —Cohen enarcó las cejas.
—Bueno, sí, ya sabes qué pasa con los esbirros tontos de remate —dijo Maligno—. Este es Baboso…
—… nork, nork —dijo Baboso.
—Ah, uno de los antiguos Hombres Lagarto Tontos —dijo Cohen—. Me alegro de ver que queda uno. Ah, quedan dos. ¿Y este es…?
—… nork, nork.
—También es Baboso —dijo Maligno Harry, dando unos golpecitos al segundo hombre lagarto con cuidado de evitar los pinchos—. Nunca son nada buenos para recordar más de un nombre, los típicos hombres lagarto. Y aquí tenemos a… —Señaló con la cabeza a algo vagamente parecido a un enano, que le miró con cara suplicante—. Tú, Sobaco te llamas —le apuntó.
—Tu Sobaco —repitió Sobaco, agradecido.
—… nork, nork —dijo uno de los Babosos, por si acaso aquel comentario iba dirigido a él.
—Buen trabajo, Harry —dijo Cohen—. Cuesta horrores encontrar un enano tonto de remate.
—No ha sido fácil, créeme —admitió Harry con orgullo—. Y este es Carnicero.
—Buen nombre, buen nombre —dijo Cohen, contemplando al inmenso hombre gordo—. Tu carcelero, ¿verdad?
—Me costó mucho encontrarlo —dijo Maligno Harry. mientras Carnicero sonreía feliz a la nada—. Se cree todo lo que le dicen, lo engañan los disfraces más ridículos, dejaría que una lavandera travestida saliera libre aunque tuviera una barba tan grande que se pudiera acampar en ella, se queda dormido de buenas a primeras en una silla junto a los barrotes y…
—¡… lleva las llaves en un gancho muy grande al cinturón para que se las puedan quitar de ahí muy fácilmente! —dijo Cohen—. Clásico. Un toque maestro, sí señor. Y veo que tienes a un troll.
—Ese es yo —dijo el troll.
—… nork, nork. —Ese es yo.
—Bueno, es que hay que tener un troll, ¿no? —dijo Maligno Harry—. Un poco más listo de lo que me gustaría, pero no tiene ningún sentido de la orientación y no se acuerda de cómo se llama.
—¿Y qué tenemos aquí? —siguió Cohen—. ¿Un zombi viejísimo? ¿De dónde lo has desenterrado? Me gusta que los hombres no tengan miedo a dejar que se les caiga toda la carne.
—Gak —dijo el zombi.
—No hay lengua, ¿eh? —dijo Cohen—. Tranquilo, chaval, lo ú que te hace falta es un alarido de esos que hielan la sangre. Y unos cuantos alambres, por lo que parece. Todo es cuestión de estilo.
—Ese es yo.
—… nork, nork.
—Gak.
—Ese es yo.
—Tu Sobaco.
—Debes de estar orgulloso de ellos. No sé cuándo he visto un hatajo de esbirros más tontos —dijo Cohen con admiración—. Harry, eres como un pedo refrescante en una habitación llena de rosas. Tráetelos a todos. No pienso dejar que te quedes atrás.
—Es bonito que te valoren —dijo Maligno Harry, ruborizándose.
—¿Y qué otra cosa ibas a hacer, de todas formas? —dijo Cohen—. Hoy en día, ¿quién valora de verdad a un buen Señor Oscuro? El mundo se ha vuelto demasiado complicado. Ya no pertenece a la gente como nosotros… nos mata asfixiándonos con pepinillos.
—¿Qué te propones hacer, Cohen? —preguntó Maligno Harry.
—… nork, nork.
—Bueno, supongo que es hora de acabar igual que empezamos —dijo Cohen—. Una última tirada de dados. —Dio otro golpecito al barril—. Es hora de devolver algo.
—… nork, nork.
—Cierra el pico.
 e noche brillaban haces de luz a través de los agujeros y resquicios de la lona. Lord Vetinari se preguntó si Leonardo estaba durmiendo algo. Era bastante posible que el hombre hubiera diseñado alguna clase de artilugio que lo hiciera por él.
e noche brillaban haces de luz a través de los agujeros y resquicios de la lona. Lord Vetinari se preguntó si Leonardo estaba durmiendo algo. Era bastante posible que el hombre hubiera diseñado alguna clase de artilugio que lo hiciera por él.
De momento había otras cosas que lo preocupaban.
Los dragones viajaban en un barco propio. Resultaba demasiado peligroso tenerlos a bordo de cualquier otra embarcación. Los barcos eran de madera, y hasta cuando estaban de buen humor los dragones escupían bolitas de fuego. Cuando se emocionaban demasiado, explotaban.
—No les va a pasar nada, ¿verdad? —preguntó, manteniéndose bien apartado de las jaulas—. Si alguno de ellos sale herido, voy a tener problemas graves con el Santuario Rayo de Sol de Ankh-Morpork. Y no es una perspectiva que me apetezca, se lo aseguro.
—El señor da Quirm dice que no hay razón para que no regresen todos sanos y salvos, señor.
—¿Y estaría usted dispuesto, señor Stibbons, a aventurarse en un artilugio impulsado por dragones?
—Yo no tengo madera de héroe, señor —dijo Ponder después de tragar saliva.
—¿Y qué motiva esa carencia en usted, si se lo puedo preguntar?
—Creo que es porque tengo una imaginación activa.
Aquello parecía una buena explicación, meditó lord Vetinari mientras se alejaba. La diferencia era que mientras otra gente imaginaba en términos de pensamientos e imágenes, Leonardo imaginaba en términos de forma y espacio. Sus ensoñaciones venían con lista de piezas e instrucciones de montaje. El patricio deseó cada vez más el éxito de su otro plan. Cuando todo falla, es hora de rezar…
—Muy bien, muchachos, tranquilizaos. Tranquilizaos. —Hughnon Ridcully, sumo sacerdote de Ío el Ciego, contempló la multitud de sacerdotes y sacerdotisas que llenaban el enorme Templo de los Dioses Menores.
Hughnon compartía muchos de los rasgos de su hermano Mustrum. También él consideraba que su trabajo consistía básicamente en organizar. Había mucha gente diestra en creer, así que eso se lo dejaba a ellos. Hacía falta mucho más que oraciones para asegurarse de que se lavaba la ropa y el edificio estaba bien mantenido.
Ahora había tantos dioses… dos mil por lo menos. Por supuesto, muchos todavía eran muy pequeños. Pero no había que quitarles ojo. Los dioses eran en gran medida cuestión de moda. Om, por ejemplo. Al principio era una deidad menor sedienta de sangre en un país chiflado y caluroso, y de pronto estaba entre los dioses punteros. Lo había conseguido todo por el método de no responder las oraciones, pero haciéndolo con una especie de dinamismo que dejaba abierta la posibilidad de que las respondiera algún día, y entonces sí que se iba a armar una buena. Hughnon, que había sobrevivido a varias décadas de intensas disputas teológicas siendo temible como balanceador de pesados botafumeiros, estaba impresionado por aquella novedosa técnica.
Y luego, por supuesto, estaban los verdaderos recién llegados como Aniger, diosa de los animales aplastados. ¿Quién habría pensado que la llegada de mejores carreteras y carruajes más rápidos conduciría a aquello? Pero los dioses se hacían más grandes cuando se les invocaba con desespero, y un número suficiente de mentes había exclamado: «Oh, dios, ¿qué he atropellado?».
—¡Mistagogos! —gritó, cansado de esperar—. ¡Y mistagoguesas!
El barullo se apagó. Unos pocos copos de pintura seca y descascarillada cayeron flotando del techo.
—Gracias —dijo Ridcully—. Ahora, por favor, ¿podéis escucharme? Mis colegas y yo… —hizo un gesto en dirección a los altos cargos eclesiásticos que tenía detrás— llevamos tiempo, os lo aseguro, trabajando en esta idea, y no cabe duda de que tiene sentido desde un punto de vista teológico. Así pues, ¿podemos continuar?
Todavía notaba el malestar entre las filas clericales. A los líderes natos no les gusta obedecer órdenes.
—Si no intentamos esto —probó a decir—, puede que esos magos sin dioses tengan éxito en sus planes. Y entonces nosotros quedaremos como unos tontos de capirote.
—¡Todo eso está muy bien, pero es importante guardar las formas! —saltó un sacerdote—. ¡No podemos rezar todos a la vez! ¡Ya sabe usted de sobra que a los dioses no les gusta el ecumenismo! ¿Y qué clase de palabras vamos a usar, si no es mucho preguntar?
—Yo me decantaría por un breve y no controvertido… —Hughnon Ridcully se detuvo. Delante de él había sacerdotes que tenían prohibido comer brécol por un edicto sagrado, sacerdotes que requerían que las chicas solteras se cubrieran las orejas para no inflamar las pasiones de los demás hombres y sacerdotes que adoraban una pequeña galleta dulce de mantequilla con pasas. No había nada que no fuera controvertido—. Veréis, es que parece que en efecto el mundo se va a terminar —terminó con voz débil.
—¿Y qué? ¡Algunos de nosotros llevamos un tiempo muy considerable esperando que pase eso! ¡Será un juicio a la humanidad por su abyección!
—¡Y por el brécol!
—¡Y por esos peinados cortos que llevan las chicas hoy en día!
—¡Únicamente las galletas serán salvadas!
Ridcully agitó frenéticamente su báculo para pedir silencio.
—Pero esto no es la ira de los dioses —dijo—. ¡Ya os lo he dicho! ¡Es obra de un hombre!
—¡Ah, pero él puede ser la mano de un dios!
—Es Cohen el Bárbaro —dijo Ridcully.
—Aun así, puede que sea… —El que estaba hablando entre el público recibió un codazo del sacerdote que tenía al lado—. Un momento…
Hubo un estruendo de conversaciones excitadas. Había pocos templos que no hubieran sido asaltados o saqueados durante una larga vida de aventuras, y los sacerdotes tardaron poco en acordar que ningún dios había tenido nunca nada en la mano que se pareciera a Cohen el Bárbaro. Hughnon levantó la vista al techo, con su hermoso pero decrépito panorama de dioses y héroes. La vida debe de ser mucho más fácil para los dioses, decidió.
—Muy bien —dijo uno de los objetores en tono altivo—. En ese caso, creo que tal vez podríamos, bajo estas circunstancias especiales, sentarnos todos a una mesa por una sola vez.
—Ah, eso está bien… empezó a decir Ridcully.
—Pero por supuesto vamos a necesitar plantearnos muy seriamente qué forma va a tener esa mesa.
Ridcully se quedó un momento sin expresión en la cara. Y así permaneció mientras se acercaba a uno de sus subdiáconos para susurrarle al oído:
—Vieira, por favor, manda a alguien a decirle a mi mujer que me haga la bolsa para pasar la noche fuera, ¿quieres? Creo que esto se va a alargar un poco…
 a cúspide central de Cori Celesti parecía seguir igual de lejos día tras día.
a cúspide central de Cori Celesti parecía seguir igual de lejos día tras día.
—¿Estáis seguros de que Cohen está bien de la cabeza? —preguntó Maligno Harry, mientras ayudaba a Willie el Chaval a maniobrar la silla de ruedas de Hamish sobre el hielo.
—Eh, ¿estás intentando sembrar el descontento entre la tropa, Harry?
—Bueno, ya os avisé. Will. Sigo siendo un Señor Oscuro. Tengo que mantenerme en forma. Y estamos siguiendo a un líder que no para de olvidarse de dónde ha dejado la dentadura postiza.
—¿Mande? —dijo Hamish el Loco.
—Solo digo que volar a los dioses podría causar problemas —continuó Maligno Harry—. No es muy… respetuoso.
—Tú debes de haber profanado algún templo que otro en tu época, ¿no, Harry?
—Yo lo que hacía era dirigirlos, Will, yo los dirigía. Fui un Loco Señor Demoníaco durante una temporada, ya sabéis. Tenía un Templo del Terror.
—Sí, en aquella parcela alquilada —dijo Willie el Chaval, con una sonrisilla.
—Muy bien, muy bien, tú hurga en la herida —se enfurruñó Harry—. Solo porque nunca jugué en la primera división, solo porque…
—Venga, venga, Harry, tú ya sabes que nosotros no pensamos así. Nosotros te respetábamos. Conocías el Código. Mantenías la fe. Mira, a Cohen le parece que los dioses se lo tienen bien merecido, y ya está. A mí lo que me preocupa es que nos queda bastante terreno difícil por recorrer. —Maligno Harry contempló el cañón nevado. Willie continuó—: Hay una especie de sendero mágico que lleva montaña arriba. Pero antes de llegar hay un montón de cavernas.
—Las Cavernas Infranqueables del Pánico —dijo Maligno Harry. Willie pareció impresionado.
—Ah, ¿has oído hablar de ellas? Según no se qué leyenda antigua las defiende una legión de monstruos temibles y algunos ingenios diabólicamente astutos y nadie las ha atravesado jamás. Ah, sí, y también barrancos helados muy peligrosos. Luego tendremos que cruzar nadando unas cuevas sumergidas que defienden unos peces comehombres gigantes que nadie ha conseguido cruzar nunca. Y luego hay unos monjes dementes, y una puerta que solo se puede atravesar resolviendo un acertijo muy antiguo… lo de costumbre, vaya.
—Tiene pinta de ser un trabajo importante —apuntó Maligno Harry.
—Bueno, la respuesta del acertijo la sabemos —dijo Willie el Chaval—. Es «dientes».
—¿Cómo la habéis averiguado?
—No nos ha hecho falta. Siempre es «dientes» en los antiguos acertijos cutres —gruñó Willie el Chaval mientras levantaban la silla de ruedas para cruzar un montículo de nieve particularmente profundo—. Pero el mayor problema va a ser pasar con este maldito trasto por todo eso sin que Hamish se despierte y se ponga a montar bronca.
 n el estudio de su oscura casa al borde del Tiempo, la Muerte miró la caja de madera.
n el estudio de su oscura casa al borde del Tiempo, la Muerte miró la caja de madera.
TAL VEZ DEBERÍA PROBAR UNA VEZ MÁS, dijo.
Se agachó y cogió del suelo a un gatito, le dio unas palmaditas en la cabeza, lo metió con gentileza en la caja y cerró la tapa.
¿EL GATO SE MUERE CUANDO SE ACABA EL AIRE?
—Supongo que es posible, señor —dijo Albert, su criado—. Pero creo que esa no es la cuestión. Si lo entiendo bien, no se sabe si el gato está vivo o muerto hasta que lo mira.
MUY MAL HABRÁN DE ESTAR LAS COSAS, ALBERT, PARA QUE YO NO SEPA SI ALGO ESTÁ VIVO O MUERTO SIN TENER QUE IR A MIRAR.
—Esto…por lo que dice la teoría, señor, es el propio acto de mirar lo que determina si está vivo o no. La Muerte pareció dolido.
¿ESTÁS SUGIRIENDO QUE VOY A MATAR AL GATO SOLO POR MIRARLO?
—No va exactamente así, señor.
TAMPOCO ES QUE YO ME DEDIQUE A PONER MUECAS NI NADA ASÍ.
—Para serle sincero, señor, no creo que ni siquiera los magos entiendan este asunto de la incertidumbre —dijo Albert—. En mi época no trabajábamos con esa clase de cosas. Si no tenías certeza, estabas muerto.
La Muerte asintió. Se estaba poniendo difícil seguir el tren de los tiempos. Las dimensiones paralelas, sin ir más lejos. Las dimensiones parásitas eran una cosa, esas sí las entendía; vivía en una. No eran más que universos que no estaban completos del todo por sí solos y que únicamente podían existir pegándose a un universo huésped, como si fueran remoras. Pero la existencia de dimensiones paralelas significaba que cualquier cosa que se hiciera no se hacía en otra parte.
Aquello planteaba unos problemas exquisitos para un ser que, por naturaleza, era definitivo. Era como jugar al póquer contra un número infinito de oponentes.
Abrió la caja y sacó al gatito, que lo miró con el asombro demente habitual en todos los gatitos.
ME OPONGO A LA CRUELDAD HACIA LOS GATOS, dijo la Muerte, y lo dejó con suavidad en el suelo.
—Creo que toda la idea del gato en la caja es una metáfora de esas —dijo Albert.
AH. UNA MENTIRA.
La Muerte chasqueó los dedos.
El estudio de la Muerte no ocupaba espacio en el sentido normal de la palabra. Las paredes y el techo estaban para decorar más que para establecer ninguna clase de límite dimensional. Ahora se desvanecieron y el aire se llenó con un reloj de arena gigantesco.
Sus dimensiones serían difíciles de calcular, pero se podrían medir en kilómetros.
Dentro, los relámpagos centelleaban entre la arena que caía. Fuera había una tortuga gigante grabada en el cristal.
CREO QUE VAMOS A TENER QUE HACER SITIO PARA ESTE, dijo la Muerte.
 aligno Harry se arrodilló ante un altar erigido a toda prisa. Consistía en su mayor parte de cráneos, que no eran difíciles de encontrar en aquel paisaje cruel. Y a continuación se puso a rezar. Durante su larga vida como Señor Oscuro, aunque fuera de forma modesta, había hecho unos cuantos contactos en los otros planos. Eran… venían a ser dioses, suponía él. Tenían nombres como Olk-Kalath el Chupador de Almas, pero francamente, el solapamiento entre demonios y dioses no estaba del todo claro ni en el mejor de los casos.
aligno Harry se arrodilló ante un altar erigido a toda prisa. Consistía en su mayor parte de cráneos, que no eran difíciles de encontrar en aquel paisaje cruel. Y a continuación se puso a rezar. Durante su larga vida como Señor Oscuro, aunque fuera de forma modesta, había hecho unos cuantos contactos en los otros planos. Eran… venían a ser dioses, suponía él. Tenían nombres como Olk-Kalath el Chupador de Almas, pero francamente, el solapamiento entre demonios y dioses no estaba del todo claro ni en el mejor de los casos.
—Oh, Poderoso Señor —empezó a decir, lo cual siempre era un inicio seguro, y el equivalente religioso del «A quien pueda interesar»—. Os tengo que avisar de que un puñado de héroes está subiendo la montaña para destruiros con fuego devuelto. Os ruego que los derribéis con rayos iracundos y que luego tengáis a bien mirar con buenos ojos a vuestro sirviente, es decir, Maligno Harry Pavor. Se me puede enviar la correspondencia a la atención de la señora Gibbons, paseo del Dolmen 12, Pant-y-Fajín. Nellofselek. También si fuera posible me gustaría establecerme en un sitio con fosos de lava reales, todos los demás señores oscuros se las apañan para tener un terrorífico foso de lava aunque estén sobre treinta metros de jodido terreno aluvial, disculpad mi klatchiano, esto es una discriminación total contra el pequeño comerciante, sin ánimo de ofender.
Esperó un momento en caso de que hubiera alguna respuesta, suspiró y se levantó con las piernas bastante temblorosas.
—Soy un Señor Oscuro maligno y traicionero —dijo—. ¿Qué se esperan? Ya se lo dije. Los avisé. O sea, si de mí dependiera… pero ¿qué clase de Señor Oscuro iba a ser yo si…? —Divisó algo de color rosa a cierta distancia. Se subió a una roca cubierta de nieve para ver mejor. Dos minutos más larde, el resto de la Horda se había unido a él y estaba mirando la escena con caras pensativas, aunque el trovador vomitaba.
—Bueno, es algo que no se ve a menudo —dijo Cohen.
—¿El qué, un hombre estrangulado con lana de tejer de color rosa? —preguntó Caleb.
—No, yo estaba mirando a los otros dos… Sí, es asombroso lo que se puede hacer con una aguja de tejer. —Cohen volvió la mirada al altar rudimentario y sonrió de oreja a oreja—. ¿Esto lo has hecho tú, Harry? Has dicho que querías estar a solas.
—¿Lana de tejer rosa? —replicó Maligno Harry en tono nervioso—. ¿Yo con lana de tejer rosa?
—Perdón por insinuarlo —dijo Cohen—. Bueno, no tenemos tiempo para esto. Vamos a encargarnos de las Cavernas del Pánico. ¿Dónde se ha metido nuestro bardo? Vale. Deja de vomitar ya y saca el cuadernillo. El primero que acabe cortado en dos por una cuchilla escondida es una nenaza, ¿os parece bien? Y escuchad todos… intentad no despertar a Hamish, ¿de acuerdo?
 l mar estaba lleno de una luz verde y fresca.
l mar estaba lleno de una luz verde y fresca.
El capitán Zanahoria iba sentado cerca de la proa. Para asombro de Rincewind, que había salido a dar un lúgubre paseo vespertino, estaba cosiendo.
—Es una insignia para la misión —dijo Zanahoria—. ¿Lo ves? Esta es la tuya. —La sostuvo en alto.
—¿Pero para qué es?
—Para subir la moral.
—Ah, esas cosas —dijo Rincewind—. Bueno, tú la tienes a montones, Leonardo no la necesita y yo nunca he tenido ninguna.

—Sé que lo estás diciendo en broma, pero me parece vital que haya algo que mantenga unida a la tripulación —dijo Zanahoria, sin dejar de coser tranquilamente.
—Sí, se llama pellejo. Es importante guardar toda tu persona dentro del mismo.
Rincewind estudió la insignia. Nunca había tenido una. Bueno, técnicamente no era cierto… Había tenido una que decía: «¡Hola, hoy cumplo cinco años!», que venía a ser el peor regalo posible cuando se cumplían seis. Aquel cumpleaños había sido el día más miserable de su vida.
—Necesita un lema que eleve los ánimos —dijo Zanahoria—. Los magos entienden de estas cosas, ¿verdad?
—¿Qué te parece Morituri nolumus morí? Suena bastante propio —dijo Rincewind en tono lúgubre.
Zanahoria movió los labios mientras analizaba la frase.
—Los que van a morir… —empezó—, pero no reconozco el resto.
—Eleva mucho el ánimo —aseguró Rincewind—. Me ha salido del corazón.
—Muy bien. Muchas gracias. Me pongo a ello ahora mismo —dijo Zanahoria.
Rincewind suspiró.
—Esto te está resultando emocionante, ¿verdad? —dijo—. De verdad te lo parece.
—Ciertamente será un desafío ir a un lugar donde nadie ha ido antes —dijo Zanahoria.
—¡Falso! Vamos a ir a un lugar de donde nadie ha regresado antes. —Rincewind vaciló—. Bueno, menos yo. Pero no llegué demasiado lejos, y… volvía caer sobre el Disco, más o menos.
—Sí, me lo han contado. ¿Y qué viste?
—Mi vida entera, pasándome delante de los ojos.
—Tal vez nosotros veremos algo más interesante.
Rincewind miró con furia a Zanahoria, que volvía a estar inclinado sobre su costura. Todo en aquel hombre era pulcritud y eficiencia: tenía aspecto de persona que se lavaba a conciencia. A Rincewind también le parecía que era un completo idiota con nada más que cartílago entre las orejas. Pero los completos idiotas no hacían comentarios como aquel.
—Me llevo un iconógrafo y mucha pintura para el diablillo. Los magos quieren que efectuemos toda clase de observaciones, ¿lo sabías? —continuó Zanahoria—. Dicen que es una oportunidad que solo se da una vez en la vida.
—No estás haciendo ningún amigo con esos comentarios, ¿sabes? —dijo Rincewind.
—¿Tienes alguna idea de qué es lo que quiere la Horda de Plata?
—Bebida, tesoros y mujeres —dijo Rincewind—. Aunque creo que tal vez han aflojado un poco con lo último.
—¿Pero todo eso no lo tenían ya, más o menos?
Rincewind asintió. Ahí estaba el enigma. La Horda lo tenía todo. Tenían todo lo que podía comprar el dinero, y como había mucho dinero en el Continente Contrapeso, eso equivalía a decir todo.
Se le ocurrió que cuando uno ya lo ha tenido todo, lo único que queda es nada.
 l valle estaba lleno de una luz verde y fresca, que venía reflejada del hielo altísimo de la montaña central. La luz se movía y fluía como si fuera agua. Dentro de ella, gruñendo y pidiéndose unos a otros que hablaran más alto, caminaba la Horda de Plata.
l valle estaba lleno de una luz verde y fresca, que venía reflejada del hielo altísimo de la montaña central. La luz se movía y fluía como si fuera agua. Dentro de ella, gruñendo y pidiéndose unos a otros que hablaran más alto, caminaba la Horda de Plata.
Detrás de ellos, casi inclinado de horror y miedo, lívido, como un hombre que ha contemplado los peores espantos, iba el trovador. Tenía la ropa toda rasgada. Había perdido una pernera de los leotardos. Estaba empapado de pies a cabeza, aunque había partes de su ropa que estaban chamuscadas. Los restos táñentes del laúd que llevaba en la mano temblorosa estaban llenos de dentelladas. Ahí estaba un hombre que había visto verdaderamente la vida, sobre todo en sus momentos finales.
—No eran muy dementes para ser monjes —comentó Caleb—. Eran más tristes que dementes. Yo he conocido monjes que soltaban espuma por la boca.
—Y algunos de esos monstruos ya hacía mucho tiempo que tenían cita con el matarife, esa es la verdad —dijo Truckle—. Sinceramente, me ha dado vergüenza matarlos. Eran más viejos hasta que nosotros.
—Los peces eran buenos —dijo Cohen—. Unos cabrones enormes.
—Casi mejor, en realidad, porque se nos ha acabado la morsa —dijo Maligno Harry.
—Maravillosa exhibición de tus esbirros, Harry —le felicitó Cohen—. Tontos no es la palabra para describirlos. Nunca he visto a tanta gente darse en la cabeza con sus propias espadas.
—Eran buenos chavales —dijo Harry—. Alelados hasta el fin.
Cohen sonrió a Willie el Chaval, que se estaba chupando un corte en el dedo.
—Dientes —dijo—. Je… conque la respuesta era siempre «dientes», ¿eh?
—Muy bien, muy bien, algunas veces es «lengua» —dijo Willie el Chaval. Se volvió hacia el trovador—. ¿Te has quedado con la parte donde he rajado a esa tarántula enorme?
El trovador levantó despacio la cabeza. Se rompió una cuerda del laúd.
—Uuuaa —baló.
El resto de la Horda se congregó a toda prisa a su alrededor. No tenía sentido dejar que solo uno de ellos se llevara las mejores estrofas.
—Acuérdate de cantar sobre el momento en que ese pez se me ha tragado y yo me he escapado rajándolo desde dentro, ¿de acuerdo?
—Uuuaa…
—¿Y te has quedado con lo de cuando he matado a esa enorme estatua danzante de seis brazos?
—Uuuaa…
—¿De qué estás hablando? ¡He sido yo el que ha matado a esa estatua!
—¿Ah, si? Vaya, pues yo la he cortado limpiamente por la mitad, compi. ¡Nadie podría haber sobrevivido a eso!
—¿Y por qué no le has cortado la cabeza y ya está?
—No he podido. Ya se la había cortado alguien.
—¡Eh, no lo está apuntando! ¿Por qué no está apuntando todo esto? ¡Cohen, dile que tiene que ir apuntándolo todo!
—Dejadlo un momento en paz —dijo Cohen—. Me da a mí en la nariz que no le ha sentado bien el pez.
—No entiendo por qué —replicó Truckle—. Lo he sacado de un tirón cuando el pez apenas lo había masticado. Y se tiene que haber secado bien calentito en aquel pasadizo. Ya sabes, ese donde salían llamas inesperadamente del suelo.
—Me imagino que nuestro bardo no se esperaba que salieran llamas inesperadamente del suelo —dijo Cohen.
Truckle se encogió de hombros con gesto teatral.
—Bueno, si no te vas a esperar llamas inesperadas, ¿para qué sales de casa?
—Y habríamos tenido jaleo con esos demonios guardianes de los mundos tenebrosos si no se hubiera despertado Hamish —continuó Cohen. Hamish se agitó en su silla de ruedas, debajo de un montón enorme de filetes de pescado envueltos inexpertamente en túnicas de color azafrán.
—¿Mande?
—¡DIGO QUE TE HA PUESTO DE MALA LECHE SALTARTE LA SIESTA! —gritó Cohen.
—¡Caray, sí!
Willie el Chaval se frotó el muslo.
—Tengo que admitirlo, uno de esos monstruos casi acaba conmigo —dijo—. Voy a tener que dejar estas cosas.
—¿Y morir como el Viejo Vincent? —Cohen se había dado la vuelta como un rayo.
—Bueno, no…
—¿Qué habría sido de él si no hubiéramos estado nosotros para hacerle un funeral como es debido, eh? Una fogata enorme, eso sí es funeral para un héroe. ¡Y todo el mundo nos decía que era desperdiciar una barca de las buenas! ¡Así que deja de hablar así y sígueme!
—Uu… uu… uu… —cantó el trovador, y por fin le salieron las palabras—. ¡Locos! ¡Locos! ¡Locos! ¡Estáis todos locos de atar!
Caleb le dio una palmadita suave en el hombro mientras se volvían todos para seguir a su líder.
—Nosotros preferirnos la palabra berserker, chaval —dijo.
 lgunas cosas había que probarlas…
lgunas cosas había que probarlas…
—He estado mirando a los dragones de pantano por las noches —dijo Leonardo en tono coloquial mientras Ponder Stibbons ajustaba el mecanismo de encendido estático—. Y me parece evidente que la llama les resulta útil como medio de propulsión. En cierto sentido, un dragón de pantano es un cohete viviente. Es extraño que una criatura así exista en un mundo como el nuestro, siempre me lo ha parecido. Sospecho que vienen de otra parte.
—Tienen tendencia a explotar mucho —dijo Ponder, dando un paso atrás. El dragón que había en la jaula de acero no le quitó ojo de encima.
—Es la mala dieta —dijo Leonardo con firmeza—. Tal vez no sea la misma a la que estaban acostumbrados. Pero estoy seguro de que la mezcla que he ideado es al mismo tiempo nutritiva y segura y tendrá… efectos utilizables…
—Pero ahora nos vamos a ir a meter detrás de los sacos de arena, señor —dijo Ponder.
—Oh, ¿de verdad cree…?
—Sí, señor.
Con la espalda firmemente apoyada en los sacos de arena, Ponder cerró los ojos y tiró de la cuerda.
Delante de la jaula del dragón descendió brevemente un espejo. Y la primera reacción de un dragón de pantano macho al ver a otro macho es lanzar su llama…
Hubo un rugido. Los dos hombres se asomaron por encima de la barrera y vieron una lanza de fuego de color verde amarillo retumbando sobre el mar vespertino.
—¡Treinta y tres segundos! —exclamó Ponder cuando la llamarada se apagó por fin. Se levantó de un salto.
El pequeño dragón eructó.
La llama ya estaba más o menos apagada, así que fue la explosión más húmeda que Ponder había experimentado nunca.
—Ah —dijo Leonardo, levantándose de detrás de los sacos y despegándose un trozo de piel escamosa de la cabeza—. Casi lo tenemos, creo yo. Falta una pizca de carbón vegetal y de extracto de alga para evitar el retroceso.
Ponder se quitó el sombrero. Lo que le hacía falta ahora, pensó, era un baño. Y a continuación otro.
—Tampoco soy precisamente un mago para tirar cohetes, ¿verdad? —dijo mientras se limpiaba trozos de dragón de la cara.
Pero una hora más tarde, otra lanza flamígera se proyectó sobre las olas, fina, blanca y con un núcleo azul… y esta vez, esta vez, el dragón se limitó a sonreír.
 refiero morir antes que poner mi firma —dijo Willie el Chaval.
refiero morir antes que poner mi firma —dijo Willie el Chaval.
—Yo prefiero enfrentarme a un dragón —dijo Caleb—. Uno de los antiguos, ojo, no esos pequeños de hoy en día que son como fuegos artificiales.
—En cuanto consiguen que pongas tu firma, ya te tienen donde ellos quieren —dijo Cohen.
—Demasiadas letras —dijo Truckle—. Y todas con formas distintas. Yo siempre pongo una X.
La Horda se había parado a recuperar el fuelle y fumar un pitillo en un saliente rocoso situado al final del valle verde. Había bastante nieve en el suelo, pero el aire estaba casi templado. Ya se notaba el hormigueo de un campo mágico potente.
—Leer, eso sí —dijo Cohen—, ya es harina de otro costal. No me parece mal que un hombre lea un poquillo. Te encuentras un mapa, por ejemplo, y tiene puesta una cruz enorme, bueno, pues un hombre que sepa leer puede sacar algo en claro.
—¿Como qué? ¿Que es el mapa de Truckle? —dijo Willie el Chaval.
—Exacto. Sería muy posible.
—Yo sé leer y escribir —dijo Maligno Harry—. Lo siento. Es parte de mi trabajo. Y también del protocolo. Hay que ser educado con la gente cuando los haces desfilar por el tablón encima del tanque de los tiburones… lo vuelve todo más maligno.
—Nadie te está culpando, Harry —dijo Cohen.
—Ja, tampoco es que pudiera conseguir nunca ningún tiburón —siguió Harry—. No tendría que haber hecho caso a Johnny Sin Manos cuando me dijo que eran tiburones a los que aún no les habían salido todas las aletas, pero es que lo único que hacían era nadar alegremente por ahí soltando chilíiditos y pedir peces. Cuando arrojo a alguien a un tanque de tortura es para que quede hecho trizas, no para que entre en contacto con su yo interior y sea uno con el cosmos.
—Los tiburones estarían más ricos que este pescado —dijo Caleb, haciendo una mueca.
—Qué va, los tiburones saben a meados —dijo Cohen. Olisqueó el aire—. Pero eso otro…
—Eso otro —dijo Truckle— es lo que yo llamo cocinar.
Siguieron el olor por un laberinto de rocas hasta llegar a una caverna. Para asombro del trovador, todos los hombres desenvainaron las espadas mientras se acercaban.
—No se puede confiar en la cocina —dijo Cohen, al parecer a modo de explicación.
—¡Pero si acabáis de luchar contra unos peces diablo monstruosos y dementes!
—No, los monjes eran dementes, los peces eran… cuesta saberlo con los peces. En todo caso, con un monje demente sabes a qué atenerte, pero alguien que cocine tan bien aquí arriba… bueno, eso es un misterio.
—¿Y qué?
—Que los misterios matan.
—Pero tú no estás muerto.
La espada de Cohen rasgó el aire. Al trovador le pareció oír que chisporroteaba.
—Yo resuelvo los misterios —dijo.
—Ah. Con la espada… ¿igual que Carelino deshizo el nudo tsorteano?
—Yo no sé nada de ningún nudo, chaval.
En un claro entre las rocas había un estofado haciéndose al fuego y una anciana trabajando en su labor. No era una escena que el trovador se esperara encontrar allí, aunque la anciana iba vestida más bien…juvenil para ser una abuela, y el mensaje del dechado que estaba cosiendo, rodeado de florecillas, era: MUERDE EL FRÍO ACERO PERROPUERCO.
—Vaya, vaya —dijo Cohen, envainando la espada—. Ya me parecía a mí que me sonaba de algo ese trabajo de allá atrás. ¿Cómo te va todo, Vena?
—Tienes buen aspecto, Cohen —dijo la mujer, con la misma tranquilidad que si los hubiera estado esperando—. ¿Queréis un poco de estofado, chicos?
—Sí —dijo Truckle, con una sonrisita—. Pero que lo pruebe primero el bardo.
—Vergüenza te tendría que dar, Truckle —lo reprendió la mujer, dejando a un lado su labor.
—Bueno, la última vez que nos vimos me drogaste y me robaste un cargamento de joyas, ¿o no?
—¡De eso hace cuarenta años, hombre! Además, tú me dejaste que peleara sola contra aquella banda de trasgos.
—Pero sabía que los derrotarías.
—Y yo sabía que tú no necesitabas las joyas. Buenos días, Maligno Harry. Hola, muchachos. Acercad una roca. ¿Quién es ese media nena flacucho?
—Este es el bardo —dijo Cohen—. Bardo, esta es Vena Cabellera de Cuervo.
—¿Cómo? —dijo el bardo—. ¡No, no lo es! Hasta yo he oído hablar de Vena Cabellera de Cuervo, y es una mujer joven y alta con… oh…
—Sí, las viejas historias nunca se olvidan, ¿verdad? —dijo Vena con un suspiro. Se dio unas palmaditas en el pelo canoso—. Ahora tenéis que llamarme señora McGarry, chicos.
—Sí, oí que habías sentado la cabeza —dijo Cohen, hundiendo el cucharón en el estofado y probándolo—. Te casaste con un posadero, ¿verdad? Colgaste la espada, tuviste hijos…
—Nietos —dijo la señora McGarry con orgullo. Pero entonces la sonrisa orgullosa se borró—. Uno de ellos ha seguido con la posada, pero el otro es fabricante de papel.
—Llevar una posada es un buen trabajo —dijo Cohen—. Pero el papel de oficina al por mayor no es muy heroico que digamos. Los cortes que hace el papel no son lo mismo. —Se lamió los labios—. Esto está bueno, chica.
—Tiene gracia. Nunca supe que tenía ese talento, pero la gente recorre kilómetros por mis buñuelos.
—Igual que siempre, pues —dijo Truckle el Descortés—. Jo, jo, jo.
—Truckle —dijo Cohen—, ¿te acuerdas de que me dijiste que te avisara cuando te pusieras demasiado descortés?
—¿Sí?
—Pues esta es una de esas veces.
—En todo caso —dijo la señora McGarry, mirando con una sonrisa dulce cómo se sonrojaba Truckle—, estaba sentada en casa después de la muerte de Charlie, y pensé: ¿qué pasa, esto es todo lo que hay? ¿Solo me queda esperar al Segador? Y luego… apareció este pergamino…
—¿Qué pergamino? —preguntaron Cohen y Maligno Harry a la vez. Luego se miraron.
—Mira —continuó Cohen, metiendo la mano en su zurrón—, yo encontré este viejo pergamino, que tiene un mapa de cómo llegar a las montañas y todos los truquillos para superar…
—Yo también —dijo Harry.
—¡No me habías dicho nada!
—Soy un Señor Oscuro, Cohen —señaló con paciencia Maligno Harry—. No se supone que deba ser el Capitán Amabilidad.
—Dime por lo menos dónde lo encontraste.
—Oh, en una antigua tumba sellada que estábamos saqueando.
—Yo encontré el mío en un viejo almacén del Imperio —dijo Cohen.
—Pues el mío lo dejó en mi posada un viajero todo vestido de negro —dijo la señora McGarry.
Siguió un silencio, que rompió el trovador.
—¿Ejem? ¿Disculpad?
—¿Qué? —respondieron los tres al mismo tiempo.
—¿Me lo estoy imaginando —dijo el trovador— o aquí hay algo que se nos escapa?
—¿Como qué? —exigió saber Cohen.
—Bueno, todos esos pergaminos os explican cómo llegar a la montaña, un viaje peligroso al que nadie ha sobrevivido, ¿no?
—Sí. ¿Y qué?
—Pues… hum… ¿quién ha escrito los pergaminos?

Algunos de los dioses del Mundodiseo, pasando el rato como suelen hacer. De izquierda a derecha: Sessifet, diosa del atardecer, Offler el Cabeza de Cocodrilo. Flátulo (dios de los vientos), Sino, Urika (diosa de las satinas, la nieve y las actuaciones teatrales para menos de 120 personas), Ío el Ciego (líder de los dioses y atronamiento general). Libertina (diosa del mar, la tarta de manzana, ciertos tipos de helado y los trozos pequeños de cordel), La Dama (que nadie pregunte). Bibuloso (dios del vino y las cosas en palillo), Pátina (detrás, diosa de la sabiduría), Topasi (delante, dios de algunos hongos y también de las ideas geniales que no se apuntan y nunca se recordarán de nuevo, y de la gente que dice a los demás que «amar» es «rama» escrito al revés y piensa que esto encierra alguna revelación), Bast (detrás, dios de las cosas abandonadas a la puerta o semidigeridas bajo la cama) y Nuggan (un dios local, pero también a cargo de los clips sujetapapeles, las cosas bien guardadas en sus correspondientes cajoncitos del escritorio y el papeleo innecesario).
 ffler el Cocodrilo levantó la vista del tablero de juego que en realidad era el mundo.
ffler el Cocodrilo levantó la vista del tablero de juego que en realidad era el mundo.
—Muy bien, ¿a quién pegtenege eje? —dijo, gangoso—. Tenemoj aquí a uno ejpabilado.
Hubo un estiramiento colectivo de cuellos entre las deidades reunidas, y por fin una de ellas levantó la mano.
—¿Y tú erej…? —dijo Ofller.
—Nuggan el Todopoderoso. Me adoran en varias partes de Borogravia. Ese joven fue educado en mi fe.
—¿En qué cgueen loj nugganitaj?
—Esto… en mí. Principalmente en mí. Y mis seguidores tienen prohibido comer chocolate, jengibre, champiñones y ajo.
Varios de los dioses hicieron muecas de dolor.
—Cuando pgohibej cojaj no te andaj con tonteguíaj, ¿eh? —dijo Offler.
—No tiene sentido prohibir el brécol, ¿verdad? Esa clase de métodos son muy anticuados —dijo Nuggan. Miró al trovador—. Hasta ahora ese nunca había sido particularmente listo. ¿Lo fulmino? Tiene que haber algo de ajo en ese estofado, la señora McGarry parece de esas.
Offler vaciló. Era un dios muy antiguo, que se había alzado desde las ciénagas humeantes en tierras calurosas y oscuras. Había sobrevivido al auge y la caída de otros dioses más modernos y ciertamente más guapos gracias al hecho de desarrollar, para ser un dios, cierta cantidad de sabiduría.
Además, Nuggan era uno de los dioses más nuevos, todo lleno de fuego infernal y arrogancia y ambición. Offler no era listo, pero tenía cierta noción de que para sobrevivir durante períodos largos los dioses tenían que ofrecerles a sus adoradores algo más que una simple ausencia de truenos y rayos. Y sentía una punzada muy poco divina de compasión hacia cualquier humano cuyo dios prohibiera el chocolate y el ajo. Y además, Nuggan llevaba un bigote desagradable. Ningún dios tenía por qué llevar un bigotito repipi como aquel.
—No —dijo, agitando el cubilete de los dados—. Jegá maj divegtido ají.
 ohen apagó con los dedos su cigarrillo desmañado, se lo puso detrás de la oreja y levantó la vista hacia el hielo verde.
ohen apagó con los dedos su cigarrillo desmañado, se lo puso detrás de la oreja y levantó la vista hacia el hielo verde.
—No es demasiado tarde para dar medía vuelta —dijo Maligno Harry—. Si alguien quisiera hacerlo, quiero decir.
—Sí lo es —dijo Cohen, sin mirar a su alrededor—. Además, hay alguien que no está jugando limpio.
—Tiene gracia —dijo Vena—. Llevo toda la vida yéndome de aventuras con mapas antiguos encontrados en viejas tumbas y tal, y nunca jamás me había preocupado de dónde vienen. Es una de esas cosas que no te paras a pensar, como quién deja todas las armas y llaves y botiquines que hay tirados por las profundidades inexploradas.
—Alguien está tendiéndonos una trampa —dijo Willie el Chaval.
—Es probable. No será la primera trampa en la que he caído —dijo Cohen.
—Nos estamos enfrentando a los dioses, Cohen —dijo Harry—. Cuando un hombre hace eso, tiene que estar muy seguro de su suerte.
—La mía ha funcionado hasta ahora —dijo Cohen. Extendió la mano y tocó la pared rocosa que tenía delante—. Está caliente.
—¡Pero si tiene hielo encima! —gritó Harry.
—Sí, qué raro, ¿no? —dijo Cohen—. Es tal como decían los pergaminos. ¿Y ves cómo se le pega la nieve? Es la magia. Bueno… allá vamos…
 l archicanciller Ridcully decidió que había que adiestrar a la tripulación. Ponder Stibbons señaló el hecho de que iban a adentrarse en lo completamente inesperado, y Ridcully decretó que por esa razón había que darles algún entrenamiento inesperado.
l archicanciller Ridcully decidió que había que adiestrar a la tripulación. Ponder Stibbons señaló el hecho de que iban a adentrarse en lo completamente inesperado, y Ridcully decretó que por esa razón había que darles algún entrenamiento inesperado.
Rincewind, por su parte, dijo que se encaminaban a una muerte segura, que era algo que todo el mundo acababa dominando sin adiestramiento de ninguna clase. Más tarde, sin embargo, dijo que el aparato de Leonardo no era mal ejercicio. Al cabo de cinco minutos metido en él, la muerte segura parecía una liberación.
—Ha vomitado otra vez —comentó el decano.
—Se le está empezando a dar mejor, sin embargo —señaló el catedrático de Estudios Indefinidos.
—¿Cómo puedes decir eso? ¡La última vez ha tardado diez segundos antes de echarlo todo!
—Sí, pero está vomitando más, y llegando más lejos —dijo el catedrático mientras se alejaban paseando.
El decano levantó la vista. Costaba ver el aparato volador entre las sombras de la barcaza cubierta por una lona. Las partes más interesantes estaban tapadas con sábanas. Olía muy fuerte a pegamento y a barniz. El Bibliotecario, que tenía tendencia a involucrarse en las cosas, ahora estaba colgando pacíficamente de un palo de la embarcación y clavando a martillazos estaquillas de madera en un tablón.
—Van a ser globos, mira lo que te digo —dijo el decano—. Tengo una imagen mental. Globos y velas y jarcias y cosas de esas. Y probablemente también un ancla. Caprichitos.
—En el Imperio Ágata tienen cometas lo bastante grandes para llevar a un hombre —comentó el catedrático.
—Pues tal vez esté construyendo una cometa todavía más grande.
A lo lejos, Leonardo de Quirm estaba sentado en una zona iluminada, dibujando. De vez en cuando le entregaba una página a un aprendiz que la estaba esperando, y este se alejaba a toda prisa.
—¿Viste el diseño que se le ocurrió ayer? —dijo el decano—. ¡Le vino la idea de que quizá tendrían que salir fuera de la máquina para, repararla, así que diseñó una especie de aparato que te permite volar por ahí con un dragón en la espalda! ¡Dijo que era para emergencias!
—¿Qué clase de emergencia puede ser peor que tener un dragón amarrado a la espalda? —dijo el catedrático de Estudios Indefinidos.
—¡Exacto! ¡Ese hombre vive en una torre de marfil!
—¿Ah, sí? Yo creía que Vetinari lo tenía encerrado en un desván.
—Bueno, me refiero a que tantos años así le han de dejar a un hombre la visión muy limitada, en mi humilde opinión. No hay gran cosa que hacer más que tachar los días en la pared.
—Dicen que pinta buenos cuadros, sin embargo —dijo el catedrático.
—Bah, cuadros —dijo el decano, despectivo—. Pero dicen que los suyos son tan buenos que los ojos te siguen por la sala.
—¿En serio? ¿Y qué hace el resto de la cara?
—Esa se queda en su sitio, supongo —respondió el catedrático de Estudios Indefinidos.
—Pues a mí eso no me parece ser tan bueno —dijo el decano mientras salían paseando a la luz del día.
Sentado a su mesa, mientras meditaba sobre el problema de gobernar una nave en medio del aire escaso. Leonardo dibujó meticulosamente una rosa.
 aligno Harry cerró los ojos.
aligno Harry cerró los ojos.
—Esto no es nada agradable —dijo.
—Es fácil cuando te acostumbras —dijo Cohen—. Es solo cuestión de cómo se miran las cosas.
Maligno Harry volvió a abrir los ojos.
Estaba de pie sobre una llanura amplia y verdosa, que se curvaba suavemente hacia abajo a derecha e izquierda. Era como estar sobre la cima alta y tapizada de hierba de una colina. Que se extendía hasta el horizonte lleno de nubes.
—Es un paseíto —lo animó Willie el Chaval, a su lado.
—Mira, el problema no son mis pies —dijo Maligno Harry—. Mis pies no están rebelándose. Es mi cerebro.
—Va bien pensar que el suelo está detrás de ti —aconsejó Willie el Chaval.
—No —dijo Maligno Harry—. No va bien.
El rasgo extraño de la montaña era el siguiente: en cuanto se ponía el pie en ella, la dirección se convertía en una cuestión de elección personal. Por decirlo de otra manera, la gravedad era optativa. Se quedaba debajo de los píes, sin importar en qué dirección apuntaran estos.
Maligno Harry se preguntó por qué aquello le estaba afectando solo a él. La Horda parecía indiferente. Incluso la horrible silla de ruedas de Hamish el Loco iba felizmente a toda pastilla en una dirección que hasta ese momento Harry siempre había considerado vertical. Probablemente, pensó, se debía a que los Señores Malignos solían ser más listos que los héroes. Te tenían que funcionar algunas neuronas para pagar las nóminas aunque fuera de media docena de esbirros. Y las neuronas de Maligno Harry le estaban diciendo que mirara al frente y que intentara creer que estaba paseando por una colina amplia y tranquila, y que bajo ningún concepto mirara hacia atrás, que ni se le ocurriera darse la vuelta, porque detrás de él había gnh gnh gnh…
—¡Tira adelante! —dijo Willie el Chaval, sujetándole el brazo—. Escucha a tus pies. Saben lo que hacen.
Para horror de Harry. Cohen eligió aquel momento para darse la vuelta.
—¡Pero mira qué vistas! —exclamó—. ¡Desde aquí arriba puedo ver la casa de todo el mundo!
—Oh, no, por favor, no —balbuceó Maligno Harry, tirándose hacia delante y abrazándose a la montaña.
—Es genial, ¿verdad? —dijo Truckle—. Ver todos los mares flotando encima de ti como… ¿qué le pasa a Harry?
—Nada, que se encuentra un poco mal —dijo Vena.
Para sorpresa de Cohen, el trovador parecía bastante cómodo con las vistas.
—Soy de una tierra montañosa —explicó—. Allí se acostumbra uno a las alturas.
—Yo he estado en todos los sitios que se ven —dijo Cohen, mirando a su alrededor—. Estoy de vuelta de todo… en algunos sitios estoy de vuelta dos veces… no me queda ningún lugar por visitar…
El trovador lo miró de arriba abajo, y tuvo una especie de revelación. Ya sé por qué estás haciendo esto, pensó. Gracias a los dioses por la educación clásica. A ver. ¿cómo decía la cita?
—«Y Carelino lloró, porque ya no le quedaban mundos por conquistar» —recitó.
—¿Quién es el tipo ese? Ya lo has mencionado antes —dijo Cohen.
—¿No has oído hablar del emperador Carelino?
—No.
—Pero… ¡si fue el conquistador más grande que ha vivido nunca! ¡Su imperio abarcaba el Disco entero! A excepción del Continente Contrapeso y Cuatroequis, claro.
—No lo culpo. En uno de esos sitios no se consigue una buena cerveza ni por todo el oro del mundo, y al otro cuesta un huevo llegar.
—Bueno, cuando llegó a la lejana costa de Muntab, dicen que se quedó de pie en la orilla y sollozó. Un filósofo le dijo que había más mundos en alguna parte, y que nunca sería capaz de conquistarlos. Ejem… me ha recordado un poco a ti.
Cohen caminó un momento en silencio.
—Sí —dijo por fin—. Sí, ya me imagino por qué. Aunque yo no soy tan lloríca, obviamente.
 stamos —dijo Ponder Stibbons— en la hora H menos doce. —Su público, sentado en la cubierta, se lo quedó mirando con incomprensión alerta y educada—. Eso quiere decir que la máquina voladora pasará por encima del Borde justo antes del amanecer de mañana.
stamos —dijo Ponder Stibbons— en la hora H menos doce. —Su público, sentado en la cubierta, se lo quedó mirando con incomprensión alerta y educada—. Eso quiere decir que la máquina voladora pasará por encima del Borde justo antes del amanecer de mañana.
Todo el mundo se giró hacia Leonardo, que estaba contemplando una gaviota.
—¿Señor da Quirm? —dijo lord Vetinari.
—¿Qué? Ah. Sí. —Leonardo parpadeó—. Sí. El aparato estará listo, aunque el excusado me está dando problemas.
El catedrático de Runas Recientes se palpó los espaciosos bolsillos déla túnica.
—Oh, cielos, creo que tengo un frasco de algo… el mar siempre me provoca ese mismo efecto a mí también.
—Yo estaba pensando más bien en problemas asociados con el mal de altura y la gravedad baja —dijo Leonardo—. Eso es lo que relató el superviviente del María Pesto. Pero esta tarde creo que puedo ingeniar un excusado que, con suerte, aproveche el escaso aire de las alturas para obtener el efecto normalmente asociado con la gravedad. Se requeriría una suave succión.
Ponder asintió. Cuando se trataba de los detalles mecánicos tenía la mente ágil, y ya se había formado una imagen mental. Ahora le iría bien una goma de borrar mental.
—Esto…bien —dijo—. Bueno, la mayoría de los barcos se irán quedando atrás y dejando a la barcaza sola durante la noche. Ni siquiera con viento mágicamente asistido nos aventuramos a acercarnos a menos de cincuenta kilómetros del Borde. Más allá, nos podría atrapar la corriente y lanzarnos más allá del límite.
Rincewind, que había estado inclinado melancólicamente sobre la barandilla y contemplando las aguas, se giró al oír aquello.
—¿A qué distancia estamos de la isla de Krull? —preguntó.
—¿De ese lugar? A cientos de kilómetros —respondió Ponder—. Nos conviene mantenernos bien lejos de esos piratas.
—Así pues… ¿nos daremos de bruces contra la Circunferencia, entonces?
Técnicamente se hizo el silencio, aunque resonaba en él un estruendo de pensamientos inexpresados. Todo el mundo estaba atareado intentando imaginar una razón por la que habría sido demasiado esperar que aquello se les hubiera ocurrido a ellos, y que al mismo tiempo fuera una razón por la cual algún otro debería haberlo pensado. La Circunferencia era la construcción más grande erigida jamás; se extendía a lo largo de casi un tercio del perímetro del mundo. En la enorme isla de Krull una civilización entera vivía de lo que recuperaban de ella. Comían mucho sushi, y el desagrado que sentían hacia el resto del mundo se achacaba a la dispepsia permanente.
En su silla, lord Vetinari esbozó una sonrisa fina y ácida.
—Sí, así es —dijo—. Abarca varios miles de kilómetros, según tengo entendido. Sin embargo, por lo que sé los krullianos ya no retienen a los marineros cautivos como esclavos. Simplemente cobran unas tarifas abusivas por su salvamento.
—Unas cuantas bolas de fuego harían estallar ese armatoste —aportó Ridcully.
—Eso requeriría acercarse mucho, sin embargo —dijo lord Vetinari—. En otras palabras, ponerse tan cerca de la Catarata Periférica que se estaría destruyendo lo único que impide ser arrastrado más allá del Borde. Un problema enredado, caballeros.
—Alfombra mágica —dijo Ridcully—. Como anillo al dedo. Tenemos una en…
—No tan cerca del Borde, señor —dijo un abatido Ponder—. El campo táumico es muy poco denso y hay unas corrientes de aire feroces.
Se oyó el seco crujido de una enorme página de cuaderno de dibujo al pasar.
—Ah, sí —dijo Leonardo, más o menos para sí mismo.
—¿Disculpe? —dijo el patricio.
—Una vez diseñé un medio simple por el cual se podían destruir flotas enteras de forma muy sencilla, milord. Únicamente a modo de ejercicio técnico, claro.
—¿Pero con partes numeradas y una lista de instrucciones? —dijo el patricio.
—Pues claro que sí, milord. Por supuesto. De otra manera no sería un ejercicio como es debido. Y estoy seguro de que con la ayuda de estos caballeros mágicos tendríamos que poder adaptarlo a nuestro propósito.
Les dedicó una sonrisa luminosa. Ellos miraron su dibujo. Había hombres saltando de barcos en llamas a un mar hirviendo.
—Usted hace estas cosas por afición, ¿verdad? —dijo el decano.
—Oh, sí. No tienen aplicaciones prácticas.
—¿Pero podría alguien construir algo así? —preguntó el catedrático de Runas Recientes—. ¡Prácticamente incluye usted el pegamento y los patrones para recortar!
—Bueno, supongo que existe gente así —dijo Leonardo sin mucha convicción—. Pero estoy seguro de que el gobierno detendría las cosas antes de que fueran demasiado lejos.
Y la sonrisa en la cara de lord Vetinari fue una que probablemente ni siquiera Leonardo de Quirm, con toda su genialidad, sería capaz de plasmar nunca en un lienzo.
Con mucho cuidado, sabiendo que si se les caía una lo más probable es que nunca llegaran a saber que se les había caído, un equipo de estudiantes y aprendices levantaba las jaulas de los dragones y las cargaba en los compartimientos que había bajo la parte trasera de la máquina voladora.
De vez en cuando a uno de los dragones le entraba el hipo. Todos los presentes salvo uno se quedaban petrificados. La excepción era Rincewind, que se quedaba agachado detrás de un montón de maderos a muchos metros de distancia.
—Todos han sido bien alimentados con el pienso especial de Leonardo y tendrían que estar bastante dóciles durante cuatro o cinco horas —dijo Ponder, sacándolo de allí por tercera vez—. A las primeras dos fases les han dado de comer en un intervalo cronometrado meticulosamente, y el primer grupo tendría que estar de humor para llamaradas justo cuando rebaséis la Catarata Periférica.
—¿Y si nos retrasamos?
Ponder meditó profundamente sobre aquello.
—Hagáis lo que hagáis, no os retraséis —dijo.
—Gracias.
—Los que os llevéis con vosotros en el vuelo también pueden necesitar que les deis de comer. Hemos cargado una mezcla de nafta, aceite de roca y polvo de antracita.
—Para que yo se la dé a los dragones.
—Sí.
—En este barco de madera, que estará muy, muy arriba.
—Bueno, técnicamente, sí.
—¿Podemos centrarnos en ese tecnicismo?
—En sentido estricto, no va a haber ningún «abajo». Como tal. Ejem… se puede decir que estaréis viajando tan deprisa que no estaréis el suficiente tiempo en ningún lugar como para caer. —Ponder buscó un destello de comprensión en la cara de Rincewind—. O para explicarlo de otra manera, estaréis cayendo de forma permanente sin llegar nunca a chocar con el suelo.
Por encima de ellos, los distintos niveles de dragones chisporroteaban felices. Por entre las sombras se elevaban volutas de humo.
—Oh —dijo Rincewind.
—¿Lo entiendes? —preguntó Ponder.
—No. Solo esperaba que si no decía nada dejarías de intentar explicarme cosas.
—¿Cómo va todo, señor Stibbons? —dijo el archicanciller, que apareció paseando seguido de sus magos—. ¿Cómo está nuestra cometa enorme?
—Todo va según el plan, señor. Estamos en H menos cinco horas, señor.
—¿En serio? Bien. Nosotros estamos en cenar dentro de diez minutos.
Rincewind tenía un pequeño camarote con agua fría y ratas correteando. El espacio que dejaba libre su camastro lo ocupaba su equipaje; el Equipaje. Se trataba de un baúl que caminaba sobre cientos de piernecitas. Era mágico, por lo que sabía Rincewind. Hacía años que lo tenía. Entendía absolutamente cada palabra que le decía. Por desgracia obedecía una de cada cien.
—No va a haber sitio —dijo—. Y sabes muy bien que cada vez que has subido por los aires te has perdido.
El Equipaje lo miró a su estilo carente de ojos.
—Así que te quedarás con el simpático señor Stibbons, ¿de acuerdo? Tampoco has estado nunca cómodo en compañía de dioses. Yo volveré muy pronto.
Continuó la mirada sin ojos.
—Haz el favor de no mirarme así, ¿quieres? —dijo Rincewind.
Lord Vetinari les echó un vistazo a los tres… ¿cuál era la palabra?
—Hombres —dijo, decidiéndose por una que era indudablemente correcta—, me corresponde felicitarles por su… por…
Vaciló. Lord Vetinari no era un hombre que se deleitara con los detalles técnicos. Había dos culturas, por lo que a él respectaba. Una era la real, y la otra estaba ocupada por gente a quien le gustaba la maquinaria y que comía pizza a horas poco razonables.
—… por ser las primeras personas que abandonan el Disco con la intención firme de regresar al mismo —continuó—. Su… misión es aterrizar encima o cerca de Cori Celesti, localizar a Cohen el Bárbaro y a sus hombres y detener su ridículo plan por cualquier medio a su alcance. Debe de haber algún malentendido. Hasta los héroes bárbaros acostumbran a plantarse antes de volar el mundo. —Suspiró—. No suelen ser lo bastante civilizados para eso —añadió—. En todo caso, le suplicamos a Cohen que atienda a razones, etcétera. Por lo general los bárbaros son gente sentimental. Háblenle de todos los preciosos cachorrillos que van a morir, o algo así. Más allá de esto, ya no puedo darles más consejos. Sospecho que el uso clásico de la fuerza está fuera de cuestión. Si fuera fácil matar a Cohen, la gente ya lo habría hecho hace mucho tiempo.
El capitán Zanahoria se cuadró.
—La fuerza siempre es el último recurso, señor —dijo.
—Creo que para Cohen es la primera elección —repuso lord Vetinari.
—No es tan malo si no te apareces de repente a su espalda —dijo Rincewind.
—Ah, he allí la voz del especialista de nuestra misión —dijo el patricio—. Solamente confío… ¿qué pone en su insignia, capitán Zanahoria?
—El lema de la misión, señor. Morituri nolumus mori. Lo ha propuesto Rincewind.
—Ya me lo imagino —dijo lord Vetinari, observando con frialdad al mago—. ¿Y le importaría proporcionarnos una traducción coloquial, señor Rincewind?
—Esto… —Rincewind vaciló, pero lo cierto era que no tenía escapatoria—. Esto, en líneas generales, quiere decir: «Los que van a morir no quieren hacerlo», señor.

—Muy claramente expresado. Elogio su determinación… ¿Sí? —Ponder le acababa de susurrar algo al oído—. Ah, me informan de que tenemos que dejarlos en breve. El señor Stibbons me dice que hay un medio para mantenernos en contacto con ustedes, por lo menos hasta que estén cerca de la montaña.
—Sí, señor —dijo Zanahoria—. El omniscopio quebrado. Un artefacto asombroso. Cada parte ve lo que ven las demás. Increíble.
—Bueno, confío en que sus nuevas carreras sean inspiradoras, si es que no son, jajá, meteóricas. A sus puestos, caballeros.
—Esto… solo quiero sacar una iconografía, señor —dijo Ponder, adelantándose a la carrera y agarrando una caja de gran tamaño—. Para inmortalizar el momento. Si quieren ponerse delante de la bandera y sonreír, por favor… eso quiere decir que las comisuras de tu boca van hacia arriba, Rincewind… gracias. —Ponder, igual que todos los malos fotógrafos, disparó una fracción de segundo después de que se congelaran las sonrisas—. ¿Y quieren decir sus últimas palabras?
—Se refiere a las últimas palabras antes de que nos vayamos y volvamos, ¿no? —dijo Zanahoria.
—Oh, sí. Por supuesto. ¡A eso me refería! Porque está claro que van a regresar, ¿verdad? —dijo Ponder, demasiado deprisa en opinión de Rincewind—. Tengo confianza absoluta en el trabajo del señor da Quirm, y estoy seguro de que él también.
—Oh, cielos. No, yo nunca me molesto en tener confianza —dijo Leonardo.
—¿Ah, no?
—No, las cosas funcionan y ya está. No hay que desearlo —dijo Leonardo—. Y por supuesto, si se diera el caso de que fracasamos tampoco sería tan grave, ¿verdad? Si fracasamos en el regreso, tampoco quedará ningún sitio al que fracasar regresando, ¿me equivoco? Así que todo quedará cancelado. —Les dedicó su sonrisita feliz—. La lógica es un gran consuelo en momentos como este, siempre me lo ha parecido.
—Personalmente —dijo el capitán Zanahoria—, estoy contento, emocionado y encantado de ir. —Dio unos golpecitos en una caja que tenía en el costado—. Y siguiendo instrucciones, también llevo conmigo un iconógrafo y tengo intención de hacer muchas imágenes útiles y profundamente conmovedoras de nuestro mundo desde la perspectiva del espacio, que tal vez nos hagan ver a la humanidad bajo una luz complemente nueva.
—¿Queda tiempo para dimitir de la tripulación? —preguntó Rincewind, mirando a sus compañeros de viaje con los ojos como platos.
—No —dijo lord Vetinari.
—¿Tal vez alegando demencia?
—La tuya, imagino.
—¡Tiene usted donde elegir!
Vetinari hizo señas a Rincewind para que se acercara.
—Pero se podría decir que habría que estar mal de la cabeza para tomar parte en esta aventura —murmuró—. En cuyo caso, por supuesto, estás plenamente cualificado.
—Entonces… supongamos que no estoy mal de la cabeza.
—Oh, en calidad de gobernante de Ankh-Morpork tengo el deber de enviar solo a las mentes más claras y lúcidas a cumplir un encargo vital como este. —Sostuvo la mirada de Rincewind un momento.
—Creo que ahí hay trampa —dijo el mago, sabiendo que había perdido.
—Sí. De las mejores que existen —afirmó el patricio.
 as luces de los barcos anclados desaparecieron en la oscuridad mientras la barcaza avanzaba a la deriva, más deprisa ahora que la corriente empezaba a tirar de ella.
as luces de los barcos anclados desaparecieron en la oscuridad mientras la barcaza avanzaba a la deriva, más deprisa ahora que la corriente empezaba a tirar de ella.
—Ya no hay vuelta atrás —dijo Leonardo.
Se oyó un retumbar de truenos, y varias centellas como dedos se pasearon por el Borde del mundo.
—Una simple borrasca, imagino —añadió, mientras los goterones de lluvia golpeaban ruidosamente la lona—. ¿Subimos a bordo? Los cabos de arrastre nos mantendrán orientados directamente hacia el Borde, así que podemos ponernos cómodos y esperar.
—Primero tenemos que soltar los botes de fuego, señor —dijo Zanahoria.
—Tonto de mí, claro —dijo Leonardo—. ¡Me dejaría la cabeza en los sitios si no la tuviera sujeta con huesos y piel y otras cosas!
Se habían sacrificado un par de botes para el asalto a la Circunferencia. Se bambolearon un poco, cargados como iban de latas sobrantes de barniz, pintura y los restos de la cena de los dragones. Zanahoria cogió del suelo un par de faroles y, después de un par de intentos bajo el viento racheado, consiguió encenderlos y colocarlos con cuidado siguiendo las instrucciones de Leonardo.
Luego dejaron ir los botes a la deriva; liberados del amarre de la barcaza, se alejaron llevados por la corriente cada vez más rápida. Ahora la lluvia caía con fuerza.
—Y ahora sí, subamos a bordo —dijo Leonardo, correteando para guarecerse de la lluvia—. Nos irá bien una taza de té.
—Pensé que habíamos decidido que no debíamos tener a bordo ninguna llama al descubierto, señor —objetó Zanahoria.
—Me he traído una jarra especial diseñada por mí que mantiene las cosas calientes —dijo Leonardo—. O frías, si uno lo prefiere. Lo llamo el Frasco Frío o Caliente. No tengo ni idea de cómo sabe cuál de las dos cosas prefieres, pero parece que funciona. —Subió la escalera de mano seguido de los otros.
Solo una lamparita alumbraba la pequeña cabina. Iluminaba tres asientos, encajonados entre palancas, inductores y muelles.
La tripulación había estado allí arriba antes. Conocían la distribución. Había un solo camastro en el extremo de popa, partiendo del principio que únicamente habría tiempo para que durmiera una persona a la vez. Se habían remachado bolsas de red en todos los trozos vacíos de pared para guardar botellas de agua y comida. Por desgracia, algunos de los comités de lord Vetinarí, concebidos para evitar que sus miembros interfirieran con cualquier cosa importante, habían dedicado su atención a avituallar la nave. Ahora parecía estar equipada para cualquier evento posible, incluida la lucha libre contra cocodrilos en un glaciar.
—La verdad es que no quise decir que no a nadie —dijo Leonardo con un suspiro—. Pero sí sugerí que sería, ejem, preferible comida nutritiva pero concentrada y, ejem, baja en residuos…
Como un solo hombre, se volvieron en sus asientos para mirar el Excusado Experimental Modelo 2. El Modelo 1 había funcionado —los aparatos de Leonardo solían hacerlo—, pero como una clave de su funcionamiento era que giraba muy deprisa sobre un eje central mientras estaba en uso, se había descartado después de que su piloto de pruebas (Rincewind) informara de que, se tuviera lo que se tuviese en mente al entrar, una vez dentro la única acción deseable era salir.
El Modelo 2 todavía estaba sin probar. Crujió ominosamente bajo sus miradas, una invitación abierta al estreñimiento y las piedras en el riñón.
—No hay duda de que va a funcionar —dijo Leonardo, y por una sola vez Rincewind captó en su voz el armónico de la incertidumbre—. Es una simple cuestión de abrir las válvulas en el orden correcto.
—¿Y qué pasa si no abrimos las válvulas en el orden correcto, señor? —preguntó Zanahoria, abrochándose el cinturón de seguridad.
—Tiene que entender usted que he tenido que diseñar muchísimas cosas para esta nave… —empezó a decir Leonardo.
—Aun así nos gustaría saberlo —terció Rincewind.
—Esto… la verdad, lo que pasa si no abre uno las válvulas en el orden correcto es que va a desear haber abierto las válvulas en el orden correcto —repuso Leonardo. Buscó algo a tientas debajo de su asiento y sacó un frasco grande de metal con un curioso diseño—. ¿Alguien quiere té?
—Una tacita nada más —dijo Zanahoria con firmeza.
—Para mí una cucharada —dijo Rincewind—. ¿Y qué es esta cosa que cuelga del techo delante de mí?
—Es mi nuevo aparato para mirar detrás de uno —dijo Leonardo—. Es muy fácil de usar. Lo llamo el Aparato Para Mirar Detrás De Uno.
—Mirar detrás de uno es una mala idea —afirmó Rincewind—. Lo he dicho siempre. Te frena.
—Ah, pero gracias a esto no frenaremos para nada.
—¿Ah, no? —dijo Rincewind, animándose.
Un aguacero repentino aporreó las lonas. Zanahoria intentó ver más adelante. Se había abierto un hueco en las cubiertas para que el…
—Por cierto… ¿qué somos? —preguntó—. O sea. ¿cómo nos llamamos a nosotros mismos?
—Posiblemente memos —dijo Rincewind.
—Quiero decir oficialmente. —Zanahoria contempló la cabina atestada—. ¿Y cómo llamamos a esta nave?
—Los magos la llaman la gran cometa —dijo Rincewind—. Pero no se parece en nada a una cometa, una cometa es algo con un cordel que…
—Pues le hace falta nombre —dijo Zanahoria—. Da muy mala suerte intentar emprender un viaje en una nave sin nombre.
Rincewind miró las palancas que tenía delante del asiento. Estaban casi todas conectadas a dragones.
—Estamos en un cajón grande de madera y detrás tenemos a un centenar de dragones que ya casi están listos para eructar —dijo—. Creo que necesitamos un nombre. Hum… ¿usted sabe realmente pilotar esto, Leonardo?
—Pues no, pero tengo intención de aprender muy pronto.
—Un nombre bueno de verdad —dijo Rincewind con fervor. Por delante de ellos, el horizonte tormentoso quedó iluminado por una explosión. Los botes habían impactado en la Circunferencia y se habían inflamado con llamas salvajes y corrosivas—. Ya mismo —añadió.
—Muchas cometas se hacen con forma de milanos reales, un pájaro precioso —dijo Leonardo—. Es lo que tuve en mente cuando…
—Pues el Milano —dijo Zanahoria con firmeza. Echó un vistazo a una lista que tenía delante, sujeta con chinchetas, y le tachó un elemento—. ¿Suelto ya los anclajes de la lona, señor?
—Sí. Ejem. Sí. Hágalo —dijo Leonardo. Zanahoria tiró de una palanca. Por debajo y detrás de ellos se oyó un chapoteo y luego un cable que se deslizaba muy deprisa.
—¡Hay un arrecife! ¡Y rocas! —Rincewind se puso de pie, señalando.
La luz del fuego que tenían delante iluminaba una forma baja e inamovible, rodeada de espuma.
—No hay vuelta atrás —dijo Leonardo mientras un ancla arrastraba al hundirse las cubiertas del Milano como si fueran un enorme huevo de lona. Extendió la mano y se puso a tirar de palancas y pomos como si fuera un organista en plena fuga—. Anteojera Número Uno… abajo. Amarras… fuera. Caballeros, que cada uno de ustedes tire de esas asas grandes que tienen al lado cuando yo diga…
Las rocas aparecieron frente a ellos. El agua espumosa del borde de la Catarata infinita estaba roja por el fuego e iluminada por los relámpagos. Había salientes rocosos a pocos metros de ellos, hambrientos como dientes de cocodrilo.
—¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Espejos… abajo! ¡Bien! ¡Tenemos llama! ¿Ahora qué venía…? Ah, sí… ¡Que todo el mundo se agarre a algo!

Con las alas desplegándose, con los dragones llameando, el Milano se elevó de la barcaza hecha trizas, se adentró en la tormenta y se lanzó más allá del Borde del mundo.
El único ruido que se oyó fue un suave susurro de aire mientras Rincewind y Zanahoria se levantaban como podían del suelo tembloroso. Su piloto estaba mirando boquiabierto por la ventana.
—¡Miren los pájaros! ¡Oh. miren los pájaros!
En el aire tranquilo y soleado de más allá de la tormenta las aves trazaban picados y giraban a millares en torno a la nave refulgente, igual que los pájaros pequeños rodean a un águila. Y de hecho, la nave parecía un águila, una que acabara de atrapar a un salmón gigante en la Catarata…
Leonardo permaneció absorto, con las lágrimas cayéndole por las mejillas.
Zanahoria le dio nn golpecito muy suave en el hombro.
—¿Señor?
—Es tan hermoso… tan hermoso…
—¡Señor, necesitarnos que pilote usted este trasto, señor! ¿Se acuerda? ¿La Fase Dos?
—¿Hum? —Luego el artista se estremeció y una parte de él regresó a su cuerpo—. Oh, sí, muy bien, muy bien… —Se sentó pesadamente en su asiento—. Sí… sin duda… sí. Tenemos, ejem, tenemos que probar los controles. Sí.
Puso una mano temblorosa sobre las palancas que tenía delante y colocó los pies en los pedales. El Milano experimentó una sacudida lateral en medio del aire.
—Ups… ah, ahora creo que lo tengo… lo siento… sí… oh, lo siento, madre mía… ah, ahora sí que creo…
Rincewind, a quien otra sacudida había arrojado contra la ventana, contempló la masa de agua que caía.
Aquí y allí, y hasta abajo del todo, sobresalían de la muralla de agua blanca islas del tamaño de montañas, resplandeciendo bajo la luz vespertina. Por entre ellas pasaban raudas unas nubecillas blancas. Y por todos lados había aves, volando en círculos, o en sus nidos, o planeando…
—¡Sobre esas rocas hay bosques! Son como países pequeños… ¡y hay gente! ¡Veo casas!
Salió disparado hacia atrás cuando un bandazo llevó al Milano dentro de una nube.
—¡Hay gente viviendo más allá del Borde! —gritó.
—Antiguos náufragos, supongo —dijo Zanahoria.
—Yo, ejem, creo que ya le he cogido el tranquillo —informó Leonardo, mirando fijamente al frente—. Rincewind, por favor, tenga la amabilidad de tirar de esa palanca de ahí, por favor.
Rincewind lo hizo. Se oyó un claqueteo detrás de ellos y la nave se estremeció un poco al soltarse la jaula de la Primera Fase.
Mientras se deshacía lentamente en pedazos por el aire, los pequeños dragones extendieron las alas y aletearon esperanzados de vuelta al Disco.
—Yo pensaba que habría más —dijo Rincewind.
—Bueno, esos son solo los que hemos usado para alejarnos del Borde —explicó Leonardo, mientras el Milano giraba perezosamente en el aire—. La mayoría del resto los vamos a usar para bajar.
—¿Bajar? —repitió Rincewind.
—Oh, sí. Necesitamos bajar, lo más deprisa que podamos. No hay tiempo que perder.
—¿Bajar? ¡No es momento de hablar de bajar! Antes no paraba usted de decir que giraríamos. ¡Girar está bien! ¡Bajar no!
—Ah, pero es que verá, para poder girar tenemos que bajar. Y deprisa. —Leonardo puso cara de reproche—. Lo puse en mis notas…
—¡Bajar no es una dirección que me haga feliz!
—¿Hola? ¿Hola? —Una voz salió de la nada.
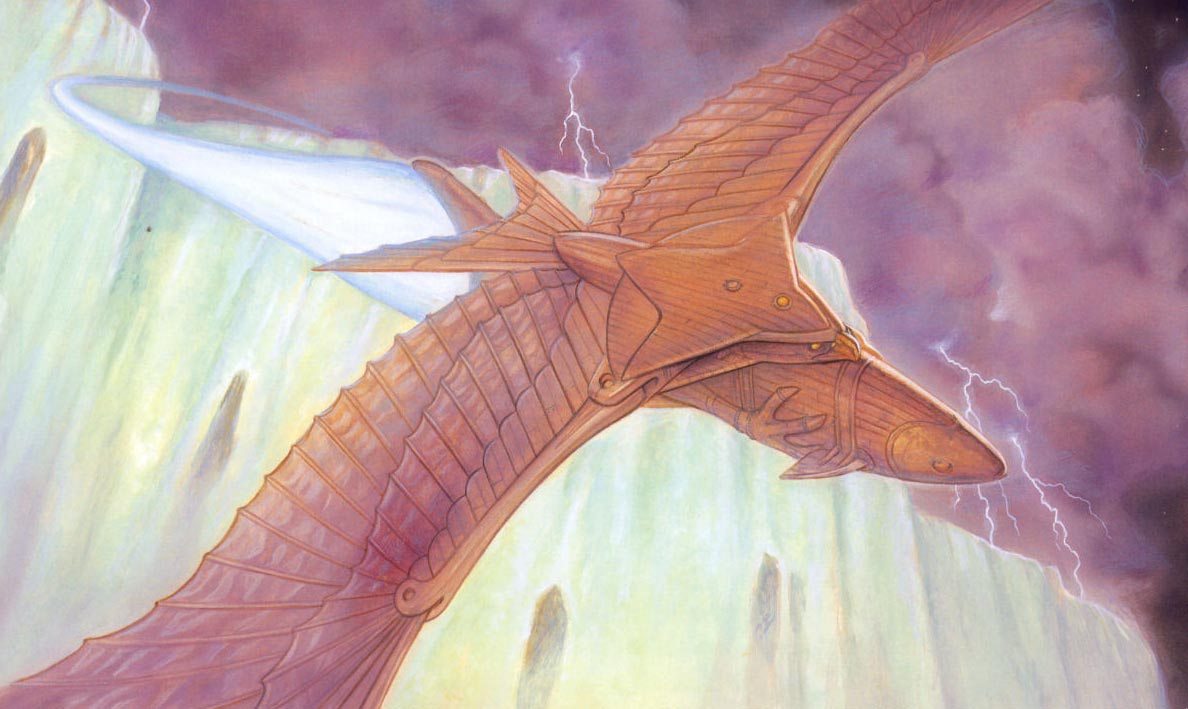
—Capitán Zanahoria —dijo Leonardo, mientras Rincewind tomaba asiento enfurruñado—, hágame el favor de abrir esa alacena de ahí, ¿quiere?
Al hacerlo quedó a la vista un fragmento de omniscopio roto y la cara de Ponder Stibbons.
—¡Funciona! —Su grito sonó amortiguado y pequeño en cierto modo, como el chillidito de una hormiga—. ¿Están vivos?
—Hemos separado a los primeros dragones y todo está yendo bien, señor —dijo Zanahoria.
—¡No es verdad! —gritó Rincewind—. ¡Quieren ir hacia abaj…!
Sin volver la cabeza, Zanahoria pasó la mano por detrás de Leonardo y bajó el sombrero de Rincewind hasta taparle la cara.
—Los dragones de la segunda fase ya estarán listos para arder —dijo Leonardo—. Será mejor que nos pongamos a ello, señor Stibbons.
—Por favor, lleven a cabo observaciones meticulosas de todo… —empezó a decir Ponder, pero Leonardo ya había cerrado educadamente la tapa.
—Veamos, caballeros —dijo—, si quieren abrir las abrazaderas que tienen al lado y girar esos tiradores grandes rojos, deberían poder iniciar el proceso de plegar las alas. Creo que a medida que ganemos velocidad, los impulsores facilitarán el proceso. —Miró la cara inexpresiva de Rincewind mientras el mago furioso se liberaba de su sombrero—. Vamos a usar el aíre veloz de la caída para ayudarnos a reducir el tamaño de las alas, que no vamos a necesitar de momento.
—Entenderlo, lo entiendo —dijo Rincewind en tono distante—. Pero lo odio.
—El único camino de vuelta a casa es hacia abajo, Rincewind —dijo Zanahoria, ajustándose el cinturón de seguridad—. ¡Y ponte el casco!
—De acuerdo, si todo el inundo quiere agarrarse fuerte otra vez… —dijo Leonardo, y empujó suavemente una palanca—. No ponga esa cara de preocupación, Rincewind. Considérelo una especie de… bueno, de trayecto en alfombra mágica…
El Milano experimentó una sacudida. Y cayó en picado…
Y de pronto la Catarata Periférica estaba debajo de ellos, extendiéndose hacia un infinito horizonte sumido en la niebla, con los salientes rocosos ahora convertidos en islas que asomaban de una muralla blanca.
La nave volvió a sacudirse, y el tirador en el que Rincewind había estado apoyado empezó a moverse con energía propia. Ya no había ninguna superficie sólida; hasta la última pieza de la nave vibraba.
Se asomó al ojo de buey que tenía al lado. Las alas, las preciadas alas, las que los habían mantenido arriba, se estaban plegando elegantemente sobre sí mismas…
—¡Rrrincewwwind! —gritó Leonardo, convertido en una mancha borrosa en su asiento—. ¡Pppor faaavor, tire de la pppalanca negggra!
El mago lo hizo, imaginando que ya no podía empeorar las cosas. Pero se equivocaba. Oyó una serie de golpes secos detrás de él. Cinco veintenas de dragones, que acababan de digerir una comida rica en hidrocarburos, vieron sus propios reflejos cuando una hilera de espejos descendió ante sus jaulas.
Llamearon.
Algo estalló y se hizo pedazos en la parte trasera, entre el fuselaje. Un pie gigante aplastó a la tripulación sobre sus asientos. La Catarata Periférica se volvió borrosa. Con los ojos inyectados de sangre, contemplaron el mar espumoso que pasaba a toda velocidad y las estrellas lejanas, e incluso Zanahoria se unió al himno del terror, que dice así:
—Aaaaaaaaaaaahhlilihhhhhhgggggggg…
Leonardo estaba intentando gritar algo. Haciendo un esfuerzo terrible Rincewind giró su cabeza enorme y pesada y acertó a oír a duras penas el gemido:
—¡Laaa pppalanccca bbblanccca!
Tardó años en alcanzarla. Por alguna razón los brazos se le habían convertido en plomo. Sus dedos lívidos, con los músculos débiles como cordeles, consiguieron agarrar la palanca y tirar de ella hacia atrás.
Otro golpetazo premonitorio hizo temblaría nave. La presión cesó. Tres cabezas salieron disparadas hacia delante. Y entonces se hizo el silencio. Y la liviandad. Y la paz.
Como en sueños, Rincewind bajó el periscopio y vio que la gigantesca sección en forma de pez se alejaba de ellos describiendo una suave curva. Se hizo pedazos mientras se alejaba, y otro grupo de dragones desplegó las alas y se alejó en remolinos por detrás del Milano. Grandioso. ¿Un aparato para ver detrás de ti sin frenar? Un invento que no debería faltar a ningún cobarde.
—Tengo que conseguir uno de estos —murmuró.
—Parece que ha ido bastante bien, creo yo —dijo Leonardo—. Y además estoy seguro de que esas criaturitas podrán regresar. Revoloteando de roca en roca… sí, estoy seguro de que sí…
—Esto… al lado de mi asiento hay una corriente de aire muy fuerte… —empezó a decir Zanahoria.
—Ah, sí… sería buena idea tener los cascos a mano —dijo Leonardo—. He hecho todo lo que he podido para barnizar y laminar y esas cosas… pero por desgracia el Milano no es hermético del todo. Bueno, aquí estamos, ya queda menos —añadió en tono jovial—. ¿Alguien quiere desayunar?
—Tengo el estómago muy… —empezó a decir Rincewind, pero se detuvo. Una cuchara pasó flotando, girando suavemente sobre sí misma—. ¿Qué es lo que ha apagado la abajidad? —preguntó en tono imperioso.
Leonardo abrió la boca para decir: no, esto era previsible, porque todo está cayendo a la misma velocidad, pero no lo dijo porque se dio cuenta de que no era una frase afortunada.
—Es una de esas cosas que pasan —dijo—. Es… hum… magia.
—Vaya. ¿En serio? Vaya.
Una taza rebotó con suavidad en la oreja de Zanahoria. El la apartó de un manotazo y la taza desapareció en algún lugar de la popa.
—¿Qué clase de magia? —preguntó.
 os magos estaban apiñados alrededor del pedazo de omniscopio, mientras Ponder se esforzaba por ajustado.
os magos estaban apiñados alrededor del pedazo de omniscopio, mientras Ponder se esforzaba por ajustado.
Apareció una imagen de sopetón. Era espantosa.
—¿Hola? ¿Hola? ¡Aquí Ankh-Morpork llamando!
La cara farfullante fue apartada sin miramientos y en su lugar se elevó poco a poco la calva de Leonardo.
—Ah, sí. Buenos días —dijo—. Estamos teniendo algunos… problemillas iniciales de adaptación.
De algún sitio que no mostraba la pantalla vino el ruido de alguien vomitando.
—¿Qué está pasando? —vociferó Ridcully.
—Bueno, verán, es bastante curioso… se me ocurrió la idea de meter comida en tubos, ¿saben?, para que se pudiera sacar apretándolo y comerla sin ensuciarlo todo en condiciones de ingravidez y, hum, como no lo teníamos todo bien amarrado, ejem, me temo que se ha abierto mi caja de pinturas y los tubos se han, hum, confundido, así que lo que el señor Rincewind pensaba que era brécol con jamón ha resultado ser Verde Bosque… ejem.
—Déjeme hablar con el capitán Zanahoria, por favor.
—Me temo que no es del todo conveniente en estos momentos —dijo Leonardo, con preocupación.
—¿Por qué? ¿El también se ha comido el brécol con jamón?
—No, él se ha comido el Amarillo Cadmio. —Se oyó un gemido agudo y una serie de golpeteos metálicos detrás de Leonardo—. La parte positiva, sin embargo, es que puedo informar de que, al parecer, el excusado Modelo 2 funciona a la perfección.
 l Milano, tras su descenso de cabeza, inició una trayectoria curva de regreso a la Catarata Periférica. Ahora el agua era una enorme nube descendente de neblina.
l Milano, tras su descenso de cabeza, inició una trayectoria curva de regreso a la Catarata Periférica. Ahora el agua era una enorme nube descendente de neblina.
El capitán Zanahoria rondaba delante de una ventana, tomando imágenes con el iconógrafo.
—Esto es asombroso —dijo—. Estoy seguro de que encontraremos las respuestas a algunas preguntas que han tenido intrigada a la humanidad durante milenios.
—Bien. ¿Me puedes quitar esta sartén de la espalda? —pidió Rincewind.
—Hum —dijo Leonardo. Era una sílaba lo bastante preocupante como para que los demás lo miraran—. Parece que estamos, ejem, perdiendo aire más deprisa de lo que yo creía —comentó el genio—. Pero estoy seguro de que el casco no tiene más fugas que las que ya tenía incluidas en los cálculos. Y parece que estamos cayendo más deprisa, según el señor Stibbons. Hum… es un poco difícil atar todos los cabos, por supuesto, debido a los efectos inciertos del campo mágico del Disco. Ejem… no debería pasarnos nada si llevamos puestos los cascos todo el tiempo…
—Hay aíre de sobra más cerca del mundo, ¿verdad? —dijo Rincewind—. ¿No podemos simplemente ir volando hasta allí y abrir una ventanilla?
Leonardo se quedó mirando con aire melancólico la niebla que llenaba la mitad de sus vistas.
—Nos estamos, ejem, moviendo muy deprisa —dijo lentamente—. Y el aire a esta velocidad… el aire está… lo que pasa con el aire… díganme, ¿qué les sugieren las palabras «estrella fugaz»?
—¿Qué se supone que significa eso? —se enfadó Rincewind.
—Hum… que moriríamos una muerte atroz.
—Ah, eso —dijo Rincewind.
Leonardo dio unos golpecitos a un dial que había en uno de los tanques de aire.
—De veras que no creo que mis cálculos estuvieran tan equiv…
Hubo una explosión de luz en la cabina.
El Milano se elevó a través de zarcillos de niebla.
La tripulación contemplaba el espectáculo.
—Nadie nos va a creer nunca —dijo finalmente Zanahoria. Levantó su iconógrafo hacia las vistas, y hasta el diablillo de dentro, que pertenecía a una especie que casi nunca se impresionaba ante nada, dijo «¡caray!» con su vocecilla mientras pintaba con furia.
—No me lo puedo creer —dijo Rincewind—. Y eso que lo estoy viendo.
Una torre, una inmensidad de roca, emergía de la niebla. Y alzándose imponentes por encima de la niebla, inmensos como mundos, los lomos de cuatro elefantes. Era como cruzar volando una catedral de miles de kilómetros de altura.
—Parece un chiste —balbuceó Rincewind—, elefantes soteniendo el mundo, jajajá… y luego lo ves…
—Mis pinturas, ¿dónde están mis pinturas…? —murmuró Leonardo.
—Bueno, algunas están dentro del excusado —informó Rincewind.
Zanahoria se dio la vuelta y puso cara de perplejidad. El iconógrafo se alejó flotando, dejando un pequeño rastro de maldiciones.
—¿Y dónde está mi manzana? —preguntó.
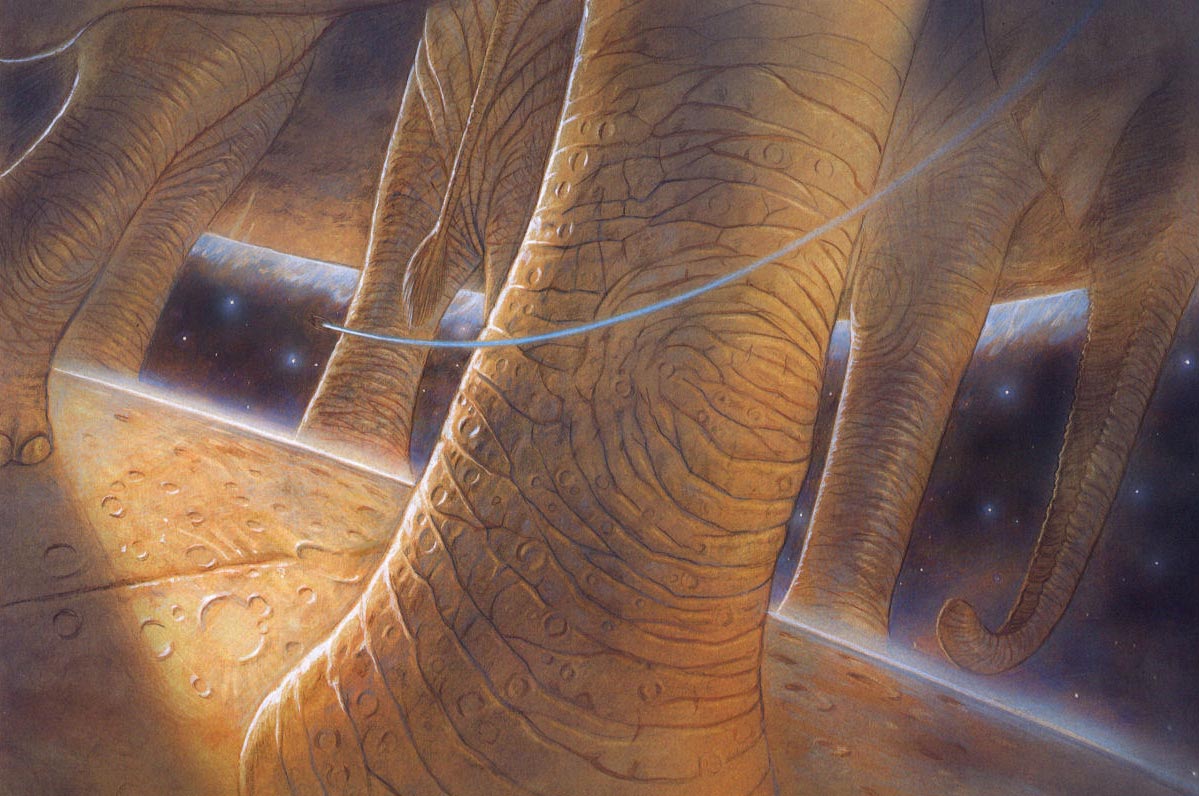
—¿Cómo? —dijo Rincewind, perplejo ante la aparición repentina del tema frutal.
—Acababa de empezar a comerme una manzana, y la había dejado posada en el aire… y ya no está.
La nave crujió bajo la luz brillante del sol.
Y un corazón de manzana se acercó girando poco a poco en el aire.
—Supongo que no habrá nadie más que nosotros tres aquí dentro, ¿verdad? —dijo Rincewind en tono inocente.
—No seas tonto —elijo Zanahoria—. ¡La nave está sellada!
—O sea que… ¿tu manzana se ha comido a sí misma?
Todos miraron el lío de fardos sujetos con redes que tenían detrás.
—O sea, podéis llamarme señor Desconfiado —prosiguió Rincewind—, pero si la nave pesa más de lo que creía Leonardo, y estamos gastando más aire, y está desapareciendo comida…
—No estarás sugiriendo que hay alguna clase de monstruo flotando por debajo del Borde que se puede colar en los cascos de madera, ¿verdad? —dijo Zanahoria, desenvainando su espada.
—Ah, justamente eso no se me había ocurrido —observó Rincewind—. Buen trabajo.
—Interesante —dijo Leonardo—. Tal vez sería un cruce entre un ave y un bivalvo. Algo parecido a un calamar, quizá, que usaría chorros de…
—¡Gracias, gracias, gracias, sí!
Zanahoria apartó un fardo de mantas enrolladas y trató de ver la parte de atrás de la cabina.
—Creo que he visto moverse algo —dijo—. Justo detrás de las reservas de aire…
Se agachó por debajo de un fardo de esquís y desapareció en las sombras. Lo oyeron gemir.
—Oh, no…
—¿Qué? ¿Qué? —preguntó Rincewind. La voz de Zanahoria había sonado amortiguada.
—He encontrado una… parece una… piel…
—Ah, fascinante —dijo Leonardo, haciendo un boceto en su cuaderno—. Posiblemente, en cuanto estuviera a bordo de una nave habitable, una criatura así se metamorfosearía en…
Zanahoria apareció con una piel de plátano pinchada en la punta de la espada.
Rincewind puso los ojos en blanco.
—Esto me provoca un presentimiento muy claro —dijo.
—A mí también —asintió Zanahoria.
Tardaron un rato, pero por fin empujaron un cajón lleno de trapos de cocina hasta quitarlo de en medio y ya no quedaron más escondrijos. Una cara preocupada los miró desde el nido que se había hecho.
—¿Ook? —dijo.
Leonardo suspiró, dejó su cuaderno a un lado y abrió la caja del omniscopio. Le dio un par de golpes y el aparato parpadeó y mostró el contorno de una cabeza.
Leonardo respiró hondo.
—Ankh-Morpork, tenemos un orangután…
 ohen envainó la espada.
ohen envainó la espada.
—No me esperaba que aquí arriba viviera gran cosa —dijo, contemplando la matanza.
—Pues ahora hay todavía menos —señaló Caleb.
La última pelea se había terminado en un abrir y cerrar de ojos y un hendir de espinazo. A cualquier… criatura que tendiera una emboscada a la Horda le ocurría siempre eso al final de su vida.
—La magia en estado bruto de por aquí tiene que ser inmensa —dijo Willie el Chaval—. Digo yo que esta clase de criaturas se habrá acostumbrado a vivir de ella. Tarde o temprano hay algo que aprende a vivir en cualquier lado.
—Está claro que a Hamish le está sentando bien —dijo Cohen—. Juraría que ya no está tan sordo como antes.
—¿Mande?
—¡DIGO QUE YA NO ESTÁS TAN SORDO COMO ANTES, HAMISH!
—¡No hace falta gritar, colega!
—¿Crees que los podemos cocinar? —preguntó Willie el Chaval.
—Probablemente sabrán un poco a pollo —dijo Caleb—. Todo sabe un poco a pollo si tienes hambre.
—Dejádmelo a mí —dijo la señora McGarry—. Vosotros encended un fuego, y yo me encargo de que esto sepa más a pollo que… el pollo.
Cohen se alejó hasta el sitio donde el trovador estaba sentado a solas, ocupado en arreglar lo que quedaba de su laúd. El muchacho se había animado considerablemente a medida que ascendían, pensó Cohen. Había dejado de lloriquear por completo.
Cohen se sentó a su lado.
—¿Qué estás haciendo, chaval? —preguntó—. Veo que has encontrado un cráneo.
—Va a ser la caja de resonancia —explicó el trovador. Su rostro mostró preocupación por un momento—. No hay problema con eso, ¿verdad?
—Ninguno. Es buen destino para un héroe, que sus huesos se conviertan en un arpa o algo así. Debería hacer una música maravillosa.
—Esto va a ser una especie de lira —dijo el trovador—. Va a ser un poco primitiva, me temo.
—Mejor todavía. Será buena para las viejas canciones —dijo Cohen.
—He estado pensando en la… la saga —confesó el trovador.
—Buen chaval, buen chaval. ¿Clamares a porrillo?
—Hum, sí. Pero se me ha ocurrido empezar con la leyenda de cómo al principio Mazda robó el fuego para la humanidad,
—Bien —dijo Cohen.
—Y luego unas cuantas estrofas sobre lo que le hicieron los dioses —continuó el trovador, tensando una cuerda.
—¿Le hicieron? ¿Le hicieron? —respondió Cohen—. ¡Le hicieron inmortal!
—Esto… sí. En cierto modo, supongo.
—¿Cómo que «en cierto modo»?
—Es mitología clásica, Cohen —dijo el trovador—. Yo pensaba que todo el mundo lo sabía. Lo encadenaron a una roca por toda la eternidad y todos los días viene un águila y le arranca el hígado a picotazos.
—¿Lo dices en serio?
—Se menciona en muchos de los textos clásicos.
—No leo mucho, yo —dijo Cohen—. ¿Lo encadenaron a una roca? ¿Sin tener antecedentes? ¿Y sigue allí?
—La eternidad aún no ha terminado, Cohen.
—¡Debía de tener un hígado bien grande!
—Le vuelve a crecer todas las noches, según la leyenda dijo el trovador.
—Ojalá les pasara lo mismo a mis riñones —dijo Cohen. Frunció el ceño a las nubes lejanas que escondían la cima nevada de la montaña—. Él le trajo el fuego a todo el mundo y eso es lo que le hicieron los dioses, ¿eh? Bueno… tendremos que hacer algo al respecto.
 l onmiscopio mostraba una tormenta de nieve.
l onmiscopio mostraba una tormenta de nieve.
—Mal tiempo ahí abajo, parece —comentó Ridcully.
—No, son interferencias táumicas —explicó Ponder—. Están pasando por debajo de los elefantes. Habrá muchas más, me temo.
—¿En serio que han dicho: «Ankh-Morpork, tenemos un orangután»? —preguntó el decano.
—El Bibliotecario se debe de haber colado a bordo de alguna manera —dijo Ponder—. Ya saben cómo es para encontrar recovecos donde dormir. Y eso, me temo, explica los problemas de peso y de aire. Ejem… tengo que decirles que ahora ya no estoy seguro de que les quede suficiente tiempo o energía para regresar al Disco.
—¿Qué quiere decir con que no está seguro? —dijo lord Vetinari.
—Esto… quiero decir que sí estoy seguro, pero, hum, a nadie le gustan las malas noticias todas de golpe, señor.
Lord Vetinari miró el gran conjuro que dominaba el camarote. Estaba flotando en el aire: el mundo entero, esbozado con líneas resplandecientes, y, cayendo desde uno de sus bordes relucientes, una pequeña línea que se curvaba. Mientras él la miraba, la línea se alargó un poco.
—¿No pueden dar media vuelta y regresar, sin más? —preguntó.
—No, señor. No funciona así.
—¿Pueden tirar afuera al Bibliotecario?
Los magos parecieron horrorizados.
—No. señor —dijo Ponder—. Sería un asesinato, señor.
—Sí, pero de ese modo podrían salvar el mundo. Un simio muere, un mundo vive. Entender eso no requiere ser un mago para tirar cohetes, ¿verdad?
—¡No puede pedirles que tomen una decisión así, señor!
—¿Ah, no? Yo tomo decisiones así todos los días —dijo lord Vetinari—. Oh, de acuerdo. ¿Qué es lo que les falta?
—Aire y dragones de potencia, señor.
—Si cortaran en pedazos al orangután y se lo dieran de comer a los dragones, ¿eso no mataría dos pájaros de un tiro?
La frialdad repentina le dijo a lord Vetinari que una vez más no se había metido al público en el bolsillo. Suspiró.
—¿Y necesitan llamas de dragones para…?
—Para llevar su trayectoria circular por encima del Disco, señor. Tienen que inflamar a los dragones en el momento preciso.
Vetinari volvió a mirar el planetario mágico.
—¿Y ahora…?
—No estoy del todo seguro, señor. Puede que se estrellen contra el Disco, o puede que salgan disparados al espacio infinito.
—Y necesitan aire…
—Sí, señor.
El brazo de Vetinari atravesó el contorno del mundo y un largo dedo índice señaló.
—¿Hay algo de aire aquí? —preguntó.
 sa comida —dijo Cohen— ha sido heroica. No hay otra palabra para describirla.
sa comida —dijo Cohen— ha sido heroica. No hay otra palabra para describirla.
—Es verdad, señora McGarry —dijo Maligno Harry—. Ni siquiera la rata tiene tanto sabor a pollo.
—¡Sí, los tentáculos apenas lo estropeaban! —se entusiasmó Caleb. Permanecieron sentados y contemplaron las vistas. Lo que antes había sido el mundo de abajo era ahora un mundo de enfrente, que se elevaba como una muralla interminable.
—¿Qué son esas cosas de ahí arriba? —preguntó Cohen, señalando.
—Gracias, amigo —dijo Maligno Harry, apartando la vista—. Me gustaría que el… pollo se quedara abajo, si no te importa.
—Son las islas Vírgenes —dijo el trovador—. Así llamadas porque hay muchas.
—O tal vez porque cuestan de encontrar —dijo Truckle el Descortés tras un eructo—. Jo, jo, jo.
—Desde aquí arriba se divisan las estrellas —dijo Hamish el Loco—, aunque sea de día.
Cohen le dedicó una sonrisa. No pasaba a menudo que Hamish el Loco aportara algún comentario.
—Dicen que cada una de ellas es un mundo —dijo Maligno Harry.
—Sí —dijo Cohen—. ¿Cuántas hay, bardo?
—No lo sé. Miles. Millones —contestó el trovador.
—Millones de mundos, y a nosotros nos dan… ¿cuánto? ¿Cuántos años tienes tú, Hamish?
—¿Mande? Nací el mismo día en que murió el viejo caudillo —dijo Hamish.
—¿Y eso cuándo fue? ¿Qué viejo caudillo? —insistió Cohen con paciencia.
—¿Mande? ¡Yo no soy un académico! ¡No me acuerdo de esas cosas!
—Cien años, tal vez —dijo Cohen—. Cien años. Y hay millones de mundos. —Dio una calada a su cigarrillo y se frotó la frente con la parte de atrás del pulgar—. Menuda jodienda. —Señaló con la cabeza al trovador—. ¿Qué hizo tu colega Carelino después de sonarse la nariz?
—Escucha, no deberías hacerte esa idea de él —se acaloró el trovador—. Levantó un imperio enorme… demasiado grande, en realidad. Y en muchos sentidos se parecía a ti. ¿No has oído hablar del nudo tsorteano?
—Suena picante —dijo Truckle—. Jo jo jo… lo siento.
El trovador suspiró.
—Era un nudo enorme y muy complicado que unía dos vigas del Templo de Offler en Tsort, y según se decía aquel que lo desatara reinaría sobre el continente entero —explicó.
—Pueden ser muy peliagudos, los nudos —dijo la señora McGarry.
—¡Carelino lo cortó por la mitad con su espada! —dijo el trovador. La revelación de aquel gesto dramático no recibió el aplauso que él esperaba.
—¿O sea que además de llorica era tramposo? —dijo Willie el Chaval.
—¡No! ¡Fue un gesto dramático, digo más, portentoso! —dijo el trovador en tono cortante.
—Sí, vale, pero eso no es exactamente desatarlo, ¿verdad? A ver. si las reglas decían «desatar», no entiendo por qué tenía…
—Qué va, qué va, lo que dice el chaval tiene sentido —dijo Cohen, que parecía haberle dado vueltas a aquello—. No fue hacer trampa, porque es una buena historia. Sí. Eso lo entiendo. —Soltó una risita—. Y también me lo puedo imaginar. Un montón de sacerdotes de cara lechosa y tipos por el estilo ahí plantados y pensando: «Eso es trampa, pero el tipo tiene una espada bien grandota, así que no voy a ser el primero en señalarlo, además de que hay un ejército puñeteramente grande ahí afuera». Ja. Sí. Hum. ¿Y qué hizo después?
—Conquistó la mayor parte del mundo conocido.
—Buen chico. ¿Y después de eso?
—Se… ejem… se fue a casa, reinó durante unos años y al final murió y sus hijos se pelearon y hubo unas cuantas guerras… y así se terminó el imperio.
—Los hijos pueden ser un problema —dijo Vena, sin levantar la vista de los nomeolvides que estaba bordando meticulosamente alrededor de la leyenda QUE ARDA ESTA CASA.
—Hay gente que dice que es por medio de los hijos como se consigue la inmortalidad —dijo el trovador.
—¿Ah, sí? —dijo Cohen—. Pues dime cómo se llamaba alguno de tus tatarabuelos.
—Bueno… ejem…
—¿Lo ves? Yo por ejemplo he tenido muchos crios —dijo Cohen—. A la mayoría no los he visto nunca. Ya sabes cómo son las cosas. Pero tenían madres buenas y fuertes, y demonios, lo que me gustaría en el fondo es que estén viviendo por sí mismos y no por mí. Menudo favor le hicieron a tu Carelino, perdiéndole ese imperio que tenía.
—Pero hay otros muchos que un buen historiador te podría mencionar… —objetó el trovador.
—¡Ja! —exclamó Cohen—. Lo que importa es lo que recuerda la gente del montón. Las canciones y los dichos. No importa cómo vivas o mueras, importa cómo lo escribieron los bardos.
El trovador notó las miradas de todos fijas sobre él.
—Hum… estoy tomando muchas notas —dijo.
 ok —dijo el Bibliotecario, a modo de explicación.
ok —dijo el Bibliotecario, a modo de explicación.
—Y dice que luego le cayó algo en la cabeza —tradujo Rincewind—. Debió de ser cuando bajamos en picado.
—¿Podemos tirar algunas de estas cosas fuera de la nave para aligerarla? —sugirió Zanahoria—. La mayoría no las necesitamos.
—Por desgracia no —dijo Leonardo—. Si abrimos la portezuela perderemos todo el aire.
—Pero tenemos estos cascos para respirar —señaló Rincewind.
—Tres cascos —dijo Leonardo.
El omniscopio crepitó. Ellos no le hicieron caso. El Milano todavía estaba pasando por debajo de los elefantes, y el aparato mostraba principalmente una especie de nieve mágica.
Pero Rincewind sí que levantó la vista, y vio que en medio de la tormenta alguien tenía en las manos un cartelito en el que habían escrito a mano con letras grandes: ESPEREN INSTRUCCIONES.
 onder negó con la cabeza.
onder negó con la cabeza.
—Gracias, archicanciller, pero estoy demasiado ocupado para que me ayude usted —dijo.
—¿Pero funcionará?
—Tiene que funcionar, señor. Es una posibilidad de uno contra un millón. —Ah, entonces no hay de qué preocuparse. Todo el mundo sabe que las posibilidades de uno contra un millón funcionan siempre.
—Sí, señor. Así que lo único que tengo que hacer es averiguar si sigue habiendo el aire suficiente fuera de la nave para que Leonardo la pilote, o bien cuántos dragones va a necesitar encender durante cuánto tiempo, y si les quedará la potencia suficiente para hacerlos despegar otra vez. Creo que está viajando casi a la velocidad correcta, pero no estoy seguro de cuánta llama les va a quedar a los dragones, y no sé en qué clase de superficie va a aterrizar ni qué es lo que van a encontrar allí. Puedo adaptar unos cuantos conjuros, pero ni de lejos fueron diseñados para esta clase de cosas.
—Así me gusta —dijo Ridcully.
—¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? —se ofreció el decano.
Ponder dirigió al resto de los magos una mirada de desespero. ¿Cómo habría resuelto esta situación lord Vetinari?
—Vaya, pues sí —dijo en tono risueño—. ¿Tal vez tendrían ustedes la amabilidad de encontrar un camarote en alguna parte y hacerme una lista de todas las formas posibles en que podría solucionar esto? Yo entretanto me quedaré aquí y juguetearé con varias ideas…
—Eso es lo que me gusta ver —dijo el decano—. Un joven que tiene el bastante sentido común para aprovechar la sabiduría de sus mayores.
Lord Vetinari le dedicó a Ponder una leve sonrisa mientras salían del camarote. Luego, en el repentino silencio que se hizo, Ponder… ponderó. Centró su atención en el planetario, caminó a su alrededor, amplió partes del mismo, las escrutó entrecerrando los ojos, examinó las notas que había tomado sobre la potencia de vuelo a dragón, estudió la maqueta del Milano y pasó mucho tiempo mirando el techo.
Aquella no era la forma normal de trabajar de los magos. Los magos desarrollaban el deseo y después diseñaban la orden. El no se molestaba demasiado en observar el universo; las piedras y los árboles y las nubes no podían tener ninguna lección muy inteligente que impartir. Ni siquiera tenían nada escrito encima, al fin y al cabo.
Ponder repasó los números que había apuntado. En tanto que cálculos, eran como equilibrar una pluma sobre una pompa de jabón que no estaba allí.
Así que pasó a las conjeturas.
 bordo del Milano, la situación estaba siendo «tallereada». Se trata del proceso por el cual la gente que no sabe nada se reúne para poner en común su ignorancia.
bordo del Milano, la situación estaba siendo «tallereada». Se trata del proceso por el cual la gente que no sabe nada se reúne para poner en común su ignorancia.
—¿No podemos contener todos la respiración durante una cuarta parte del tiempo? —propuso Zanahoria.
—No. La respiración no funciona así, por desgracia —dijo Leonardo.
—¿Tal vez deberíamos dejar de hablar todos? —sugirió Rincewind.
—Ook —dijo el Bibliotecario, señalando la pantalla emborronada del omniscopio.
Alguien sostenía otro cartel en alto. Las palabras enormes se distinguían a duras penas:
Leonardo cogió un lápiz y empezó a tomar notas en la esquina del dibujo de una máquina para socavar murallas de ciudades. Cinco minutos más tarde lo volvió a dejar donde estaba.
—Muy curioso —dijo—. Quiere que orientemos el Milano en una dirección distinta y que vayamos más deprisa.
—¿Hacia dónde?
—No lo dice. Pero… ah, sí. Quiere que volemos directamente hacia el sol. —Leonardo les dedicó una de sus sonrisas joviales. Se estrelló contra tres caras inexpresivas—. Implicaría dejar que uno o dos dragones individuales llameen durante unos segundos, para hacernos rotar, y a continuación…
—El sol —dijo Rincewind.
—Está caliente —apuntó Zanahoria.
—Sí, y estoy seguro de que todos nos alegraremos mucho de eso —dijo Leonardo, desplegando un plano del Milano.
—¡Ook!
—¿Perdón?
—Ha dicho: «¡Y esta barca está hecha de madera!» —tradujo Rincewind.
—¿Todo eso en una sola sílaba?
—¡Es un pensador muy conciso! Escuche, Stibbons se debe de haber equivocado. ¡Yo no confiaría en que un mago me guiara ni hasta la otra punta de una habitación muy pequeña!
—Sin embargo, parece un joven muy brillante —dijo Zanahoria.
—Tú también vas a ser brillante si sigues en este trasto cuando choque con el sol —dijo Rincewind—. Incandescente, diría yo.
—Es posible orientar el Milano si manejamos con mucha precisión los espejos de babor y de estribor —dijo Leonardo, pensativo—. Puede haber algo de prueba y error…
—Ah, parece que le hemos cogido el tranquillo —dijo Leonardo. Le dio la vuelta a un pequeño reloj de cocina—. Y ahora, todos los dragones durante dos minutos…
—Sssupongo qqque nosss dddirá prrronto qqqué va a pppasar ahooora, ¿nnno? —gritó Zanahoria, mientras detrás de ellos las cosas tintineaban y crujían.
—¡El ssseñor Stibbbons ssse apppooyyya enn dddos mil aññños de experiennncia univvversitaria! —vociferó Leonardo por encima del estruendo.
—¿Cccuánto de ese tiemmmpo se han pppasado pppilotando nnnaves vvvoladddoras cccon dddragones? —chilló Rincewind.
Leonardo se apoyó en el tirón de la gravedad de fabricación casera y miró el reloj de cocina.
—¡Mmmás o mmmenos cccienn segggundos!
—¡Ah! ¡Entttonces es prácticammmennnte una tttradición!
Erráticamente, los dragones dejaron de llamear. Una vez más, el aire se llenó de cosas.
Y apareció ante ellos el sol. Pero ya no era un círculo. Algo le había recortado una parte de borde.
—Ah —dijo Leonardo—. Qué inteligente. ¡Caballeros, contemplen la luna!
—¿Vamos a chocar contra la luna en vez del sol? —dijo Zanahoria—. ¿Y eso es mejor?
—Justo lo que yo estaba pensando —dijo Rincewind.
—¡Ook!
—No creo que estemos yendo tan deprisa —dijo Leonardo—. Solo estamos alcanzándola. Creo que el señor Stibbons tiene intención de que nos posemos en ella. —Flexionó los dedos—. Estoy seguro de que ahí hay algo de aire —continuó—. Lo cual significa que probablemente haya algo que podamos dar de comer a los dragones. Y luego, y esto es una idea muy inteligente, nos quedamos montados en la luna hasta que salga por encima del Disco, y lo único que tenemos que hacer es dejarnos caer con suavidad…
Quitó de una patada el seguro de las palancas para las alas. La rotación de los volantes hizo traquetear la cabina. A ambos lados, el Milano desplegó sus alas.
—¿Alguna pregunta?
—Estoy intentando pensar en todas las cosas que podrían salir mal —dijo Zanahoria.
—Yo ya tengo nueve —dijo Rincewind—. Y ni siquiera he empezado con los detalles.
La luna estaba creciendo de tamaño, una estera oscura que eclipsaba la luz del lejano sol.
—Por lo que tengo entendido —dijo Leonardo, mientras la luna empezaba a aparecer por las ventanas—, la luna, al ser mucho más pequeña y ligera que el Disco, solo puede retener cosas ligeras, como el aire. Las cosas más pesadas, como el Milano, apenas deberían ser capaces de permanecer en el suelo.
—¿Y eso quiere decir…? —dijo Zanahoria.
—Esto… que deberíamos poder bajar flotando —dijo Leonardo—. Pero puede ser buena idea agarrarse a algo…
Aterrizaron. Es una frase corta, pero contiene muchos incidentes.
 n el barco reinaba el silencio, salvo por el ruido del mar y los murmullos apremiantes de Ponder Stibbons mientras intentaba ajustar el omniscopio.
n el barco reinaba el silencio, salvo por el ruido del mar y los murmullos apremiantes de Ponder Stibbons mientras intentaba ajustar el omniscopio.
—Los gritos… —susurró Mustrum Ridcully al cabo de un rato.
—Pero luego han vuelto a gritar, unos segundos más tarde —observó lord Vetinari.
—Y luego unos segundos aún más tarde —añadió el decano.
—Yo creía que el omniscopio podía ver cualquier lugar —dijo el patricio, mirando cómo a Ponder le caía el sudor.
—Los fragmentos, ejem, no parecen estables cuando están demasiado separados, señor —dijo Ponder—. Hum…y sigue habiendo más de tres mil kilómetros de mundo y elefante entre ellos… ah… El omniscopio parpadeó y luego se apagó de nuevo.
—Un buen mago. Rincewind —dijo el catedrático de Estudios Indefinidos—. No muy listo pero, francamente, la inteligencia nunca me ha acabado de gustar. Un talento sobrevalorado, en mi humilde opinión.
A Ponder se le ruborizaron las orejas.
—Tal vez deberíamos ponerle una plaquita en algún lugar de la universidad —dijo Ridcully—. Nada demasiado llamativo, por supuesto.
—Caballeros, ¿lo están olvidando? —dijo lord Vetinarí—. Pronto no va a haber universidad.
—Ah. Bueno, pues eso que nos ahorramos.
—¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Y allí estaba, borrosa pero reconocible, una cara asomándose desde el omniscopio.
—¿Capitán Zanahoria? —rugió Ridcully—. ¿Cómo han conseguido que funcione ese maldito trasto?
—Dejando de sentarme encima de él, señor.
—¿Se encuentran bien? ¡Hemos oído gritos! —exclamó Ponder.
—Eso ha sido cuando hemos chocado contra el suelo, señor.
—Pero luego hemos oído gritos otra vez.
—Probablemente haya sido cuando hemos chocado contra el suelo por segunda vez, señor.
—¿Y la tercera vez?
—El suelo otra vez, señor. Se puede decir que el aterrizaje ha sido un poco… vacilante… durante, un rato.
Lord Vetinari se inclinó hacia delante.
—¿Dónde están ustedes?
—Aquí, señor. En la luna. El señor Stibbons tenía razón. Aquí hay aire. No es muy denso, pero no está mal si uno planeaba pasar el día respirando.
—¿El señor Stibbons tenía razón, entonces? —preguntó Ridcully, mirando fijamente a Ponder—. ¿Cómo lo resolvió todo con tanta precisión, señor Stibbons?
—Yo, ejem… —Ponder sintió las miradas de los magos sobre él—. Yo… —Se detuvo—. De chiripa.
Los magos se relajaron. La inteligencia los ponía sumamente incómodos, pero acertar de chiripa era la esencia misma de ser mago.
—Buen trabajo, hombre —dijo Ridcully, asintiendo con la cabeza—. Seqúese la frente, señor Stibbons, ha vuelto usted a caer de pie.
—Me he tomado la libertad de pedirle a Rincewind que saque una imagen de mí plantando la bandera de Ankh-Morpork y reclamando la luna en nombre de todas las naciones del Disco, su señoría —continuó Zanahoria.

—Qué… patriótico —dijo lord Vetinari—. Puede que incluso se lo diga a los demás.
—Sin embargo, no le puedo mostrar la bandera en el omniscopio porque poco después algo se la ha comido. Las cosas aquí… no son del todo lo que cabría esperar, señor.
 in duda alguna eran dragones. Rincewind lo podía ver con claridad. Pero se parecían a los dragones de pantano de la misma forma en que los galgos se parecían a esos extraños perritos chillones que tienen muchas letras Y y N en el nombre.
in duda alguna eran dragones. Rincewind lo podía ver con claridad. Pero se parecían a los dragones de pantano de la misma forma en que los galgos se parecían a esos extraños perritos chillones que tienen muchas letras Y y N en el nombre.
Eran todo hocico y cuerpo esbelto, con las patas anteriores y traseras más largas que la variedad de pantano, y tan plateados que tenían aspecto de estar hechos de luz de luna forjada para darle forma.
Y… llameaban. Pero no por el extremo que hasta entonces Rincewmd había asociado con los dragones.

Lo raro, tal como decía Leonardo, era que en cuanto dejabas de soltar risitas ante aquella idea, tenía mucho sentido. Era una estupidez tremenda que una criatura voladora tuviera un arma que la detuviera en seco en pleno aire, por ejemplo.
El Milano estaba rodeado de dragones de todos los tamaños, que lo observaban con una curiosidad propia de ciervos. De vez en cuando un par de ellos despegaban de un salto y se alejaban rugiendo, pero entonces venían otros que se sumaban a la multitud. Clavaban sus miradas en la tripulación del Milano como si estuvieran esperando a que hicieran algún truco, o a que transmitieran algún anuncio importante.
También crecía verdor, solo que era plateador. La vegetación lunar cubría casi toda la superficie. El tercer rebote y el largo derrape del Milano habían dejado su estela en ella. Las hojas eran…
—Estate quieto, ¿quieres? —La atención de Rincewind se concentró en su paciente mientras el Bibliotecario forcejeaba; el problema de vendarle la cabeza a un orangután era saber cuándo parar—. Es culpa tuya —le dijo—. Ya te lo he avisado. Pasos pequeños, te he dicho. No grandes saltos.
Zanahoria y Leonardo daban brincos junto al costado del Milano.
—Apenas ha sufrido ningún daño —dijo el inventor mientras descendía flotando—. La verdad es que ha soportado el impacto notablemente bien. Y estamos orientados algo hacia arriba. Con esta… ligereza general, ya tendría que bastar para permitirnos despegar otra vez, aunque hay un pequeño problema. Aparta, ¿quieres?
Espantó con el brazo a un pequeño dragón plateado que estaba olisqueando el Milano, y que echó a volar verticalmente sobre una aguja de llama azul.
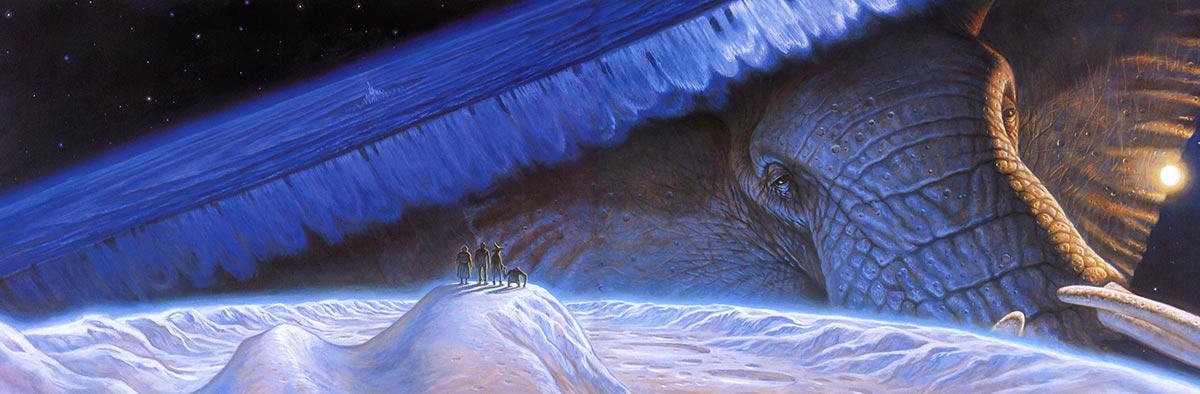
—Se nos ha acabado la comida para nuestros dragones —informó Rincewind—. Lo he mirado. La carbonera se ha roto la primera vez que hemos aterrizado.
—Pero podemos darles de comer algunas de estas plantas plateadas, ¿no? —dijo Zanahoria—. A los de aquí parece que les va muy bien con ellas.
—¿No son unas criaturas magníficas? —dijo Leonardo mientras un escuadrón de aquellas criaturas volaba en lo alto.
Se dieron la vuelta para contemplar su vuelo y luego miraron más allá con los ojos abiertos de par en par. Tal vez no había límite a las veces que las vistas podían asombrarles.
La luna estaba saliendo por encima del mundo, y la cabeza de un elefante llenaba la mitad del cielo.
Era… simplemente grande. Demasiado grande para describirlo.
Sin decir palabra, los cuatro viajeros se subieron a un montículo para ver mejor y permanecieron un buen rato en silencio. Unos ojos oscuros tan grandes como océanos se quedaron mirándolos. Enormes lunas crecientes de marfil tapaban las estrellas.
No se oía más ruido que los chasquidos y susurros esporádicos del diablillo del iconógrafo al pintar imagen tras imagen.
El espacio no era grande. No estaba allí. Era simple nada y, por tanto, bajo el punto de vista de Rincewind, tampoco incitaba a la humildad. Pero el mundo sí era grande, y el elefante era inmenso.
—¿Cuál es? —preguntó Leonardo al cabo de un tiempo.
—No lo sé —dijo Zanahoria—. ¿Sabéis? Hasta ahora ni siquiera estaba seguro de creérmelo. Ya me entendéis… lo de la tortuga y los elefantes y todo eso. Ahora que lo tengo delante me hace sentir muy… muy…
—¿Asustado? —apuntó Rincewind.
—No.
—¿Preocupado?
—No.
—¿Intimidado con facilidad?
—No.
Más allá de la Catarata Periférica, bajo los remolinos de nubes blancas, empezaban a distinguirse los continentes del mundo.
—¿Sabéis?… Desde aquí arriba… no se ven las fronteras entre los países —dijo Zanahoria, con un matiz melancólico.
—¿Y eso es un problema? —dijo Leonardo—. Posiblemente se podría hacer algo al respecto.
—Tal vez levantando hileras de edificios enormes, enormes de verdad, que siguieran las fronteras —sugirió Rincewind—. O… o carreteras muy anchas. Se podrían pintar de colores distintos para evitar la confusión.
—Si se popularizara el viaje aéreo —dijo Leonardo—, sería una buena idea plantar bosques formando el nombre del país, o de otras zonas dignas de mención. Lo tendré en mente.
—En realidad no estaba sugirien… empezó a decir Zanahoria. Entonces se detuvo y suspiró.
Continuaron mirando, incapaces de despegarse de la vista. Unas chispitas en el cielo les indicaban los lugares por donde pasaban más bandadas de dragones planeando entre el mundo y la luna.
—En nuestro mundo no los vemos nunca —dijo Rincewind.
—Sospecho que los dragones de pantano son sus descendientes, pobres criaturas —dijo Leonardo—. Adaptados al aire más pesado.
—Me pregunto qué más cosas viven aquí de las que no sabemos nada… —dijo Zanahoria.
—Bueno, siempre está la invisible criatura calamárica que chupa el aire de… —empezó a decir Rincewind, pero en aquel lugar el sarcasmo no funcionaba demasiado bien. El universo lo diluía. Los ojos enormes, negros y solemnes en el cielo lo marchitaban.
Además, simplemente había… demasiado. Demasiado de todo. No estaba acostumbrado a ver tanto universo de una sola vez. El disco azul del mundo, desplegándose lentamente a medida que la luna se elevaba, parecía superado en número.
—Es todo demasiado grande —dijo Rincewind.
—Sí.
—Ook.
No había nada que hacer más que esperar que la luna saliera del todo. O que se pusiera el Disco.
Zanahoria sacó con cuidado a un dragón pequeñito de una taza de café.
—Los pequeños se meten en todas partes —dijo—. Son como los gatitos. Pero los adultos guardan las distancias y nos miran fijamente.
—Como los gatos, pues —dijo Rincewind. Se levantó el sombrero y se desenredó un diminuto dragón plateado del pelo.
—Me pregunto si deberíamos llevarnos a unos cuantos con nosotros…
—¡Nos los vamos a llevar a todos con nosotros si no andamos con cuidado!
—Se parecen un poco a Errol —dijo Zanahoria—. ¿Sabes, aquel dragoncillo que era nuestra mascota en la Guardia? Salvó la ciudad aprendiendo a, esto, soltar llamas hacia atrás. Todos pensábamos que era algún tipo nuevo de dragón —añadió Zanahoria—, pero ahora parece que volvió a sus orígenes. ¿Sigue ahí Leonardo?
Miraron a Leonardo, que estaba fuera y se había tomado media hora libre para pintar un cuadro. Tenía un dragón pequeño posado en el hombro.
—Dice que nunca ha visto una luz así —explicó Rincewind—. Dice que es absolutamente necesario que pinte un cuadro. Le está saliendo muy bien, dadas las circunstancias.
—¿Qué circunstancias?
—Teniendo en cuenta que dos de los tubos que ha usado contenían puré de tomate y queso cremoso.
—¿Se lo has dicho?
—No he tenido estómago. Estaba muy entusiasmado.
—Será mejor que empecemos a dar de comer a los dragones —dijo Zanahoria, dejando su taza.
—Muy bien. ¿Me puedes despegar esta sartén de la cabeza, por favor?
 edia hora más tarde el parpadeo del ommscopio iluminó el camarote de Ponder.
edia hora más tarde el parpadeo del ommscopio iluminó el camarote de Ponder.
—Hemos alimentado a los dragones —dijo Zanahoria—. Las plantas de aquí son… raras. Parecen estar hechas de una especie de metal vidrioso. Leonardo tiene una teoría bastante impresionante que dice que durante el día absorben luz del sol y luego por la noche brillan, y eso es lo que crea la «luz de luna». Parece que los dragones las encuentran muy sabrosas. En fin, nos iremos pronto. Solamente estoy recogiendo algunas rocas.
—Estoy seguro de que resultarán útiles —dijo lord Vetinari.
—De hecho, señor, van a ser muy valiosas —susurró Ponder Stibbons.
—¿En serio? —dijo el patricio.
—¡Ya lo creo! ¡Puede que sean completamente distintas de las piedras del Disco!
—¿Y si son exactamente iguales?
—¡Oh, eso sería todavía más interesante, señor!
Lord Vetinari miró a Ponder sin decir nada. Sabía tratar con la mayoría de los tipos de mentes, pero la que parecía operar a Ponder Stibbons era de un tipo al que todavía le tenía que encontrar los controles. Era mejor asentir y sonreír y darle las piezas de maquinaria que parecía considerar tan importantes, para que no perdiera el control.
—Buen trabajo —dijo—. Ah, sí, por supuesto… y puede que las piedras contengan minerales valiosos, o tal vez hasta diamantes, ¿no?
Ponder se encogió de hombros.
—Eso no lo sé, señor. Pero puede que nos digan más sobre la historia de la luna.
A Vetinari se le arrugó el ceño.
—¿La historia? —dijo—. Pero si no vive nadie en l… quiero decir que sí, buen trabajo. Dígame, ¿tiene usted toda la maquinaria que necesita?
 os dragones de pantano masticaban las hojas de la luna. Eran metálicas, en efecto, con la superficie de cristal, y cuando los dragones las mordían les saltaban chispitas azules y verdes sobre los dientes. Los expedicionarios se dedicaban a amontonarlas en grandes cantidades delante de las jaulas. Por desgracia, el único explorador que se habría fijado en que los dragones lunares solo comían alguna hojita de vez en cuando era Leonardo, que había estado demasiado ocupado pintando.
os dragones de pantano masticaban las hojas de la luna. Eran metálicas, en efecto, con la superficie de cristal, y cuando los dragones las mordían les saltaban chispitas azules y verdes sobre los dientes. Los expedicionarios se dedicaban a amontonarlas en grandes cantidades delante de las jaulas. Por desgracia, el único explorador que se habría fijado en que los dragones lunares solo comían alguna hojita de vez en cuando era Leonardo, que había estado demasiado ocupado pintando.
Los dragones de pantano, por su parte, estaban acostumbrados a comer muchísimo en el entorno parco en energía de su mundo.
Unos estómagos acostumbrados a transmutar el equivalente de tortas rancias en llamas aprovechables se hicieron cargo de unas superficies dieléctricas llenas hasta los topes de energía casi pura. Era el manjar de los dioses.
Era una pura cuestión de tiempo que uno de ellos eructara.

El Disco entero estaba… bueno, aquel era el problema, desde el punto de vista de Rincewind. Ahora estaba debajo de ellos. Parecía quedarles debajo, por mucho que en realidad solo estuviera ahí delante. No podía quitarse de encima la terrible sensación de que en cuanto el Milano estuviera en el aire simplemente caería hacia aquellas nubes lejanas y algodonosas.
El Bibliotecario le ayudó con el cabestrante del ala de su lado, mientras Leonardo hacía los preparativos para partir.
—Bueno, sí, ya sé que tenemos alas y de todo —dijo Rincewind—. Es solo que no me encuentro cómodo en un entorno donde todas las direcciones son abajo.
—Ook.
—No sé qué le voy a decir. «No vueles el mundo por los aires» me parece un argumento bastante persuasivo. Yo lo escucharía. Y no me gusta nada la ídea de acercarme lo más mínimo a los dioses. Para ellos somos como juguetes, ¿sabes? —Y nunca sedan cuenta de lo fácil que es desprender los brazos y las piernas, añadió para sí mismo.
—¿Ook?
—¿Disculpa? ¿De verdad has dicho eso?
—Ook.
—¿Existe un… dios mono?
—¿Ook?
—No, no, no hay problema, para nada. No es uno de nuestros dioses locales, ¿verdad?
—Eek.
—Ah, el Continente Contrapeso. Bueno, creen en cualquier cosa allí… —Echó un vistazo por la ventanilla y se estremeció—. Allí abajo.
Se oyó un golpe sordo cuando el trinquete se colocó en su sitio.
—Gracias, caballeros —dijo Leonardo—. Ahora, si desean ocupar sus asientos vamos a…
El impacto de una explosión hizo balancearse al Milano y tiró a Rincewind al suelo.
—¡Qué curioso, parece que uno de los dragones se ha disparado un poco antes de tiem…!
 ontemplad! —dijo Cohen, haciendo una pose. La Horda de Plata miró a su alrededor.
ontemplad! —dijo Cohen, haciendo una pose. La Horda de Plata miró a su alrededor.
—¿Qué? —preguntó Maligno Harry.
—¡Contemplad las ciudadelas de los dioses! —dijo Cohen, haciendo la pose otra vez.
—Si, bueno, ya lo vemos —replicó Caleb—. ¿Te pasa algo en la espalda?
—Apunta que yo clamé: «¡Contemplad!» —dijo Cohen al trovador—. No tienes que apuntar el resto.
—¿No te importaría decir…?
—… clamar…
—… perdón, clamar: «Contemplad los templos de los dioses», ¿verdad? —dijo el trovador—. Tiene mejor ritmo.
—Ja, esto me hace recordar —dijo Truckle—. ¿Te acuerdas, Hamish, cuando tú y yo nos alistamos con el duque Leofrico el Legítimo para invadir Nadalandia?
—Sí que me acuerdo.
—Cinco malditos días duró aquella batalla —dijo Truckle—, porque la duquesa estaba haciendo un tapiz para conmemorarla, ¿vale? Tuvimos que estar repitiendo los combates una y otra vez, y luego las pagabas todas juntas los ratos en que ella cambiaba de agujas. En el campo de batalla no hay sitio para los medios de comunicación, lo he dicho siempre.
—¡Sí, y me acuerdo de que hiciste un gesto cochino a las señoras! —rió Hamish—. ¡Años más tarde vi ese viejo tapiz en el castillo de Rosante y distinguí que eras tú!
—¿Podemos continuar? —pidió Vena.
—Verás, es que el problema es ese —dijo Cohen—. No basta con hacer las cosas y punto. Has de pensar en tu posteridad.
—Jo, jo, jo —rió Truckle.
—Ríete todo lo que quieras —dijo Cohen—, pero ¿qué pasa con todos esos héroes que no son recordados en las canciones y las sagas, eh? Háblame de esos si puedes.
—¿Eh? ¿Qué héroes que no son recordados en las canciones y las sagas?
—¡Exacto!
—¿Cuál es el plan? —preguntó Maligno Harry, que había estado mirando la luz que reverberaba sobre la ciudad de los dioses.
—¿Plan? —dijo Cohen—. Pensaba que lo sabías. Vamos a colarnos sin que se enteren, cascar el ignitor y correr como alma que lleva el diablo.
—Sí, pero ¿cómo planeáis hacer eso? —insistió Maligno Harry. Suspiró al ver sus caras—. No tenéis plan, ¿verdad? —dijo en tono fatigado—. Simplemente ibais a entrar a lo bestia, ¿verdad? Los héroes nunca tienen plan. Siempre nos dejan a los Señores Oscuros lo de tener planes. ¡Hablamos de la morada de los dioses, chicos! ¿Creéis que no van a fijarse en una panda de humanos rondando por ahí?
—Te recuerdo que pretendemos tener unas muertes magníficas —dijo Cohen.
—Ya, ya. Después. Oh, cielos. Mirad, me echarán de la sociedad secreta de locos malvados como os deje intentarlo a lo bruto. —Maligno Harry negó con la cabeza—. Hay centenares de dioses, ¿verdad? Lo sabe todo el mundo. Y aparecen dioses nuevos todo el tiempo, ¿a que sí? ¿Qué me decís? ¿No se os ocurre un plan? ¿A ninguno?
Truckle levantó la mano.
—¿Entramos a lo bestia? —propuso.
—Sí, somos todos unos auténticos héroes, ¿verdad? —dijo Maligno Harry—. Pues no, no era eso exactamente lo que tenía en mente. Chicos, es una suerte que me tengáis a mí…
 ue el catedrático de Estudios Indefinidos quien vio la luz que había en la luna. En aquel momento se encontraba reclinado sobre la borda, fumándose tranquilo un cigarrillo de media tarde.
ue el catedrático de Estudios Indefinidos quien vio la luz que había en la luna. En aquel momento se encontraba reclinado sobre la borda, fumándose tranquilo un cigarrillo de media tarde.
No era un mago ambicioso, y por lo general únicamente se concentraba en no meterse en líos y en no hacer gran cosa. Lo agradable de los Estudios Indefinidos era que nadie podía describir con exactitud qué eran. Aquello le proporcionaba una buena cantidad de tiempo libre.
Se pasó un rato contemplando el fantasma pálido de la luna y luego fue a buscar al archicanciller, que estaba pescando.
—Mustrum, ¿es normal que la luna haga eso? —preguntó.
Ridcully levantó la vista.
—¡Madre mía! ¡Stibbons! ¿Dónde se ha metido ese hombre?
Localizaron a Ponder en el camastro donde se había desplomado a dormir completamente vestido. Seguía adormilado cuando le obligaron a subir la escala, pero despertó rápido en el momento en que vio el cielo.
—¿Es normal que haga eso? —exigió saber Ridcully, señalando la luna.
—¡No. señor! ¡Por supuesto que no!
—¿Se trata de un problema definido, entonces? —preguntó el catedrático en tono esperanzado.
—¡Por supuesto que sí! ¿Dónde está el omniscopio? ¿Alguien ha intentado hablar con ellos?
—Ah, pues siendo así, no es mi terreno —dijo el catedrático de Estudios indefinidos, retrocediendo—. Lo siento. Ayudaría si pudiera. Ya veo que están ocupados, no les molesto más. Lo siento.
 estas alturas ya debían de haberse disparado todos los dragones. Rincewind notó que los ojos le presionaban contra el cogote.
estas alturas ya debían de haberse disparado todos los dragones. Rincewind notó que los ojos le presionaban contra el cogote.
Leonardo se encontraba inconsciente en el asiento de al lado. Zanahoria estaba probablemente tirado entre los trastos que habían quedado embutidos contra el otro extremo de la cabina.
A juzgar por el crujido ominoso, y por el olor, había un orangután agarrado al respaldo del asiento de Rincewind.
Ah, y cuando se las apañó para girar la cabeza y mirar por la ventanilla, una de las dragoneras estaba ardiendo. No era de extrañar: la llama que salía de los dragones era de un blanco casi puro.
Leonardo había mencionado una de aquellas palancas… Rincewind las estudió a través de una neblina roja. «Si tenemos que soltar todos los dragones», había dicho Leonardo, «lo que hacemos es…». ¿Qué? ¿Cuál palanca? En realidad, en un momento así la decisión era fácil.
Con la visión borrosa y los oídos atacados por el estruendo de una nave dolorida, Rincewind tiró de la única que podía alcanzar.
 sto no lo puedo poner en una saga, pensó el trovador. No va a creérselo nadie. Es que no van a creérselo ni en broma…
sto no lo puedo poner en una saga, pensó el trovador. No va a creérselo nadie. Es que no van a creérselo ni en broma…
—Confiad en mí, ¿de acuerdo? —dijo Maligno Harry, examinando a la Horda—. O sea, sí, es obvio que no soy de fiar, lo admito, pero esto es una cuestión de orgullo, ¿entendéis? Confiad en mí. Esto va a funcionar. Seguro que ni siquiera los dioses conocen a todos los dioses, ¿verdad?
—Me siento como un completo gilipollas con estas alitas —se quejó Caleb.
—La señora McGarry ha hecho muy buen trabajo con ellas, así que no te quejes —le cortó Maligno Harry con voz seca—. Quedas muy bien de dios del amor. A saber de qué clase de amor, eso sí. ¿Y tú eres…?
—El dios del pescado, Harry —dijo Cohen, que se había pegado escamas a la piel y se había hecho una especie de casco de cabeza de pescado a partir de uno de sus difuntos adversarios.
—Bien, bien, un dios del pescado muy viejo, sí. —Maligno Harry intentó respirar—. ¿Y tú, Truckle, eres…?
—El dios de las putas palabrotas —dijo con firmeza Truckle el Descortés.
—Ejem, ese es posible que funcione —dijo el trovador, mientras Maligno Harry fruncía el ceño—. Al fin y al cabo, están las musas de la danza y el canto, y hasta hay una musa de la poesía erótica…
—Bueno, eso también lo sé hacer yo —dijo Truckle, despectivo—. «Había una chica de islas Marrones, que andaba detrás de mis…».
—Muy bien, muy bien, ¿y tú, Hamish?
—El dios de las cosas.
—¿Qué cosas?
Hamish se encogió de hombros. No había sobrevivido tanto tiempo usando la imaginación sin necesidad.
—Pues… cosas, ya sabes —dijo—. Cosas perdidas, a lo mejor. ¿Las cosas que hay tiradas por ahí? La Horda de Plata se volvió hacia el trovador, que después de pensarlo un poco asintió.
—Podría funcionar —dijo por fin. Maligno Harry pasó a Willie el Chaval.
—Willie, ¿por qué tienes un tomate sobre la cabeza y una zanahoria metida en la oreja?
—Este te va a encantar —dijo Willie el Chaval sonriendo con orgullo—. El dios de echar la pota.
—Ya se ha hecho —dijo el trovador antes de que pudiera contestar Maligno Harry—. Vometia. Una diosa de Ankh-Morpork hace miles de años. «Hacerle una ofrenda a Vometia» quería decir…
—O sea que mejor piensa en otra cosa —gruñó Cohen.
—¡Anda! ¿Y tú qué vas a ser, Harry? —cuestionó Willie.
—¿Yo? Esto… yo voy a ser un dios oscuro —dijo Maligno Harry—. Hay muchos por ahí…
—Eh, no nos dijiste que podíamos ser demoníacos —dijo Caleb—. Si podemos ser demoníacos, no voy a ser un estúpido cupido ni de coña.
—Pero si os hubiera dicho que podíamos ser demonios, todos habríais querido serlo —señaló Harry—. Y nos habríamos pasado horas y horas discutiendo. Además, los otros dioses van a olerse que hay gato encerrado si aparece de pronto una pandilla entera de dioses oscuros.
—La señora McGarry no ha hecho nada de nada —acusó Truckle.
—Bueno, he pensado que si podía coger prestado el casco de Maligno Harry podría colar como doncella valquiria —dijo Vena.
—Eso es pensar con la cabeza —dijo Maligno Harry—. Tiene que haber unas cuantas de esas por el lugar.
—Y a Harry no le va a hacer falta el casco porque dentro de un minuto va a dar alguna excusa sobre su pierna o su espalda o algo así y nos dirá que no puede venir con nosotros. —La voz de Cohen era coloquial—. Porque resulta que nos ha traicionado. ¿Verdad, Harry?
 a partida se estaba poniendo más emocionante. Ahora la estaba mirando la mayoría de los dioses. A los dioses les gusta echarse unas risas, aunque hay que decir que su sentido del humor no es sutil.
a partida se estaba poniendo más emocionante. Ahora la estaba mirando la mayoría de los dioses. A los dioses les gusta echarse unas risas, aunque hay que decir que su sentido del humor no es sutil.
Ío el Ciego, el anciano líder de los dioses, dijo:
—Supongo que no nos pueden hacer ningún daño, ¿no?
—No —contestó Sino mientras pasaba el cubilete con los dados—. Si fueran muy inteligentes, no serían héroes.
Se oyó un traqueteo de dados y uno de ellos cruzó volando el tablero y empezó a dar vueltas en el aire, girando cada vez más deprisa. Por fin se deshizo en una nubécula de marfil.
—Alguien ha sacado incertidumbre —dijo Sino. Su mirada recorrió la mesa—. Ah… mi Dama…
—Milord —dijo la Dama. Su nombre no se pronunciaba nunca, aunque todo el mundo sabía cuál era; pronunciar su nombre en voz alta implicaba que ella se marchara al instante. Pese a que tenía muy pocos oficiales, lo cierto es que era una de las deidades más poderosas del Disco, ya que en el fondo de sus corazones casi todo el mundo deseaba y creía que existiera.
—¿Y cuál va a ser tu jugada, querida? —preguntó Ío.
—Ya la he hecho —respondió la Dama—. Pero he tirado los dados en un lugar donde no podéis verlos.
—Bien, me gustan los desafíos —dijo lo—. En ese caso…
—¿Puedo sugerir un entretenimiento, señor? —dijo Sino sin perder comba.
—¿Qué entretenimiento?
—Bueno, ellos quieren que se les trate como a dioses —dijo Sino—. Así que propongo que lo hagamos…
—¿Ejtáj dijiendo que noj loj tomemoj enjeguio? —dijo Offler.
—Hasta cierto punto. Hasta cierto punto.
—¿Hasta qué punto? —preguntó la Dama.
—Hasta el punto, señora, en que deje de ser divertido.
 n los páramos de Howondalandia vive el pueblo n’tuitivo, la única tribu del mundo que carece por completo de imaginación.
n los páramos de Howondalandia vive el pueblo n’tuitivo, la única tribu del mundo que carece por completo de imaginación.
Por ejemplo, su leyenda sobre el trueno viene a ser algo así: «El trueno es un ruido muy fuerte en el cielo provocado por el trastorno de las masas de aire al paso del relámpago». Y su leyenda de «Cómo la jirafa consiguió un cuello tan largo» dice así: «En la Antigüedad los antepasados del Viejo jirafa tenían cuellos un poco más largos que otras criaturas de los pastizales, y el acceso a las hojas altas de los árboles les resultaba tan ventajoso que fueron sobre todo las jirafas de cuello largo las que sobrevivieron, transmitiendo el cuello largo en la sangre del mismo modo que un hombre heredaría la lanza de su abuelo. Hay quien dice, sin embargo, que es todo mucho más complicado y que esta explicación solo se aplica al cuello más corto del okapi. Y así está la cosa».
Los n’tuitivos son un pueblo pacífico, y han sido cazados hasta casi extinguirse por las tribus vecinas, que tienen imaginación a raudales, y por tanto gran abundancia de dioses, supersticiones e ideas acerca de cómo la vida sería mucho mejor si tuvieran un territorio de caza más grande.
De los acontecimientos que tuvieron lugar aquel día en la luna, los n’tuitivos dijeron: «La luna se iluminó con mucha intensidad y de ella se elevó otra luz que luego se dividió en tres luces y se apagó. No sabemos por qué pasó esto. Fue simplemente un suceso».
Y a continuación los aniquiló una tribu cercana que sabia que las luces habían sido una señal del dios Fe’O para que ampliaran un poco más el territorio de caza. De todos modos, a estos los derrotó pronto otra tribu que sabia que las luces eran sus antepasados, que vivían en la luna y los estaban apremiando para que mataran a todo el que no creyera en la diosa Glipzo. Tres años más tarde a estos últimos los mató una roca que cayó del cielo, como resultado de una estrella que había explotado mil millones de años atrás.
Donde las dan, las toman. Si no se examina con demasiada atención, puede pasar por justicia.
 n el tembloroso y traqueteante Milano, Rincewind vio que las últimas dos dragoneras se desprendían de las alas. Se mantuvieron junto a la nave un momento, rompieron la formación y cayeron a lo lejos. El se volvió a concentrar en las palancas. Alguien, pensó con la cabeza embotada, tendría que estar haciendo algo con ellas, ¿a que sí?
n el tembloroso y traqueteante Milano, Rincewind vio que las últimas dos dragoneras se desprendían de las alas. Se mantuvieron junto a la nave un momento, rompieron la formación y cayeron a lo lejos. El se volvió a concentrar en las palancas. Alguien, pensó con la cabeza embotada, tendría que estar haciendo algo con ellas, ¿a que sí?
 os dragones dejaban estelas de humo por el cielo; ahora que estaban libres de las dragoneras, tenían prisa por llegar a casa. Los magos habían creado la Lente Interesante de Thurlow justo encima de la cubierta. El resultado impresionaba bastante.
os dragones dejaban estelas de humo por el cielo; ahora que estaban libres de las dragoneras, tenían prisa por llegar a casa. Los magos habían creado la Lente Interesante de Thurlow justo encima de la cubierta. El resultado impresionaba bastante.
—Es mejor que los fuegos artificiales —observó el decano. Mientras, Ponder aporreó el omniscopio.
—Ah, ahora sí que funciona —dijo—. Pero lo único que veo es esta enorme…
Empezó a verse mayor porción de la cara de Rincewind que su narizona cuando se apartó un poco.
—¿De qué palancas tiro? ¿De qué palancas tiro? —chilló.
—¿Qué ha pasado?
—¡Leonardo sigue desmayado y el Bibliotecario está sacando a Zanahoria de entre toda la chatarra y aquí hay muchísimos baches! ¡Ya no nos quedan dragones! ¿Para qué son todos estos diales? ¡Creo que nos caemos! ¿Qué tengo que hacer?
—¿No has visto cómo lo hacía Leonardo?
—¡Estaba pisando dos pedales y tirando de todas tas palancas todo el tiempo!
—¡Bien, veré qué hacer a partir de sus planos y así podré darte instrucciones para descender!
—¡No! ¡Dámelas para ascender! ¡Lo que queremos es quedarnos arriba! ¡No descender!
—¿Alguna de las palancas está rotulada? —preguntó Ponder, rebuscando entre los bocetos de Leonardo.
—¡Sí, pero no las entiendo! ¡Hay una que pone «Ratroba»!
—Esto… esto… —murmuró Ponder, que pasaba páginas cubiertas por la escritura hacia atrás de Leonardo.
—¡No tires de la palanca que pone «Ratroba»! —espetó lord Vetinari inclinándose hacia delante.
—¡Milord! —dijo Ponder, y se puso rojo al notar la mirada de lord Vetinari—. Lo siento, milord, pero esto es bastante técnico, es una cuestión de maquinaria, y tal vez sería mejor que aquellos cuya educación queda más bien en el terreno de las artes no… —Su voz se apagó bajo la mirada fija del patricio.
—¡Esta de aquí tiene una etiqueta normal! ¡Se llama «Timón del príncipe Haran»! —dijo una voz desesperada procedente del omniscopio. Lord Vetinari le dio una palmadita a Stibbons en el hombro.
—Lo entiendo muy bien —dijo—. Lo último que quiere una persona con formación en maquinaria en un momento como este son consejos bienintencionados de gente ignorante. Me disculpo. ¿Y qué piensa hacer?
—Bueno, yo, ejem, yo…
—Mientras el Milano y todas nuestras esperanzas se desploman hacia el suelo, quiero decir —continuó lord Vetinari.
—Yo, ejem, a ver, hemos intentado… —Ponder miró boquiabierto el omniscopio y luego sus apuntes. Su mente se había convertido en un campo enorme, blanco y pegajoso de pelusa caliente.
—Me imagino que nos queda por lo menos un minuto —dijo lord Vetinari—. No hay prisa.
—Yo, ejem, tal vez, ejem…
El patricio se inclinó hacia el omniscopio.
—Rincewind, tira del Timón del príncipe haran —dijo.
—No sabemos qué efecto tiene… —empezó a decir Ponder.
—Si se le ocurre algo mejor, por favor, dígamelo —le interrumpió lord Vetinari—. Entretanto, sugiero tirar de esa palanca.
A bordo del Milano, Rincewind decidió obedecer a la voz de la autoridad.
—Esto… se oyen muchos clics y zumbidos… —informó—. Y… algunas de las palancas se están moviendo solas… ahora se están desplegando las alas… parece que estamos volando en línea recta, al menos… con bastante suavidad, en realidad…
—Bien. Le sugiero que se concentre en despertar a Leonardo —dijo el patricio. Se volvió y le hizo una seña con la cabeza a Ponder—. ¿Usted no ha estudiado a los clásicos, joven? Sé que Leonardo sí.
—Bueno… no, señor.
—El príncipe Harán fue un legendario héroe klatchiano que navegó por todo el inundo con un barco provisto de un timón mágico —dijo lord Vetinari—. El timón pilotaba la nave mientras él dormía. Si le puedo ser de más ayuda, no dude en hacérmelo saber.
 aligno Harry permaneció paralizado de terror mientras Cohen avanzaba por la nieve con la mano en alto.
aligno Harry permaneció paralizado de terror mientras Cohen avanzaba por la nieve con la mano en alto.
—Has dado el soplo a los dioses, Harry —dijo Cohen.
—Te oímos todos —dijo Hamish el Loco.
—Pero no pasa nada —añadió Cohen—. Eso pone las cosas más interesantes. —Su mano bajó y le dio una palmada al hombre en la espalda—. Hemos pensado: puede que el Maligno de Harry sea más tonto que un zapato, pero traicionarnos a nosotros en un momento así… bueno, a eso lo llamo yo valor. En mis tiempos conocí a bastantes Malignos Señores Oscuros, Harry, pero está claro que a ti te doy tres enormes cabezas de trasgo por tu estilo. Puede que nunca hayas llegado a, ya sabes, a la primera división de los Señores Oscuros, pero tienes… bueno, Harry, sin duda tienes lo que no hay que tener.
—Nos caen bien los que no renuncian a sus catapultas de asedio —aportó Willie el Chaval.
Maligno Harry bajó la vista y movió los pies, con la cara convertida en una batalla entre el orgullo y el alivio.
—Es muy amable de vuestra parte, muchachos —murmuró—. O sea, ya sabéis, si de mí dependiera no os haría esto a vosotros, pero tengo una reputación que…
—He dicho que lo entendemos —dijo Cohen—. Lo mismo nos pasa a nosotros. Ves que se te acerca al galope una cosa enorme y peluda y no te paras a pensar: ¿será una especie rara al borde de la extinción? No, le cortas la cabeza. Porque heroear es eso, ¿no? Y tú ves a alguien y lo traicionas, en un abrir y cerrar de ojos, porque villanear es eso. —Llegó un murmullo de aprobación del resto de la Horda. De algún modo extraño, aquello también formaba parte del Código.
—¿Estáis dejando que se vaya? —se sorprendió el trovador.
—Pues claro. No has estado prestando atención, chaval. El Señor Oscuro siempre se escapa. Pero no te olvides de poner en la canción que nos ha traicionado. Quedará bien.
—Y… ejem… ¿te importaría poner que intente diabólicamente rebanarles el pescuezo? —dijo Harry.
—Muy bien —concedió Cohen, altivo—. Pon que luchó como un tigre de corazón negro.
Harry se secó una lágrima del ojo.
—Gracias, no sé qué decir. No me olvidaré de esto. Puede hacer que las cosas cambien para mí.
—Pero eso sí, haznos un favor y encárgate de que el bardo vuelva sano y salvo, ¿quieres? —dijo Cohen.
—Claro —dijo Maligno Harry.
—Hum… no pienso volver —dijo el trovador.
Esto sorprendió a todos. Ciertamente lo sorprendió a él mismo. Pero la vida acababa de abrirle dos caminos por delante. Uno de ellos llevaba de vuelta a una vida de cantar canciones sobre el amor y las flores. El otro podía llevar a cualquier parte. Aquellos ancianos tenían algo que volvía la primera opción completamente imposible. No era capaz de explicarlo. Era así, sin más.
—Pero tienes que volver… —dijo Cohen.
—No, tengo que ver cómo termina —replicó el trovador—. Debo de estar loco, pero es lo que quiero hacer.
—Lo que falta te lo puedes inventar —dijo Vena.
—No, señora —dijo el trovador—. No creo que pueda. No creo que esto vaya a terminar de ninguna manera que yo me pueda inventar. No cuando miro al señor Cohen con su casco de pez y al señor Willie vestido de dios de echar la pota otra vez. No, yo quiero ir con ustedes. El señor Pavor me puede esperar aquí. Y no voy a correr peligro, señor. Pase lo que pase. Porque no me cabe ninguna duda de que cuando los dioses se hallen bajo el ataque de un hombre con un tomate en la cabeza y otro disfrazado de la musa de las palabrotas, realmente, realmente, van a querer que el mundo entero sepa qué pasó a continuación.
 eonardo seguía desmayado. Rincewind probó a humedecerle la frente con una esponja empapada.
eonardo seguía desmayado. Rincewind probó a humedecerle la frente con una esponja empapada.
—Por supuesto que he estado observándole —dijo Zanahoria, echando un vistazo a las palancas que se movían con suavidad—. Pero esto lo ha construido él, por lo que a él le resulta fácil. Hum…yo que usted no tocaría eso, señor…
El Bibliotecario se había descolgado en el asiento del piloto y estaba olisqueando las palancas. Por debajo de ellos, el timón automático daba chasquidos y ronroneos.
—Se nos va a tener que ocurrir alguna idea pronto —dijo Rincewind—. No va a seguir volando solo eternamente.
—Tal vez si nos ponemos con cuidado a… Yo no haría eso, señor…

El Bibliotecario hizo una rápida inspecciona los pedales. Luego apartó a Zanahoria con una mano mientras con la otra bajaba las gafas de aviador de Leonardo del gancho donde estaban. Agarró los pedales con los pies. Empujó la palanca que operaba el Timón del príncipe Harán y, muy por debajo de sus pies, algo dio mi golpe sordo.
Entonces, mientras la nave se estremecía, hizo crujir los nudillos, extendió el brazo, meneó un momento los dedos y agarró la columna de dirección.
Zanahoria y Rincewind se tiraron a sus asientos.
 as puertas de Dunmanifestin se abrieron de par en par, aparentemente por sí solas. La Horda de Plata entró, apiñada y echando vistazos recelosos a su alrededor.
as puertas de Dunmanifestin se abrieron de par en par, aparentemente por sí solas. La Horda de Plata entró, apiñada y echando vistazos recelosos a su alrededor.
—Será mejor que nos vayas marcando los naipes, chaval —susurró Cohen, contemplando las calles ajetreadas—. Esto sí que no me lo esperaba.
—¿Señor? —dijo el trovador.
—Nos esperábamos una juerga de las gordas en un salón muy grande —dijo Willie el Chaval—. No… tiendas. ¡Y la gente es toda de tamaños distintos!
—Los dioses pueden ser de cualquier tamaño, creo yo —dijo Cohen, mientras los dioses se les acercaban a toda prisa.
—¿Tal vez podríamos… volver en otro momento? —sugirió Caleb. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos.
—No —dijo Cohen. Y de pronto hubo una multitud a su alrededor.
—Debéis de ser los nuevos dioses —dijo una voz procedente del cielo—. ¡Bienvenidos a Dunmanifestin! ¿Por qué no nos acompañáis?
—Ah, el dios del pescado —le dijo un dios a Cohen, poniéndose a andar a su lado—. ¿Y cómo están los peces, oh poderoso?
—Esto… ¿qué? —dijo Cohen—. Oh… hum… mojados. Siguen muy mojados. Son unas cosas muy mojadas.
—¿Y las cosas? —le preguntó una diosa a Hamish—. ¿Cómo están las cosas?
—¡Siguen tiradas por ahí!
—¿Y eres omnipotente?
—¡Sí, moza, pero me tomo unas pastillas y se arregla!
—¿Y tú eres la musa de las palabrotas? —le dijo un dios a Truckle.
—¡Ya lo creo, coño!
Cohen levantó la vista y vio a Ofller el dios cocodrilo. No era un dios al que costara reconocer, pero en cualquier caso Cohen lo había visto muchas veces antes. Sus estatuas en los templos de todo el mundo se le parecían mucho, y ahora era el momento de reflexionar sobre el hecho de que una gran parte de aquellos templos habían quedado muy empobrecidos como resultado de las actividades de Cohen. No lo hizo, sin embargo, porque era la clase de cosa que él no hacía nunca. Pero sí le pareció que a la Horda la estaban haciendo avanzar a empujones.
—¿Adonde estamos yendo, amigo? —preguntó.
—A veg loj juegoj, Ju Pejcaguigag —dijo Offler.
—Ah, sí. Eso es donde voso… nosotros jugamos con nos… los mortales, ¿verdad? —dijo Cohen.
—Ciertamente —intervino un dios que iba al otro lado de Cohen—. Y ahora mismo hemos encontrado a unos mortales que están intentando entrar en Dunmanifestin.
—Menudos diablos, ¿eh? —dijo Cohen en tono amable—. Que prueben un poco de rayos calientes, es mi consejo. Es el único idioma que entienden.
—Sobre todo porque es el único idioma que usáis —murmuró el trovador, echando un vistazo a los dioses.
—Sí, ya se nos ha ocurrido que algo así sería buena idea —dijo el dios—. Yo soy Sino, por cierto.
—Anda, ¿tú eres Sino? —dijo Cohen, mientras llegaban a la mesa de juegos—. Siempre te he querido conocer. Yo pensaba que eras ciego.
—No.
—¿Y si alguien te metiera dos dedos en los ojos?
—¿Cómo dices?
—Un chistecillo mío.
—Ja. Ja —dijo Sino—. Me pregunto, oh dios del pescado, qué tal jugador eres.
—Nunca me ha gustado mucho apostar —respondió Cohen, mientras aparecía un dado solitario entre los dedos de Sino—. Nunca trae nada bueno.
—Tal vez, ahora te apetezca una… partidita.
La multitud guardó silencio. El trovador miró los insondables ojos de Sino y supo que cuando se juega a los dados contra Sino, siempre están cargados. Se podría haber oído la caída de un gorrión.
—Sí —dijo Cohen por fin—. ¿Porqué no?
—Seis —dijo Sino tras lanzar el dado sobre el tablero y sin dejar de aguantarle la mirada.
—Vale —dijo Cohen—. O sea que yo tengo que sacar otro seis, ¿no?
—No, no. —Sino sonrió—. Al fin y al cabo eres un dios. Y los dioses juegan para ganar. Tú, oh poderoso, tienes que sacar un siete.
—¿Un siete? —repitió el trovador.
—No veo por qué eso tiene que presentar ninguna dificultad —dijo Sino— para alguien que tenga derecho a estar aquí.
Cohen le dio vueltas y más vueltas al dado. Tenía las seis caras reglamentarias.
—Entendería que pudiera presentar alguna dificultad —dijo—, pero solo para los mortales, claro. —Tiró el dado al aire un par de veces—. ¿Siete? —preguntó.
—Siete —asintió Sino.
—A lo mejor se le hace un nudo en la garganta —dijo Cohen. El trovador lo miró con la boca abierta y sintió un escalofrío bajándole por la espalda—. ¿Te acordarás de que dije eso, chaval? —añadió.
 l Milano se ladeó a través de las nubes altas.
l Milano se ladeó a través de las nubes altas.
—¡Ook! —dijo el bibliotecario con alegría.
—¡Lo pilota mejor que Leonardo! —exclamó Rincewind.
—Le tiene que salir más… fácil —susurró Zanaboría—. Ya sabes… con eso de que es atávico por naturaleza.
—¿En serio? Siempre me ha parecido que tenía bastante buen humor. Excepto cuando lo llaman mono, claro.
El Milano volvió a girar, curvándose por el cielo como un péndulo.
—¡Ook!
—«Si miran por la ventanilla izquierda, podrán ver prácticamente cualquier lugar» —tradujo Rincewind.
—¡Ook!
—«Y si miran por la ventanilla derecha, podrán ver…». ¡Madre mía!
Estaba la Montaña. Y allí, resplandeciendo bajo el sol, estaba la morada de los dioses. Por encima de ella, apenas visible en medio del aire brillante, estaba la chimenea neblinosa y reverberante del campo mágico del mundo, tomando tierra en su mismo centro.
—¿Tú tienes, hum, alguna fuerte convicción religiosa? —preguntó Rincewind mientras las nubes daban latigazos al otro lado de la ventana.
—Creo que todas las religiones reflejan cierto aspecto de una verdad eterna, sí —dijo Zanahoria.
—Buena triquiñuela —dijo Rincewind—. Puede que hasta cuele.
—¿Y tú?
—Bueeeno… ¿conoces esa religión que cree que dar vueltas sobre uno mismo haciendo círculos es una forma de oración?
—Oh, sí. Los Giradores Veloces de Klatch.
—La mía es asi, con la diferencia de que nosotros vamos más en… linea recta. Sí. Eso es. La velocidad es un sacramento.
—¿Y creéis que eso os da alguna clase de vida eterna?
—No eterna, estrictamente hablando. Más… bueno, más a secas, la verdad. Más vida. Es decir —añadió Rincewind—, más vida de la que tendrías si no fueras muy deprisa y en línea recta. Aunque las trayectorias curvas son aceptables en terreno accidentado.
—En realidad eres un cobarde, ¿no? —dijo Zanahoria con un suspiro.
—Sí, pero nunca he entendido qué tiene de malo. Hacen falta agallas para huir, ¿sabes? Hay mucha gente que sería igual de cobarde que yo si tuviera el valor necesario.
Volvieron a mirar por la ventanilla. Ahora la montaña estaba más cerca.
—Según las notas de la misión —dijo Zanahoria, hojeando el fajo de notas de investigación garabateadas apresuradamente que Ponder le había puesto en la mano justo antes de partir—, ha habido varios humanos que han entrado en Dunmanifestin en el pasado y han regresado vivos.
—Regresar vivos per se tampoco es enormemente tranquilizador —dijo Rincewind—. ¿Con los brazos y las piernas? ¿Cuerdos? ¿Con todos los apéndices menores?
—La mayoría eran personajes míticos —dijo Zanahoria sin mucho aplomo.
—¿Antes o después?
—Tradicionalmente los dioses miran con buenos ojos la valentía, el arrojo y la audacia —continuó Zanahoria.
—Bien. Puedes ir tú primero.
—Ook —dijo el Bibliotecario.
—Dice que tendremos que aterrizar pronto —dijo Zanahoria—. ¿Había alguna posición que tuviéramos que adoptar?
—¡Ook! —gritó el Bibliotecario. Parecía estar luchando contra las palancas.
—¿Cómo que «tumbaos hacia arriba con los brazos cruzados sobre el pecho»?
—¡Eek!
—¿No viste lo que hizo Leonardo cuando nos aterrizó en la luna?
—¡Ook!
—Y eso fue un buen aterrizaje —dijo Rincewind—. En fin, una lástima lo del fin del mundo, pero son cosas que pasan, ¿eh?
¿TE APETECE UN CACAHUETE? ME TEMO QUE ES UN POCO DIFÍCIL ABRIR LA BOLSITA.
Un asiento fantasmagórico se sostenía en el aire al lado de Rincewind. Un destello violeta en el borde de su campo visual le indicó que de pronto se encontraba en un pequeño reducto privado de espacio y tiempo.
—¿Entonces sí que nos vamos a estrellar? —dijo.
POSIBLEMENTE. ME TEMO QUE EL PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE ESTÁ DIFICULTANDO MUCHO MI TRABAJO. ¿QUÉ ME DICES DE UNA REVISTA?
El Milano viró y empezó a planear suavemente hacia las nubes que rodeaban Cori Celesti. El Bibliotecario miró con el ceño fruncido las palancas, mordió un par de ellas, tiró del pomo del Timón del príncipe Harán y luego se balanceó hacia la parte trasera de la cabina y se escondió debajo de una manta.
—Vamos a aterrizar en ese campo nevado —dijo Zanahoria, metiéndose en el asiento del piloto—. Leonardo diseñó la nave para que aterrizara sobre nieve, ¿verdad? Al fin y al cabo…
El Milano no aterrizó tanto como besó la nieve. Rebotó y se elevó de nuevo, planeó un poco más y volvió a tocar tierra. Hubo unos cuantos botecitos más y por fin la quilla empezó a deslizarse suave y firmemente sobre el campo nevado.
—¡Magnífico! —dijo Zanahoria—. ¡Esto es un paseo por el parque!
—¿Quieres decir que van a atracarnos y robarnos todo el dinero y darnos patadas salvajes en las costillas? —dijo Rincewind—. Es posible. Vamos de cabeza a la ciudad. ¿Te habías dado cuenta?
Miraron al frente. Las puertas de Duiímanifestin se estaban acercando muy deprisa. El Milano coronó un montículo de nieve y continuó avanzando.
—No es momento de tener pánico —dijo Rincewind.
El Milano chocó con la nieve, rebotó en el aire y cruzó volando el umbral de los dioses.
Medio Milano cruzó el umbral de los dioses.
 sí pues… con un siete gano —dijo Cohen—. Me sale un siete y ya gano, ¿verdad?
sí pues… con un siete gano —dijo Cohen—. Me sale un siete y ya gano, ¿verdad?
—Sí. Claro —dijo Sino.
—A mí me parece una posibilidad contra un millón —dijo Cohen. Tiró el dado con fuerza al aire y miró cómo frenaba su ascenso, girando glacialmente sobre sí mismo con un ruido parecido al susurro de unas aspas de molino. Llegó al punto más alto de su arco y empezó a caer.
Cohen lo miraba fijamente, inmóvil. De pronto su espada salió del cinto y trazó unos elaborados arcos. Se oyó un chasquido, se vio un destello verde en medio del aire y…
… dos mitades de un cubo de marfil rebotaron sobre la mesa.
Una aterrizó mostrando el seis. La otra aterrizó mostrando el uno.
Para asombro del trovador, un par de los dioses empezaron a aplaudir.
—Creo que estamos de acuerdo, ¿no? —dijo Cohen, sin dejar su espada.
—¿En serio? ¿No has oído el dicho de que «no se puede engañar al Sino»? —dijo Sino.
Hamish el Loco se incorporó en su silla de ruedas.
—¿Y tú has oído el dicho de que «vas a ver lo que vale un peine, colega»? —gritó.
Como un solo hombre, o dios, la Horda de Plata se agrupó y desenfundó su armamento.
—¡Nada de peleas! —gritó Ío el Ciego—. ¡Esa es la norma aquí! ¡Para pelear ya tenemos el mundo!
—¡No ha habido engaño! —gruñó Cohen—. ¡Dejar pergaminos aquí y allá para atraer a héroes a una muerte segura, eso sí son engaños!
—Pero ¿dónde estarían los héroes sin mapas mágicos? —dijo Ío el Ciego.
—¡Muchos de ellos seguirían vivos! —se le encaró Cohen—. ¡En lugar de ser piezas de un maldito juego!
—Tú has cortado el dado por la mitad —dijo Sino.
—¡Enséñame dónde pone eso en las reglas! Eso, ¿por qué no me enseñas las reglas, eh? —dijo Cohen, bailando de furia—. ¡Enséñame todas las reglas! ¿Qué pasa, señor Sino? ¿Quieres probar otra vez o qué? ¿Doble o nada? ¿Doblamos las apuestas?
—Tienej que admitig que ha jido una buena jugada —dijo Offler. Varios de los dioses menores asintieron.
—¿Cómo? ¿Estás dispuesto a dejarles que vengan aquí y nos desafíen? —replicó Sino.
—Que te desafíen a ti, milord —dijo una voz nueva—. Yo sugiero que han ganado. Ha engañado al Sino. Si engañas al Sino, no creo que ponga en ninguna parte que importe la subsiguiente opinión de Sino.
La Dama se abrió paso con finura entre la multitud. Los dioses se apartaron para dejarla pasar. Reconocían una leyenda en ciernes con solo verla.
—¿Y quién eres tú? —ladró Cohen, todavía rojo de ira.
—¿Yo? —La Dama abrió las manos. En cada palma llevaba un dado, con el punto solitario del uno hacia arriba. Pero con un movimiento de la muñeca los dos volaron hasta juntarse, se alargaron, se entrelazaron, se convirtieron en una serpiente sibilante que se retorcía en el aire… y se esfumaron—. Yo… soy la posibilidad contra un millón.
—¿Ah, sí? —dijo Cohen, menos impresionado de lo que el trovador creyó que tendría que estar—. ¿Y quiénes son todas las demás posibilidades?
—Yo también soy esas.
—Entonces no eres ninguna dama —bufó Cohen.
—Ejem, eso en realidad no es… —empezó a decir el trovador.
—Ah, con que no es eso lo que tenía que decir, ¿eh? —dijo Cohen—. ¿Lo que tenía que decir era: «Oooh, vaaaya, señora, muy agradecido»? Pues ni hablar. Dicen que la fortuna favorece a los valientes, pero lo que yo digo es que he visto a demasiados valientes meterse en batallas de las que no salieron nunca. Al infierno con todo ello… ¿y a ti qué te pasa?
El trovador miraba fijamente a un dios que estaba en el margen de la multitud.
—Eres tú, ¿verdad? —gruñó—. Eres Nuggan, ¿verdad?
El diosecillo dio un paso atrás, pero cometió el error de intentar actuar con dignidad.
—¡Guarda silencio, mortal!
—Maldito, maldito… ¡quince años! ¡Quince malditos años me pasé sin probar el ajo! ¡Y los sacerdotes se levantaban temprano y recorrían nuestra campiña para pisotear todos los champiñones! ¿Y sabes cuánto cuesta una tableta pequeña de chocolate en nuestro pueblo, y lo que le hacían a la gente si la pillaban con una? El trovador apartó a empellones a la Horda y se acercó al dios en retirada, con la lira en alto.
—¡Te fulminaré con un rayo! —chilló Nuggan, levantando las manos para protegerse.
—¡No puedes! ¡Aquí no! ¡Eso solo lo puedes hacer allá en el mundo! ¡Aquí lo único que puedes hacer es marcarte faroles e ilusiones! ¡Y hacerte el bravucón! Eso es lo que son las oraciones… ¡es gente asustada intentando hacerse amiga del matón! Construyeron todos esos templos y… y no eres más que un pequeño…
Cohen le puso una mano con suavidad en el hombro.
—Bien dicho, chaval. Bien dicho. Pero es hora de que te vayas marchando.
—Bguécol —le dijo en voz baja Ofller a Sweevo, dios de la madera cortada—. El bguécol nunca da ningún pgoblema.
—Yo prohibo la práctica de la paitupaiiitoplastia —dijo Sweevo.
—¿Y ejo qué ej?
—Ni idea, pero los tiene preocupados.
—¡Dejadme que le dé solo una paliza! —gritó el trovador.
—Escucha, hijo, escucha —dijo Cohen, forcejeando para sujetarlo—. Tienes cosas mejores que hacer con esa lira que rompérsela a alguien en la cabeza, ¿verdad? Unas pocas estrofas… es asombroso cómo esas sí que se clavan en la cabeza. Escúchame, escucha, ¿oyes lo que te estoy diciendo…? Yo tengo una espada y es de las buenas, pero lo único que puede hacer esta jodida cosa es mantener vivo a alguien, escucha. Una canción puede hacer inmortal a alguien. ¡Para bien o para mal!
El trovador se relajó un poco, pero solo un poco. Nuggan se había refugiado detrás de un grupo de dioses.
—Ahora se esperará hasta que yo salga por las puertas… —gimió el trovador.
—¡Va a estar ocupado! ¡Tackle, dale al pistón!
—Ah, tus famosos fuegos artificiales —dijo Ío el Ciego—. Pero mi querido mortal, el fuego no puede hacer daño a los dioses…
—Bueno, bueno —dijo Cohen—, eso depende, ¿no? Porque dentro de un minuto más o menos, la cima de esta montaña va a parecer un volcán. El mundo entero lo verá. Y me pregunto si seguirán creyendo en los dioses…
—¡Ja! —se burló Sino, pero unos cuantos de los dioses más listos estaban pensativos.
—En todo caso —continuó Cohen—, no importa si alguien mata o no a los dioses. Lo que importa es que alguien lo intente. El siguiente lo intentará con más ganas.
—Lo único que va a pasar es que os mataréis vosotros —dijo Sino, pero los dioses más reflexivos empezaron a apartarse poco a poco.
—¿Qué tenemos que perder? —dijo Willie el Chaval—. Vamos a morir de todos modos. Estamos listos para morir.
—Siempre hemos estado listos para morir —dijo Caleb el Destripador.
—Por eso hemos vivido tantos años —dijo Willie el Chaval.
—Pero… ¿porqué estarían enfadados? —preguntó Ío el Ciego—. Habéis llevado vidas largas y plenas, y el gran ciclo de la naturaleza…
—¡Aj, el gran ciclo de la naturaleza me puede comer el taparrabos! —dijo Hamish el Loco.
—Y no hay muchos que quisieran hacer eso —dijo Cohen—. Y a mí no se me dan muy allá las palabras, pero… creo que estamos haciendo esto porque sí que vamos a morir, ¿entendéis? Y porque no se qué tío llegó al borde del mundo y vio que había otro montón de mundos más allá y se echó a llorar porque solo tenía una vida. Tanto universo y tan poco tiempo. Y eso no está bien… —Pero los dioses miraban a otra parte.
Las alas se habían partido y separado de la nave. El fuselaje se hizo pedazos contra los adoquines y siguió deslizándose.
—Este es el momento de tener pánico —dijo Rincewind. El desvencijado Milano continuó derrapando sobre las losas en medio de un olor cada vez más fuerte a madera chamuscada.
Una mano pálida pasó junto a Rincewind.
—Sería aconsejable agarrarse a algo —dijo Leonardo. Tiró de una pequeña manivela donde se leía «Sonerf».
A continuación el Milano se detuvo. De una manera muy dinámica.
Los dioses bajaron la vista. Se abrió una trampilla en la extraña ave de madera; la portezuela cayó y se alejó rodando un poco. Los dioses vieron una figura que salía. En muchos aspectos guardaba un gran parecido con un héroe, salvo por que estaba demasiado limpio. Miró a su alrededor, se quitó el casco y se cuadró.
—Buenas tardes, oh poderosos —dijo—. Me disculpo, pero no voy a entretenerles más que un momento. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirles en nombre de la población del Disco que están haciendo un trabajo maravilloso aquí. —Desfiló hacia la Horda, dejó atrás a los asombrados dioses y se detuvo delante de Cohen—. ¿Cohen el Bárbaro?
—¿A ti qué te importa? —dijo Cohen, perplejo.
—Soy el capitán Zanahoria de la Guardia de la Ciudad de Ankh-Morpork, y desde este momento queda detenido por un cargo de conspiración para acabar con el mundo. Puede usted guardar silencio…
—Es que pienso guardar silencio —dijo Cohen, levantando la espada—. Lo que haré es cortarte la’ida cabeza.
—Un momento, un momento —dijo Willie el Chaval en tono apremiante—. ¿Sabes quiénes somos todos?
—Sí, señor. Eso creo. Usted es Willie el Chaval, alias Bill el Loco, Wilhelm el Rebanador, el Gran…
—¿Y tú nos vas a arrestar a nosotros? ¿Dices que eres una especie de guardia?
—Correcto, señor.
—¡Nosotros debemos de haber matado a cientos de guardias en nuestra época, chaval!
—Siento oír eso, señor.
—¿Cuánto te pagan, chico? —preguntó Caleb.
—Cuarenta y tres dólares al mes, señor Destripador. Más las dietas.
La Horda estalló en carcajadas. Entonces Zanahoria desenvainó la espada.
—Tengo que insistir, señor. Lo que está usted planeando hacer va a destruir el mundo.
—Tan solo este trozo, chaval —dijo Cohen—. Ahora vete a tu casa y…
—Estoy teniendo paciencia, por respeto a sus canas. Hubo otro estallido de carcajadas y a Hamish el Loco le tuvieron que dar palmadas en la espalda.
—Un momentito, chicos —dijo la señora McGarry en voz baja—. ¿Seguro que esto lo estamos pensando bien? Mirad a vuestro alrededor.
Miraron alrededor.
—¿Qué? —dijo Cohen con brusquedad.
—Estamos tú y yo —dijo Vena—, y Truckle y Willie el Chaval y Hamish y Caleb y el trovador.
—¿Y qué? ¿Y qué?
—Que somos siete —dijo Vena—. Nosotros siete y él uno solo. Siete contra uno. Y él cree que va a salvar el mundo. Sabe quiénes somos y aun así va a pelear con nosotros…
—¿Crees que él es un héroe? —rió Hamish el Loco con un graznido—. ¡Ja! ¿Qué clase de héroe trabaja por cuarenta y tres dólares al mes? ¡Más las dietas!
Pero la risita se quedó sola en el silencio que se hizo de repente. La Horda era capaz de calcular muy deprisa la peculiar aritmética del heroísmo.
Estaba, siempre estaba, al principio y al final… el Código. Ellos vivían según el Código. Uno seguía el Código y se convertía en parte del Código para quienes le seguían a él. El Código lo era todo. Sin el Código no eras un héroe. No eras más que un matón con taparrabos.
El Código estaba muy claro. Un hombre valiente contra siete… vencía. Ellos sabían que era cierto. En el pasado todos habían confiado en ello. Cuanto más altas las apuestas, mayor la victoria. Así era el Código.
Olvida el Código, desprecia el Código, niega el Código… y será el Código quien acabe contigo.
Bajaron la vista hacia la espada del capitán Zanahoria. Era corta, afilada y vulgar. Era una espada funcional. No tenía runas grabadas. En su filo no centelleaba ningún resplandor místico.
Si uno creía en el Código, aquello era preocupante. Una espada sencilla en manos de un hombre valiente de verdad podía cortar una espada mágica como si fuera sebo.
No era un pensamiento aterrador, pero sí era un pensamiento.
—Es curioso —dijo Cohen—, pero una vez oí contar que en Ankh-Morpork hay un agente de la guardia que en realidad es el heredero del trono pero que no lo cuenta a nadie porque le gusta mucho ser guardia…
Oh cielos, pensó la Horda. Reyes disfrazados… aquello era carne de Código, bien seguro.
Zanahoria miró a Cohen a los ojos.
—Nunca he oído hablar de él —dijo.
—Para morir por cuarenta y tres dólares al mes —dijo Cohen, aguantándole la mirada—, un hombre tiene que ser muy, muy tonto o muy, muy valiente…
—¿Qué diferencia hay? —dijo Rincewind, dando un paso adelante—. Mirad, no quiero interrumpir un momento dramático ni nada, pero no está de broma. Si ese… barril explota, de verdad que destruirá el mundo. Abrirá… una especie de agujero y toda la magia se escurrirá por él.
—¿Rincewind? —dijo Cohen—. ¿Qué estás haciendo aquí tú, vieja rata?
—Intentando salvar el mundo —dijo Rincewind. Puso los ojos en blanco—. Otra vez.
Cohen pareció vacilar, pero los héroes no se echan atrás con facilidad, ni siquiera ante el Código.
—¿De verdad va a volar todo?
—¡Sí!
—Tampoco es ninguna maravilla de mundo —murmuró Cohen—. Ya no…
—¿Y qué pasará con todos esos gatitos tan monos…? —empezó a decir Rincewind.
—Cachorrillos —susurró Zanahoria, sin apartar la mirada de Cohen.
—Cachorrillos, quiero decir. ¿Eh? Piensa en ellos.
—Bueno. ¿Qué pasa con ellos?
—Oh… nada.
—Pero todo el mundo morirá —dijo Zanahoria.
Cohen encogió sus hombros flacos.
—Todo el mundo muere tarde o temprano. O eso nos dicen.
—No quedará nadie para recordar —dijo el trovador, como si hablara para sí mismo—. Si no queda nadie vivo, nadie recordará. —La Horda se lo quedó mirando—. Nadie recordará quiénes erais ni lo que hicisteis. No habrá nada. Se acabaron las canciones. Nadie se acordará.
—De acuerdo —dijo Cohen con un suspiro—, digamos pues que suponiendo que no…
—¿Cohen? —dijo Truckle, con una voz desacostumbradamente preocupada—. ¿Te acuerdas de hace unos minutos, cuando has dicho «dale al pistón»?
—¿Sí?
—¿Querías decir que no tenía que hacerlo?
El barril estaba soltando chispas.
—¿Le has dado? —dijo Cohen.
—¡Hombre, pues sí! ¡Me lo has dicho tú!
—¿Podemos pararlo?
—No —dijo Rincewind.
—¿Podemos alejarnos?
—Solo si se te ocurre una manera de correr quince kilómetros muy, muy deprisa —dijo Rincewind.
—¡Haced piña, muchachos! Tú no, trovadorcillo, esto es asunto de espadas… —Cohen hizo señales a los demás héroes y todos formaron un corro apresurado. No pareció durar mucho—. Vale —dijo Cohen, mientras enderezaban las espadas—. ¿Has apuntado bien todos nuestros nombres, señor Bardo?
—Pues claro…
—¡Entonces vamos, chavales!
Cargaron otra vez el barril en la silla de ruedas de Hamish. Truckle miró por encima del hombro mientras se ponían a empujar.
—¡Eh, bardo! ¿Estás seguro de que has apuntado ese trozo de cuando yo…?
—¡Nos marchamos! —gritó Cohen, agarrándolo—. Ya nos veremos, señora McGarry.
Ella asintió y se apartó.
—Ya sabéis cómo son las cosas —dijo con tristeza—. Tengo bisnietos de camino, y todo eso…
La silla de ruedas ya se estaba moviendo a toda velocidad.
—¡Diles que le pongan mi nombre a uno! —gritó Cohen mientras subía a bordo de un salto.
—¿Qué están haciendo? —preguntó Rincewind mientras la silla de ruedas rodaba calle abajo.
—¡Nunca conseguirán bajar la montaña bastante deprisa! —exclamó Zanahoria, echando a correr.
La silla pasó bajo el arco que había al final de la calle y traqueteó sobre las rocas heladas.
Mientras corrían detrás de ella, Rincewind la vio rebotar y salir despedida hacia quince kilómetros de aire vacío. Le pareció oírlas últimas palabras, mientras iniciaban el desplome vertical:
—¿No se supone que deberíamos gritar algggggggg…?
Luego la silla y las figuras y el barril se hicieron más y más pequeños hasta fundirse con el paisaje brumoso de nieve y rocas afiladas, hambrientas.
Zanahoria y Rincewind se quedaron allí, mirando. Al cabo de un rato el mago vio a Leonardo con el rabillo del ojo. El hombre se estaba tomando el pulso con los dedos y contaba en voz baja.
—Quince kilómetros… hum… contando la resistencia del aire… digamos que tres minutos y pico… sí… sí, por supuesto… deberíamos estar apartando la mirada más o menos… sí… ahora. Sí, creo que sería buena id…
Incluso con los párpados cerrados, el mundo se volvió rojo.
Cuando Rincewind se arrastró hasta el borde, vio un pequeño círculo lejano de color carmesí y negro espantoso. Varios segundos después el estruendo de la explosión ascendió las laderas de Cori Celesti, causando avalanchas. Y por fin aquello también se apagó.
—¿Crees que han sobrevivido? —preguntó Zanahoria, escrutando la niebla creada por nieve desplazada.
—¿Eh? —dijo Rincewind.
—No sería una historia como es debido si no sobrevivieran.
—Capitán, han caído como unos quince kilómetros hasta una explosión que acaba de convertir una montaña en un valle —dijo Rincewind.
—Puede que hayan aterrizado en la nieve muy profunda de algún saliente rocoso —dijo Zanahoria.
—¿O puede que estuviera pasando una bandada de pájaros muy blandos? —apuntó Rincewind.
Zanahoria se mordió el labio.
—Por otro lado… sacrificar sus vidas para salvar al mundo entero… eso también es buen final.
—¡Pero si eran ellos quienes iban a volarlo!
—Sigue siendo algo muy valeroso de su parte.
—En cierta manera, supongo.
Zanahoria negó tristemente con la cabeza.
—Tal vez podríamos bajar a mirar.
—¡Es un gran cráter burbujeante de roca hirviendo! —estalló Rincewind—. ¡Haría falta un milagro!
—Siempre queda la esperanza.
—¿Y qué? Siempre quedan también los impuestos. Eso no cambia nada.
Zanahoria suspiró y se levantó.
—Me gustaría que no tuvieras razón.
—¿A ti te gustaría que no tuviera razón? Venga, volvamos. Aún no hemos salido de esta tampoco. Detrás de ellos, Vena se sonó la nariz y se volvió a meter el pañuelo en el corsé acorazado. Era la hora, pensó, de seguir el olor a caballos.
Los restos del Milano estaban siendo objeto de un interés atento pero falto de comprensión por parte de las clases divinas. No estaban seguros de qué era aquello, pero, sin duda, lo desaprobaban.
—En mi opinión —dijo Ío el Ciego—, si hubiéramos querido que la gente volara, les habríamos dado alas.
—Pegmitimoj laj ejcobaj y alfombgaj mágicaj —dijo Offler.
—Ah, pero esas son cosas mágicas. La magia… la religión… existe cierta relación. Esto de aquí es un intento de subvertir el orden natural. Con una de estas cosas cualquiera podría ponerse a flotar por ahí. —Se estremeció—. ¡Los hombres podrían mirar por encima del hombro a sus dioses! —Miró por encima del hombro a Leonardo de Quirm—. ¿Por qué lo has hecho?
—Ustedes fueron quienes me dieron alas al mostrarme los pájaros —dijo Leonardo de Quirm—. Yo me he limitado a hacer lo que veía.
El resto de los dioses no dijo nada. Igual que tantos otros profesionales de la religión (y al ser dioses, eran bastante profesionales), tenían tendencia a sentirse incómodos en presencia de gente abiertamente espiritual.
—Ninguno de nosotros te cuenta entre sus adoradores —dijo Ío. ¿Eres un ateo?
—Creo que puedo afirmar que creo incuestionablemente en los dioses —respondió Leonardo, mirando a su alrededor. Eso pareció satisfacer a todo el mundo salvo a Sino.
—¿Y eso es todo? —dijo Sino.
—Diría que creo en las geometrías secretas, y en los colores que hay al límite de la luz, y en lo maravilloso que habita en todas las cosas —dijo Leonardo tras pensarlo un momento.
—¿O sea que no eres una persona religiosa? —dijo Ío el Ciego.
—Soy pintor.
—Eso es como decir «no», pues, ¿verdad? Quiero que esto me quede claro.
—Ejem… no entiendo la pregunta —dijo Leonardo—. Tal como la hace usted.
—Yo creo que somos nosotros quienes no entendemos las respuestas —dijo Sino—. Tal como las das tú.
—Pero supongo que sí te debemos algo —dijo Ío el Ciego—. Que no se diga nunca que los dioses son injustos.
—No permitimos que se diga nunca que los dioses son injustos —dijo Sino—. Si puedo hacer una sugerencia…
—¡Quieres callarte! —atronó Ío el Ciego—. ¡Lo haremos a la vieja usanza, muchas gracias! —Se volvió hacia los exploradores y señaló con el dedo a Leonardo—. Tu castigo es el siguiente: pintarás el techo del Templo de los Dioses Menores de Ankh-Morpork. Todo entero. La decoración está hecha una pena.
—Pero eso no es justo —dijo Zanahoria—. ¡Ya no es joven, y el gran Angelino Alcornoqui tardó veinte años en pintar ese techo!
—Entonces eso le mantendrá la mente ocupada —dijo Sino—. Y evitará que piense en cosas que no debe. ¡Ese es el castigo adecuado para quienes usurpan el poder de los dioses! A las manos ociosas les encontramos trabajo.
—Hum —dijo Leonardo—. Una cantidad considerable de andamios…
—Cantidadej inmenjaj —dijo Offler, con satisfacción.
—¿Y la naturaleza de la pintura? —dijo Leonardo—. Me gustaría pintar…
—El mundo entero —interrumpió Sino—. Nada menos.
—¿Tú crees? Yo estaba pensando que quizá quedaría bien un bonito tono azul huevo de pato con unas cuantas estrellas —dijo Ío el Ciego.
—El mundo entero —dijo Leonardo, asomándose a una visión privada—. ¿Con elefantes y dragones y remolinos de nubes y bosques impresionantes y las corrientes del mar y las aves y las enormes llanuras amarillas y la evolución de las tormentas y las cimas montañosas?
—Hum, sí —dijo Ío el Ciego.
—Sin ayuda de nadie —dijo Sino.
—Ni jiquiega paga poneg loj andamioj —dijo Offler.
—Es una monstruosidad —dijo Zanahoria.
—Y si no está acabado dentro de veinte años… —continuó Ío el Ciego.
—… diez años —intervino Sino.
—… diez años. ¡Ankh-Morpork será arrasada con fuego celestial!
—Hum, sí, buena idea —dijo Leonardo, perdido en su visión—. Algunos de los pájaros tendrán que ser bastante pequeños…
—Está conmocionado —dijo Rincewind.
El capitán Zanahoria se había quedado callado de rabia, como el cielo antes de una tormenta.
—Dime —dijo Ío el Ciego—, ¿existe un dios de los policías?
—No, señor —dijo Zanahoria—. Los polis desconfiarían demasiado de cualquiera que se hiciera llamar dios de los policías para creer en él.
—¿Pero eres un hombre temeroso de los dioses?
—Lo que he visto de ellos me pone los pelos de punta, señor. Y mi comandante siempre dice, cuando estamos trabajando en la ciudad, que viendo el estado de la humanidad no hay más remedio que aceptar la realidad de los dioses.
Los dioses sonrieron para mostrar que aprobaban aquello, que era efectivamente una cita literal. Los dioses no le encuentran gran utilidad a la ironía.
—Muy bien —dijo Ío el Ciego—. ¿Y tienes alguna petición?
—¿Señor?
—Todo el mundo quiere algo de los dioses.
—No, señor. Yo les ofrezco una oportunidad.
—¿Tú nos quieres dar algo a nosotros?
—Sí, señor. Un oportunidad maravillosa para hacer gala de justicia y piedad. Le pido, señor, que me conceda un óbolo.
Se hizo el silencio. Luego Ío el Ciego dijo:
—Es uno de esos… objetos de madera, ¿verdad?… con una manecilla, y… hum… cuentas por un lado, y una especie de… cosa con ganchos… —Hizo una pausa—. ¿Te refieres a una de esas cosas de caucho?
—No, señor. Eso sería un globo. Un óbolo es una pequeña recompensa, un favor.
—¿Eso es todo? Oh. ¿Y bien?
—Que nos permitan reparar el Milano para poder irnos a casa…
—¡Imposible! —terció Sino.
—A mí me parece razonable —dijo Ío el Ciego, fulminando a Sino con la mirada—. Pero debe ser su último vuelo.
—Será el último vuelo del Milano, ¿verdad? —preguntó Zanahoria a Leonardo.
—¿Hum? ¿Cómo? Ah, sí. Sí, ya lo creo. Me he dado cuenta de que cometí muchos fallos de diseño. La próxima nave… mfff…
—¿Qué ha pasado ahí? —dijo Sino con recelo.
—¿Dónde? —dijo Rincewiud.
—Ahí donde le has tapado la boca con la mano.
—¿Quién, yo?
—¡Todavía lo estás haciendo!
—Nervios —dijo Rincewind soltando a Leonardo—. Estoy un poco agitado.
—¿Y tú también quieres un óbolo?
—¿Cómo? Ah. Esto… Yo preferiría un globo, de hecho. Un globo azul. —Rincewind miró a Zanahoria con cara desafiante—. Tiene que ver con cuando cumplí seis años, ¿vale? Había una niña grande y desagradable… y un alfiler. No quiero hablar del tema. —Se volvió hacia los dioses, que no le quitaban ojo—. No sé qué está mirando todo el mundo, de verdad lo digo.
—Ook —dijo el Bibliotecario.
—¿Y tu mascota también quiere un globo? —dijo Ío el Ciego—. Tenemos un dios mono, por si quiere unos cuantos mangos y cosas de esas…
En medio de una repentina gelidez, Rincewind dijo:
—Lo que acaba de decir es que quiere tres mil tarjetas de archivar, un sello nuevo y veinte litros de tinta.
—¡Eek! —le atosigó el Bibliotecario.
—Ah, muy bien. Y un globo rojo también, por favor, si son gratis.

La reparación del Milano fue fácil. Aunque los dioses, en general, no se sienten cómodos con las cosas mecánicas, todos los panteones del universo encuentran útil tener alguna deidad menor —Vulcano, Wayland, Dermis, Hefesto— que monte piezas y esas cosas. La mayoría de las grandes organizaciones, para su pesar y desembolso, necesitan a alguien así.
 aligno Harry logró asomar la cabeza a la superficie del montículo de nieve y boqueó desesperadamente. Entonces una mano firme volvió a hundirle la cara bajo la nieve.
aligno Harry logró asomar la cabeza a la superficie del montículo de nieve y boqueó desesperadamente. Entonces una mano firme volvió a hundirle la cara bajo la nieve.
—Bien, ¿tenemos un trato o no? —preguntó el trovador, que estaba de rodillas sobre su espalda y agarrándole el pelo. Maligno Harry se alzó otra vez.
—¡Trato hecho! —bramó, escupiendo nieve.
—¡Y si después me dices que no tendría que haberte escuchado porque todo el mundo sabe que no se puede confiar en los Señores Oscuros, te estrangularé con una cuerda de lira!
—¡Tú no tienes ningún respeto!
—¿Y qué? Tú eres un Señor Oscuro traicionero, ¿no? —replicó al trovador mientras volvía a hundir la cabeza farfullante bajo la nieve.
—Bueno, sí, claro… es obvio. Pero un poco de respeto no cuesta nadddddd dfdf.
—Tú me ayudas a bajar y yo te pongo en la saga como el más malvado, injusto y depravado señor maligno de la guerra que ha habido nunca, ¿lo entiendes? La cabeza emergió otra vez, resollando. —Muy bien, muy bien. Pero me tienes que prometer…
—¡Y si me traicionas, recuerda que yo no conozco el Código! ¡No tengo por qué dejar escapar a los Señores Oscuros!
Descendieron en silencio y, en el caso de Harry, casi todo el tiempo con los ojos cerrados.
Abajo, una ladera de colina transformada recientemente en valle seguía humeando y burbujeando.
—Nunca encontraríamos los cuerpos —dijo el trovador, mientras buscaban un sendero.
—Ah, pero será porque no han muerto, ¿entiendes? —dijo Harry—. Se les habrá ocurrido algún plan en el último minuto, puedes estar seguro.
—Harry…
—Puedes llamarme Maligno, chaval.
—¡Maligno, el último minuto se lo han pasado cayendo de una montaña!
—Ah, pero es que pueden haber planeado por el aire o algo, ¿a que sí? Y ahí abajo está todo lleno de lagos. O a lo mejor han localizado un sitio donde la nieve es muy, muy profunda.
—¿De veras crees que pueden haber sobrevivido? —preguntó el trovador.
Se dibujó una pincelada de desesperación en la cara demacrada de Harry.
—Claro. Desde luego. Todo eso que decía Cohen… hablaba por hablar. No es la clase de tipo que se dedica a morirse. ¡No el viejo Cohen! No… él no. No hay otro como él.
El trovador contempló las Tierras del Eje que se extendían frente a él. Sí que había lagos, y también nieve profunda. Pero la Horda no era muy dada a la astucia. Si necesitaban astucia, la contrataban. Por lo demás se limitaban a atacar. Y no había forma de atacar el suelo.
Todo está mezclado, pensó. Tal como ha dicho ese capitán. Los dioses y los héroes y las aventuras descabelladas… pero cuando el último héroe cae, todo se derrumba.
Nunca le habían entusiasmado los héroes. Pero era consciente de que necesitaba que estuvieran allí, igual que los bosques y las montañas… puede que no los viera nunca, pero llenaban una especie de vacío que tenía en la mente. Una especie de vacío que todo el mundo tenía en la mente.
—Seguro que están bien —dijo Maligno Harry, detrás de él—. Lo más probable es que nos estén esperando cuando lleguemos allí abajo.
—¿Qué es eso que hay encima de esa roca? —preguntó el trovador. Resultó, cuando treparon hasta allí por las rocas resbaladizas, que era parte de una rueda hecha pedazos de la silla de Hamish.
—No quiere decir nada —dijo Maligno Harry, tirándola a un lado—. Venga, sigamos adelante. Esta no es una montaña donde uno quiera pasar la noche.
—No. Tienes razón. Es así —dijo el trovador. Descolgó su lira y se puso a afinarla—. No quiere decir nada.
Antes de dar media vuelta para marcharse, se metió la mano en un bolsillo deshilacliado y sacó una bolsita de cuero. Estaba llena de rubíes.
La vació sobre la nieve, donde las piedras quedaron reluciendo. Y entonces se marchó.
 abía un prado cubierto de nieve profunda. Aquí y allá una hondonada daba a entender que la nieve había sido desplazada violentamente por un cuerpo al caer, pero los bordes estaban suavizados por la ventisca.
abía un prado cubierto de nieve profunda. Aquí y allá una hondonada daba a entender que la nieve había sido desplazada violentamente por un cuerpo al caer, pero los bordes estaban suavizados por la ventisca.
Las siete amazonas aterrizaron con suavidad, y lo curioso de la nieve fue lo siguiente: aparecieron en ella pisadas de caballo, pero no aparecieron exactamente donde los caballos pisaban ni tampoco exactamente cuando lo hacían. Parecían sohreimpresas en el mundo, como si las hubieran dibujado en primer lugar y el artista no hubiera tenido tiempo para pintar la realidad que tenían detrás.
Las amazonas esperaron un momento.
—Bueno, esto es una auténtica molestia —dijo Hilda (soprano)—. Tendrían que estar aquí. Saben que están muertos, ¿verdad?
—No nos habremos equivocado de sitio, ¿verdad? —dijo Gertrude (mezzosoprano).
—¿Señoras? Si son tan amables de ir desmontando…
Se dieron la vuelta. La séptima valquiria había desenvainado la espada y les sonreía.
—Qué cara más dura. ¡Eh, tú no eres Grimhilda!
—No, pero creo que no me costaría mucho derrotaros a las seis —dijo Vena, tirando a un lado el casco—. A la que falta la he encerrado en la letrina con una sola mano. Sería… mejor que desmontarais sin más.
—¿Mejor? ¿Mejor que qué? —quiso saber Hilda.
La señora McGarry suspiró.
—Que esto —dijo.
Hubo una erupción de ancianos en la nieve.
—¡A las buenas tardes, señoras! —dijo Cohen, agarrando la brida de Hilda—. Ahora, ¿vais a hacer lo que dice ella o llamo a mi amigo Truckle aquí presente para que os lo pida él? Pasa que es un poco… descortés.
—¡Jo, Jo, jo!
—¿Cómo te atreves…?
—Yo me atrevo a todo, señorita. ¡Ahora baja o te tiro yo de un empujón!
—¡Hay que ver!
—¿Perdón? ¿Un momento? ¿Perdón? —dijo Gertrude—. ¿Vosotros estáis muertos o no?
—¿Estamos muertos, Willie? —preguntó Cohen.
—Deberíamos estar muertos. Pero yo no me siento muerto.
—¡Yo no estoy muerto! —bramó Hamish—. ¡Al primer maromo que me diga que estoy muerto le atizo un sopapo!
—Ahí tenéis una oferta que no podéis rechazar —elijo Cohen, aupándose al caballo de Hilda—. A las sillas, chicos.
—Pero… perdonad —dijo Gertrude, que era una de esas personas aquejadas de cortesía terminal—. Se supone que os tenemos que llevar al gran Palacio de los Muertos. ¡Allí hay hidromiel y asado de cerdo y peleas entre un plato y el siguiente! ¡Solo para vosotros! ¡Es lo que queríais! ¡Lo han preparado todo solo para vosotros!
—¿Ah, sí? Pues gracias de todas formas, pero no pensamos ir —dijo Cohen.
—¡Pero es ahí donde tienen que ir los héroes muertos!
—Yo no recuerdo haber firmado nada —dijo Cohen. Levantó la vista al cielo. El sol se había puesto, y estaban saliendo las primeras estrellas. Conque cada una de ellas era un mundo, ¿eh?—. ¿De verdad que no nos acompaña, señora McGarry?
—Todavía no, chicos. —Vena sonrió—. No estoy lista del todo, creo. Ya llegará el momento.
—Muy bien. Muy bien. Pues entonces nos vamos. Tenemos mucho que hacer…
—Pero… —La señora McGarry miró al otro lado del prado nevado. El viento había cubierto de nieve varias… formas. Aquí la empuñadura de una espada sobresalía de un montículo de nieve, allí se veía un asomo de sandalia—. ¿Estáis muertos o no? —preguntó.
Cohen examinó la nieve.
—Bueno, tal como yo lo veo, no creemos estarlo, así que ¿por qué nos tiene que importar lo que piensen los demás? Nunca nos ha importado. ¿Listo, Hamish? ¡Pues seguidme, muchachos!
Vena contempló cómo las valquirias, riñendo entre ellas, iniciaban el regreso a la montaña. Luego esperó. Tenía la sensación de que había algo que esperar. Pasado un tiempo oyó relinchar a otro caballo.
—¿Estás de recogida? —dijo, y se giró para mirar la figura montada.
ESO ES ALGO SOBRE LO CUAL NO TENGO INTENCIÓN DE ILUSTRARTE, dijo la Muerte.
—Pero sí que estás aquí —dijo Vena, aunque ahora volvía a sentirse mucho más como la señora McGarry. Lo más probable era que Vena hubiera matado a unas cuantas de las amazonas solamente para asegurarse de que las demás prestaran atención, pero es que todas le habían parecido muy jóvenes.
ESTOY, POR SUPUESTO, EN TODAS PARTES.
La señora McGarry alzó su mirada a las estrellas.
—En los viejos tiempos —dijo—, cuando un héroe había sido realmente heroico, los dioses lo ponían en las estrellas.
LOS CIELOS CAMBIAN, dijo la Muerte. LO QUE HOY PARECE UN PODEROSO CAZADOR, DENTRO DE CIEN AÑOS PUEDE PARECER UNA TAZA DE TÉ.
—Pues no me parece justo.
NADIE HA DICHO QUE TENGA QUE SERLO. PERO HAY OTRAS ESTRELLAS.
 l pie de la montaña, en el campamento de Vena, Harry volvió a encender el fuego mientras el trovador permanecía sentado y reunía sus notas.
l pie de la montaña, en el campamento de Vena, Harry volvió a encender el fuego mientras el trovador permanecía sentado y reunía sus notas.
—Quiero que escuches esto —dijo al cabo de un rato, y tocó algo.
A Maligno Harry le pareció que duraba una vida entera.
Se secó una lágrima mientras se apagaban las últimas notas.
—Tengo que trabajar algo más en ella —dijo el trovador con voz lejana—. Pero ¿valdrá?
—¿Me estás preguntando si valdrá? ¿Me estás diciendo que crees que podrías mejorarla?
—Sí.
—Bueno, no es como… una saga de verdad —dijo Maligno Harry con voz ronca—. Tiene melodía. Hasta se puede silbar. Bueno, tararear. Vaya, es que hasta suena como ellos. Como sonarían ellos si fueran música…
—Bien.
—Es… una maravilla…
—Gracias. Mejorará cuando la oiga más gente. Es música para que la escuche la gente.
—Y… tampoco hemos encontrado ningún cadáver, ¿verdad? —dijo el diminuto Señor Oscuro—. Así que podrían estar vivos en algún lugar.
El trovador tocó unas cuantas notas con la lira. Las cuerdas reverberaron.
—En algún lugar —convino.
—¿Sabes, hijo? —dijo Harry—. Ni siquiera sé cómo te llamas.
El trovador frunció el ceño. Él mismo tampoco estaba seguro ya. Y no sabía adonde iba a ir ni qué iba a hacer, pero tenía la sospecha de que a partir de ahora la vida podía ser mucho más interesante.
—Solo soy el cantante —dijo.
—Tócala otra vez —pidió Maligno Harry.
 incewind parpadeó, abrió los ojos como platos y luego apartó la vista de la ventanilla.
incewind parpadeó, abrió los ojos como platos y luego apartó la vista de la ventanilla.
—Nos acaban de adelantar unos hombres a caballo —informó.
—Ook —dijo el Bibliotecario, lo cual probablemente significaba: «Algunos tenemos una nave que pilotar».
—He pensado que no estaba de más mencionarlo.
Trazando espirales por el aire como un payaso borracho, el Milano ascendió por la columna de aire caliente del cráter lejano. Era la única instrucción que Leonardo había dado antes de ir a sentarse tan en silencio al fondo de la cabina que Zanahoria se estaba preocupando considerablemente.
—Se ha quedado ahí sentado susurrando cosas del tipo «¡Diez años!» y «¡El mundo entero!» —informó—. Ha sido una conmoción terrible para él. ¡Menuda penitencia!
—Pero si parece contento —dijo Rincewind—. Y no para de hacer bocetos. Y está hojeando todas esas imágenes que sacaste en la luna.
—Pobre hombre. Le está afectando a la mente. —Zanahoria se inclinó hacia delante—. Tenemos que llevarlo a casa lo antes posible. ¿Cuál era la dirección de costumbre? ¿«Segunda estrella a la izquierda y todo recto hasta el amanecer»?
—Me parece muy probable que sea la orden de astronavegación más estúpida que se ha hecho jamás —dijo Rincewind—. Lo que haremos es dirigirnos a las luces. Ah. y mejor será que tengamos cuidado de no mirar por encima del hombro a los dioses.
—Eso va a ser bastante difícil —comentó Zanahoria.
—Prácticamente imposible —dijo Rincewind.
 en un lugar ignoto, el inmortal Mazda, portador del fuego, yacía sobre su roca eterna.
en un lugar ignoto, el inmortal Mazda, portador del fuego, yacía sobre su roca eterna.
La memoria puede jugarle a uno malas pasadas después de los primeros diez mil años, y él ya no estaba del todo seguro de lo que acababa de pasar. Había habido unos ancianos montados a caballo que habían bajado en picado del cielo. Le habían cortado las cadenas, le habían invitado a un trago y se habían turnado para estrecharle la mano marchita. Luego se habían marchado al galope, desapareciendo entre las estrellas tan deprisa como habían venido.
Mazda se volvió a tumbar sobre la silueta que su cuerpo había erosionado en la roca a lo largo de los siglos. No estaba muy seguro de quiénes eran aquellos hombres, ni de por qué habían venido, ni de por qué estaban tan contentos. De lo único que estaba seguro, de hecho, era de dos cosas. Estaba seguro de que pronto amanecería. Estaba seguro de tener en la mano derecha la espada afiladísima que le había dado el anciano.
Y podía oír, acercándose con el amanecer, el batir de las alas de una águila.
Estaba a punto de pasarlo en grande.
 orma parte de la naturaleza de las cosas que quienes salvan el mundo de una destrucción segura a menudo no reciben una recompensa enorme porque, como al final no se produce la destrucción segura, la gente no está convencida de cuan de segura habría sido, y por tanto se muestran un poco reacios a la hora de repartir algo más sustancial que simples elogios.
orma parte de la naturaleza de las cosas que quienes salvan el mundo de una destrucción segura a menudo no reciben una recompensa enorme porque, como al final no se produce la destrucción segura, la gente no está convencida de cuan de segura habría sido, y por tanto se muestran un poco reacios a la hora de repartir algo más sustancial que simples elogios.
El Milano estaba posado de forma más bien brusca sobre la superficie ondulada del río Ankh y, como ocurre con las cosas públicas tiradas sin que en apariencia pertenezcan a nadie, pronto se convirtió en la propiedad privada de mucha, mucha gente.
Y Leonardo empezó la penitencia por su soberbia ante los dioses, con la aprobación de la clase sacerdotal de Ankh-Morpork: era la clase de cosas que fomentan el sentimiento religioso.
Por esto lord Vetinari se quedó sorprendido al recibir un mensaje urgente tres semanas después, y tuvo que abrirse paso como pudo entre la multitud hasta el Templo de los Dioses Menores.
—¿Qué está pasando? —increpó a los sacerdotes que había asomados a la puerta.
—¡Esto es… una blasfemia! —profirió Hughnon Ridcully.
—¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pintado?
—No es lo que ha pintado, milord. Lo que ha pintado es… es asombroso. ¡Y ya lo ha terminado!

En lo alto de la montaña, mientras se acercaban las ventiscas, hubo un resplandor rojizo en la nieve. Siguió allí todo el invierno, y cuando soplaron las galernas primaverales los rubíes centellearon bajo el sol.
Nadie recuerda al cantante. La canción perdura.