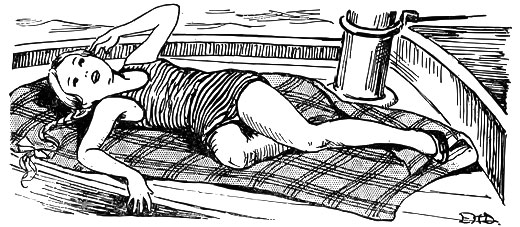
Perdidos en la tormenta
En cuanto el bote abandonó la bahía, Andy izó la vela. Era muy bonita, de color castaño como las de todos los otros pesqueros del pueblo. La brisa la fue hinchando y el velero adquirió velocidad. Los niños dejaron los remos.
—Yo dirigiré —dijo Tom, cogiendo el timón. La vela flameaba y rociadas de espuma surgían de la proa del bote. Era precioso.
—Vamos hacia el noroeste —dijo Andy—. ¿Sabes guiarte por el sol, Tom?
—Naturalmente —repuso Tom que había aprendido a saber la hora con un error de media hora a lo sumo por la posición del sol—. ¿Voy bien, verdad, Andy? Y yo diría que son casi las siete y media por el sol.
—Son las siete y media —intervino Jill, consultando su reloj. Y agregó algo en voz baja al oído de Mary, que se puso a reír.
—¿De qué te ríes? —quiso saber Tom.
—Te lo diré dentro de un minuto —replicó Jill. El bote volaba sobre el agua verde, y la espuma que levantaba del mar caía sobre los niños como una ducha fría y plateada.
—¡Cielos! —exclamó Tom al cabo de un minuto—. Tengo apetito. ¿A qué hora vamos a desayunarnos?
Las gemelas estallaron en un torrente de carcajadas.
—¡Eso es lo que acabo de decir a Mary hace sólo un minuto! —exclamó Jill—. Le dije: «Adivino que la próxima cosa que va a decir Tom es que tiene hambre y qué hay del desayuno». Y vaya si lo has dicho.
Tom rió.
—Bueno, me figuro que vosotras sentiréis lo mismo —dijo—. Bajad a la cabina y ved lo que preparáis para el desayuno. Andy y yo estamos ocupados.
Las niñas bajaron a la diminuta cabina que estaba abarrotada de comida y otras cosas.
—¿Qué vamos a desayunar? —preguntó Jill—. ¿Qué te parecen estos pastelillos de piña… y estos huevos duros que la señora Andrews nos preparó anoche… y un poco de leche condensada… y chocolate?
Era un desayuno bastante peculiar, pero los cuatro niños lo encontraron estupendo. Llevaban tres barras de pan, mantequilla con la que untaron las rebanadas de pan, y cogiendo un huevo duro en la mano, mordían primero el huevo y luego el pan. Jill puso un papel con sal sobre cubierta para ir sazonando los huevos.
—¡Tonta! —le dijo Tom cuando el viento se llevó el papel con la sal—. ¡Como si el mar no tuviera bastante sal! ¿No hay más?
Quedaba un poco en una lata y como ésta no se la llevó el viento, tuvieron suficiente. Había un barril de agua fresca y todos bebieron un vaso.
—Ha sido un desayuno estupendo —observó Tom—. Podría repetirlo ahora mismo.
—Voy a quitarme la falda y el jersey —exclamó Jill—. ¡Me estoy asando!
—Yo también —agregó Mary. Los niños también tenían calor, ya que ahora el sol calentaba de firme. Tom se quitó el jersey, pero Andy no. Siempre lo llevaba puesto hiciera el tiempo que hiciese.
—Esto es sencillamente maravilloso —exclamó Jill, tendida sobre una manta en la cubierta y sintieron de cuando en cuando las rociadas de espuma en su rostro y brazos calientes—. ¡Me encanta sentir el cabeceo del bote arriba, abajo, y abajo y arriba todo el tiempo! ¿Puedo turnarme contigo y tomar pronto el timón, Tom?
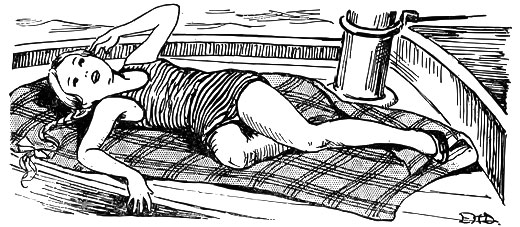
—Todos podéis hacerlo —replicó Tom—. Se experimenta una gran sensación aquí sentado guiando el bote. ¡Cómo se levanta el viento! La vela ondea como las alas de un pájaro.
El velero parecía volar sobre el agua.
—Si seguimos así estaremos en la Pequeña Isla antes de las tres —comentó Andy.
—Tengo tanto calor al sol —dijo Jill. Estaba resguardada y apenas sentía el viento—. Ojalá pudiera ir arrastrada por una cuerda en el agua fría.
La mañana fue transcurriendo. El sol se elevó más y más y a mediodía hacía tanto calor que todos se pusieron los sombreros. El viento seguía soplando con fuerza y azotaba las crestas de las olas mientras el bote seguía volando.
—Son más de las doce —exclamó Tom—. ¿Qué os parece…?
—¡Si comiéramos! —cantaron todos, sabiendo exactamente lo que Tom iba a decir.
—Yo tengo más sed que apetito —observó Jill—. ¿Por qué estás preocupado, Andy?
—Por el extraño color que va tomando el cielo a lo lejos —replicó Andy, señalando hacia el oeste con la cabeza.
Todos miraron.
—Es un tono cobrizo —observó Tom.
—Se está aproximando una tormenta —dijo Andy, husmeando el aire como un perro—. Puedo olería.
Andy decía siempre que era capaz de oler las tormentas y siempre tenía razón. Los niños miraron hacia el este con aire preocupado.
—¿Llegaremos a la isla antes de que estalle? —preguntó Jill—. Una tormenta es algo que está muy bien para ser leído en un libro… pero la verdad es que no me agradaría encontrarme con una en alta mar.
—Haremos lo que podamos —replicó Andy—. El bote no puede ir más aprisa de lo que va ahora. ¡La vela casi está a punto de reventar!
El mar fue adquiriendo un color extraño… un azul acastañado.
—Es por causa del reflejo de ese cielo extraño —dijo Jill, nerviosa—. ¡Escuchad! Resulta curioso hallarnos aquí en el mar, a kilómetros de distancia de la tierra, mientras el cielo y el mar hacen cosas extrañas como éstas.
Entonces ocurrió otra cosa incluso más extraña. El viento que había estado soplando con tanta fuerza, cesó por completo. Echaba los cabellos de los niños hacia atrás cuando miraban al oeste… y al minuto siguiente no había ni un soplo de brisa. El mar semejaba una balsa de aceite. El pequeño velero dejó de correr a impulsos del viento y quedó silencioso sobre las olas como si estuviera anclado.
—¡Mirad! Es curioso —dijo Tom—. ¡Ahora no hay ni un soplo de brisa! Andy, no llegaremos a la isla si no se levanta viento. ¿Remamos?
—No —repuso Andy con el rostro muy pálido bajo su bronceado—. No, Tom. Tendremos mucho viento dentro de unos minutos… más del que necesitamos. Debemos recoger un poco la vela. El bote volcaría si le dejásemos toda la vela cuando vuelva a levantarse el viento. Va a ser una galerna. La oigo aproximarse.
Se oía un extraño zumbido en el aire sin que al parecer procediese de parte alguna. Luego una enorme nube púrpura surgiendo del oeste cubrió el sol por completo. Todo se oscureció y comenzaron a caer gruesas gotas de lluvia.
—Ya se acerca —dijo Andy—. Ayúdame a sujetarla vela, Tom. Coge el timón, Jill. Mantenía en la misma posición de antes. Tira, Tom, tira.
Tiraron de la gran vela castaña… pero antes de haber hecho lo que deseaban estalló la tormenta. Un gran trueno sonó tras la nube negra, y un relámpago dividió el cielo en dos.
Y entonces llegó la galerna. Tom y las niñas no habían imaginado jamás que pudiera existir un viento semejante. No conseguían oír sus voces a menos que gritasen. Andy gritó a las niñas:
—Bajad a la cabina, de prisa, cerrad las puertas y quedaros allí.
—Oh, déjanos quedar aquí —exclamó Jill, pero Andy parecía tan severo y dominante que no se atrevieron a desobedecerle. Casi cayeron dentro de la cabina y cerraron la puerta. Afuera, el viento parecía tener voz… una voz que aullaba, gemía, y azotaba al mar levantando enormes olas que ladeaban constantemente al pequeño bote. Las latas de conservas y todas las cosas comenzaron a caer. Las niñas las recogieron poniéndolas donde no pudiesen volver a deslizarse.
El paquete de discos cayó con estrépito.
—¡Qué lástima! —exclamó Jill—. ¡Se han roto todos!

Y sí lo estaban… todos menos uno. Era una pena. Las niñas colocaron con todo cuidado el único disco sano en lugar seguro preguntándose qué dirían los chicos cuando lo supieran. Pero ya no tenía remedio.
Arriba, sobre cubierta, los dos muchachos luchaban contra el viento y el mar. Tom no tuvo tiempo de ponerse su jersey, de manera que sólo llevaba su traje de baño y unos calzones cortos. Temblaba cada vez que una ola le rociaba de espuma y cuando le azotaba el viento.
La cubierta estaba mojada y resbaladiza. Las olas tenían un tinte verde oscuro y el bote las remontaba una tras otra. Arriba, y abajo, arriba y abajo, mientras Andy luchaba con la vela.
—¿Qué es lo que intentas? —le gritó Tom, que estaba al timón.
—Recoger toda la vela —le respondió Andy a voz en grito—. No podemos continuar así. Volcaremos.

Pero no necesitaba preocuparse… ya que de pronto la vela se liberó por sí sola del mástil, flameó alocadamente por un segundo, y luego se alejó por el aire. ¡Había desaparecido! Sólo quedaba un fragmento pequeño que ondeaba furiosamente al viento. El bote aminoró su marcha al punto, ya que no tenía la vela que lo impulsara. Pero incluso el pequeño trozo de vela que quedaba era suficiente para llevarle a buena marcha sobre las olas.
Andy no dijo nada. Sujetó el timón con Tom y ambos muchachos hicieron frente a la tormenta. Los truenos estremecían los cielos, y los relámpagos iluminaban la vasta extensión del bar azul gris. Caía la lluvia de cuando en cuando y los niños inclinaban la cabeza y cerraban los ojos para evitarlo. El viento y la espuma les azotaban. ¡Si esto era una aventura ya duraba demasiado!
—¿Tú crees que no nos ocurrirá nada, Andy? —gritó Tom—. ¿Estamos cerca de la isla?
—¡Creo que la hemos pasado! —replicó Andy—. A la velocidad que hemos ido ya debíamos estar allí. ¡Dios sabe dónde estamos!
Tom miró a Andy en silencio. ¡Habían pasado la isla! ¡Tras ellos estaba la tormenta! ¡Sin vela! ¿Qué iban a hacer?