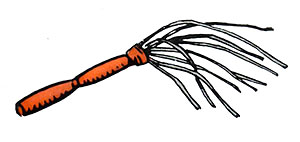Como no tiene cura la angustia de mi alma,
el afán de venganza es un afán legítimo.
MALHERBE (Sobre la muerte de su hijo)
—¿Y si fuéramos a dar una vuelta a la cabaña? —propuso insidiosamente Grillín el domingo después del rosario, cuando todos sus camaradas se reunieron bajo el tejadillo del lavadero, en torno al general.
Vaquero se estremeció de alegría, sin sospechar ni por asomo que estaba siendo discretamente vigilado.
Por lo demás, aparte de los cuatro jefes que habían participado en el paseo del día anterior, nadie, ni siquiera los Clac ni Gambeta podía imaginar el estado en que se encontraba la cabaña.
—Hoy no nos conviene que haya pelea —aconsejó Pardillo—, conque vamos por la trocha del tió Señorita.
Se aceptaron las diversas propuestas y el pequeño ejército, alegre, parlanchín y sin presagiar nada malo, se dirigió a la fortaleza.
Pacho iba en cabeza, según su costumbre; Tintín, en medio de la columna y dando la impresión de que no pensaba en nada concreto, se colocó a la altura de Vaquero, al que no miraba siquiera; en retaguardia, cerrando la marcha y sin perder de vista al acusado, iban Grillín y Pardillo, cuyas heridas estaban ya en franca recuperación.
Vaquero iba visiblemente alterado por pensamientos muy complejos, porque no sabía a ciencia cierta qué habrían hecho los velranos: ¿qué encontrarían en la cabaña? ¿Qué cara pondrían Pacho, Pardillo y los demás si…?
Los miraba a hurtadillas de vez en cuando y, sin querer, los ojos le chispeaban de malicia contenida, de alegría refrenada y también de una leve sensación de temor.
¿Y si llegaban a sospechar algo? Pero ¿cómo iban a poder saberlo y, sobre todo, demostrarlo?
Avanzaban por el sendero del bosque. Y Grillín, inclinado hacia el trepador, le decía:
—Eh, Pardillo, ¿te acuerdas de tus cuervos de ayer?… Si no lo veo no lo creo. ¡Pues va a ser verdad que esos bichos traen mala suerte!
—Pregúntale a Vaquero —respondió Pardillo que, por una alteración inexplicable, se estaba volviendo escéptico—, pregúntale a ver si ha visto cuervos esta mañana. No sospecha siquiera que lo sabemos y no tie ni idea de lo que le espera. ¡Míralo, pero tú mira un momento a ese marrano!
—¡Habráse visto qué cara! ¡Se cree seguro y tan tranquilo!
—No podemos dejar que se nos escape ¿eh?
—¡Hombre, claro que no! ¡Si es un cojitranco!
—Sí, pero corre que se las pela el saltamontes ese.
En el otro extremo de la columna, se oía a Botijo que decía:
—¡Lo que no me explico es que vuelvan otra vez después de las tundas que les hemos dao!
—Pa mí —respondió Pacho—, que deben tener también un escondrijo. Ya vistis que, cuando lo de los calzones de Tintín, ya no llevaban palos al salir del bosque.
—Sí, seguramente tendrán una cabaña como nosotros —concluía Chiquiclac.
Al oír esa afirmación, Vaquero sonrió burlona y silenciosamente y su gesto no pasó desapercibido para Tintín, Grillín y Pardillo.
—¿Qué, te convences ahora, o no? —dijo Grillín.
—¡Sí! —respondió el otro—. ¡Ah, el muy crápula! ¡Pues tendrá que confesar!
Salían del bosque, estaban llegando, entraban en el camino encajonado.
—¡Ah, rediós! —exclamó Pacho deteniéndose, tal como habían acordado, fingiendo indignación y sorpresa, como si no supiera nada.
Se produjo un maremágnum espantoso de gritos y empujones para poder mirar antes y en seguida se oyó un concierto horrísono de maldiciones.
—¡Rediós de redioses! ¡Será posible!
—¡Cerdos, requetecerdos!
—Pero ¿quién ha podido hacer esto? ¿Y el tesoro?
—¡Na de na! —bramaba Granclac.
—¡Y nuestro techo, nuestros sables, nuestra regadera, nuestras estampas, la cama, el espejo, la mesa!
—¡La escoba!
—¡Han sido los velranos!
—¡Pues claro! ¿Quién si no?
—¡Vaya usté a saber! —apuntó Vaquero, por decir algo él también.
Todos habían entrado tras el jefe. Sólo Pardillo y Grillín, sombríos y silenciosos, guardaban la puerta con el garrote en la mano, como el querubín a la entrada del paraíso.
Pacho dejó que sus soldados se quejasen, se lamentasen y aullasen como perros que ventean la muerte. El, con aspecto abatido, se sentó en el suelo, al fondo, sobre las piedras que habían contenido el tesoro y, con la cabeza entre las manos, pareció abandonarse a su desesperación.
Nadie pensaba en salir: gritaban, amenazaban; después, la efervescencia de los gritos se calmó y la furia tumultuosa e inútil dejó paso a la postración que sigue a los desastres irreparables.
Pardillo y Grillín seguían guardando la puerta.
Por fin, Pacho, levantando la cabeza e incorporándose, mostró su rostro descompuesto y sus rasgos crispados.
—No pue ser —rugió— que los velranos haigan hecho todo esto solos; ¡no, no pue ser que haigan conseguido encontrar nuestra cabaña sin que alguien les haiga dicho dónde estaba! No pue ser. ¡Han tenido que decírselo! ¡Aquí hay un traidor!
La acusación cayó en medio del silencio como un latigazo sibilante sobre un rebaño desprevenido.
Los ojos se abrieron como platos y parpadearon. Se hizo un silencio aún más pesado.
—¡Un traidor! —repitieron como un eco lejano y débil varias voces, como si aquello hubiese sido monstruoso e imposible.
—¡Un traidor, sí! —tronó de nuevo Pacho—. Hay un traidor, y yo sé quién es.
—Está aquí —chilló Grillín, blandiendo su vara en ademán exterminador.
—¡Miray, y veréis al traidor! —continuó Pacho, clavando en Vaquero su mirada de lobo.
—No es verdad. ¡No es verdad! —balbuceó el cojitranco, que enrojecía, palidecía, verdeaba, temblaba frente a aquella acusación muda como un bosque de abedules, y le flaqueaban las piernas.
—Ya vis cómo se denuncia él solo, el traidor. ¡El traidor es Vaquero! ¿Lo vis?
—¡Judas! —aulló Gambeta, terriblemente trastornado, mientras Granclac, trémulo, le ponía la garra sobre el hombro y lo sacudía como a un ciruelo.
—¡No es verdad, no es verdad! —protestaba otra vez Vaquero. ¿Cómo iba a decírselo yo, si no veo nunca a los velranos, si no los conozco?
—¡Calla, embustero! —cortó el jefe—. Lo sabemos todo. El jueves la cabaña estaba intacta, fue el viernes cuando la saquearon, porque ayer ya estaba así. ¡Venga, decíselo, los que vinistis ayer conmigo!
—Lo juramos —dijeron al unísono Pardillo, Tintín y Grillín, levantando la mano derecha previamente mojada en saliva y escupiendo en el suelo, como forma solemne de juramento.
—¡Y tú, canalla, vas a hablar o te estrangulo! ¿Entiendes? ¡Vas a confesar lo que les dijistes el jueves, al volver de Baume! ¡Fue el jueves cuando vendistes a tus hermanos!
Una sacudida brutal recordó a Vaquero, anonadado, su terrible situación.
—¡No es verdad! —se obstinó en negar—. Y si sus ponís así, me voy ahora mismo.
—Aquí no pasa nadie —gruñó Grillín, levantando su garrote.
—¡Cobardes! ¡Sois unos cobardes! —respondió Vaquero.
—¡Canalla! ¡Carne de presidio! —bramó Pardillo—. ¡Nos traiciona, hace que nos roben y encima va y nos insurta!
—¡Atailo! —ordenó secamente Pacho.

Y antes de que se cumpliera la orden, agarró al prisionero y lo abofeteó enérgicamente.
—Grillín —preguntó después, con ademán grave—, tú que sabes lo tuyo de historia de Francia, cuéntanos algo de cómo se las apañaban en los buenos tiempos pa conseguir que los culpables confesasen sus crímenes.
—Les chamuscaban los dedos de los pies.
—Pues venga, quitaile los zapatos al traidor y encendí fuego.
Vaquero forcejeaba.
—Por más que hagas —le previno el jefe—, no te escaparás. ¿Vas a confesar, canalla?
Un humo denso y blanco ascendía ya de un montón de musgo y hojas secas.
—¡Sí! —dijo el otro, aterrorizado—. ¡Sí!
Y el cojitranco, a quien las cuerdas y pañuelos enrollados en forma de soga mantenían siempre en medio del círculo amenazador y furibundo de guerreros de Longeverne, confesó con frases entrecortadas que, efectivamente, había vuelto de Baume con Castaño el de Velrans y el padre de éste, que habían parado allá en su casa para echar unos tragos y una copa de aguardiente y que, ya borracho y creyendo que no hacía nada malo, le había contado al velrano dónde estaba la cabaña de Longeverne.
—No vale la pena que intentes engañarnos, sabes —cortó Grillín—. Yo vi la cara que ponías al volver de Baume; sabías lo que decías; y hace un momento, al venir hacia aquí, te hemos visto también. ¡Claro que lo sabías! Y to porque estás rabiando de que a la Tavi le guste Pardillo más que tú. ¡Seguramente hace bien en reírse de ti! Pero ¿te habíamos hecho algo después del follón del viernes? ¿Te hemos impedido siquiera que vinieses a luchar con nosotros? Entonces ¿por qué te vengas de una forma tan guarra? ¡No ties ninguna excusa!
—Vale —concluyó Pacho—, apretaile los nudos, que lo vamos a juzgar.
Volvió el silencio de ultratumba.
Pardillo y Grillín, siniestros carceleros, seguían cerrando la salida. Una oleada de puños se encrespaba en dirección a Vaquero. Comprendiendo que no podía esperar compasión alguna de sus guardianes y sintiendo que llegaba la hora de la expiación suprema, ensayó una última rebelión a la desesperada y trató de dar patadas, forcejear y morder.
Pero Gambeta y los Clac, que habían asumido el papel de vigilantes del presidiario, eran tipos recios y fornidos que no se amedrentaban por tan poca cosa, aparte de que el furor, un furor enloquecido que les enrojecía las orejas, multiplicaba sus fuerzas por diez.
Las muñecas de Vaquero, ceñidas por abrazaderas de hierro, empezaron a amoratarse mientras sus piernas quedaron, en un abrir y cerrar de ojos, más rigurosamente aferradas todavía y después lo tiraron como un fardo de trapos en medio de la cabaña, bajo el agujero del techo desvencijado, aquel techo tan sólido que los velranos, a pesar de todos sus esfuerzos, sólo habían conseguido agujerear por un sitio.
Pacho habló como jefe:
—La cabaña —dijo— está destrozada; ahora conocen nuestro refugio; hay que empenzar otra vez; pero todo eso no es nada: está el tesoro, que ha desaparecido, y nuestro honor que ha sido manchao. El honor lo recuperaremos, porque ya se sabe lo que valen nuestros puños, pero el tesoro…, ¡el tesoro valía más de cien perras! Vaquero —prosiguió con gravedad—, tú eres cómplice de los ladrones, eres un ladrón, nos han robao cien perras, ¿ties ese dinero pa devolvérnoslo?
La pregunta era de puro trámite y Pacho lo sabía, desde luego. ¿Quién había tenido alguna vez esa fortuna, todo ese dinero, sin que lo supieran sus padres y sin que éstos tuviesen en todo momento pleno derecho a disponer de él?
¡Nadie!
—Tengo tres perras —gimió Vaquero.
—¡Métetelas donde te quepan! —rugió Gambeta.
—Señores —prosiguió Pacho con solemnidad—, éste es un traidor y vamos a juzgarlo y a condenarlo sin remisión.
—Sin odio y sin temor —añadió Grillín, que recordaba fragmentos de frases de educación cívica.
—Ha confesao que es culpable, pero ha confesao porque no podía hacer otra cosa y porque nosotros conocíamos su crimen. ¿Qué suplicio debe padecer?
—¡Sangrarlo! —rugieron diez voces.
—¡Colgarlo! —aullaron otras diez.
—¡Caparlo! —gruñeron algunos.
—¡Cortarle la lengua!
—Pa empenzar —interrumpió el jefe, más prudente e inconscientemente predispuesto a conservar, a pesar de su cólera, una visión ponderada de las cosas y de las consecuencias de sus actos—, pa empenzar vamos a limpiarle to los botones y así recomponemos un poco el tesoro y sustituimos parte del que nos han robao sus amigos los velranos.
—¿Mi ropa de los domingos? —se sobresaltó el prisionero—. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Se lo diré a mi gente[48]!
—Sigue cantando, guapo, que nos diviertes; pero ¿sabes?, ya pues volver a chivarte de algo, si quies encontrártela; ¡y te advierto que como chilles demasiao, te tapamos la bocaza con el sacamocos, como le hicimos al Azteca de los Vados!
Como estas amenazas no bastaban para hacer que Vaquero se callase, lo amordazaron y le arrancaron todos los botones.
—¡Pues esto no es nada, rediós! —siguió Grillín—. ¡No merece la pena hacerle sólo esto a un traidor! ¡Un traidor!… ¡Es un traidor! ¡Rediós! ¡Y no tie derecho a vivir!
—Vamos a azotarlo —propuso Granclac—. Cada uno un golpe, porque nos ha jodío a tos.
Volvieron a atar a Vaquero, desnudo, sobre las tablas de la mesa destrozada.
—¡Empezay! —ordenó Pacho.
Uno a uno, con la vara de avellano en la mano, los cuarenta longevernos desfilaron delante de Vaquero que, bajo sus golpes, aullaba hasta quebrar las piedras, y le escupieron en la espalda, en el lomo, en las nalgas, en todo el cuerpo, en señal de desprecio de asco.
Entretanto, una decena de guerreros, conducidos por Grillín, habían salido con la ropa del condenado.
Volvieron cuando acababa la operación y Vaquero, ya suelto y sin mordaza, fue recibiendo por medio de palos largos las diversas prendas de su indumentaria, viudas de botones y que además habían sido generosamente meadas y abundantemente manchadas de otra forma aún por los justicieros de Longeverne.
—¡Anda, ve a que te lo arreglen los velranos! —le aconsejaron para terminar.