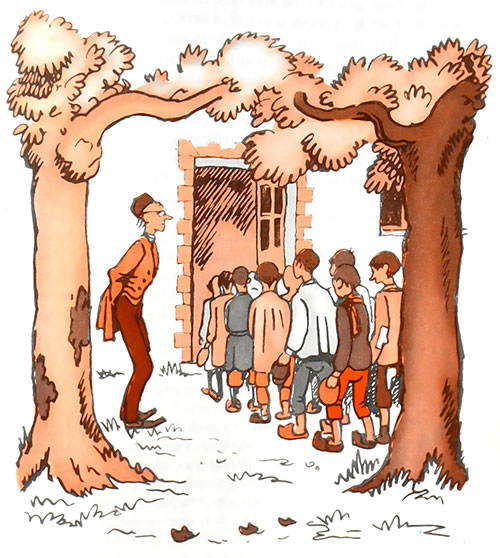
|
El dinero es el nervio de la guerra. BISMARCK |
A la mañana siguiente, al volver a la escuela, los camaradas contaron punto por punto la historia del tió Ceferino. El pueblo entero, convertido en un hervidero de rumores, comentaba alegremente los diversos episodios de aquella calaverada báquica: sólo el protagonista, que dormía plácidamente la mona, ignoraba todavía los destrozos producidos en su casa y los rudos golpes que su conducta del día anterior había asestado a su propia reputación, minándola irremediablemente.
En el patio de la escuela, el grupo de los mayores, con Pacho en el centro, se tronchaba de risa mientras cada uno iba contando, a pleno pulmón para que pudiese oírlo el maestro, todo lo que sabía de las historias escabrosas que corrían por las calles. Y todos insistían con fuerza en los detalles más salaces y de color más subido: el puchero y la cama. Los que no decían nada se reían a mandíbula batiente y en sus ojos orgullosos brillaba el fuego del triunfo, porque todos se consideraban de un modo u otro colaboradores en la aplicación de aquellas justas y dignas represalias.
¡Ah, ya podía decir lo que quisiera el voceras de Ceferino! ¿Qué respeto se le puede tener a un tipo que se emborracha talmente que es capaz de arrastrarse como una vaca por los albañales del municipio y que pierde la cabeza hasta el punto de creer que su cama es un meadero y confundir el puchero con un orinal?
Los mayores, los guerreros importantes, eran los únicos que pedían explicaciones y detalles más concretos. Muy pronto supieron todos el papel que había desempeñado cada uno de los ocho en la «operación venganza».
Así se enteraron de que la ocurrencia de las regaderas y la de las cerillas habían sido de Pardillo, que Tintín se había encargado de vigilar la llegada y la señal de Gambeta y que las maniobras de más envergadura habían sido fruto de la imaginación de Pacho.
El viejo tardaría todavía bastante en descubrir que el vino que quedaba en la botella sabía a petróleo; entonces se preguntaría qué gato asqueroso habría metido el hocico en el plato del queso y por qué estaría tan salado aquel resto de potaje de cebollas.
Sí, y eso no era todo, ni mucho menos. ¡Que se atreviese a jo… robar a Pacho y a los suyos, aunque fuese sólo por probar! Estaban dispuestos a prepararle algo todavía mejor y mucho más elaborado. De hecho, el jefe rumiaba ya la idea de taponarle la chimenea con estopa, desmontarle la carreta y esconder las ruedas, ir a «rasparle la teja[25]» todas las tardes durante ocho días, y todo eso sin contar el robo y saqueo sistemáticos de su arboleda y su huerto.
—Esta noche —concluyó— habrá calma. No se atreverá a salir. Por lo pronto, está hecho un asco después de haberse metido de cabeza en el charco y además tie trabajo pa rato hasta que ordene to aquello. Cuando uno tie mucho que hacer en su casa, no mete las narices en la del vecino.
—¿Es que nos vamos a poner en pelotas otra vez?
—¡Pues claro que sí! —dijo Pacho—. Ahora no nos molestará nadie.
—Pero, macho —aventuraron muchas voces—, ayer tarde no hacía nada de calor, ¿sabes?, y nos quedamos tiesos antes del ataque.
—A mí me se puso carne de gallina desplumá —declaró Tintín—, y tenía el pito talmente encogío que ni me se vía siquiera.
—Además, los velranos no querrán venir esta tarde. Ayer las pasaron moradas. No sabían lo que se les venía encima. Debieron creer que les caía de la luna.
—Pues lunas[26] no faltaron, precisamente —subrayó Grillín.
—Seguramente esta tarde empenzarán a merodear a ver qué encuentran. ¡Y sería como pa mearse: allí quietos!
—Y si el Beduino no va hoy pue aparecer otro cualquiera, porque debió de bromear lo suyo en cal Guisote. Conque entodavía hay más peligro de que nos guipen; y no tol mundo está tan echao a perder como el guarda.
—Además, ¡que no, rediós, que no! ¡Que yo no peleo más en pelotas! —aseguró Ojisapo, levantando ya abiertamente la bandera de la rebelión o, por lo menos, la de la protesta irreductible.
Aquello era grave. Lo apoyaron muchos camaradas de los que siempre se habían plegado con docilidad a las decisiones de Pacho. La razón profunda de la discrepancia, además del frío padecido, era que la tarde anterior, quien no se había clavado alguna espina en el pie, se había despellejado los dedos con los cardos o herido los talones al correr por las piedras.
Muy pronto, el ejército entero andaría cojo perdido. ¡Estaría bonito! No. Decididamente, aquello no era plan.
Pacho, solo o casi solo en su postura, tuvo que admitir que el método que había propuesto ofrecía efectivamente serios inconvenientes y que sería bueno encontrar otro.
—Pero ¿cuál? Buscailo, ya que sois tan listos —añadió, ofendido en el fondo por lo poco que había durado su sugerencia.
Y lo buscaron.
—A lo mejor podríamos pelear en mangas de camisa, apuntó Grillín. Los blusones, por lo menos, no se estropearían, y podríamos volver a casa con cuerdas en los zapatos y alfileres en el pantalón.
—Pa que el tío Simón te castigue al día siguiente, diciendo que llevas la ropa hecha un asco y que se lo dirá a tus padres, ¿no? ¿Y quién te pondrá luego los botones de la camisa y del jersey? ¿Y los tirantes?
—No, ese plan no vale. ¡O todo o nada! —cortó Pacho—. Si no querís nada, hay que llevarlo todo.
—Si tuviéramos alguien que nos cosiera los botones y los ojales… —dijo Grillín.
—Sí, y que te comprara más cordones y ligas y tirantes ¿no? ¿Y por qué no alguien que te ponga a hacer pipí y te limpie el ojete cuando acabes de vaciar la tripa gorda, eh?
—Lo que nos hace falta, lo digo y lo repito yo, porque no se os ocurre na —replicó Pacho—, lo que nos hace falta es pasta.
—¿Pasta?
—Pues claro que sí, ¡pasta! Con dinero se puen comprar botones de to las clases, hilo, agujas, corchetes, tirantes, cordones de zapato, goma, todo. ¡Lo que se dice todo!
—Eso sí es verdad; pero pa comprar todo eso haría falta que nos dieran mucho más dinero; por lo menos cien perras.
—¡Jo, y un coche pinchao en un palo! ¡No lo tendremos nunca!
—De un golpe, claro que no; eso ni soñarlo; pero escuchaime bien —insistió Pacho—. Habría una manera de conseguir casi to lo que nos hace falta.
—Una manera que tú…
—¡Pero escúchame! No nos cogen prisioneros to los días y, además, nosotros trincaremos a algún que otro Guiñaluna y entonces…
—Entonces…
—Pues entonces nos guardaremos los botones, los corchetes, los tirantes de los lameculos de los velranos; en vez de cortar los cordones, los conservaremos pa tenerlos de reserva.
—No hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazao —interrumpió Grillín que, aunque joven, había leído ya lo suyo—. Si queremos tener con seguridad botones, que nos puen hacer falta en cualquier momento, lo mejor es comprarlos.
—¿Tú ties perras? —ironizó Botijo.
—Tengo siete en una hucha en forma de rana, pero no podemos contar con ellas; la rana no las devuelve ni pa Dios. Mi madre sabe cuánto tie y siempre guarda el chisme en el aparador. Dice que quie comprarme una gorra pa Pascua o pa la Trinidad y si se entera de que saco una, me soba de lo lindo.
—¡Siempre igual, rediós! —bramó Tintín—. Cuando nos dan dinero, nunca es pa nosotros. Los viejos le echan el guante siempre. Dicen que hacen muchos sacrificios pa educarnos, que lo necesitan pa comprarnos camisas, trajes, zapatos y qué sé yo qué; pero me importan un pito sus trapos. Yo quiero que me den mi dinero pa poder comprar cosas útiles: chocolate, canicas, goma pal tirador, todo eso. Pero lo único que hay es lo que pescamos en cualquier parte, que es muy nuestro, y encima tenemos que andar con ojo y no guardarlo mucho tiempo en el bolsillo.
Un toque de silbato interrumpió la discusión y los escolares se pusieron en fila para entrar en clase.
—Oye —le dijo confidencialmente Granclac a Pacho—, yo tengo dos perras que son mías y no lo sabe nadie. Me las dio Teódulo Donderis, que fue al molino y me dijo que le cuidara el caballo. Teódulo es un tío estupendo, siempre da algo. ¿Sabes quién es? Teódulo el republicano, ese que llora cuando está borracho.
—¡Cállate, Adonis (Granclac se llamaba Adonis de nombre) —dijo el tió Simón—, o te quedas castigado!
—¡Mierda! —dijo Granclac entre dientes.
—¿Qué estás rezando? —añadió el otro, que había sorprendido el movimiento de los labios—. ¡Ya veremos cómo charlas dentro de un momento, cuando te pregunte tus obligaciones para con el Estado!
—No digas nada —susurró Pacho—. Tengo una idea.
Entraron.
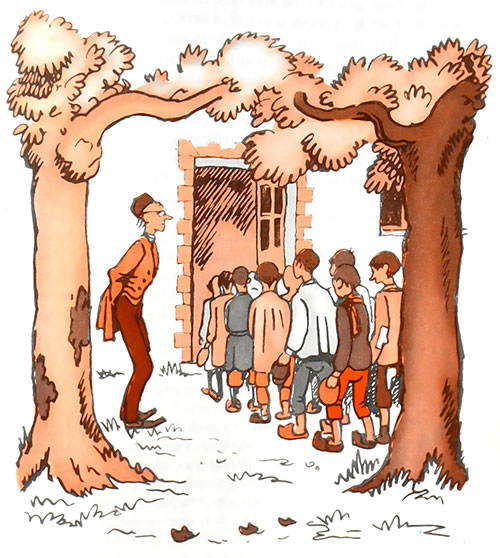
En cuanto se sentó en su sitio, con los libros y cuadernos delante, Pacho arrancó limpiamente una hoja doble del centro de su cuaderno «de sucio». Después la cortó, por dobleces sucesivos, en treinta y dos trozos iguales, en cada uno de los cuales escribió, o mejor dicho, sintetizó, esta pregunta crucial:
Tiesu napera (tradúzcase: ¿Tienes una perra?)
A continuación puso sobre cada uno de los trozos, debidamente plegados, el nombre de uno de sus treinta y dos compañeros y, dándole un codazo a Tintín, le pasó subrepticiamente las treinta y dos misivas, una por una, acompañándolas con la frase ritual: «¡Siga la bola!».
En una hoja grande, repitió los treinta y dos nombres y, mientras el maestro preguntaba, él interrogaba también con la mirada a los destinatarios de su pregunta, señalando con una cruz (+) a los que decían que sí y con una raya horizontal (-) a los que decían que no. Por último, contó las cruces: había veintisiete.
«¡Esto va bien!», pensó. Y se sumergió en hondas reflexiones y cálculos prolijos para establecer un plan cuyas líneas maestras brotarían de su cerebro al cabo de algunas horas.
En el recreo, no tuvo necesidad de convocar a sus guerreros. Todos acudieron inmediatamente, por iniciativa propia, y se colocaron en círculo a su alrededor, en el rincón habitual, detrás de los urinarios, mientras los más pequeños, cómplices también pero que no tenían voz en las deliberaciones, jugaban en torno a ellos para formar una especie de muro protector.
—Vamos a ver —explicó el jefe—. Ya hay veintisiete que puen pagar, y eso que no he podido mandar el papel a todos. Somos cuarenta y cinco. ¿Quiénes no lo han recibido pero tien una perra? ¡Que levanten la mano!
Aparecieron ocho manos.
—Eso son veintisiete y ocho. O sea, que veintisiete y ocho, veintiocho, veintinueve, treinta… —recitó, contando con los dedos.
—¡Treinta y cinco, hombre! —cortó Grillín.
—¡Treinta y cinco! ¿Estás seguro? Pues entonces, treinta y cinco perras. Treinta y cinco perras no son cien, claro, pero algosalgo. Bueno lo que yo propongo es lo siguiente: Estamos en una república: todos somos iguales, todos somos camaradas. ¡Libertad, igualdad, fraternidad! O sea, que tenemos que ayudarnos todos y conseguir que la cosa marche, ¿eh? Ahora vamos a votar un impuesto, como si dijéramos, sí, un impuesto pa hacer una bolsa común, una caja, una hucha pa comprar nuestro tesoro de guerra. Como todos somos iguales, cada uno pagará lo mismo que los demás y todos tendrán derecho, si les pasa algo, a que les cosan y los arreglen pa que no los zurren al volver a casa. Tenemos a la Mari de Tintín, que ha dicho que vendría a coser las cosas de los que caigan prisioneros; así podremos andar sin preocupaciones. Si nos agarran, mala suerte. Dejamos que hagan lo que quieran sin decir ni pío y media hora después volvemos limpios, con to los botones, compuestos, arreglaos y ¿quién son los gilipollas? ¡Los velranos!
—Eso está mu bien. Pero es que casi no tenemos pasta, ¿sabes, Pacho?
—Pero ¡rediós! ¿No podís hacer un pequeño sacrificio por la patria? ¿Vais a ser unos traidores? Propongo que, pa empenzar y tener algo en seguida, desde mañana demos cada uno una perra al mes. Más alante, si nos hacemos más ricos y conseguimos prisioneros, daremos sólo una perra cada dos meses.
—¡Jo, macho! ¿Pero ónde vas tú? ¿Eres mellonario, o qué? ¡Una perra al mes! ¡Eso es mucha pasta! Yo no encontraré nunca una perra pa darla to los meses.
—Si no podemos soltar una cantidad tan ridícula, no vale la pena ir a la guerra; ¡es mejor confesar que tenemos la sangre de horchata, en vez de la buena, roja, sangre francesa, rediós! ¿Sois boches o qué sois? ¿Sí o no, joder? Yo no entiendo esos titubeos a la hora de dar lo que tenemos pa asegurar la victoria. Yo, yo daré dos perras… cuando las tenga.
—…
—Así que ya está claro. Vamos a votar.
La propuesta de Pacho fue aceptada por treinta y cinco votos contra diez. Naturalmente, votaron en contra los diez que no disponían de la perra exigida.
—Lo vuestro lo tengo pensao también —cortó Pacho—. Lo arreglaremos a las cuatro en la cantera de Pipote… o quizá mejor en el sitio ése adonde fuimos ayer a desnudarnos. Sí, eso, allí estaremos mejor y más tranquilos. Pondremos centinelas pa que no nos sorprendan, si a los velranos se les ocurriera rondar por allí por casualidad, que no creo. ¡Hala, esto marcha! ¡Esta tarde lo arreglaremos todo!